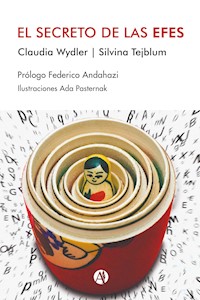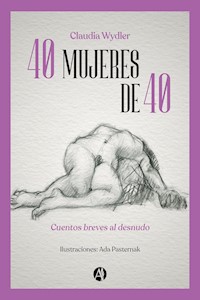
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una mujer reduce a tamaño miniatura a sus amantes para conservarlos en una caja. Una mujer se aferra a su fé para encontrar explicación a lo inexplicable. Una mujer aprende del comportamiento animal, cómo maternar. Una mujer queda atrapada en las redes de la seducción infinita. En "Cuarenta Mujeres de Cuarenta" las mujeres transitan la infidelidad, la belleza, el multitasking. ¿Dónde está la lógica del amor? ¿Y del desamor? ¿Qué misterio nos une y cuál nos desune? Estos dilemas se les plantean a las "Cuarenta Mujeres de Cuarenta" y dan vida a cuentos para disfrutar y reflexionar sin tapujos sobre el universo femenino.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Claudia Wydler
40 mujeres de 40
Wydler, Claudia 40 mujeres de 40 / Claudia Wydler. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-3578-8
1. Novelas. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
Invitación a la lectura
Capítulo 1
Tali, la linyera
Capítulo 2
Circe, la pueblerina
Capítulo 3
Daniela, la ortodoxa
Capítulo 4
Agustina, la sobreprotectora
Capítulo 5
Alejandra, la diosa
Capítulo 6
Astrid, la countrista
Capítulo 7
Carolina, la gemela tímida
Capítulo 8
Federica, la Doña
Capítulo 9
Dolores, la segunda mujer
Capítulo 10
Emma, el hombre
Capítulo 11
Eris, la carnicera
Capítulo 12
Andrea, la neurocirujana
Capítulo 13
Estela, la ginecóloga
Capítulo 14
Erika, la violinista
Capítulo 15
Eugenia, la escritora
Capítulo 16
Ana, la iracunda
Capítulo 17
Jacky, la swinger
Capítulo 18
Lila, la manifestante
Capítulo 19
Lara, la explotada
Capítulo 20
Lucía, la divorciada
Capítulo 21
Pamela, la memoriosa
Capítulo 22
María, la jugadora
Capítulo 23
Marina, la hija de put@
Capítulo 24
Marisol, la novia
Capítulo 25
Alfa, la mujer
Capítulo 26
Nicole, la millonaria
Capítulo 27
Nuria, la madre católica
Capítulo 28
Rosa, la soldado
Capítulo 29
Luna, la arquitecta
Capítulo 30
Manuela, la amante
Capítulo 31
Violeta, la musa
Capítulo 32
Victoria, la elegante
Capítulo 33
Natalia, la influencer
Capítulo 34
Fiorella, la princesa
Capítulo 35
Paz, la repostera y Beatriz, la funebrera
Capítulo 36
Helena, la cocinera
Capítulo 37
Guillermina, la nuera
Capítulo 38
Sol, la viajera
Capítulo 39
Diana, la artista
Capítulo 40
Espacio para que escribas la historia de una mujer.
Este libro ha sido factible gracias a la colaboración de Silvina Tejblum en las tareas de corrección y edición.
“A las mujeres que se animaron a cruzar el puente…”.
Invitación a la lectura
Muchas cuando cumplen cuarenta creen que son viejas. Pero las que pasamos los cuarenta hace tiempo entendemos que una mujer de cuarenta está en la flor de la edad: no es un pimpollo. Físicamente es fuerte, vital, ágil. Internamente tiene cuatro décadas de experiencia de vida. Es una rosa abierta con espinas. Ya sabe que los príncipes no vendrán a rescatarla y lo aprendió tras romperse la cabeza contra las puertas vidriadas que sólo ofrecían el reflejo de su idealización.
Hay mucho para hablar, para escribir y reflexionar sobre esta fronteriza edad. Algunas a los cuarenta se replantean cómo quieren vivir. Otras, en cambio, abrumadas de obligaciones, no tienen ni un minuto en el día para conectarse consigo mismas.
Cada una de estas cuarenta historias protagonizadas por mujeres de cuarenta años, desbordan de humor e imaginación.
Relatos que abordan los equívocos del lenguaje inclusivo y todos los temas, ¡todes! que preocupan a nuestra franja etaria: el misterio de la amistad, priorizar o no la familia, sostener el hogar.
También se reitera la complejidad de la crianza y la ausencia de un manual de instrucciones que nos indique qué será mejor: ¿Ser permisiva o manejarse como Agustina, la sobreprotectora? O, del otro lado del puente, el caso de María, la jugadora, a quien no le atraen los niños. Por el trato con sus sobrinos sabe que el tiempo que dura su paciencia se puede contar en minutos.
Para María son tan importantes sus horarios de poker, que tampoco ha podido tolerar la convivencia con alguna pareja: “su rutina no admite a otros”. Ésta última frase tiene para mí la precisión de un francotirador que detecta dónde está ubicado el centro vital de la conducta humana de algunos individuos.
También hay lugar para las mujeres que crían a los hijos de otras mujeres. La fiesta de quince de las hijas, el éxodo de los hijos al exterior, los kilos de más, el botox (sí o no), la llegada de la presbicia, la hipocondría y los síntomas de la menopausia.
Detalles mínimos y máximas de vida, de esas que se cosechan luego de sembrar errores y ver brotar desaciertos. Como le pasa a Rosa, la soldado, quien se da cuenta de que paradójicamente el amor aumenta con la imposibilidad de la unión o la completa incompatibilidad.
Entrelazados en estos relatos de balas perdidas, aparecen disparos directos al corazón, revelando un entendimiento profundo por parte de la autora sobre las causas y el contexto que dan origen al comportamiento de las mujeres. ¿Qué mueve a Circe, la pueblerina? ¿Qué siente Daniela, la ortodoxa cuando prende las velas del Shabat? Para aclarar estas dudas hay que adentrarse en las variadísimas escenas de cada cuento.
Muchos de estos relatos nos plantean el problema de por qué las sincronías que condimentan con tanta frecuencia las historias de amor, terminan siendo inentendibles a pesar de presentarse ante la vista como un rayo de claridad. Habitualmente parecen indicar un destino mágico y luego nos dejan sin respuesta.
El psicoanalista Carl Jung explica que no hay que interpretar esas casualidades como causalidades. Para lograrlo es preciso desafectarse del pensamiento causal (“a” entonces “b”). Las sincronías señalan que hay un tema en común. Y aquí hay muchos asuntos que se reiteran como esos amores que no terminan de cuajar, flores de juventud que retornan entre estas páginas y debaten a la protagonista entre “acércate más y andate mejor”.
¿Qué decir de la presencia o ausencia de los propios ex y de las ex de los posibles candidatos? O, como le pasa a Fiorella la princesa, quien entiende en carne propia que el paso del tiempo deja atrás “el subidón del enamoramiento”. Ella se pregunta, con la misma honestidad brutal con que alguna vez nos lo hemos preguntado cada una de nosotras: ¿Es posible querer sin reciprocidad? Y sí. ¿Pero qué hacemos con eso? Ahí es donde pueden abrirse dos puertas: la del crecimiento y la de la inmadurez emocional. Si elegimos la segunda puerta implicará un costo muy alto. A su vez abrirá un nuevo abanico de opciones, algunas con un pasaje a la rueda de la repetición, con sufrimiento y esquemas de comportamiento similares.
En este libro laten desde el tuétano distintas obsesiones: Hay un personaje que es “tan espiritual” que asegura ver el aura desde chica y por eso se siente con derecho de expedir veredictos sobre el nivel de bondad de la gente. En la otra punta se encuentra Estela, la ginecóloga, y vale dejar picando el interrogante: ¿Qué colecciona con seriedad científica y coqueteo artístico? ¿Por qué lo hace?
En estas páginas se escuchan todas las voces, todas: Desde los ejercicios de mindfulness hasta la enigmática relación de las parejas swingers. Vemos los hilos de la telaraña en que se enredan la insatisfacción, el aburrimiento y el vacío, en diálogo con el peso de la culpa y la propia sorpresa que genera la infidelidad.
También, con el paso del tiempo, como una de las protagonistas que aquí habitan, nos damos cuenta que “uno crece, envejece un poquito todos los días, hasta que algo lo hace evidente”. Y, al igual que Erika, la violinista, en algún momento aprendemos el bendito ahorro de energía que los chinos llaman Wu Wei (la sabiduría de la no acción): “Dejá que ceda la tormenta, a veces los problemas se resuelven solos”.
Y otras veces no. Así, el caso de Ana, la iracunda. ¿Será un bálsamo para ella escuchar esas frases que le indican que con enojarse no soluciona nada, solo empeora las cosas?
La inventiva de estos textos proporciona una mirada irónica de la actualidad, como traslucen Nicole, la millonaria o Natalia, la influencer. Esta última, como tantas mujeres de las redes, no puede dejar de pensar ni un minuto en sus seguidores ni en los mejores horarios de publicación para alcanzar más likes.
El libro “40 mujeres de 40” nos regala pequeñas películas, con personajes aparentemente sensatos, pero profundamente alocados, que dan lugar a finales inesperados. Y acá viene justa una de las geniales citas que preludian cada cuento: “La mente es un lugar propio y en sí misma puede ser un cielo en el infierno o un infierno en el cielo”. Fragmento del “Paraíso perdido” de John Milton. Pero estos cuentos… ¡son un paraíso ganado!
Victoria Arderius
Capítulo 1
Tali, la linyera
“Hay veces en que deseo sinceramente que Noé y su comitiva hubiesen perdido el barco”, —Mark Twain
A simple vista todo parecía haber vuelto a la normalidad. Aunque en el detalle, nada era igual. La gente había dejado el barbijo, había olvidado el recuento de fallecidos, y ya nadie se aislaba. Pero de tanto en tanto, alguien hacía algún comentario y la pesadilla volvía en alguna de sus formas.
Elsa se da vuelta en el colchón. Su perro, tamaño caniche, también se acomoda, no sin antes lamerle el rostro.
A las siete y media de la mañana, una camioneta pasa veloz. Tali, la conductora, sólo mira el frente y acelera. Su hija, Uma, está llegando tarde a clase. Es su cumpleaños y el día empezó con cálidos saludos familiares, que la demoraron.
Tali, en el semáforo, impaciente, poco nota la presencia de Elsa en la entrada de un edificio. Tiene frío, apenas está tapada con una delgada frazada. Da otra vuelta y se acurruca junto a su perrito.
Kurt, el esposo de Tali, la apurada conductora, está en su despelotada casa. Busca en los botiquines algo que le baje el dolor de cabeza. Está por salir con destino a su oficina; siempre con miedo que lo echen. Tiene que aguantar un poco más. Le falta pagar los últimos años del colegio a su hija y saldar las deudas de su fiesta de quince. Kurt murmura, fastidioso: Tali tiene sólo medicación vencida o innecesaria. Y ni una aspirina.
Llegan los mensajes de su jefe, impaciente con los deadlines. Va a esa maldita oficina desde hace veinticinco años a excepción de la cuarentena, donde notó que no la extrañaba en absoluto. Su casa no fue el mejor refugio, se escabulló en el estudio montado provisoriamente en el altillo para no ver el despliegue de cosas que su mujer almacena en cada metro cuadrado.
Tali se coloca en la cola del Sube y Baja. Varios autos le tocan bocina. Tratan de atravesar el caos de las calles de Belgrano en hora pico. Cientos de padres se movilizan para llevar a sus hijos al colegio. En el Sube y Baja, saludan a Uma, la cumpleañera que sostiene una chocotorta. Al día siguiente será la gran fiesta de quince.
Tímidamente, Tali baja la ventanilla y saluda para después subirla con rapidez: está envuelta en su tapado, pero en pijama y pantuflas.
Su esposo, Kurt, luego de haber revuelto su desprolija casa, va a la farmacia a buscar la aspirina. En el camino, ve cómo la homeless desayuna un pan que alguien le arrimó. Se la nota disfrutar el tibio bocado y sonríe. A él algo en ella le llama su atención, no sabe qué.
Semanas antes Tali había comentado a Kurt: “Que la vengan a buscar. Es un desastre tener gente sobre colchones en pleno Belgrano. Debería ocuparse el Estado.”
Kurt se detiene frente a ella cuando le hace rastas a su perro. Le consulta qué necesita. Algo caliente, escucha. Kurt se dirige al kiosco y pide un café con leche. Se lo alcanza a Elsa y advierte que un olor horrible, muy fuerte, emana del hueco donde la mujer vive. No es olor a pis. Kurt detecta al perro estilo caniche.
Elsa emprolija el pelo al animal y le agradece la bebida. Él, otra vez, se da cuenta que algo en ella lo sorprende. Un vecino la señala con su bastón: “ya hicimos mil denuncias para que la vengan a sacar y no se quiere ir. Los hogares no le permiten ese bicho sucio. Estamos hartos de que se apropie de nuestro edificio.”
Al llegar a su casa, el dolor de cabeza se agudiza. Su mujer, que ha regresado del colegio de Uma, ahora se dispone a vestirse. Se prueba el vestido rojo que no le entraba y luego de ir al homeópata, sí. Lo tiene listo para la fiesta.
Kurt la ve tomar las pastillas para adelgazar y le advierte otra vez que eso puede hacerle mal. Va y viene eligiendo ropa. Corre de un lado a otro de la casa. Kurt le relata una película donde por causa de los adelgazantes, la mujer termina loca. Tali, con desaire, y diciéndole que aún loca no dejaría de tomar eso, se mira al espejo satisfecha. Se esparce crema corporal nutritiva en las piernas y otras, con diversos ácidos, en el rostro. A máxima velocidad se maquilla.
—¿Hace falta que tengamos tantas cosas? ¿Con una crema no te alcanza? –reclama Kurt cuando observa a su mujer que carece de expresión facial desde que se aplica ahí inyecciones.
—Hoy renuevo el botox, con una dosis mayor. Entonces no voy a necesitar tanta cosa en la cara. El fin de semana ordeno el botiquín si tanto te molesta.
—Escuché eso mil veces –soslaya Kurt.
—El finde, luego de la fiesta de Uma, me pongo a ordenar. Vos no me toques nada.
Kurt le ha avisado al jefe que, por excepción, no ocupará la oficina. Trabajará a distancia ni bien se sienta mejor. Echaron tanto personal que le da terror cualquier pedido, pero se siente de verdad mal.
Tali, después de dedicar más de una hora a arreglarse y elegir un look que condice más a su hija adolescente, se va a su trabajo.
En tanto, aliviado de estar sólo en la casa durante un día hábil, Kurt descubre que su hogar está más abarrotado de objetos, sin utilidad, de lo que pensaba. Los libros de abogacía de su mujer están apilados por todos lados. Recuerdos de cada destino de vacaciones desde que se conocieron, souvenirs de los cumpleaños infantiles, mantas y cubrecamas, envases de perfumes vacíos, remeras desteñidas, biromes sin tinta, cordones de zapatillas que ya no están.
Lo invade el pasado, el peso de la edad, las frustraciones y el recuerdo de los ausentes. Kurt siente explotar la cabeza. Dispuesto a tomar casi cualquier medicamento con tal de paliar el dolor, busca en el botiquín de su esposa: encuentra infinidad de lápices labiales, sombras, esmaltes, tapa ojeras. Todo arrojado en cajones. Finalmente, la caja de ansiolíticos, vacía. Sospecha: para contrarrestar las anfetaminas, Tali, hecha una pila de nervios, recurre a los tranquilizantes. La preparación de la fiesta de su única hija la tiene completamente desbordada.
Busca unas bolsas de residuos: mete primero los blisters de pastillas vencidas, luego cremas repetidas y pastas de dientes hechas rollito. Mira el botiquín. Siente paz al notarlo despejado. Le tienta seguir arrasando. Mira tentando las fotos de absolutamente cada uno de los ciento ochenta meses de su hija esparcidos en cada rincón. Sabe que su mujer, con nostalgia, se detiene a veces a mirarlas y teme que se diese cuenta de los faltantes.
Toma otras bolsas y descarta fotos de gente que hace muchísimo no ve. Los retratos los tira íntegros, con marco incluido. Después de insistirle a su esposa en que se desprendiera de algunos objetos, siente placer al decidir llevar a cabo él la tarea.
Mete en bolsas sábanas y mantas. Las que tienen, alcanzan para abrigar a todo Belgrano. Mientras a su correo le continúan llegando las consignas laborales y más deadlines, sale de su departamento. A Elsa le deja las mantas y aprovecha para observarla. Aún no descubre qué lo atrae.
Va y viene de su casa, con más y más bolsas. Encuentra a Elsa leyendo, interesada, un libro desactualizado de derecho previsional. No logra discernir qué lo cautiva de la mujer. Cree conveniente sumarle algunos collares y aros del arsenal que guardan su esposa e hija. Tienen tanto que ni lo notaran.
Elsa abre la bolsa, feliz de, por fin, poder arreglarse. Le hace saber, con su espontánea sonrisa, lo fascinada que está con un anillo azul, enorme, grabado. Le encanta. Se limpia la cara con crema anti–age y se pone sombra en los párpados. Mira el labial; opta por dejar sus labios desnudos. A su perrita, en cada rasta, le anuda las gomitas y moños que eran de Uma.
Kurt vuelve a su departamento, más vacío y prolijo. Su jefe le manda otro mensaje, está vez, en tono amenazador. De lo que le pide cumplirá sólo con el trámite bancario: el banco, ¡qué lugar! Su orden, su estado despojado de objetos innecesarios, lo calma.
Al llegar, se alegra de que haya una fila de clientes. Su cefalea disminuye al estar ahí. Decide qué es lo que necesita: vivir en un ambiente austero.
Vuelve a su casa, el contraste lo convence. Elige varias prendas de las que su mujer no usa. Se abasteció de cantidades industriales de prendas acordes a su nuevo talle. Elsa, al final del día, está maquillada, vestida y abrigada. Pasa una buena noche.
Tali ha dormido pésimo. No deja de enumerar lo que falta hacer. Al amanecer, todo es nervios en la casa de la quinceañera. Están pendientes de la celebración y a las seis de la mañana reina el caos: Tali no logra encontrar la reliquia ancestral que quiere para Uma a la noche.
—Mamá, no voy a ponerme ese anillo horrible de la tatarabuela. Elegí algo más moderno –exclama la adolescente.
—Es de oro, con una piedra preciosa azul. Una joya total. Te va a traer mucha suerte y fortuna. Gordo, ayúdame a buscar el anillo. Y decime, ¿te gusta cómo me quedó la cara? No me dijiste nada ayer.
—Estás hermosa.
Kurt nota que su mujer habla a los gritos. La nota muy mal: a causa del botox, los músculos de la cara se encuentran inmovilizados, el pelo cae sin gracia luego del tratamiento con formol y está escuálida. Irreconocible lucirá en la fiesta de quince de su hija. Se ha tomado el día en el estudio jurídico, para ultimar los detalles de la fiesta. Con el rostro inmutable a pesar de no haber pegado un ojo, Tali pareciera a más de 220 voltios y va tachando las tareas en su extenso checklist. Debe llevar a Uma al colegio. No ha podido faltar: tiene el examen del International Baccalaureate.
Subida a la camioneta, piensa en el ítem de su lista que le preocupa. Por cábala necesita que su hija use el anillo en la fiesta. Su bisabuela, su abuela y ella lo han usado al cumplir quince años. Ha buscado por todos lados. En la pandemia aumentó unos kilos y no le entraba. Lo tuvo que guardar.
A Elsa le fastidia cada vez más su perrito y empieza a sentir su olor apestoso. Sólo piensa en ese hombre que le trae cosas y en lo bonito de su nuevo anillo. No puede dejar de mirarse la mano. El azul de su joya la hipnotiza.
Tali deja a Uma en el colegio. Al regreso siente temblor en sus manos, sensación de electricidad por su columna y descontrol. Al haberse quedado sin benzodiacepinas por haber tomado de más, siente una molestia tremenda.
Por excepción –y estima que a las siete y media no hay nadie y será rápido– se anima a bajar, luciendo ropa para dormir, a comprar los tranquilizantes. Temblorosa, se le caen las llaves en la alcantarilla. Mira a su alrededor, desesperada, en busca de ayuda.
Alguna vez, en el semáforo o paseando con su marido, esa señora pobre le dio pena. Una ambulancia y un patrullero se le acercan. A pesar de estar abrumada por las sirenas y por el malestar que le causa la abstinencia, se avergüenza por estar en pijama y pantuflas.
Toda su atención se centra en la mano de la vagabunda. Sin mediar entendimiento, se le abalanza. Le exige la devolución de su anillo. Dos paramédicos la sostienen. Tali aún no comprende el equívoco. Y si bien suele tener un temperamento tranquilo y sabe que con la autoridad es mejor no tener problemas, se molesta con la policía, que la trata de forma intempestiva. Tali huele un perfume familiar cerca de Elsa, a pesar del olor horrible que emana el animalito peludo. Se marea y nerviosa, con intención de golpear a la homeless, empuja a la mujer policía.
—Hartos estamos de esta pordiosera. A su edad, bien podría trabajar –sentencia una vecina al ver que ponen de espaldas a Tali y le colocan las esposas.
—Libérenme. Quiero recuperar lo que es mío.
El conductor baja de la ambulancia y pide entonces que traten a la indigente con mayor respeto. La policía, aún molesta de la paliza recibida, pero amante de los animales, acepta. Tali es trasladada en el patrullero, siente algo húmedo en su rostro y, con espanto, ve los accesorios similares a los de su hija, colocados en las rastas del perro.
Desde la ventanilla, pide a la policía que no avance el auto, que ahí llega su marido. Asombrada descubre que Kurt deja un paquete a Elsa. La mujer le sonríe con picardía al abrirla y encontrar un pijama de corazones, casi igual al que Tali lleva puesto.
Descompuesta Tali piensa que el destino está en contra de ella: ¿Cómo no llegó un día antes ese pijama a esa mujer?
Palidece al ver que el auto se aleja: grita que ella tiene la fiesta de quince de su hija, que la saquen de ahí. Escucha a la policía hablar con su colega: “¡Qué locura la de esta linyera. La pandemia ha dejado muchos dementes y pobres.”
Capítulo 2
Circe, la pueblerina
“Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio”, —Julio Cortázar
Rocco seguía ladrando en la casa de Laura, esperando a su dueño. Los pueblerinos sabían: no iba a aparecer. La policía rastreó el lugar e interrogó varias veces a la dueña. En un momento creyeron oír una voz de hombre, lejana, pero ya habían revisado casi todos los ambientes, exhaustivamente. Faltaba abrir ese mueble vetusto, con un dibujo tallado en madera de una mujer con numerosos brazos y piernas, que yacía en un rincón.
Laura les contó a los policías que era de su tatarabuela. Y les mintió: no tengo la llave.
Los oficiales no le dieron importancia y se fueron al jardín. Se les ocurrió liberar al perro. Lo observaron para detectar si olía algo extraño enterrado, pero no…
En Andatemejor, hacía muchísimos años había empezado la desaparición de hombres. Siempre esa casa estaba relacionada y ahora buscaban allí a Alfonso…
Un año antes Alfonso armaba la última caja para despachar en el camión de mudanzas. No quería dejar la ciudad. Aun habiendo nacido en Andatemejor, con toda su vibrante naturaleza, prefería el cemento de Buenos Aires. Pero la proximidad del fallecimiento de su madre y nadie quién la cuidara y su mujer, amante de la tranquilidad, lo hizo regresar. A la entusiasmada esposa embarazada le advirtió: no es lo mismo pasar un fin de semana que vivir en un lugar donde la gente sabe más de vos que vos misma.
La madre de Alfonso la puso al tanto de todos los vecinos. Y en especial de Laura, la mujer más hermosa del pueblo pero que siempre estaba sola, muy sola. Nadie se atrevía a acercarse. Se decía que sus antepasados, de género femenino, habían hecho desaparecer a sus acompañantes masculinos.
Aunque alguna que otra vez, en ese pueblo también se habían perdido niños y mujeres, en su mayoría los desaparecidos eran hombres. Las hipótesis eran variadas; la versión que más repetía la chismosa era el cuento de hadas al revés: si esas mujeres besaban con pasión a sus amantes, la maldición surgía, haciéndolos desaparecer.
De la misma Laura se decía que tenía ese poder. Se contaba que su último pretendiente, un inglés, no había regresado a su continente.
—Esa mujer iba al colegio con Alfonso. No lo dejábamos juntarse con ella, pero viste lo caprichoso que es mi hijo.
La esposa de Alfonso se entretenía escuchando las historias de su suegra. Con el paso del tiempo y sin indicios de que la vida de la señora acabaría pronto como había anunciado, se empezó a inquietar.
Pronto dio a luz y le dio la razón a su marido: no se podía dar un paso en Andatemejor sin ser vista y comentada por todos los vecinos. Cumplía con su puerperio, ya acumulando horas sin dormir.
Alfonso también se fastidió: poca atención le dispensaba su esposa, dadas las exigencias del recién nacido.
Entonces la vio. Ahí en el almacén. Estaba radiante. Un vestido suelto traslucía sus glamorosas curvas. En una mano llevaba unas bolsas para hacer las compras; en la otra una canasta con su gato persa, su única compañía, con la que iba a todos lados. La recordó en la pubertad, cuando fue a la primera que se le notaron los cambios en la cadera y en los pechos.
Alfonso registró la hora. Y al día siguiente fue al almacén en ese mismísimo horario; le brindó cualquier excusa a su esposa. Y a la otra tarde hizo lo mismo, y a la otra y a la otra. La veía entrar contenta, se descubrían, se sonreían. Pero Alfonso sabía del peligro. Conocía que en esa casa había desaparecido un marinero cuando vivía la abuela de Laura, luego un policía cuando la madre había quedado “viuda” de su primer marido y su tercera pareja, un cocinero, había corrido igual suerte.
También se hablaba mucho del supuesto novio de Laura, el inglés. Cayó la familia inglesa a Andatemejor y reclamaron por su familiar, pero nadie supo explicar dónde estaba aquel hombre.
Mejor estar alejado, pensaba Alfonso. Además, se la veía bien sola, quizá le gustaba estar así. Alfonso trataba de convencerse de que su obsesión por ella era tan sólo una actitud infantil para escapar de su madre a punto de morir, su puérpera esposa y su hijito afectado por los continuos cólicos nocturnos.
Laura llega a su hogar. Agobiada de cargar las bolsas de compras, las apoya en el piso y acomoda los lácteos en la heladera. Se apura en el lavado de manos. Abre la canasta del gato. El felino, de cara chata y ojos verdes intensos, se frota por sus piernas y luego se aproxima a la comida.
Se oyen gritos distantes. Entonces se dirige al cajón antiquísimo, ese depositado ahí por su tatarabuela, mucho más viejo que todos los otros muebles que están en la casa. Busca la llave dentro de una maceta y abre la pequeña puerta. Expectantes, dentro, esperan el cocinero, el inglés, el marinero y el policía.
Laura, con una sola mano los agarra. Ellos corretean por su cuerpo. Después de un rato los vuelve a su sitio. Pero el inglés está molesto. Le grita, le pide salir, le ruega que lo agrande. Que desea volver a su país.
Es un hombre muy atractivo, que conquista con su mirada. Le dice que si ella lo ama como él la ama, lo tiene que liberar de la maldición y ambos irse juntos a Inglaterra.
Detrás, los otros hombres en miniatura casi no prestan atención al hombre que se queja. Se acomodan, resignados, en los rincones del cajón. Ella le dice al inglés que nada puede hacer, que hay muchos peligros afuera y le conviene seguir ahí. Él le repite que la ama con locura, pero que lo deje al menos salir un momento. La mujer cierra el cajón y traba la cerradura.
En el almacén, a Laura se le caen varios duraznos al querer elegir los más maduros, listos para comer. Alfonso la ayuda. Varios pueblerinos lo miran, entre asustados y curiosos.
Ella le murmura:
—Me alegro que estés bien luego de tanto tiempo.
—Yo me alegro de lo mismo… y de verte.
—Te casaste, tuviste un hijo, te felicito.
Laura no muestra convencimiento al felicitarlo. Ya en su casa, Alfonso escucha a su madre quejarse del dolor en varias partes de su cuerpo y a su esposa estar enfadada de su bebé. Expresa no querer oír a los pajaritos cantar ni el llanto continúo de su primogénito, que prefiere las bocinas de colectivos y las multitudes.
Pero Alfonso ya no quiere salir de Andatemejor. La madre finalmente fallece y no sabe cómo justificar su permanencia en el pueblo. Están próximos a regresar a la ciudad.
La esposa, con su bebé, que llora dentro de su cuna, guarda, a máxima velocidad, sus objetos otra vez en cajas y valijas. Incluso deja algunas cosas con tal de no esperar al camión de mudanzas. Necesita ver edificios cuánto antes. Cuando están por subir a la camioneta, cargada hasta el tope, se larga la peor tormenta en toda la historia de Andatemejor.
Alfonso hace lo imposible para que el agua no arruine su casa natal. Mientras van y vienen con baldes, Alfonso piensa en Laura, aislada, en esa vivienda frente al río desbordado y a la luz de un cielo invadido de rayos.
Su esposa, agotada, se duerme dando el pecho a su hijo. Alfonso lo mira, observa el rostro angelical y diminuto. Huele su olor a bebé. Besa a ambos y luego sale. Rocco, su perro, lo sigue. Se le hunden las botas en el barro húmedo y avanza con dificultad. La lluvia gruesa, con violencia, lo empapa, siente frío, tiembla. Al llegar a la casa de Laura, la ve como nunca la ha visto: demacrada. El pelo mojado, los ojos hinchados, las manos arrugadas. En vez de arreglarse, la mujer mancha un poco más su vestido y revuelve su pelo: luce mal. Alfonso ata a Rocco a un árbol. Preocupado le muestra su intención de ayudarla al ver cómo el agua, llena de ramas y marrón, fluye dentro de la casa.