
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El Barco de Vapor Roja
- Sprache: Spanisch
Abdel es un joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. Todo va a cambiar el día en que su padre, Yasir, decide abandonar el desierto y viajar a España. Atravesar Marruecos no será fácil, y mucho menos cruzar el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, hay que intentarlo si eso supone alcanzar la libertad, aunque tengan que ocultarse.Ahora que comienza una nueva vida en España, no todo es tan fácil como parecía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dedicado a los culpables
INTRODUCCIÓN
Me cuesta mucho escribir. Lo hago solo para ayudar a mi amigo Abdel, por si le pueden servir de algo estas líneas. En la editorial me han dicho que publicarán su historia si yo añado una introducción contando quién es Abdel, dónde le conocí y cómo llegó hasta mí su cuaderno de apuntes. Y eso es lo que estoy haciendo. O lo que voy a hacer a partir de ahora, para ser exactos.
Me llamo Charo Lafuente, aunque mi nombre en este caso sea lo de menos. Trabajo desde hace tres años en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, como educadora. Es un trabajo duro y con pocas satisfacciones, para el que se necesita mucha vocación. Se trata de ayudar a niños y adolescentes que, por razones ajenas a ellos mismos, están en estado de abandono, predelincuencia u otras situaciones límite.
Padres enganchados a la droga, malos tratos, alcoholismo, ausencia de escolarización... Los chicos que nos mandan a este centro siempre tienen una historia tremenda a sus espaldas. No se los puede juzgar con dureza. Cualquiera de nosotros, en su piel, actuaría de la misma manera. Aprendieron desde niños que la ley de la selva, la ley del más fuerte, es la regla de oro de la supervivencia. No confían en nadie, porque nadie les ha dado motivos para hacerlo. Aquí conocí a Abdel Muhbahar. Es uno de ellos.
Cuando lo trajeron, Abdel no parecía diferente a los demás. Otro chaval con problemas, una familia deshecha y carente de afecto, supuse yo. Pero pronto empecé a ver la diferencia: no es un chico agresivo y envalentonado como el resto. Es más bien tranquilo, muy expresivo y solitario. No quiero decir con ello que sea débil: en poco tiempo se ha hecho respetar, porque tiene una fuerza y una agilidad asombrosas. Está un poco asustado, aunque apenas se le nota. Pasa largas horas sentado en su cama escribiendo en un cuaderno forrado con piel de oveja que siempre lleva consigo.
Al principio no presté demasiada atención al hecho de que dedicara tantas horas a escribir. En cualquier caso, pensaba yo, lo hará en árabe, y de poco me va a servir pedirle que me preste su cuaderno.
Abdel pronuncia bastante mal el español, pero tiene un vocabulario considerable. Muy superior, desde luego, a la media de los chicos españoles de su edad. Por lo visto, según me ha contado él mismo, en Hauza su padre era muy amigo de Ben Abjalah, un líder de la resistencia saharaui, el cual tenía una extensa biblioteca de libros españoles. Abdel aprendió el español muy pronto con Ben, y se llevaba prestados libros, que leía una y otra vez cuando realizaba largas travesías por el desierto acompañando a su padre.
Es un lector infatigable. En el breve tiempo que lleva aquí ya se ha leído la mitad de los libros de la biblioteca. Así sucede que, aunque no habla demasiado bien, sobre todo en lo que se refiere a la pronunciación, escribe perfectamente, como muy pronto veréis. Le he tomado un cariño muy especial, y él me ha correspondido con su amistad. Por eso le llamo «mi amigo Abdel».
Un día me empezó a picar la curiosidad y comencé a preguntarme qué escribiría Abdel con tanta meticulosidad en su cuaderno. Intenté sonsacarle algo, y al principio me contestó con evasivas. Al fin logré que me prestara sus escritos. El cuaderno estaba cuidadosamente forrado, hojas duras y caligrafía diminuta. «Me lo regaló mi padre. Lo hizo él mismo», me dijo con orgullo, como mostrando un trofeo.
Abdel escribe con letra de imprenta, imitando los caracteres de los cientos de libros que ha leído. Me pidió que le corrigiera las faltas de ortografía o de sintaxis, pero la verdad es que no he tenido que tocar ni una coma. Abdel escribe mucho mejor que yo. Cuando leí el manuscrito, me quedé impresionada. A lo mejor es porque le conozco, pero me hizo llorar más de una vez.
Después de leer su historia, hice algo que tal vez no sea muy correcto. Fue algo instintivo. Fotocopié el cuaderno sin su permiso y guardé la copia en un cajón. Al día siguiente le entregué las fotocopias a mi amiga Soledad Alvarenga, que trabaja en una editorial. Tal vez a ella se le ocurriera algo para ayudar a mi amigo Abdel, pensé. Ahora no me arrepiento, porque una semana más tarde me llamó la directora de la editorial diciendo que lo quería publicar, que le parecía fantástico, y que yo escribiera una introducción. Es la que estáis leyendo todavía, pero ya termino. Os aseguro que para mí ha sido muy difícil.
Yo no sé mucho de literatura, pero la editora me ha dicho que la historia de Abdel tiene mucho ritmo y una estructura inmejorable. Yo estoy de acuerdo. Puede que esté hablando de quien será con el tiempo un escritor muy famoso. Abdel se merece un futuro algo mejor de lo que ha vivido hasta ahora. Si no tuviera padre, a mí me encantaría pedir su custodia legal y llevármelo a casa a vivir conmigo. Es un compañero adorable.
Espero no haberos aburrido, porque lo importante es lo que viene a continuación. Os dejo con la historia de mi amigo Abdel escrita por él mismo. Sé que os va a encantar.
Charo Lafuente
Málaga, 10 de septiembre
•1
VIVO EN UN CEMENTERIO, aunque no soy un muerto. Tampoco el enterrador. Soy un hijo del desierto, escondido entre las tumbas de Marbella. Puede que la situación suene graciosa, pero no lo es en absoluto. Mi padre está en la cárcel. Yo soy menor de edad en un país extranjero, inmigrante ilegal, y sin documentos que me identifiquen. La policía me busca. Una banda de traficantes de drogas me busca. Si alguno de ellos me encuentra, estaremos perdidos: mi padre y yo.
Estamos en el mes de julio, así que al menos no hace demasiado frío por las noches. No tengo más ropa que la que llevo puesta. Tengo hambre. Apenas he comido desde hace tres días. También tengo miedo. Mucho miedo. Y no solo a que me encuentren, sino porque el hecho de dormir junto a un montón de cadáveres no es lo que yo llamaría pasar unas buenas vacaciones. No me gusta estar aquí, pero no puedo abandonar a mi padre. Él confía en mí, estoy seguro. Yo soy el único que puede ayudarle, aunque no sepa cómo. De momento, mientras lo pienso, me refugio en este extraño mausoleo de la familia Ponce Santamaría. ¿A que no es nada divertido?
Ahora tengo mucho tiempo libre. Esto es un contrasentido, ya lo sé, porque de libre tiene poco. Quiero decir que me sobran horas durante el día. Me sobran todas las horas. No oscurece hasta bien pasadas las nueve y media de la noche, y no puedo arriesgarme a salir de mi escondite a la luz del sol, con toda la gente husmeando por ahí. Alguna noche el hambre me ha obligado a salir de mi encierro para buscar comida. Aunque este es un país muy fértil, he tenido serias dificultades para encontrar algo que llevarme a la boca. No me arriesgo a bajar a la ciudad. No es fácil pasar inadvertido en un país extranjero.
Vivo como las lechuzas y los búhos, pero mucho más aburrido. La soledad no me asusta, porque crecí en el desierto, pero echo de menos los espacios abiertos. En un lugar cerrado el tiempo transcurre más despacio, y como tiempo es algo que no me va a faltar, entretengo mis horas lentas escribiendo. La honda, este cuaderno y un bolígrafo son lo único que pude salvar en mi huida, y gracias a que lo llevaba encima. Pero empezaré por el principio.
Nací en alguna parte del desierto, en una jaima de una caravana de tuaregs que se dirigía a Hauza, según me han contado muchas veces. Desciendo de una larga familia beréber, y mi padre, Yasir Muhbahar, era uno de los hombres más respetados de la tribu. Aquí, en cambio, no es nadie. Tal vez no debimos salir del Sáhara, por muy mal que nos fueran allí las cosas.
–La democracia europea es el paraíso de la libertad. Empezaremos una nueva vida en España –me dijo antes de emprender el viaje.
Ahora no opina lo mismo, claro. Los tuaregs no somos una raza de hombres libres, y no tenemos derechos en ningún lugar del mundo. Las fuerzas marroquíes nos han ido expulsando de la tierra, y ni en las dunas del desierto podemos cabalgar tranquilos.
Recuerdo a mi madre, Amina, muy lejanamente. Murió a manos de los soldados marroquíes durante la construcción de la tercera muralla, la que aísla la ciudad de Hauza, poco antes del Ramadán de 1984. Yo tenía seis años. No tengo fotos ni recuerdos de ella, pero mi padre dice que era bellísima. Yo la sigo echando de menos. Nuestra casa, aunque apenas fueran cuatro paredes de adobe, fue saqueada y destruida. Mi padre estuvo a punto de morir de pena. Fue la única vez que le he visto llorar en mi vida.
–No volveremos a tener una casa nunca más –me dijo entonces, todavía lo recuerdo.
Los tuaregs somos un pueblo nómada, y nos movemos de acá para allá con nuestros rebaños de ovejas y cabras. Vivimos en un mar de arena llamado Sáhara, en donde en lugar de islas hay pozos y oasis. Navegamos a lomos de caballos y camellos. Hay quienes nos llaman los hombres azules, porque los mantos teñidos con los que nos cubrimos del sol van coloreando nuestra piel poco a poco. Las fronteras, esas líneas de rayas y puntos que separan los países, no existen en la realidad. El Sáhara es un solo desierto, una misma arena que no entiende de rayas ni de mapas.
Los niños no suelen acompañar a sus padres en las largas travesías, pero conmigo hacían una excepción. Mi padre no podía dejarme con una madre que ya no existía, y no le gustaba tenerme lejos de su lado. A mí me encantaban los viajes. Los demás hombres de la caravana siempre me trataron como a un mayor, y podía entrar en sus tiendas, escuchar las tertulias y sentarme al fuego con ellos. A partir de los nueve años, ya me dejaban salir con unas cuantas cabras y pasar tres o cuatro noches lejos del campamento.
Mi padre me enseñó a manejar la honda. Con una cinta de cuero y una piedra, podía conducir un rebaño como cinco pastores a un tiempo. Yo quería que él se sintiera orgulloso de mí, así que practiqué día y noche hasta convertirme en el mejor lanzador de todo el grupo. Aquí en España nadie la usa. Claro, que tampoco la necesitan. De todos modos, yo la sigo llevando colgada de la cintura, por si acaso. Me siento más seguro. Nunca se sabe.

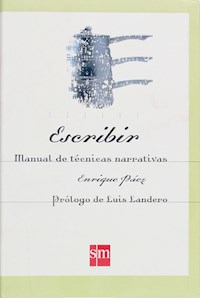













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













