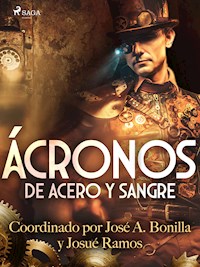
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Una inusual e interesante recopilación de historias de tono steampunk con el añadido del terror. El pasado retrofuturista típico del steampunk se mezcla con relatos de fantasmas, demonios, pesadillas y locura en una colección que reúne a las plumas más destacadas del género.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miriam Alonso, José A. Bonilla
Ácronos. De acero y sangre
RELATOS DE TERROR STEAMPUNK
Saga
Ácronos. De acero y sangre
Copyright © 2019, 2022 Alicia Sánchez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726983623
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Miriam Alonso • José A. Bonilla • Júlia Díez Santiago Eximeno • Eva García Guerrero Pepa Mayo • Alejandro Morales Mariaca Josué Ramos • Alicia Sánchez • R. G. Wittener
«Las máquinas me sorprenden con mucha frecuencia».
Alan Turing, científico y matemático (1912-1954)
«Si no he de inspirar amor, inspiraré temor».
Frankenstein,Mary Shelley (1797-1851)
PRÓLOGO
Félix Goggles
«La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido».
H.P. Lovecraft
«A partir de ahora no viajaré más que en sueños».
Julio Verne
Estimada lectora, estimado lector, comienzas a adentrarte en un singular universo donde un género literario de extensa trayectoria como es el terror se une en perfecto maridaje con una joven vertiente de la ciencia ficción: el steampunk.
Los artífices de esta original unión son nada más ni nada menos que Josué Ramos, experimentado padre ya de otras criaturas antológicas, y José A. Bonilla, premiado autor de relatos fantásticos ambientados en la época victoriana.
Los dos han abierto la puerta a diez entusiastas y prolíficos escritores para que te lleven a ese particular mundo donde, una extraña y novedosa tecnología de mediados del siglo xix compuesta de vapor, engranajes y extraños inventos, se complementa con el miedo y el terror.
¿Qué vislumbramos en esta antología? En primer lugar, nada más ni nada menos que nuestras emociones más primarias: el miedo y el terror, sentimientos que anteceden a cualquier explicación de una ciencia inexistente. En segundo término, el relato fantástico que le da una explicación a aquello que nos resulta sobrenatural o casi inexplicable y, por último, pero no menos importante, hay ciencia ficción porque se habla de otras realidades, otras dimensiones u otros mundos.
Con estos aderezos han sido sazonadas unas historias que en más de un caso no te atreverás a leer de noche.
Alguien definió —simplificando al máximo— que el steampunk es ciencia ficción victoriana. Sí, pero esta antología de terror no está circunscrita al ámbito de Gran Bretaña. Aquí viajarás a Londres y a Escocia, por supuesto, pero también al polvoriento desierto de Arizona, a las más gélidas latitudes septentrionales de Rusia, a la bella Praga, a la nuestra cercana Extremadura, recalarás en Madrid, conocerás misteriosos bosques y visitarás, incluso, el mundo onírico. Todo este periplo sin desprenderte del libro.
Miedo y terror entre vapor, extraños mecanismos y misteriosos personajes. Toda una invitación a la lectura que no podrás rechazar querida lectora, querido lector. «Acero y Sangre» son los dos componentes indispensables de esta antología que sin duda no te defraudará.
Félix GogglesOrganizador de la Eurosteamcon Barcelona
MATER AMANTISSIMA
Alicia Sánchez
Debería ser tu Adán, pero soy tu ángel caído
Mi hijo juega con la tierra húmeda que cubre el suelo del porche.
Es un niño tranquilo, como lo fueron sus hermanos, los tres que nacieron antes que él. ¡Se parece tanto a ellos! Percival tiene el rostro de porcelana de la dulce Isabella, las manos blancas de Clara, el cabello dorado de William... Mi pobre hijo tiene lo mejor de cada uno de ellos y, sin embargo, no hay armonía en su frágil cuerpo de querubín maldito. Percival es como una marioneta desmadejada, un títere viejo olvidado en un baúl. Cuando camina, sus frágiles huesecillos se entrechocan, provocando esos insoportables crujidos que le acompañan siempre. Incluso su piel, tan frágil y suave como las alas de una mariposa, no parece humana. Se irrita y enrojece a menudo, como si no tolerara las agresiones que recibe de un mundo que no comprende y rechaza. Hasta el particular olor que emana de su piel es extraño. «Este niño huele mal», le dicen las contadas personas que vienen a visitarnos, pero no es cierto. Mi hijo emana un aroma inusual, es cierto, pero agradable a mis sentidos, un aroma fuerte y dulce a la vez, como el de los lirios y de las violetas que perfuman los cementerios.
Mi pequeño Percival no es un niño hermoso, pero es mi hijo, mi creación, y nada ni nadie podrá arrebatármelo.
Hoy ha sido un día extraño, el primero que pasamos en Londres después de un interminable periplo por Europa que empezó antes de que Percival naciera y que ha culminado ahora, un año después de la muerte de su padre. Italia, Francia, Grecia... países ingratos, polvorientos y calurosos, una amenaza para nuestra salud y también para nuestra exacerbada sensibilidad de poetas. Cómo deseaba volver a esta ciudad, mi ciudad, siempre tan húmeda y sombría.
—¿Cuándo cenaremos, mami? —me pregunta mi pequeño.
—Pronto, hijo mío —le contesto—. Martha no tardará en avisarnos.
Estamos solos él y yo en este enorme caserón de Kentish Town. Mi situación económica es precaria, pero gracias a la ayuda de mi padre podemos subsistir, e incluso disponer de alguien para que nos cuide, como la dulce Martha, la criada que estuvo junto a mi madre hasta que murió y que ahora se desvive por darnos un poco de afecto y calor.
Martha es una mujer grande y bondadosa. La madre atenta que nunca he tenido. Además, al contrario que el resto del mundo, no ve nada extraño en mi pequeño Percival. Lo acuna entre sus brazos sin aprensión y le susurra las mismas canciones de cuna que cantó a los demás niños que estuvieron a su cuidado, sin importarle el tacto viscoso de su piel ni su olor a flores marchitas.
—Todas las criaturas son hijos de Dios —le dice.
Y yo no tengo más remedio que contradecirle, porque ese Dios del que ella habla no tuvo nada que ver en su nacimiento. Mi hijo no es obra suya sino mía. Fui yo quien le dio la vida, a costa de mi dolor y sufrimiento. Fui yo quien le alumbró después de meses de incertidumbre y agonía. Fui yo la que lo protegió después de las iras de su padre, un padre que nunca lo aceptó, por considerarlo poco digno de su estirpe gloriosa.
Su padre. Nunca me perdonó que llevase su mismo nombre, ese nombre sagrado, decía, que ostentó heroicamente uno de los caballeros del rey Arturo, eterno buscador del Santo Grial.
—Esa criatura deforme no puede ser hijo mío —decía—. Llévalo al hospicio o, mejor aún, arrójalo al pozo más cercano para que no vuelva a verlo nunca jamás. Pido a Dios que se lo lleve pronto. ¿No se llevó a sus hermanos, arrebatándonlos de nuestros brazos de forma cruel y traicionera? ¡Esos niños hermosos, perfectos como ángeles, se pudren ahora bajo tierra mientras que ese pequeño monstruo sigue vivo, con la tenacidad propia de una criatura del infierno, feo, deforme y antinatural!
Y yo miraba a mi bebé sonrosado y no veía nada antinatural en él. Percival no era como sus hermanos, es cierto, pero no se iría como se fueron ellos, porque, esta vez Dios no podría decidir sobre su destino. Solo yo tenía de poder de hacerlo. Y esa era la gran ventaja de Percival sobre sus desventurados hermanos. Esos hermanos que murieron antes que él.
Sin apenas lágrimas y con el corazón seco, me juré a mi misma que no volvería a perder un hijo nunca más. Iba a desafiar a Dios, el principal causante de mis desgracias, con la creación de la primera criatura en el mundo libre de su influjo. Y así fue como nació mi cuarto hijo, mi querido Percival.
Primera Parte Isabella
Mi historia empieza como suelen empezar todas las historias, con amor y con sufrimiento. El amor, lleno y radiante, llegó cuando Percival padre me besó en el salón de mi casa. Estábamos solos, pero a mi familia no le importaba. No había nada que temer. Percival era uno de los mejores amigos de mi padre, un hombre casado y respetable. Pero él me besó y supe que a partir de entonces mi vida cambiaría por completo.
Percival era un hombre vehemente e impulsivo, transido de dolor algunas veces, preso de una euforia incontenible otras, un remolino de emociones contradictorias que me engullía por completo y del que no podía escapar, por mucho que lo intentara. Sabía que, junto a él, encontraría la desgracia, lo sabía, pero también una felicidad que nunca conseguiría si me quedaba en Londres con mis padres y me casaba con alguno de los muchos jóvenes que me cortejaban.
Dos semanas después de aquel beso, Percival abandonó a su mujer y huimos hacia Europa. Vivimos en París, en Lucerna, en Florencia... Leíamos a autores románticos, bebíamos vino italiano y hacíamos en amor con la alegría y despreocupación de dos jóvenes amantes que no le temen a nada. Pero, a los pocos meses, el dinero se acabó, las discusiones cada vez eran más frecuentes y Percival se volvió taciturno. Además, yo me había quedado embarazada y me volví aprensiva y cobarde. Quería volver a Londres, tener un hogar estable y proporcionar a mi hijo las comodidades necesarias para garantizarle una vida plena y feliz. Quería volver a mi casa, pero mi padre, herido y furioso por mi inesperada huida no quiso saber nada de nosotros. Además de dejar de enviarme mi asignación mensual, empezó a hacer los trámites para desheredarme. Ni siquiera la inminente llegada de mi primer hijo le hizo cambiar de idea.
Estaba desesperada. Era tan pobre como las mendigas que pedían limosna en la calle. El patrimonio de mi marido eran solo deudas y las pocas libras que tenía las custodiaba su esposa como un furioso cancerbero. Por suerte, el padre de Percival se avino a ayudarnos y nos cedió una casa modesta pero agradable que poseía en el barrio de Chelsea para que, al menos, tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas. Percival recuperó algunos de sus trabajos y gracias a sus artículos y composiciones, empezamos a remontar.
Pero lo más angustioso no fue la precariedad, ni siquiera la vergüenza de haber caído en la más profunda de las desgracias, lo peor de todo fue tener que convivir a diario con el lado más oscuro de Percival, con ese resentimiento hacia el mundo que le agriaba el carácter y que convirtió mi vida en un infierno. No fue ninguna sorpresa para mí. Yo conocía a Percival mucho mejor que él mismo. Y, a pesar de todo, me lancé en el precipicio de su amor con los ojos cerrados, consciente del sufrimiento que me esperaba.
Apenas me daba dinero, me humillaba con sus comentarios, desaparecía días enteros sin que supiera nada de su paradero, para después... volver lleno de arrepentimiento, inundarme con sus lágrimas y pedirme perdón.
Así era mi vida, mi triste y desolada vida, pero la situación empeoró todavía más.
Mi hija, mi hermosa hija Isabella, nació dos meses antes de lo previsto. Percival estaba de viaje y tuve que afrontar el parto y todos los horribles sucesos que acontecieron después yo sola, sin la ayuda de nadie.
Cuando nació, mi hija no era más que un saco de huesecillos cubiertos por una piel suave y casi transparente. Los ojos hinchados, la mirada ávida, las manitas húmedas... Mi pequeña Isabella era como una criatura marina a medio formar, arrebatada sin miramientos de su medio acuático. Hermosa, sí, pero también frágil y enfermiza.
—No llegará a mañana —me dijo el médico que atendió el parto.
Se me rompió el corazón. Mi primera hija, mi ángel caído del cielo, se iría antes de que pudiera acostumbrarme a su olor, al tacto suave de su piel...
La miré. La pequeña agonizaba en su cuna. Su llanto era débil y discontinuo, más que un llanto era una queja, la tristeza de un alma que se deshoja poco a poco. Acababa de llegar al mundo y ya tenía que despedirme de ella.
—¿No hay nada que hacer, doctor? —pregunté.
—Lo siento —me contestó—. No puedo salvarla, pero no se preocupe. Es usted joven y está sana. Tendrá más hijos, si Dios quiere.
Dios. Ese Dios vengativo y maldito. Lo sabía, Él me había castigado por mi osadía, por el acto valiente de oponerme a mi destino. Me había revelado y aquí tenía su respuesta. ¡Cómo odiaba estar a merced de sus designios, no poder decidir sobre mi propia vida, tener que obedecerle siempre! Se había entablado una guerra entre él y yo, una guerra sin cuartel que no acabaría nunca, aunque todavía no sabía las duras batallas que todavía me quedaban por librar.
La comadrona que había ayudado al parto, una vieja pequeña y enjuta, me miró con lástima y me trajo a mi hija envuelta en la toquilla blanca que había tejido yo misma.
—Una criatura tan hermosa no puede morir —susurró mientras la acomodaba entre mis brazos.
Yo la miré desconcertada. Mi fijé en sus ojos que, velados por las cataratas, tenían una mirada extraña, distante, pero, al mismo tiempo, hipnótica.
—¿Cree que todavía hay esperanza? —pregunté.
La mujer me indicó con un gesto que me callara y Solo cuando el médico se hubo marchado, volvió a hablar.
—La niña morirá, de eso no hay duda —prosiguió—, pero, cuando se marche, no dejes que la lleven al cementerio.
—¿Por qué no? —pregunté.
—Cuando la pequeña muera —insistió—, envuélvela con una manta para que no pierda el calor y ve a ver al doctor Aldini. Él puede devolverle la vida. Lo encontrarás en el barrio de Spitalfields. Pregunta por él en el pub Ten Bells. Ve a las tres de la tarde, ¿me has oído? A las tres de la tarde. No lo olvides.
Miré de nuevo a la vieja. No parecía estar en sus cabales. No había más que verla. Su mirada perdida, el rictus extraño de su boca... Devolver la vida a un muerto, esa mujer estaba diciendo barbaridades. No debía fiarme de ella. Me sentí insegura a su lado y le pedí que se marchara. Poco más podía hacer allí. Estreché a mi hija entre mis brazos y me dormí acunada por el leve latido de su diminuto corazón. Cuando me desperté por la mañana, mi pequeña había muerto.
Estaba sola. Percival no volvería en varios días y no sabía qué hacer ni dónde ir. Pensé en llevar su cuerpo al mausoleo familiar, pedir permiso a mi padre para enterrarla allí, pero estaba tan triste y tan cansada que me vi incapaz de hacerlo.
Miré a mi niña una vez más. No podía dejar de hacerlo. ¡Era tan dulce y bella! ¡Qué lástima tener que amortajarla, encerrarla en un ataúd y dejar que la tierra cayera sobre ella! Esa carne tan fresca se pudriría como se pudre la fruta madura, se cubriría de moho y después, se descompondría poco a poco hasta convertirse en un puñado de huesecillos amontonados.
Entonces, recordé las palabras de la partera. Tenía razón, una criatura tan bella no debería morir.
Miré el reloj. Eran casi la dos.
Nunca sabré por qué lo hice. En un arrebato, cogí el cadáver diminuto y, tal como me había dicho la partera, lo envolví en una manta y salí a la calle. Apenas podía andar, los dolores todavía eran agudos y persistentes, pero ni siquiera pensaba en ello. Era tanta la tristeza que había en mi corazón, que mi cuerpo había dejado de sentir.
Mi fui a Leicester Square para tomar un coche de punto y pedí al cochero que me llevara a uno de los barrios más míseros y peligrosos de Londres.
En aquella época, el West End londinense era como un inmenso lodazal. Eternamente inundado por una neblina oscura que penetraba en las calles como una enorme mano negra, era lo más parecido al infierno en la tierra que yo había visto nunca. Las casas, casi todas en ruinas, se tenían en pie gracias a los sedimentos de mugre y hollín que sellaban los ladrillos y en las calles, el barro y los excrementos de caballo se mezclaban con el agua de lluvia, formando un mar de lodo que parecía tragárselo todo.
Cuando bajé del coche y eché una mirada a mi alrededor, estuve tentada de volver a subir, enterrar a mi hija en el mausoleo familiar y marcharme de allí para siempre, pero la pena era tan grande que seguí mi camino. Estaba rodeada de hombres de semblante torvo y amenazador, niños con aspecto de tísicos, viejas mendigas con las manos cubiertas de llagas... Era temible, pero decidí seguir adelante. Respiré hondo, hundí mis botines de charol en el lodo y me sumergí en un mundo que cambiaría mi vida para siempre.
El cochero me había dejado en la puerta misma del Pub Ten Bells, una construcción esquinera con columnas de inspiración helénica que pretendía aportar un cierto toque de distinción y lujo a la sordidez del barrio. Cuando entré, todos los rostros se dirigieron hacia mí. Los únicos clientes que había a esa hora eran vagabundos solitarios que ahogaban su desesperación en sus jarras de cerveza.
—Lo siento. Las señoras tienen prohibida la entrada al local —me dijo el camarero en cuanto me acerqué a la barra.
—Vengo ver al doctor Aldini —susurré.
El hombre, un gigantón de hermosos ojos azules y rostro picado por la viruela, me miró como si no me entendiera, pero, a los pocos segundos, se acercó a una puerta que había a un extremo de la barra y me hizo una señal para le siguiera. Una vez más, me vi tentada a marcharme de allí, pero, en lugar de ello, sujeté con fuerza mi hija muerta y seguí adelante.
Cuando atravesé la puerta, no pude ver nada, solo una inesperada e inmensa oscuridad. El camarero encendió una lámpara de parafina que había cogido de algún lugar y solo entonces pude ver dónde nos encontrábamos: en un angosto pasillo que olía a orines, a cerveza caliente y a humedad.
Empecé a caminar por aquella gruta misteriosa detrás de mi cicerón de rostro deforme. El cuerpo de mi niña se iba enfriando entre mis brazos, pero yo todavía conservaba la esperanza, la esperanza de devolverle la vida. ¿Qué podía perder?
Después de avanzar unos cuantos metros, el camarero se detuvo y me habló por primera vez.
—Son 10 chelines —me dijo.
Me sorprendió que me pidiera dinero y que, además, fuera una cifra tan ridícula, pero decidí obedecer sin pensarlo.
—De acuerdo —le contesté yo, extrayendo unas cuantas monedas del bolsillo y depositándolas en su mano extendida.
Acto seguido, abrió una puerta de madera y me empujó hacia el interior, volviendo a cerrarla a mis espaldas.
Me encontraba en lo que parecía la carpa de un pequeño circo, un espacio semicircular con un escenario en el fondo. En el centro, había una improvisada platea compuesta por una cincuentena de sillas de madera ocupadas por un público variopinto, personas del barrio, sobre todo, pero también algunos jóvenes con aspecto de estudiantes. En el improvisado escenario, había una cortina granate a modo de telón y un cartel en el que se podía leer: «Doctor Giovanni Aldini, físico especialista en galvanismo y electricidad muscular».
No era en absoluto lo que esperaba encontrarme allí. Me había imaginado la consulta de un médico, un cuartucho minúsculo con una camilla oxidada y un armario de cristal, pero, en lugar de ello, me encontraba en lo que parecía un teatrillo de provincias.
Tomé asiento en la última fila, lo más apartada posible del resto de espectadores. Entre mis brazos, el cuerpo de mi hija estaba cada vez más rígido. Ya no tenía la sensación de llevar un bebé, ahora era como si, envuelto en la manta, sujetase a un muñeco de madera, frío e inanimado.
La función no tardó en empezar. La cortina se abrió rápidamente, dejando a la vista una especie de mueble bajo. Sobre él había un cajón de madera oscura con numerosos cables a su alrededor. Parecía un instrumento de tortura en miniatura o una caja de música destripada.
Tras unos segundos de espera, hizo su entrada un hombre de piel morena y perfil anguloso. Iba elegantemente vestido, como si acudiera a un baile de postín, con una chaqueta de terciopelo y una camisa blanca algo deslucida.
—Buenas noches, señoras y caballeros —empezó a decir, en un perfecto inglés con acento italiano—. Lo que están ustedes a punto de contemplar no es un truco de magia ni un milagro de la naturaleza. Es, simplemente, un experimento científico, fruto de los conocimientos que, durante años, acumuló mi tío, el célebre físico Luigi Galvani y posteriormente yo mismo, Giovanni Aldini, profesor de física de la Universidad de Bolonia.
A continuación, el doctor Aldini, se colocó una bata blanca que le ofreció su ayudante, un niño que estaba sentado en el lateral del escenario, y volvió a mirar fijamente a su público.
—Que no se confundan ustedes —prosiguió—. No estamos aquí para emular a Dios, ni para vulnerar ninguno de sus sagrados mandamientos.
En ese preciso momento, un murmullo de sorpresa, miedo y admiración recorrió toda la sala.
—Alfie, por favor —pidió a un niño que se encontraba a un lado del escenario.
Al momento, el pequeño desapareció tras el telón y, poco tiempo después, volvió con un bote de cristal. El doctor lo levantó para que pudiéramos ver mejor lo que había en su interior: una rana de dimensiones considerables que trataba desesperadamente de liberarse de su encierro.
El doctor Aldini depositó el bote sobre el mueble e hizo una nueva señal al niño que, después de desaparecer otra vez, trajo consigo una cubeta llena de un líquido amarillento.
—A continuación —continuó—, vamos a introducir esta rana adulta en una disolución que contiene un veneno letal que le provocará la muerte inmediata.
De nuevo se escucharon los murmullos del público. Las mujeres se revolvían en sus sillas y los hombres se mesaban las barbas, tratando de controlar su desasosiego.
Con frialdad de científico, el doctor Aldini extrajo a la rana del bote y la sumergió en la disolución. El pobre animal, que se debatió desesperadamente por su vida durante unos pocos segundos, dejó de moverse poco a poco para acabar flotando en la superficie de la cubeta.
—Por favor, ¿puede acercarse al estrado alguno de ustedes para comprobar realmente que la rana está muerta? —preguntó
Un hombrecillo pelirrojo con aspecto de comerciante levantó la mano con timidez.
—Por favor, señor, acérquese sin miedo —le pidió el doctor Aldini.
El espectador se levantó de su silla, se acercó al escenario y tocó la rana con un dedo, no sin cierta aprensión.
—Adelante, no sea tímido —insistió—, haga todas las comprobaciones que crea necesarias.
El hombre sujetó la rana con las dos manos y se la acercó al oído, como si se tratara de un reloj estropeado, lo que provocó las risas del público.
—No hay duda —afirmó el voluntario—. La rana está muerta.
—Gracias, caballero —le contestó el doctor—, vuelva a su butaca, por favor.
A continuación, Aldini colocó el cuerpo del animal sobre el cajón de madera, extrajo del bolsillo interior de su chaqueta una especie de petaca metálica y la conectó al cuerpo inerte mediante un grueso cable que había en uno de sus extremos.
—Según las teorías de mi tío, el doctor Luigi Galvani — explicó—, los músculos se activan gracias a un fluido eléctrico generado por el cerebro y que recorre nuestro cuerpo a través de los nervios. Incluso después de la muerte, los músculos siguen siendo capaces de conducir esta energía. Tan solo necesitan una fuente que pueda generarla. Esta tarde, lograremos hacerlo.
Un nuevo murmullo, más fuerte que los anteriores, recorrió otra vez la improvisada platea. El público cada vez estaba más impaciente y excitado.
—Esta pila —dijo, señalando la petaca metálica— conectada al cuerpo de la rana por dos electrodos, proporcionará la energía necesaria para activar sus músculos y lograr revivirla. Presten atención, por favor, el experimento está a punto de empezar.
Las luces del escenario titilaron ligeramente y el doctor Aldini, con gran teatralidad, activó la pila mediante un interruptor que había en uno de sus extremos.
A los pocos segundos, la rana muerta empezó a realizar unos extraños movimientos. Sus extremidades se contrajeron y, cuando el doctor activó de nuevo la pila para aumentar la intensidad, saltó sobre la superficie de la mesa como si estuviera viva.
La reacción de público fue de estupefacción. Algunas personas se levantaron de sus sillas para ver mejor la reacción del animal. Otras se quedaron petrificadas, con el rostro contraído, como si hubieran visto un fantasma.
Pero el milagro fue breve. A los pocos segundos, el cadáver de la rana dejó de moverse. El doctor volvió a insistir activando la pila una y otra vez, pero el cuerpo no reaccionaba. No había duda, el experimento no había ido todo lo bien que había previsto.
Ante el fracaso, el doctor hizo una breve reverencia a modo de despedida y la cortina se cerró rápidamente mientras el público, visiblemente contrariado, demostraba su decepción silbando e, incluso, arrojando algunos objetos contra el raído telón.
Yo permanecí en mi asiento de la última fila. No me había movido durante toda la función. Yo también me sentía decepcionada. Ahora ya sabía qué era lo que me había ofrecido la vieja comadrona, un truco de magia, un simple truco realizado por un ilusionista con pocos escrúpulos. Al contrario que el público que había presenciado el experimento, yo no era una pobre ignorante. Conocía los estudios del doctor Galvani y era consciente de que todavía estaban en fase muy incipiente. Sabía que aquella pobre rana seguía tan muerta como cuando flotaba en la cubeta. La pila eléctrica había servido para activar sus músculos inertes, pero nada más. Aquello tan solo era una ilusión.
Cuando me levanté dispuesta a marcharme, el niño ayudante se acercó a mí.
—Señora, por favor —me pidió—. El doctor Aldini quiere verla.
—¿A mí? —pregunté desconcertada—. ¿Para qué?
—Por favor, tiene que venir —insistió—. Es por él, por el bebé.
Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sabían quién era y por qué venía. Seguramente se lo había dicho ella, la vieja partera. Querían convertir a mi hija en un monstruo más de aquella feria de los horrores. Qué ingenua había sido, qué estúpida e inocente.
Me dirigí todo lo rápido que pude hacia la salida, pero el niño me sujetó fuertemente del brazo. Me fijé un poco más en él. Su rostro no era en absoluto infantil, era el rostro de un hombre, aunque con unas facciones extrañas, desiguales e inexpresivas, como las de un muñeco de madera. Además, la fuerza de su mano era descomunal, impropia para el niño que aparentaba ser. Comprendí que nada podía hacer para librarme de él.
Me llevó casi a volandas hacia el fondo del escenario. Dejamos atrás el cortinaje de terciopelo raído y, tras atravesar un nuevo pasillo todavía más oscuro y maloliente que el anterior, entramos en lo que parecía un improvisado camerino, una minúscula habitación que hacía las veces de almacén, repleta de cajas de cartón y botellas de cerveza vacías.
Sentado en la única silla que había en la estancia, detrás de una mesa sucia y carcomida, me esperaba el doctor Aldini. Se había despojado de su bata blanca y de su chaqué de opereta.
—Gracias, Alfie, puedes marcharte —le dijo a su extraño ayudante.
Agradecí perder de vista a ese enano de manos enormes, pero tampoco me tranquilizaba quedarme a solas con el doctor.
—¿Es usted sobrino del doctor Galvani o esa es otra de sus patrañas? —le pregunté.
El hombre me miró con sus ojos vivos y sonrió bajo su fino bigote engominado.
—Por supuesto, señora —me contestó—. Soy el único y privilegiado depositario de sus conocimientos y teorías.
—Por favor, no estamos en su espectáculo —le insistí—. Puede ahorrarse la palabrería circense.
—Me ofende usted, señora —respondió airado—. No soy un feriante, sino un científico. Y el espectáculo que acaba usted de presenciar no es otra cosa que la única forma de conseguir los ingresos que necesito para proseguir con los experimentos que inició mi tío.
—¿Activar de nuevo los nervios de un animal muerto? Eso ya lo hacía el doctor Galvani hace años. No veo que haya adelantado mucho desde entonces.
El doctor Aldini se levantó de su silla, se acercó un poco más hacía mí y miró sin disimulo la manta que ocultaba el cuerpo de mi hija.
—Lo que acaba usted de ver es, efectivamente, un número de circo —prosiguió—. Los experimentos que realizo a puerta cerrada son infinitamente más interesantes y están muchísimo más avanzados y es allí donde creo que yo podría ayudarla.
Lo miré una vez más con desconfianza. Era un farsante, desde luego, pero con un gran poder de persuasión.
—Déjemela ver —me pidió, señalando ya abiertamente a mi hija.
—¿Qué quiere hacer con ella? —le pregunté—. ¿Qué quiere hacerle a mi pobre hija?
—Solo quiero verla, nada más —me contestó él con serenidad.
Cansada y con ganas de acabar con aquella farsa lo antes posible, aparté ligeramente la manta que cubría el cuerpo de mi hija y mostré su rostro, lívido y contraído por el rigor mortis, pero todavía hermoso.
—Bella criatura —musitó Aldini.
La tapé de inmediato. Su expresión, tierna pero también ávida, me pareció inquietante, incluso obscena.
—Yo podría devolverle la vida —me dijo.
—¿Mover sus músculos durante unos segundos? —le contesté indignada—. ¿A eso le llama devolverle la vida a un ser vivo?
—Como le he dicho antes, mis experimentos privados están mucho más avanzados. ¿Se ha fijado en mi ayudante?
—¿En el niño?
—No es un niño. Es un hombre, un hombre que nació dos veces. La primera gracias a Dios, la segunda, gracias a la ciencia.
—¿Me está diciendo que ha regresado de la muerte?
—Sí y lo mismo puedo hacer con su hija.
—¿Cómo podría hacerlo? —pregunté.
—No es fácil —contestó—. Pero puedo intentarlo.
—¿Lo ha hecho con más personas, además de con su ayudante? —insistí.
—No puedo revelar los resultados de mis experimentos, no de momento. Todavía no he llegado a los resultados que desearía, pero cada vez estoy más cerca. No puedo asegurarle nada, pero le prometo que haré todo lo posible para conseguirlo.
Aldini me miró de forma intimidante.
—No se lo preguntaré más, señora, porque no quiero que pierda más el tiempo. ¿Me cede el cadáver de su hija para mis experimentos?
Todavía no sé por qué, pero lo hice. Estaba a punto de decirle que no cuando hice todo lo contrario, dejé de resistirme, dejé de pensar. Estreché el cuerpo de Isabella entre mis brazos por última vez más, besé su frente helada y se la entregué al doctor con un cierto alivio, sin dolor.
—Conserve su cadáver —le pedí—. Pase lo que pase, no lo entierre jamás.
—Se lo prometo —me aseguró.
Y entonces comprendí que podía fiarme de él, que, aunque su experimento fracasara, mantendría intacta la belleza de Isabella. Como así fue.
Segunda Parte Clara y William
Pasaron los meses y yo volví a quedarme embarazada.
Los acreedores nos perseguían y la salud de Percival empeoraba. La tuberculosis que sufría desde hacía años se exacerbó y el médico que le atendía le recomendó viajar de nuevo hacia el sur para evitar la humedad malsana de Londres. Yo no quería irme, pero no tuve opción. Nos tuvimos que marchar. Francia primero, Italia después. Fueron viajes interminables, en los que pasé un calor sofocante además de un sinfín de penurias e incomodidades.
El carácter de Percival se oscureció todavía más. Su rabia parecía haberse reconcentrado. Su antiguo mal humor, cruel y explosivo, se había convertido en una negra amargura que le inundaba siempre, un malestar sombrío que le hacía estar constantemente postrado en la cama. Era incapaz de trabajar, incluso de salir. Me vi obligada a escribir por él para, de esta manera, seguir enviando el material a los periódicos para los que trabajaba y cobrar la pequeña suma que nos permitía seguir viviendo. Aunque empecé a hacerlo por necesidad, escribir se convirtió en mi gran consuelo, en la única forma que tenía de olvidarme de mi miseria.
Afortunadamente, mi segundo hijo, William, nació sano y hermoso. Por primera vez en mi vida, me sentí bendecida por Dios. Incluso Percival pareció animarse y volver a confiar en el destino. William era una niño alegre y despierto, tenía buena salud y había llenado de dicha nuestra triste vida. Nada malo podría pasar. Vivíamos felices cerca de la hermosa ciudad de Venecia, en un pueblo tranquilo que parecía tenerlo todo. El clima era agradable, el alquiler barato y los vecinos tranquilos y complacientes. No, no había nada que temer.
No tardé en volver a quedarme embarazada de nuevo. Esta vez fue una niña, la dulce Clara, un ángel delicado de profundos ojos azules que nos llenó una vez más de dicha. Volvíamos a ser una familia feliz. Llegué a pensar, incluso, que Dios, arrepentido por haberme infligido tanta tristeza, me compensaba ahora con la dicha más plena. Pero me equivocaba.
Poco después de cumplir su primer año de vida, Clara murió de disentería. Qué cruel ironía. El clima cálido que tan bien le sentaba a Percival había resultado mortal para mi pobre hija. El calor sofocante de Italia había contribuido a recrudecer la infección que finalmente acabó con ella.
Decidí organizar el velatorio en casa, tal como se acostumbraba hacer en los pueblos italianos. Una vecina me había ayudado a organizarlo. Colocamos el cuerpo de mi pequeña Clara en el centro del salón, vestida con el traje de cristianar y rodeada de flores blancas.
—Es un ángel —me dijo una de las plañideras—. Un bello ángel dormido.
—Pronto descansará junto a Dios —aseguró otra—. Su padre y creador.
Las miré con mis ojos llenos de lágrimas. Ellas no sabían la batalla que yo libraba contra Dios, no lo sabían en absoluto. La idea de entregarle su alma no me reconfortaba, sino todo lo contrario. ¿Cómo iba a permitir que se llevara a esa criatura que tan cruelmente había destruido? ¿A esa preciosa niña que tan feliz nos había hecho a Percival y a mí, a nuestra única esperanza, a nuestro amor?
Justo en ese momento, entró un extraño en nuestra casa. No tarde en reconocer al doctor Aldini. Su nariz aguileña, su bigote engominado, su chaqué de terciopelo gastado...
—¿Qué hace usted aquí? —le pregunté extrañada.
—He vuelto a Bolonia después de mi gira europea —me contestó— y pasaba unos días de descanso en Venecia. Me enteré casualmente de este desgraciado deceso y he venido a mostrarle mis condolencias, una vez más.
Qué lejanos me parecían aquellos días en Londres, la muerte de mi pequeña Isabella, los experimentos secretos de Aldani. No había sabido nada de él en todo este tiempo. Ni siquiera había intentado ponerme en contacto con él. Quería olvidar aquel suceso, borrarlo de mi mente, pero, según parecía, no iba a ser posible.
Aldini tenía que marcharse de allí. Percival no debía enterarse de su existencia. Le pedí discretamente que me siguiera hacia el patio de la casa.
—Como un buitre sobrevolando un cadáver —le dije en cuanto llegamos—. Como un ladrón de cuerpos acechando en el cementerio. Eso es lo que es usted, un desalmado que una vez más quiere aprovecharse de mi desgracia. Márchese de aquí, márchese lo antes posible.
—Señora, por favor, no se enfade conmigo —me suplicó con tono lastimero—. Lo único que quiero es reconfortarla en estos momentos tan aciagos, ofrecerle mi ayuda y, si usted lo desea, solo si usted lo desea, poner a su disposición mis conocimientos como científico para tratar de revertir esta situación.
—Ya le entregué el cuerpo de mi primera hija para sus experimentos —le dije, fuera de mí—. ¿Quiere el de Clara también? ¿Diseccionarla como si fuera una rata, abrirla sin miramientos, hurgar entre sus vísceras para después arrojarla en un vertedero para alimento de los perros? ¿Eso es lo que quiere hacerle a mi segunda hija?
—Se equivoca, señora —me contestó sin perder la calma—. Tal como le prometí, el cuerpo que me entregó sigue intacto. Lo llevo siempre conmigo, debidamente conservado, con la esperanza que, algún día y de algún modo, pueda devolvérselo. Creo que es un destino mucho más esperanzador que el que le espera a Clara. Al contrario que esas almas ignorantes que lloran junto a su cadáver, usted y yo sabemos que la esperanza de poder gozar de la vida eterna es una falacia. Solo la ciencia puede conseguirlo y es lo que, una vez más, le propongo. ¿O prefiere que el cuerpo de su hija se pudra y corrompa bajo tierra?
Lo miré fijamente. Sus ojos, eran sus ojos. Negros y ardientes, resultaba imposible resistirse a su influjo. Una vez más, el doctor Aldini me había atrapado en su tela de araña. Seguía desconfiando en él, pero no tenía demasiadas opciones. Recordé con repugnancia el rudimentario experimento que presencié en aquel pub londinense, el cuerpo inerte de la rana, las descargas eléctricas, la expresión de incredulidad del público... Acto seguido pensé en la dulce Isabella, en su cuerpecillo rígido entre mis brazos, en su rostro lívido de ojos enormes, azules y fríos como dos trozos de cuarzo velado.
—¿Podría verla? —le pregunté.
—¿A Isabella? Por supuesto. Su cuerpo descansa en mi laboratorio de la Universidad de Bolonia. Puede visitarme cuando quiera o, mejor aún, ¿por qué no viene conmigo? Si me da su consentimiento, podemos aprovechar el viaje y llevarnos a Clara con nosotros. Reposará junto a su hermana, como debe ser.
Entonces recordé un sueño que había tenido no hacía mucho. Había soñado que mi pequeña Isabella volvía a la vida, que la acariciaba frente al fuego y revivía. Pero me desperté y ella no estaba. Lloré desconsolada durante varios días.
Decidí, una vez más, confiar en Aldini.
Él sería el encargado de llevarse el cadáver aquella misma noche. La esconderíamos en el sótano, cerraríamos el ataúd y lo enterraríamos al día siguiente, vacío. Tras el entierro, nos marcharíamos hacia Bolonia con el cuerpo de Clara escondido en un baúl. Nadie se daría cuenta, ni siquiera Percival que, tras la muerte de nuestra hija, había vuelto a caer en su estado de postración habitual. Le dije que me iría unos días a Roma para distraerme y ver a unas amigas y dispuse todo lo necesario para que mi hijo William estuviera atendido durante este tiempo. Me sorprendió lo enérgica y activa que estuve durante aquellos dos días. Acababa de perder una hija por segunda vez pero el deseo de venganza, de venganza contra Dios, era tan vivo, tan intenso, que pude sacar fuerzas de flaqueza y llevar adelante nuestro plan.
El viaje fue largo y pesado. Era inquietante pensar que, en parte trasera del carricoche, como si se tratara de un fardo o una caja llena de cachivaches, llevábamos lo único que quedaba de mi adorada Clara. Aquella niña tan llena de vida era ahora tan Solo un cuerpo inanimado, una muñeca de carne y hueso destinada a formar parte de la siniestra colección del doctor Aldini.
Nada más llegar a Bolonia, fuimos directos al laboratorio que el doctor tenía en la universidad. Entramos por una pequeña puerta semioculta por una enredadera que había en un lateral del edificio y, después de recorrer infinidad de pasillos, llegamos a nuestro destino.
El laboratorio era una lúgubre estancia que años atrás había pertenecido al célebre doctor Galvani y que la dirección de la universidad había olvidado por completo. Era un espacio oscuro y grandioso, donde nunca entraba la luz del sol. De altos techos abovedados, parecía una catedral levantada en honor del diablo, un lugar más adecuado para oficiar misas negras que para llevar a cabo los experimentos científicos que Aldini aseguraba realizar.
El interior estaba repleto de los objetos más inverosímiles. Además de numerosos armarios repletos de tubos de ensayo, pipetas y medicamentos, había numerosos cables eléctricos, aparatos mecánicos difíciles de identificar e infinidad de jaulas vacías en las que, presumiblemente, habían pasado sus últimos días los desdichados animales con los que el doctor realizaba sus experimentos. También había varias camillas de disección y algunas camas con las sábanas escrupulosamente limpias, como si estuvieran preparadas para recibir la inminente llegada de los pacientes.
En una de las esquinas, tumbado en un humilde jergón, estaba Alfie, el extraño enano que había conocido en Londres.
—Buenas tardes, doctor. Señora... —nos saludó.
—Vive aquí —me aclaró el doctor—. Es mi único colaborador. La única persona que tiene autorizada su entrada a este lugar. De esta manera me aseguro que nada de lo que ocurra aquí será divulgado jamás.
—¿Y mi hija? —le pregunté.
—Ahora mismo se la muestro, señora.
Acto seguido, activó una pequeña palanca oculta tras un cuadro y se abrió una cortina. Tras ella apareció una pequeña puerta de madera deslucida.
—Pase, por favor —me pidió.
Entré en lo que parecía un pequeño almacén. La temperatura era sensiblemente más baja que la que había en el laboratorio, y el ambiente era húmedo y fresco.
—Este es mi pequeño mausoleo —me dijo.
En cuanto se hizo la luz, pude ver, perfectamente colocados sobre una larga mesa, seis cajas metálicas con la parte superior de cristal, seis pequeños féretros llenos de líquido en su interior y en los que flotaban los cadáveres de seis niños pequeños, de apenas semanas, completamente desnudos y con el rostro sereno, como si durmieran.
No me costó identificar a Isabella. Tal como me había prometido el doctor, estaba igual que como la dejé, años atrás. Su rostro lívido como la porcelana, el botón de su boca diminuta, los ojos cerrados de largas pestañas... Las lágrimas me brotaron sin apenas ser consciente de ello. Mi pequeña hija, mi bebé... Qué sola había estado durante este tiempo, encerrada en ese sótano húmedo y oscuro, pero allí estaba, intacta, tan dulce y hermosa como cuando estaba viva, esperando a ser revivida algún día.
—¿Cómo es posible? —pregunté—. ¿Cómo puede mantener los cuerpos en tan buenas condiciones?
—Es mi secreto —me respondió—. Uno de mis muchos secretos. Ni si quiera a usted, querida amiga, podría revelárselo. Confíe en mí, solo le pido eso. Confíe plenamente en mí.
Y así lo hice. Le autoricé a someter a mi hija Clara al mismo proceso que había utilizado con Isabella y volví a Venecia, convencida de que algún día, el milagro se haría realidad.
Lo que no sabía es que no pasaría demasiado tiempo antes de que me viera obligada a volver al laboratorio del doctor Aldini.
Unos meses después de aquel viaje, mi adorado William, el niño que nos había devuelto la esperanza y la alegría de vivir, moría de malaria. Tan solo tenía tres años y era el único hijo que nos quedaba. La agonía fue rápida y cruel. En solo dos días, ese niño alegre y saludable se convirtió en un cuerpo frío e inerte.
En cuanto se enteró de su muerte, Percival se encerró en su habitación y no quiso salir en varios días. Me alegré de ello. De esta manera me resultó mucho más fácil organizar la operación. Esta vez no hubo velatorio. Yo misma alquilé un coche de caballos y, de igual manera que en el anterior viaje, llevé a mi hijo a Bolonia encerrado en un baúl. Cuando llegué a la Universidad de Física, el doctor Aldini me esperaba en la puerta.
Tercera Parte Percival
No quisimos tener más hijos. Mis días como madre habían terminado.
Decidimos volver a viajar. Tratar de recuperar aquella alegre despreocupación de nuestros primeros días como amantes, pero, aunque recorrimos lugares idílicos y vivimos experiencias inolvidables, éramos incapaces de volver a disfrutar de la vida. Nuestros ojos, gastados por las lágrimas, convertían los colores más brillantes en sombrías tonalidades de gris. Los sabrosos manjares con los que nos obsequiaban nos parecían insípidos y los perfumes más dulces —el aroma de las flores o el olor a mar— no nos decían absolutamente nada. Tampoco la música nos conmovía, ni siquiera la más sublime poesía, y cuando tratábamos de disfrutar de nuestros cuerpos nos alejábamos el uno del otro con hastío, cansados de no conseguir el más mínimo goce.
Recuperamos muchos de nuestros amigos, hicimos algunos nuevos. Nuestra vida parecía plena y bulliciosa, pero estábamos muertos por dentro.





























