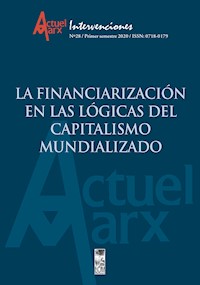
Actuel Marx 28. E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La situación actual de crisis a nivel mundial, debido a la pandemia y la depresión económica, ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales y las opresiones generadas por el neoliberalismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Directora María Emilia Tijoux Merino Comité Editorial Jacques Bidet (Francia), María Emilia Tijoux Merino (Chile), Iván Trujillo Correa (Chile), Gérard Duménil (Francia), Roberto Merino Jorquera (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Juan Riveros Barrios (Chile), Ernesto Feuerhake (Chile), Lidia Yáñez Lagos (Chile), David L. Kormbluth (Chile), Catalina Díaz Espinoza (Chile) y Alejandra Solar Ortega (Chile). Consejo Editorial Gilbert Achcar (Universidad París VIII), Étienne Balibar (Universidad París X), Daniel Bensaïd (†) (Universidad París VIII), John Beverley (Universidad de Pittsburgh), Alex Callinicos (Universidad de York), Jean-Marc Lachaud (Universidad París VIII), Domenico Jervolino (Universidad Federico II, Nápoles), Michael Löwy (CNRS/EHESS), Stefano Petrucciani (Universidad de Roma), Gabriel Salazar (Universidad de Chile), Jacques Texier (CNRS/EHESS), Slavoj Zizek (Instituto de Estudios Sociales de Ljubljana), Ernesto Laclau (†) (Universidad de Essex), Klaus Dörre (Universität Jena), Enzo Traverso (Universidad Cornell de Ithaca, New York), Armando Boito (Universidad Estatual de Campinas), Ricardo Antunes (Universidad Estatual de Campinas), Juan Carlos Marín (†) (Universidad de Buenos Aires), Adrián Scribano (Universidad de Buenos Aires) y François Chesnais (Francia). Edición francesa (París) Guillaume Sibertin-Blanc y Jean-Numa Ducange Traducciones Roberto Merino Jorquera, Juan Riveros Barrios y María Emilia Tijoux Merino Diseño de portada Autor: Juan Riveros Barrios E-mail: [email protected] Página Web: www.actuelmarxint.cl Huérfanos 1841, Santiago, Chile Diseño, diagramación y correcciones: Lom ediciones María Emilia Tijoux Merino / Lom ediciones ISSN: 0718-0179 ISBN impreso: 9789560013842 ISBN digital: 9789560014146 Registro Nº 010.121 LOM ediciones Concha y Toro 23, [email protected] | www.lom.cl
In memorianA Vicente Olavarría André
A los y las que luchan por la justicia y dignidad social…
¿Qué es resistir?
Resistir es, primero que todo y simplemente, no ceder, incluso en las situaciones más comprometidas, incluso si la postura es mala, incluso si estamos sumergidos en una posición de debilidad o de impotencia que puede ser pasajera…
Resistir implica reconocer su debilidad, admitir una correlación de fuerzas desfavorables; pero nunca jamás consentirlas, sin consentir o admitir esa debilidad, sin aceptarla, sin sonreír y sin resignarse.
Podemos ser vencidos –innumerables resistencias admirables lo han sido en el transcurso de la historia– cualquiera haya sido su justicia.
Lo que importa es no reconocer ser vencido, no reconocer al vencedor su victoria, no transformar la derrota en oráculo del destino o en capitulación vergonzosa, no dejar que una derrota física se transforme en una desbandada o derrumbe moral.
Daniel BensaïdRésistances. Essai de taupologie générale, 2001
Índice
Presentación: Las crisis del capitalismo mundializado y la discusión sobre la financiarización del modelo neoliberal
Financiarización: revisión del debate y precisiones para una interpretación marxista
Exacerbación de la autonomización del capital a interés (eso que llaman financiarización): el paroxismo de la irrealidad de la economía capitalista
Crisis económica y desórdenes mundiales
Capital financiero y clase dominante en Rudolph Hilferding: aportes para una aproximación política a los procesos de financiarización del capitalismo mundial
Bancos centrales autónomos y la reproducción de la acumulación capitalista: el caso de Chile 1973-1990
Crítica del capitalismo neoliberal-financiero: del fetichismo de la mercancía al trabajo abstracto
De la aspiracionalidad a la circulación del deseo-capital. Reflexiones sobre la capacidad performativa de los publicistas en Chile
Reseña de Robado: ¿Cómo salvar al mundo de la financiarización?, de Grace Blakeley
Llamado a la revista Actuel Marx / Intervenciones N°29Segundo semestre 2020
Normas de publicación
Presentación: Las crisis del capitalismo mundializado y la discusión sobre la financiarización del modelo neoliberal
La situación actual de crisis a nivel mundial, debido a la pandemia y la depresión económica, ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales y las opresiones generadas por el neoliberalismo. La confrontación geopolítica por la supremacía mundial y la agudeza del inminente desplome ecológico convergen en 2020, al mismo tiempo que la humanidad entera hace frente a una pandemia mundial sin precedentes en el capitalismo contemporáneo.
Las causas que subyacen a las crisis, tanto económica, social, política, ecológica y humanitaria-sanitaria del capitalismo mundializado, son una de las problemáticas más debatidas en las diversas corrientes y escuelas de pensamiento de los marxismos, adquiriendo muchas de ellas profundas raíces históricas e ideológicas.
Bajo el término «crisis», los marxistas comprenden a la vez las «crisis periódicas», que son un fenómeno corriente que se produce a intervalos relativamente regulares, como también las «crisis estructurales». Numerosos autores identifican las «crisis estructurales» como las ondas largas de contracción económica, durante las cuales los periodos de reactivación y de crecimiento son más bajos y las recesiones periódicas más agudas.
La crisis actual se funda sobre la teoría económica que Marx nos ha legado. Aunque Karl Marx no haya analizado la crisis estructural o las ondas largas de contracción económica, no encontramos en sus obras una presentación sistemática de una teoría de las crisis, su crítica de la economía política, y su teoría del valor y del capital expuestos en los tres libros de El Capital son instrumentos para comprender las crisis periódicas y estructurales, incluida la crisis mundial actual.
El rol central que tienen las crisis en el análisis de las contradicciones y límites del capitalismo determinan los cursos de la acción política. En los últimos años, poco antes del colapso de la economía mundial de 2007-2008, ha tenido lugar un profundo debate al interior de la economía política crítica, para elaborar una explicación a las crisis del capitalismo. En el presente número se pretende pasar revista a los principales argumentos que contienen este debate, con el objeto de plantear la comprensión del funcionamiento y de las leyes generales del modo de producción capitalista.
Una de las problemáticas más importantes en este debate sobre la caracterización de la crisis económica es la denominada financiarización, específicamenteentre lo que aparece y lo que es, es decir, entre causa y efecto. Tal caracterización incluso negaría la Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, articulada dialécticamente por Marx y considerada por él como «la ley más importante de la economía política moderna, y la más esencial para comprender sus relaciones complejas». De esta manera, para estos teóricos, la actual crisis no sería tal cual como la concibió Marx, esto es, una crisis normal y esperada del capitalismo, sino una crisis de su modalidad actual y específica: el neoliberalismo.
Estas teorías parecen no tener como base las leyes propias del régimen de acumulación capitalista de producción, tan criticadas por Marx en su momento como una especie de «armonicismo» al estilo de Jean-Baptiste Say. En los pasajes de las Teorías sobre la plusvalía, Marx desarrolla el análisis de las crisis y sus recurrencias iniciadas en los Grundrisse. Es allí donde se opone a las teorías del equilibrio, inspiradas en el «insípido Jean-Baptiste Say», según las cuales la sobreproducción sería imposible en razón de una identidad inmediata entre la demanda y la oferta. El principio según el cual «intercambiamos los productos contra los productos» garantizaría «un equilibrio metafísico entre vendedores y compradores». David Ricardo toma de Say esta fábula, según la cual «nadie produce si no es con la intención de vender o de consumir, y no vende jamás si no es para comprar otra mercancía que pueda serle útil». En este sentido, produciendo, cada uno devendría «consumidor de su propia mercancía», ya sea como «comprador o consumidor de las mercancías de algún otro». Así, el circuito estaría perfectamente cerrado, y el equilibrio entre venta y compra, oferta y demanda, asegurado.
El disfuncionamiento de la información no podría entonces venir, sino que de un defecto de información ligado a la complejidad creciente del mercado. Ricardo la plantea, pero se asegura inmediatamente diciéndonos lo siguiente: «No podríamos admitir que el productor pueda estar largo tiempo mal informado sobre las mercancías que puede producir con una gran ganancia» y «es entonces increíble que pueda durablemente producir una mercancía para la cual no existe la demanda». En suma, para ellos, el mercado sería un informador perfecto. Más próximo a nosotros, el argumento liberal de Friedrich Hayek es en favor de la concurrencia libre y no falseada, tan enarbolada por los arquitectos neoliberales del mercado mundial. La privatización de la información financiera y la invención de productos financieros cada vez más sofisticados, que borran las pistas y nublan los mensajes, han confirmado este mito.
La «inadecuación» de estas teorías para explicar las crisis no consiste en la inexistencia de los fenómenos que se describen y señalan, ya que estos están presentes en la realidad, sino que sitúan estos fenómenos como las causas cuando estas son las consecuencias, nublando así la comprensión de este histórico modo de producción. De esta manera causa y efecto se presentan en forma difusa y confusa, planteado así la discusión de la dicotomía entre esencia y apariencia de los fenómenos.
En esta discusión, el término financiarización es también debatido. Los autores incorporan o excluyen diferentes elementos de esta categoría y puede ser entendido como el auge de los movimientos financieros y crediticios, especulativos y de formación de capital ficticio, que según algunos autores está asociado con la desregularización adjudicada principalmente al neoliberalismo.
Al interior de las corrientes marxistas, Claudio Katz considera que tales teorías fenoménicas son políticamente «inocuas», es decir, que carecen de consecuencias directas sobre la acción de los movimientos sociales y políticos. Debemos señalar que sin una explicación de la crisis que tenga el carácter de general para la comprensión de los fenómenos, que permita develar las lógicas internas y externas del capital mundializado, de la explotación, de las contradicciones y los límites del régimen capitalista de producción, las consecuencias en vista de una acción social y política transformadora son profundamente perjudiciales en relación con el ¿qué hacer?
No pretendemos en esta presentación realizar una revisión exhaustiva de cada una de las teorías en presencia para explicar la crisis, sino entregar de una manera general algunos elementos que permitan situar las orientaciones en este debate. Se observan dos variantes principales en las teorías relacionadas con la financiarización: las que las consideran como la causa de la crisis y las que las consideran una consecuencia de esta.
En la financiarización como causa se destacan autores como Gerard Duménil, Dominique Lévy y, en cierta medida con algunas divergencias, Michel Husson, para quienes la crisis actual del capitalismo es una crisis financiera, una crisis de la modalidad específica del capitalismo de las últimas décadas: el neoliberalismo. Es una crisis específica de esta modalidad y no una crisis normal de este modo de producción. No es una crisis provocada por la caída de la tasa de ganancia, de una cierta pérdida de la rentabilidad que afectaría a la tasa de acumulación del capital.
De este modo, a juicio de los autores a partir de los años 70 el capitalismo experimentó una de sus crisis habituales que se manifestó en la denominada crisis de los precios del petróleo y en el caso de América Latina, en la crisis de la deuda. La tasa de ganancia de las empresas productivas habría caído. Las respuestas a estas caídas fueron las medidas y políticas neoliberales: privatizaciones, flexibilización laboral, liberalización comercial. Ello significó una mayor expropiación y explotación de la clase trabajadora y, en consecuencia, un incremento de la tasa de plusvalía. De esta forma, se habría logrado recuperar las tasas de ganancias, debido a los ataques a las condiciones laborales, y a priori puesto fin a la crisis. Se argumenta, en esta misma línea, que además se habría logrado el resurgimiento de una hegemonía financiera, de una fracción de las clases dominantes, producto de la desregulación. Según los mismos autores, la tasa de beneficios experimentó una recuperación significativa durante los años 80, pero la tasa de acumulación de capital o tasa de inversión productiva continuaría deprimida, generándose una brecha entre ambas. La explicación de esta brecha es la financiarización, que es la expresión de las tendencias liberales: los beneficios originados se invirtieron en actividades financieras, es decir, en actividades improductivas. Las finanzas en este sentido estarían drenando el capital necesario para la inversión, según Michel Husson.
Esta crisis del neoliberalismo sería una crisis provocada por la hegemonía, específicamente una crisis de la hegemonía de Estados Unidos, por lo que algunos autores sostienen que la crisis quedaría adicionalmente relacionada con las teorías del imperialismo. Es preciso en este punto diferenciar la posición de Michel Husson con la postura de Duménil y Lévy. Michel Husson afirma que la esfera financiera no es autónoma. La principal función de las finanzas es borrar lo más posible las fronteras y límites de las áreas de valorización del capital. Además, agregará que la financiarización es un resultado, una respuesta a las contradicciones de la economía real que es de larga data, por lo que cada crisis debe ser interpretada como una especie de llamado al orden de la teoría del valor.
Para Husson, la esfera financiera no es autónoma ni independiente de la esfera productiva. En esta se establece una relación dialéctica, en el mismo sentido en que lo describe Marx entre estructura y superestructura. Es la esfera productiva la dominante, en tanto la participación de la esfera financiera en las ganancias, presentes y futuras, depende del desempeño de la actividad productiva y, en última instancia, del comportamiento de la tasa de ganancia.
Por otro lado, encontramos la financiarización como consecuencia. Una de las variantes que inciden en esta discusión es la escuela de la Monthly Review, que se enfoca en los problemas de desequilibrio provocados por una insuficiente demanda, causada por el capital monopolista y salvaguardada por el capital financiero, que ha sido plasmada en su teoría del «consumo insuficiente». En esta, la explicación de la crisis se sitúa en el contexto del capitalismo monopolista (imperialista). Para Magdoff y Sweezy, la financiarización sería un efecto de los obstáculos al proceso de acumulación real, sirviendo como elemento contrarrestante de la tendencia hacia el estancamiento, en ausencia del cual esta sería aún mayor, dado su impacto favorable sobre la demanda agregada. Se señala que a raíz del capitalismo monopolista existe una distribución del ingreso perjudicial para el trabajo, lo que tendría como consecuencia directa una insuficiente demanda agregada y un insuficiente nivel de consumo. Estos desequilibrios entre oferta y demanda, causados por una demanda deficiente y desequilibrios entre capital productivo y capital financiero, actuarían como paliativo frente al estancamiento. La solución sería una política económica que promueva un incremento de los salarios y medidas antimonopolios. De esta forma la crisis podría ser controlada.
En esta discusión es importante destacar la contribución de François Chesnais, que en su texto publicado en 2017, Finance Capital Today, amplía la temática a un cuestionamiento de los límites del capitalismo y como lo indica el subtítulo está principalmente consagrado al análisis de las relaciones entre empresas y bancos. Chesnais rechaza de partida la idea de que la crisis actual sería una crisis del capitalismo «financiarizado», ya que se trata de una crisis del capitalismo pura y simplemente. Por eso rechaza toda distinción simplista entre el «buen» capital productivo y el «mal» capital financiero, y añade que bastaría con regular las finanzas para reinyectar todo el dinamismo al capitalismo.
La definición que propone Chesnais de la crisis es clásica: es una «crisis de sobreacumulación y de sobreproducción, agravada por una baja de la tasa de ganancia». Esta crisis estaba en gestación desde la segunda mitad de los años 1990, pero su explosión se ha retrasado «por la creación masiva de créditos y la plena incorporación de China a la economía mundial».
Uno de los aspectos fundamentales del texto de Chesnais es que permanece en el marco de la ley del valor. En este sentido, señala que cualquiera sea la definición que se haga del sector financiero, es una enorme maquinaria de captar y reciclar la plusvalía, pero no de crearla, pues esa plusvalía es producida por la explotación del trabajo. El libro, además, contiene elementos fundamentales y esclarecedores sobre la estructura de clase de la dominación capitalista, planteando «la interpenetración del capital bancario y del capital industrial» como un proceso que conduce a la «formación, a nivel de los Estados, de un bloque de poder unificado». De la misma manera discute sobre la formación de una clase capitalista mundial y remarca los obstáculos para su constitución, que remiten fundamentalmente a la competencia entre numerosos capitales.
Por último, Chesnais propone una periodización según la cual la crisis actual marca el fin de «la más larga fase de acumulación en la historia del capitalismo, que no se ha interrumpido nunca, aunque progresivamente se haya ralentizado». Enfatiza que ha sido «una fase muy larga, de setenta años, por tanto sin paralelo en la historia del capitalismo, de acumulación ininterrumpida». Las recesiones generalizadas de 1974-1976 y de 1980-1982 habrían «provocado un cambio de ritmo en los países capitalistas avanzados, pero no habrían afectado la dinámica de reproducción ampliada a nivel mundial».
Otros autores, que parten de las leyes que rigen el funcionamiento del modo de producción capitalista y en particular de la Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, consideran el carácter histórico y social del capitalismo, y analizan la crisis como parte orgánica del proceso de acumulación del capital, de sus límites y contradicciones. Ven la crisis actual como una crisis «normal» del modo de producción capitalista, cuyo origen se sitúa en la esfera productiva, en la forma y lógicas de la acumulación, que son esperables, inevitables, dado su contradictorio funcionamiento, y necesarias para su continua reproducción.
De esta manera sitúan los movimientos financieros como una consecuencia de la crisis, una de las formas de manifestarse y uno de los elementos detonantes. En esta corriente se señala que el capitalismo necesita modificar constantemente su coraza, con el fin de preservar intacto su núcleo central. Sostienen que este régimen de producción, particularmente el estadounidense, tras recuperar la tasa de ganancia, desde la crisis de los 70, enfrenta en la actualidad un colapso generado por una caída abrupta de las tasas de interés. La crisis actual entonces sería el resultado del agotamiento del mecanismo implementado para recuperar la tasa de ganancia perdida durante la crisis anterior, mecanismo conformado por un incremento de la tasa de explotación y una consecuente disminución del salario real, con una reducción acelerada de la tasa de interés, con el objeto de recuperar las ganancias de los sectores empresariales. Para estos autores, las leyes del capitalismo no admiten modificación y aunque en algunas coyunturas puedan mitigarse sus efectos, las contradicciones congénitas darán lugar a crisis que serán cada vez más profundas y con efectos cada vez más desastrosos para la clase trabajadora. Se insiste que no hay lugar para la gestión ni para un cierto perfeccionamiento del capitalismo. Esta es entonces la explicación de la crisis actual, una crisis analizada por Marx, con las respectivas particularidades del periodo o momento histórico dado.
La crisis de 2007-2008, y su subsecuente desaceleración económica, estaría asociada a la explosión de una inmensa burbuja en el sector inmobiliario y en la bolsa de valores como consecuencia del relativo estancamiento económico, siendo la continua caída de la tasa de ganancia el elemento explicativo esencial. Para Marx, la acumulación está directamente determinada por la tasa de ganancia y más aún por el monto total de las ganancias. En el capitalismo, la tasa de acumulación refleja, en general, el comportamiento de la tasa de ganancia.
En el prefacio del libro Marx y las crisis (texto inédito), Daniel Bensaïd (2009) señala que detrás de la apariencia económica de la ley de «la baja tendencial» se manifiesta en realidad el conjunto de las barreras sociales con las cuales viene a chocar la acumulación del capital. Esta extraña ley, en que Marx expone en los capítulos siguientes «las contradicciones internas», ha alimentado bastantes controversias. Parece, de hecho, no poder imponerse sino que a través de sus propias negaciones: el aumento de la tasa de explotación que apunta a redireccionar la ganancia; la depredación imperialista que permite rebajar la composición orgánica del capital por la explotación de una fuerza de trabajo a buen mercado y por la baja del costo de las materias primas; la aceleración de la rotación del capital gracias a la publicidad, al crédito y a la gestión de los stocks para compensar la baja de la tasa de ganancia por el aumento de su masa; la intervención pública del Estado por la vía de gastos públicos, las ayudas fiscales y principalmente los gastos en armamentos. Fuertemente bizarra entonces, esta ley se contradice y se contraría ella misma. Y agrega que según Marx, la depreciación periódica del capital, que es un medio inmanente al modo de producción capitalista de estancar la baja de la tasa de ganancia y de acelerar la acumulación del capital por la formación de capital nuevo, perturba las condiciones dadas en las cuales se cumplen el proceso de circulación y de reproducción del capital y, enseguida, se acompaña de bruscas interrupciones y de crisis del proceso de producción.
A continuación señala que cuando la tasa de ganancia baja, el volumen de capital que debe disponer el capitalista para invertir aumenta. A ello sigue una concentración de capitales que lleva a una nueva baja de la tasa de ganancia, en la medida que ella se traduce por una acumulación creciente de capital constante. La tasa de ganancia es la relación de la plusvalía dividida por la suma del capital constante y del capital variable.
Dividiendo la tasa de ganancia 1 por v encontramos en el numerador la tasa de explotación (o de la plusvalía): pl/v y al denominador la composición orgánica c/v (+1) y obtenemos la ecuación de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Si la composición orgánica aumenta cuando la tasa de explotación permanece igual, la tasa de ganancia disminuye. Mientras mas el trabajo muerto (c) se acumula en detrimento del trabajo viviente (v) (la «composición orgánica» del capital c/v aumenta), y la tasa de ganancia pl/c+v tiende entonces a bajar. Esta no es una ley mecánica o física, aclara Bensaïd, sino una «ley social» (si es que el término de ley es aún apropiado). Su aplicación depende de múltiples variables, de luchas sociales de salida incierta, de relaciones de fuerzas sociales y políticas inestables. Ella entonces no cesa de contrariarse a sí misma, suscitando las contra-tendencias.
Según Daniel Bensaïd, las contra-tendencias serían las siguientes:
El aumento de la tasa de explotación tiende a restablecer la tasa de ganancia, sea por la prolongación del tiempo de trabajo, sea por el aumento de su productividad, sea por la compresión de los salarios por debajo de las tasas de inflación, sea aun por la amputación del salario indirecto (la protección social);Los mecanismos de dominación imperialistas contribuyen a hacer bajar la composición orgánica del capital por el llamado al trabajo a buen mercado y por la reducción del costo de producción de una parte del capital constante;La aceleración de la rotación del capital compensa la baja de la tasa de ganancia por el aumento de su masa; La intervención económica del Estado sostiene la economía por la vía del gasto público, de los gastos en armamentos, de las ayudas fiscales y por «la socialización de las pérdidas»;El aumento de la tasa de plusvalía (pl/v) puede entonces contrarrestar la «baja tendencial» de diversas maneras:
Por la intensificación del trabajo: aumento de la plusvalía relativa.Por la prolongación de su duración: aumento de la plusvalía absoluta.Por la reducción del capital variable por la baja de los salarios directos e indirectos.Por la reducción del capital constante por la baja de los costos de las materias primas, la producción a flujos tensionantes, el stock 0…Bensaïd añade que la caída efectiva de la tasa de ganancia no conlleva automáticamente una baja de su masa. Si el ritmo de rotación del capital se acelera, la masa puede continuar aumentando, aunque la tasa de ganancia caiga. Si cierra, por ejemplo, cuatro veces su ciclo en el año, en lugar de una sola, la masa puede, por el contrario, ser multiplicada por dos incluso si la tasa disminuye de la mitad. La facilidad del crédito, el marketing, la publicidad, la gestión de los grandes consumos, la obsolescencia integrada y la falsa novedad de la moda contribuyen precisamente en acelerar esta rotación y a dar la sensación de una aceleración de la historia.
La extensión geográfica del campo de la producción mercantil puede igualmente retardar los momentos de la crisis. El desdoblamiento en veinte años de la fuerza de trabajo disponible en el mercado mundial del trabajo significa también a la vez un aumento del capital variable (una baja relativa de la composición orgánica global) y un aumento del grado de explotación (de la vulnerabilidad social de una mano de obra a menudo desprovista de derechos laborales y de protecciones sociales). Ambos factores son susceptibles de frenar la caída de la tasa de ganancia, ver en este sentido su restablecimiento temporalmente.
Estas respuestas del capital a la erosión tendencial de la tasa de ganancia, señala Daniel Bensaïd, son los resortes escondidos de lo que el sentido común llama «mundialización». Las crisis no constituyen entonces los límites absolutos a la producción y al consumo de riquezas sociales, sino las contradicciones relativas a un modo de producción específico, «correspondiente a una cierta época de desarrollo restringido de las condiciones materiales de producción». No generamos demasiados bienes de consumo en relación a las necesidades, ni demasiados bienes de producción en relación a la población en condiciones de trabajar, «pero producimos periódicamente demasiadas riquezas bajo las formas capitalistas contradictorias». En el libro III del Capital, la separación de la compra y de la venta que constituye la condición general formal de las crisis se traduce concretamente en el hecho que la capacidad de consumo solvente entra en contradicciones con la búsqueda de la ganancia máxima.
Por último, Bensaïd enfatiza que Marx no habla jamás de una «crisis final». Demuestra solamente cómo «la producción capitalista tiende sin cesar a traspasar sus barreras inmanentes». Contrariamente a lo que se ha pretendido, en los años 1930, Evgeni Varga y los teóricos de la crisis del hundimiento final del capitalismo explican que estas crisis son inevitables, pero no infranqueables. La cuestión es saber a qué precio, y sobre la espalda de quién, ellas pueden ser resueltas. La respuesta no pertenece a la crítica de la economía política, sino a la lucha de clases y a sus actores políticos y sociales.
Abrimos este número con el artículo de Vicente Olavarría,JonathanBidwell e Ivo Gasic, titulado «Financiarización: revisión del debate y precisiones para una interpretación marxista», que propone una mirada marxista a la financiarización con base en los planteamientos de Minsky y Marx. A partir de una exhaustiva revisión bibliográfica de las principales corrientes analíticas, los autores centran parte de su argumentación en los excedentes y su absorción en la economía real. El diálogo entre la teoría marxista y la teoría minskiana permite dar respuesta a los modos en que las crisis y recesiones se manifiestan en el proceso de financiarización.
El principal aporte está anclado en la explícita necesidad de fijar la mirada en los medios de producción y el proceso de creación de riqueza material que trae consigo la financiarización, cuestión que de ser pasada por alto impide una aproximación marxista a la hegemonía financiera.
Andrés Piqueras y Paulo Nakatani, miembros del Observatorio Internacional de la crisis, en su artículo titulado «Exacerbación de la autonomización del capital a interés (eso que llaman financiarización): el paroxismo de la irrealidad de la economía capitalista», nos entregan elementos explicativos para la comprensión de cómo se ha llegado al predominio actual del capital monetario como capital a interés que se hace especulativo-parasitario y cuáles son sus consecuencias. Para ello se mueven en diversos niveles de abstracción teórica, histórico-concreto y la distinción interna al movimiento del capital entre los flujos y existencias en una metamorfosis permanente.
Constatan que luego de decenios de sobreacumulación y decadencia del capital productivo y la exacerbación del sistema de créditos a escala mundial, el capitalismo se encuentra en una crisis permanente. Señalan que en sus intentos de escapar a sus propias contradicciones, producto de la ley general de la acumulación y la ley de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, el capitalismo expandió de una manera inaudita las formas ficticias de acumulación y la creación de «nuevos productos financieros» cada vez más sofisticados y complejos.
A lo largo de su ciclo completo (producción-circulación-producción), el capital industrial adopta tres sucesivas formas funcionales, presentando un continuo movimiento entre ellas: capital-dinero, capital-producción y capital-mercancía, para convertirse nuevamente en capital-dinero incrementado.
Lo que explican los autores en su trabajo, necesariamente de manera abreviada, son parte de las contradicciones del movimiento del capital en su momento actual. Esta crisis no afecta sólo a la clase capitalista sino que alcanza a toda la sociedad, a través del aumento de las tasas de explotación y plusvalía, y las relaciones laborales cada vez más precarizadas o a menudo disfrazadas con lo que se denomina «emprendimiento» (que no es otra cosa que quedar fuera de la relación laboral).
Por otro lado, señalan los ataques contra las conquistas históricas en forma de políticas sociales que acrecientan las desigualdades económicas y sociales, logrando un punto extremo en un momento en que la producción de riquezas alcanza niveles elevadísimos. Por último, sostienen que las formas ficticias del capital a interés crearon y siguen creando fetiches que profundizan la enajenación individual y social en la creencia de que es posible la creación y reproducción de valor y riqueza sin trabajo humano. Terminan por expresar, que hemos llegado a un punto en que el desarrollo del capital implica necesariamente la continuidad de la destrucción de la naturaleza, debido a la irrefrenable necesidad de aceleración del crecimiento.
Esto marca un punto de inflexión para las luchas de clases, dado que el capital desata todo tipo de ofensivas contra la sociedad. Ello genera, a juicio de los autores, un creciente «movimiento defensivo» que abre un nuevo ciclo de luchas y que necesariamente tendrá por base la radicalización del antagonismo capital/trabajo.
El texto de Michel Husson, «Crisis económica y desórdenes mundiales», publicado originalmente en 2018 y traducido para la presente edición, opera como una especie de oráculo y muestra un panorama bastante sombrío para la economía mundial, cobrando especial vigencia para comprender la presente crisis capitalista producto de la pandemia a nivel mundial.
A través de su análisis del devenir histórico de las finanzas, se adentra en las políticas económicas del gobierno norteamericano de Donald Trump y las respuestas de China, con los evidentes impactos de estos en la dinámica del capital mundial, mostrando asimismo la fatal herencia de las finanzas en las sociedades contemporáneas. Esta cuestión trajo consigo, además –según el autor–, un auge de los populismos y los fascismos a nivel planetario. Adicionalmente, Husson destaca el rol que desempeñan las materias primas en los diversos circuitos de capital financiero, en el marco de la mundialización capitalista.
El texto de Husson es particularmente ilustrativo al evidenciar los efectos de los ajustes estructurales posteriores a la década de los setenta. Dichos ajustes se orientaron fundamentalmente a derribar cualquier obstáculo a la libre circulación de capital a nivel mundial, cuestión que repercutió, para el autor, «en un entrelazamiento sin parangón de las relaciones de poder en el capitalismo contemporáneo».
El artículo «Capital financiero y clase dominante en Rudolph Hilferding: aportes para una aproximación política a los procesos de financiarización del capitalismo mundial», de David Kornbluth, aborda el fenómeno de la financiarización desde un foco particular, esto es, desde el lente de la lucha de clases. En ese sentido se pone al centro de la discusión la necesidad de asumir que la colonización de «lo financiero» no sólo ha transformado las formas en las que el capital circula y se acumula alrededor del mundo, sino también la forma en la que las distintas facciones que componen las clases dominantes nacionales se articulan entre ellas, reproduciendo su dominación sobre el resto de la sociedad.
Utilizando los aportes fundamentales que Hilferding realizó en ese tema, como su aproximación a la articulación entre el Estado y las clases dominantes en la reproducción y estabilización del capitalismo financiarizado, el autor enfoca la discusión sobre las clases sociales en el marco de esta fase histórica particular, un elemento que no siempre ha sido abordado con la suficiente profundidad por los teóricos de la financiarización. En consecuencia, este artículo entrega herramientas teóricas relevantes para comprender aquel fenómeno desde una arista sumamente necesaria para fortalecer la lucha política de los trabajadores.
El artículo de Alejandra Solar Ortega, «bancos centrales autónomos y la reproducción de la acumulación capitalista: el caso de Chile 1973-1990», analiza la instauración del Banco Central autónomo en Chile y el rol que esta institución estatal juega en el proceso de financiarización del capitalismo en su fase neoliberal. De manera pedagógica, vincula el contexto internacional y el contexto chileno con la implementación de la autonomía del Banco Central y su función como aparato al servicio de la clase dominante, en específico del bloque en el poder.
En su desarrollo, el texto permite preguntarse por qué si el Banco Central autónomo es tan bueno y necesario no fue instalado durante casi dos décadas de dictadura militar y configuración de políticas neoliberales, esperando al último año de este. Asimismo, despierta interrogantes sobre los bancos centrales como dispositivos de control no exclusivamente del mercado, sino de la sociedad como un todo, excluyendo a aquellos que no se encuentran ni forman parte del bloque en el poder. En tercer lugar, dada la relevancia que este agente tiene en la estructura económica como agente de clase, el artículo enciende las alarmas de cara a un proceso constitucional que recién se inicia en Chile y la discusión que se dará en torno al rol que desempeñará el Banco Central durante las próximas décadas.
El texto titulado «Crítica del capitalismo neoliberal-financiero: del fetichismo de la mercancía al trabajo abstracto», de Jorge Olivares-Rocuant, enfatiza la noción marxista de «fetichismo de la mercancía» y su secreto como una posibilidad de pensar la operación de acumulación del capital a la luz del capitalismo neoliberal-financiero. El artículo da cuenta críticamente de que el capitalismo adquiere una relación de orden biopolítico (Foucault) y de orden necropolítico (Mbembe) que el autor llamará «bio-necro-política». La desarticulación de categorías fetichistas, en este sentido, puede, según su autor, «abrir modos de incertidumbre respecto del capital neoliberal» desde una línea teórica de la crítica del valor fundamentalmente alemán.
En su artículo «De la aspiracionalidad a la circulación del deseo-capital. Reflexiones sobre la capacidad performativa de los publicistas en Chile», Nicolás Arenas aborda elementos que no necesariamente han sido lo suficientemente relevados a propósito de los procesos de financiarización desarrollados por el capitalismo mundial. La financiarización no es un fenómeno sólo acotado a las economías-políticas nacionales y mundiales. También tiene manifestaciones culturales y subjetivas a nivel agencial, sobre todo en el nivel de los hogares y los individuos.
Mediante el análisis discursivo de distintos publicistas chilenos, el autor remarca el carácter performativo que tiene la publicidad en la construcción del consumo y cómo esto no es casual, sino que se encuentra íntimamente vinculado con el auge y la consolidación de fenómenos asociados a la financiarización de la vida cotidiana, en especial, con la institucionalización del crédito como principal medio para consumir, pero además, como un mecanismo fundamental de integración social en sociedades neoliberales como la chilena.
Terminamos este dosier de Actuel Marx Intervenciones con una reseña de José Jorquera al libro de Grace Blakeley, Robado: ¿Cómo salvar al mundo de la financiarización? (Stolen: How to save the world from financialisation?). Como bien explica Jorquera, la tesis principal del libro en cuestión es que luego de la crisis financiera de 2007-2008, Reino Unido habría entrado en una nueva fase de desarrollo económico. Atrás habría quedado el desarrollo basado y guiado por el capital financiero, o al menos, en la forma en que existía previo a la «Gran recesión». En consecuencia, Blakeley destaca la necesidad de que tanto los partidos como organizaciones políticas de izquierda generen planteamientos políticos acorde a esta nueva realidad.
Sin embargo, y como también plantea Jorquera en su reseña, el análisis y la propuesta de Blakeley tienen limitaciones. La principal es que se enmarca casi exclusivamente en cómo los procesos de financiarización se fueron desplegando en el norte global (EE.UU. y Reino Unido, principalmente), no considerando necesariamente cómo esos elementos también tomaron forma en lugares como América Latina, entre otros. A pesar de esto, y gracias a su análisis histórico detallado y la incorporación de elementos teóricos del marxismo y keynesianismo, Stolen se posiciona como un buen punto de partida para introducirse en ese complejo fenómeno que es la financiarización.
Alejandra Solar Ortega David L. Kornbluth Camblor Roberto Merino Jorquera Santiago de Chile, noviembre de 2020
1 Ecuación de la baja tendencial de la tasa de ganancia:
Financiarización: revisión del debate y precisiones para una interpretación marxista1
Vicente Olavarría André2Jonathan Bidwell Boitano3Ivo R. Gasic Klett4
Resumen
Tras la crisis financiera global de 2008 ha emergido el debate sobre la financiarización del capitalismo. No obstante, aún persisten ciertas imprecisiones sobre el concepto de financiarización y sus fundamentos económicos, lo que dificulta el análisis y el debate entre las distintas posiciones. Aquí presentamos una síntesis basada en una lectura marxista de los conceptos y fenómenos financieros. Primero, se revisan las principales discusiones sobre financiarización; luego, se aclaran algunas tendencias y conceptos financieros puntualizados por Marx; finalmente, se asimilan las contribuciones teóricas de algunos autores especializados en las dinámicas financieras contemporáneas, como Hyman Minsky, actualizando la teoría de Marx. De este modo proponemos una interpretación marxista de la financiarización, el ciclo económico, las crisis y el rol de las finanzas en el capitalismo contemporáneo.
Palabras clave: financiarización, crisis, sistema crediticio, ciclo financiero.
Abstract
After the 2008 global financial crisis, the debate on the financialization of capitalism has emerged. However, certain inaccuracies still persist regarding the concept of financialization and its economic foundations, which makes analysis and debate between the different positions difficult. Here we present a synthesis based on a Marxist reading of financial concepts and phenomena. First, the main discussions on financialization are reviewed; Then, some financial trends and concepts pointed out by Marx are specified; finally, the theoretical contributions of some authors specialized in contemporary financial dynamics, such as Hyman Minsky, are assimilated, updating Marx’s theory. In this way, we propose a Marxist interpretation of financialization, the economic cycle, crisis and the role of finance in contemporary capitalism.
Keywords: financialization, crisis, credit system, financial cycle.
I. Revisando las tesis de la financiarización
I.1. Contexto general del debate
En el debate económico contemporáneo ha ido emergiendo la tesis de la financiarización, la cual pretende explicar los descensos en la inversión y la producción interna de las economías capitalistas avanzadas –medidas como formación bruta de capital fijo y PIB, respectivamente– a partir del desvío de plusvalía hacia el mercado de activos financieros. En este sentido, la contracción de la actividad productiva estaría explicada por un flujo de capitales hacia activos financieros no productivos, lo que a su vez explicaría los fenómenos más visibles de endeudamiento, booms crediticios, burbujas bursátiles, inflación de precios de activo, etc., propios de las economías capitalistas avanzadas.
El contexto histórico que habilita esta tesis de la financiarización se sitúa en la década de los ’70, la cual podría definirse como la década de la liberalización financiera, en años previos a la implementación de las políticas neoliberales y previo también al desarrollo pleno de lo que se conoce como globalización. En particular, la decisión de Richard Nixon de desanclar el dólar al patrón oro en 1971 representa para muchos el hito fundacional del período de financiarización, aunque más precisamente inaugura la monetarización de la economía, consistente en el establecimiento del dólar como dinero fiat5





























