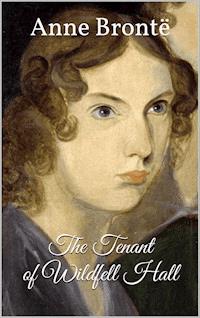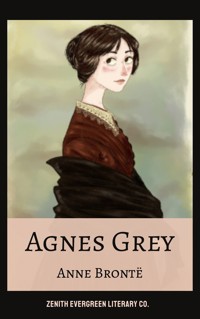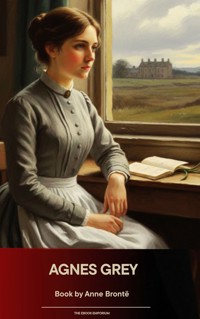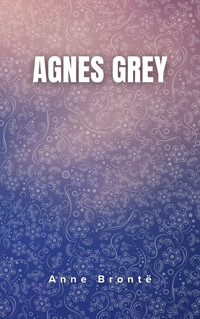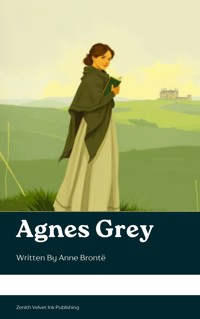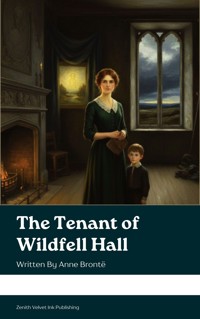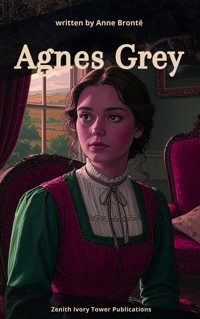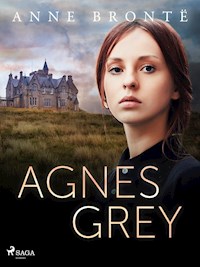
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
La menor y menos conocida de las hermanas Brontë, Anne, logró reflejar con maestría en su primera novela a mediados del siglo XIX temas tan actuales como lo son la precariedad, el status social, el feminismo y el rol de la mujer, la moral, o la lucha interna por encontrar el lugar de uno (el lugar de una), en la sociedad. Este es un relato íntimo, autobiográfico, narrado a través de las distintas voces interiores con las que la protagonista, Agnes, nos va contando su vida como institutriz victoriana empleada por varias familias. Agnes, impulsada por la modesta situación económica de su familia, decide encontrar un empleo como institutriz, pese a la oposición de su madre y su hermana, que la consideran aún demasiado vulnerable y débil para enfrentarse al mundo laboral. "Aunque las riquezas tenían sus encantos, la pobreza no encerraba ningún terror para una joven sin experiencia como yo." Los personajes con los que se encuentra, los niños consentidos y crueles, y la justificación que de ellos hacen sus padres, ajenos al mundo y a la pobreza que rodea a las familias privilegiadas; su lucha interna por la falta de pertenencia: demasiado educada para relacionarse con la servidumbre, pero una empleada al fin y al cabo que tampoco puede interactuar libremente con la familia, y sus cuestionamientos de la moral y la sociedad de la época victoriana, hacen que podamos encontrar una identificación yuna vigencia actual de su relato aún en el día y el momento actual del sigloXXI en que nos encontramos hoy.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Brontë
Agnes Grey
Saga
Agnes Grey
Original title: Agnes Grey
Original language: English
Copyright © 1847, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672862
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I. LA RECTORÍA
Todas las historias verdaderas contienen una enseñanza aunque en ocasiones el tesoro sea difícil de encontrar y, una vez encontrado, resulte tan insignificante que el fruto seco y arrugado apenas compense el trabajo de romper la cáscara. Sea o no éste el caso de mi historia, no soy la persona más apropiada para juzgarlo. A veces creo que ésta podría ser de cierta utilidad para algunas personas, entretenida para otras, pero el mundo debe juzgarlo por sí mismo: protegida por mi propia oscuridad, por el paso de los años y por algunos nombres ficticios, me arriesgo sin miedo a exponer abiertamente ante el público lo que no me hubiese atrevido a revelar al amigo más íntimo.
Mi padre era un clérigo del norte de Inglaterra, merecidamente respetado por todo aquel que le conocía; había vivido con bastante holgura en su juventud gracias a una modesta renta y a una cómoda y pequeña casa de su propiedad. Mi madre, que se casó con él en contra de los deseos de su familia, era la hija de un caballero, y una mujer de carácter. En vano le recordaron que, si se convertía en la pobre mujer de un rector, debería prescindir de su carruaje, de su doncella y de todos los lujos y comodidades propios de la riqueza, que para ella eran casi indispensables. Un carruaje y una doncella eran cosas muy convenientes, sí, pero, gracias a Dios, tenía pies para caminar y manos para atender sus propias necesidades. Una casa elegante y jardines espaciosos no eran bienes despreciables, pero prefería vivir en una casa rústica con Richard Grey que en un palacio con cualquier otro hombre del mundo.
Finalmente, al no encontrar argumentos convincentes, su padre les dijo que podían casarse si ése era su deseo pero que, de hacerlo, su hija perdería todo derecho a su fortuna. De esa forma esperaba que el ardor de ambos se enfriase; pero estaba equivocado. Mi padre conocía demasiado bien las extraordinarias cualidades de mi madre para no darse cuenta de que ella sola constituía una valiosa fortuna, y si accedía a embellecer su humilde casa, él se sentía dichoso de tomarla por esposa en cualquier circunstancia; por su parte, mi madre prefería trabajar con sus propias manos a separarse del hombre que amaba, cuya felicidad era la suya propia, y con quien, unidos en cuerpo y alma, ya formaba un solo ser. De forma que su fortuna pasó a engrosar la bolsa de una hermana más inteligente que se había casado con un rico nabab, mientras ella, para sorpresa y disgusto de todos los que la conocían, iba a enterrarse en una sencilla aldea rural entre las colinas de... Y sin embargo, a pesar de todo esto, y a pesar de la energía de mi madre y de los caprichos de mi padre, creo que no se podría encontrar en toda Inglaterra una pareja más feliz.
De seis hijos, solo mi hermana Mary y yo logramos sobrevivir a los peligros de la infancia. Como yo era cinco o seis años más pequeña, siempre fui «la niña» y el muñeco de la familia; padre, madre y hermana: todos unidos para malcriarme, no con una loca indulgencia que hubiese hecho de mí una niña rebelde e ingobernable, sino con una atención constante que me convertiría en una persona demasiado indefensa y dependiente, incapaz de enfrentarse a las inquietudes y sobresaltos de la vida.
Mary y yo crecimos en el más absoluto aislamiento. Siendo mi madre una persona inteligente, culta y trabajadora, cargó con todo el peso de nuestra educación, a excepción del latín —de cuya enseñanza se hizo cargo mi padre —, de forma que nunca fuimos a la escuela y, como no había vida social en la vecindad, nuestro único contacto con el mundo consistía en serias reuniones en las que se invitaba a tomar el té a los principales granjeros y comerciantes de los alrededores —las justas para que no se nos tildara de gente demasiado orgullosa para relacionarse con sus vecinos— y en una visita anual a la casa de nuestro abuelo paterno, donde nuestra amable abuela, una tía soltera y dos o tres ancianas y caballeros fueron las únicas personas que jamás vimos. Algunas veces, nuestra madre nos contaba historias y anécdotas de su juventud, las cuales, además de divertirnos y sorprendernos, solían despertar —al menos en mí— un vago y secreto deseo de ver un poco más del mundo.
Yo pensaba que debía de haber sido muy feliz, pero ella nunca dio muestras de echar de menos tiempos pasados. En cambio, mi padre, cuyo temperamento no era tranquilo ni alegre, a menudo se atormentaba sin razón pensando en los sacrificios que su querida esposa había hecho por él, y le daba una y mil vueltas a la cabeza con proyectos para aumentar su pequeña fortuna, por ella y por nosotras. En vano mi madre le aseguraba que no necesitaba más de lo que tenían y que, si ahorraba un poco de dinero «para las niñas», tendríamos más que suficiente para el presente y para el futuro. Pero ahorrar no era el punto fuerte de mi padre. No era de los que se endeudaban (al menos, mi madre se cuidaba mucho de que no lo hiciera), pero cuando tenía dinero se sentía impelido a gastarlo. Le gustaba ver su casa confortable, y a su mujer e hijas bien vestidas y atendidas. Por otra parte, tenía una naturaleza caritativa y le gustaba ayudar a los pobres según sus medios, o, como algunos podían pensar, más allá de éstos.
Sucedió, sin embargo, que un buen amigo le sugirió la manera de doblar el valor de su patrimonio personal de un golpe, y de aumentarlo después a una cantidad indecible. Ese amigo era comerciante, un hombre de espíritu emprendedor y talento indiscutible, limitado empero en sus propósitos mercantiles por falta de capital; generosamente, ofreció a mi padre una buena parte de sus beneficios si éste le confiaba una cantidad de la que pudiera prescindir, en la fe de que fuera cual fuese la suma que pusiese en sus manos se la devolvería multiplicada por dos. El pequeño patrimonio se vendió rápidamente y todo su valor fue depositado en las manos del amable comerciante, quien procedió a embarcar su cargamento y a preparar su viaje de inmediato.
Mi padre estaba encantado, igual que todas nosotras, con las prometedoras perspectivas. Es cierto que, de momento, nos veíamos limitados a vivir de los modestos ingresos de la iglesia, pero mi padre pensaba que no había necesidad de restringir nuestros gastos escrupulosamente; de forma que, tras abrir una generosa cuenta con el señor Jackson, otra con Smith y una tercera con Hobson, vivíamos incluso con más comodidad que antes; mi madre, sin embargo, afirmaba que era mejor mantenerse dentro de nuestras posibilidades —ya que nuestras expectativas de riqueza no dejaban de ser precarias, después de todo—, y que si mi padre le confiaba la administración de todos nuestros bienes, no tendría nunca sensación de escasez. Pero, por una vez, él se mostró inflexible.
Qué horas tan felices pasamos Mary y yo, sentadas junto al fuego con nuestras labores, vagando por las colinas cubiertas de brezo, reposando ociosamente bajo el abedul (el único árbol grande de nuestro jardín), hablando de nuestra futura felicidad y de la de nuestros padres, de lo que haríamos, veríamos y tendríamos, sin que ese agradable horizonte tuviera otra base que la de las riquezas que esperábamos que recaerían sobre nosotros por el éxito de las especulaciones del meritorio comerciante. La actitud de nuestro padre era casi tan reprochable como la nuestra; pero intentaba quitar importancia a sus sentimientos y expresaba sus esperanzas de prosperidad y optimistas expectativas con bromas y alegres ocurrencias que siempre me parecían muy agradables e ingeniosas. Nuestra madre reía, encantada de verle tan feliz y lleno de esperanzas, pero temía que se hubiese creado demasiadas expectativas y, en una ocasión, la oí murmurar al salir de la habitación:
—¡Dios quiera que no sufra una decepción! No sé si podría soportarlo.
Una decepción fue lo que sufrió, y muy amarga. La noticia cayó sobre todos nosotros como un rayo: la nave que contenía nuestra fortuna había naufragado y se había hundido en las profundidades arrastrando consigo toda la carga, a algunos miembros de la tripulación y al desdichado comerciante. Sentí pena por él; sentí pena porque caían por tierra todos los castillos que habíamos construido en el aire, pero gracias a la flexibilidad de la juventud, pronto me recuperé del golpe.
Aunque la riqueza tuviera atractivos, la pobreza no infundía terror en una muchacha sin experiencia como yo. Si he de ser sincera, había algo excitante en la idea de pasar a depender completamente de nuestros limitados recursos. Hubiera deseado que papá, mamá y Mary pensaran de la misma forma que yo; y, así, en vez de lamentar calamidades pasadas, hubiéramos podido buscar juntos el medio de remediarlas con buen ánimo. Cuanto mayores fueran nuestras dificultades y duras nuestras presentes privaciones, mayores serían nuestra alegría para soportar las primeras y nuestro vigor para luchar contra las últimas.
Mary no se lamentaba, pero rumiaba constantemente nuestra desgracia, hundiéndose en un estado de abatimiento del que ningún esfuerzo de mi parte podía sacarla. No me era posible hacerle ver el lado bueno de la situación, tal y como yo lo veía, y lo cierto es que temía tanto que me acusasen de frivolidad infantil o de estúpida insensibilidad que guardaba para mí la mayor parte de las brillantes y alegres ideas que se me ocurrían, sabiendo bien que éstas no serían entendidas.
Mi madre solo pensaba en consolar a mi padre, pagar nuestras deudas y reducir nuestros gastos por todos los medios posibles. Pero mi padre estaba completamente abrumado por la calamidad. El golpe minó su salud, sus fuerzas y su ánimo, y nunca volvió a recuperarse del todo. En vano mi madre intentaba animarle apelando a su piedad, a su coraje y a su amor por ella misma y por nosotras. Ese mismo amor era la causa de su gran tormento: era por nosotras por lo que había deseado tan ardientemente aumentar su fortuna, era la idea de nuestro bienestar la que había dado alas a sus esperanzas y la que ahora le amargaba. Se atormentaba con el remordimiento de no haber seguido los consejos de mi madre, los cuales le hubiesen salvado, al menos, del peso adicional de las deudas. En vano se reprochaba el haber arrancado a mi madre de la dignidad, la comodidad y el lujo de su vida anterior para enfrentarla a las preocupaciones y trabajos de la pobreza. Ver a aquella mujer tan inteligente y dotada, cortejada y admirada en otro tiempo, convertida en una hacendosa y eficiente ama de casa, con las manos y la cabeza siempre ocupadas en los trabajos domésticos y en la economía familiar, era hiel para su alma. La misma forma voluntariosa con que llevaba a cabo sus tareas, la alegría con que soportaba los reveses de la fortuna y la generosidad con que le negaba cualquier responsabilidad en la presente situación se convertían, en la activa imaginación de este ser atormentado, en nuevas formas de aumentar sus sufrimientos. Y, así, la mente hizo mella en el cuerpo y atenazó sus nervios, los cuales, a su vez, aumentaron los problemas de la mente; hasta que, por acción y reacción, su salud se vio seriamente alterada, sin que ninguna de nosotras pudiera convencerle de que nuestros problemas eran mucho menos sombríos de lo que él pensaba, ni tan absolutamente desesperados como su mórbida imaginación los pintaba.
Tuvimos que vender el práctico faetón y el robusto y bien alimentado poni, aquel que tanto queríamos y que habíamos decidido que debía terminar sus días en paz, sin cambiar jamás de amos; la pequeña cochera y el establo fueron alquilados, el criado y la más eficiente de las sirvientas (por ser la más cara) fueron despedidos. Se reformaron, remendaron y zurcieron nuestros vestidos hasta el límite que permitía la decencia; nuestra comida, siempre sencilla, se simplificó a un extremo sin precedentes, a excepción de los platos favoritos de mi padre; el carbón y las velas se restringieron de forma dolorosa; las dos velas se redujeron a una y el carbón se escatimó, reservado cuidadosamente en el hogar medio vacío, especialmente cuando mi padre estaba ausente cumpliendo sus obligaciones pastorales o confinado en la cama por la enfermedad. Nos sentábamos entonces con los pies en el guardafuegos, escarbábamos en las brasas agonizantes de vez en cuando y, ocasionalmente, añadíamos una ligera capa de polvo y fragmentos de carbón para mantenerlas vivas. En cuanto a nuestras alfombras, también éstas se desgastaron a su tiempo, y fueron remendadas y zurcidas, más incluso que nuestros vestidos. Para ahorrar el sueldo de un jardinero, Mary y yo nos encargábamos del cuidado del jardín, y todo el trabajo de la cocina y de la casa que no podía ser atendido por una sola sirvienta era llevado a cabo por mi madre y mi hermana, a quienes yo ayudaba de vez en cuando —solo un poco, porque, aunque yo me consideraba una mujer, seguía siendo una niña para ellas—. Mi madre, como todas las mujeres activas y eficientes, no supo criar hijas muy activas: siendo ella tan inteligente y activa, nunca quiso confiar sus asuntos a otra persona; por el contrario, se mostraba siempre dispuesta a actuar y a pensar por ella misma y por los demás; y fuera cual fuese el asunto en cuestión, creía que nadie podía hacerlo tan bien como ella; de forma que, siempre que me ofrecía a ayudarla, recibía una respuesta como:
—No, cariño, realmente no puedes..., no hay nada que puedas hacer. Ve a ayudar a tu hermana o haz que vaya contigo a dar un paseo. Dile que no debe estar tanto tiempo sentada y en casa, o acabará por tener un aire triste y demacrado.
—Mary, mamá dice que te ayude, o que vayas conmigo a dar un paseo. Dice que si te quedas todo el tiempo sentada en casa, acabarás por tener un aire triste y demacrado.
—No puedes ayudarme, Agnes, y no puedo salir contigo. Tengo demasiadas cosas que hacer.
—Entonces, déjame ayudarte.
—De verdad que no puedes, cariño. Ve a practicar tus ejercicios de música o juega con el gatito.
Siempre había mucha ropa por coser, pero nunca se me enseñó a cortar un vestido y, excepto dobladillos y pespuntes, era poco lo que podía hacer; porque ambas me aseguraban que era mucho más fácil para ellas hacer el trabajo que prepararlo para mí; y, además, preferían ver cómo continuaba mis estudios o me divertía, ya tendría tiempo de inclinarme sobre la labor, como una seria matrona, cuando mi gatito preferido se hubiese convertido en un gato viejo y formal. En aquellas circunstancias, y aunque en realidad no fuese mucho más útil que mi gatito, mi ociosidad tenía cierta disculpa.
Durante todo aquel tiempo lleno de dificultades, jamás escuché a mi madre quejarse de nuestra falta de dinero. Cuando se acercaba el verano, nos decía a Mary y a mí:
—Qué bueno sería que vuestro padre pudiera pasar unas cuantas semanas en alguna playa. Estoy convencida de que la brisa del mar y un cambio de aires le harían un bien incalculable. Pero no tenemos dinero —añadía con un suspiro.
Las dos deseábamos de todo corazón que aquello pudiese suceder y sentíamos mucho que no fuera posible.
—¡Bueno, bueno! —decía ella—. No sirve de nada quejarse. Después de todo, quizá se pueda hacer algo para llevar a cabo nuestro plan. Mary, tú pintas muy bien. ¿Qué te parecería pintar algunos cuadros más, en tu mejor estilo, enmarcarlos junto con las acuarelas que ya tienes e intentar venderlos a un marchante de arte que tenga sensibilidad para reconocer su valor?
—Mamá, nada me haría más feliz, si tú crees que merece la pena y que podrían venderse.
—Merece la pena intentarlo, cariño. Tú trabaja en los cuadros y yo haré lo posible por encontrar un comprador.
—Ojalá pudiera hacer algo —dije yo.
—¿Tú, Agnes? Bueno, ¡quién sabe! Tú también pintas muy bien: si eligieras un tema sencillo, estoy segura de que harías algo que todos nos sentiríamos orgullosos de enseñar.
—Yo había pensado otra cosa, mamá, desde hace tiempo... pero no me atrevía a decirlo.
—¡Vaya! Por favor, dinos de qué se trata.
—Me gustaría ser institutriz.
Mi madre profirió una exclamación de sorpresa y se echó a reír. Mi hermana dejó caer la labor y exclamó, perpleja:
—¿Tú, una institutriz, Agnes? ¡Qué imaginación!
—¡Pues vaya! No veo nada de extraordinario en ello. No pretendo enseñar a chicas mayores, pero seguro que podría dar clases a unas niñas... y me haría tanta ilusión... ¡me gustan tanto los niños! ¡Déjame, mamá!
—Pero, cariño, si todavía no has aprendido a cuidar de ti misma. Y los niños requieren más juicio y experiencia que los que hacen falta para educar a los mayores.
—Pero, mamá, tengo dieciocho años cumplidos y soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma y de otros también. No puedes conocer ni la mitad de la inteligencia y prudencia que tengo porque nunca las has puesto a prueba.
—Pero piensa —dijo Mary—, ¿qué harías en una casa llena de extraños, sin que mamá o yo pudiéramos ayudarte... con un grupo de niños a quienes atender y sin nadie a quien poder pedir consejo? Ni siquiera sabrías qué ropa ponerte.
—Creéis que, porque siempre hago lo que me decís, no tengo un juicio propio. Solo ponedme a prueba, es lo único que pido, y veréis de lo que soy capaz.
En aquel momento mi padre entró en la habitación y le explicaron el tema de la discusión.
—¡Mi pequeña Agnes, una institutriz! —exclamó, y a pesar de su depresión, la idea hizo que se echara a reír.
—Sí, papá, no te opongas. ¡Me gustaría tanto! ¡Y estoy segura de que lo haría tan bien!
—Pero, cariño, no podríamos prescindir de ti. —Y en uno de sus ojos brilló una lágrima mientras añadía—: ¡No, no! Es posible que pasemos un momento difícil, pero no hemos llegado a ese extremo.
—¡Claro que no! —dijo mi madre—. No hay ninguna necesidad de dar un paso como ése. Se trata, simplemente, de un capricho. De modo que ya puedes sujetar la lengua, niña mala, porque aunque estés tan dispuesta a dejarnos, sabes muy bien que nosotros no podríamos separarnos de ti.
Aquel día me hicieron callar, y otros muchos, pero yo no renuncié completamente a mi maravilloso plan. Mary consiguió su material de pintura y se puso a trabajar con tesón. También yo, aunque, mientras pintaba, pensaba en otras cosas.
¡Qué maravilloso sería convertirse en una institutriz! Salir al mundo; comenzar una nueva vida, ser responsable de mis actos, poner en práctica mis facultades aún no desarrolladas, poner a prueba mis poderes desconocidos; ganar mi propio sustento y ayudar también a mi padre, a mi madre y a mi hermana, además de ahorrarles los gastos de mi comida y de mi vestuario; demostrar a papá de lo que era capaz su pequeña Agnes, convencer a mamá y a Mary de que no era el ser desvalido e inconsciente que suponían. Y, entonces, ¡qué estupendo que me confiaran la labor de cuidar y educar a unos niños! No importaba lo que otros dijeran. Yo me sentía perfectamente preparada para acometer esa tarea: el recuerdo tan claro que tenía de los pensamientos y sentimientos de mi niñez serían una guía más segura que la que me podrían proporcionar los consejos de la persona más madura. Solo tendría que recordar cómo era yo a la edad de mis pequeños alumnos y sabría de inmediato cómo ganarme su confianza y afecto, cómo despertar en ellos el sentido del arrepentimiento, cómo dar alas al tímido y consolar al triste, cómo hacer la virtud posible, la instrucción deseable y la religión agradable y comprensible.
... ¡Deliciosa tarea!
¡Enseñar a madurar a los jóvenes!
¡Dirigir los tallos de las plantas tiernas y contemplar cómo sus capullos se abren día a día!
Alentada por estos pensamientos, decidí perseverar en mi determinación, aunque el temor a disgustar a mi madre o a herir los sentimientos de mi padre hicieron que no volviera a hablar del asunto en varios días. Finalmente, volví a mencionárselo a mi madre en privado y, con ciertas dificultades, conseguí que me prometiese su ayuda. Más adelante obtuve a regañadientes el consentimiento de mi padre y, así, a pesar de los suspiros de desaprobación de Mary, mi querida y generosa madre comenzó a buscarme una colocación. Escribió a los familiares de mi padre y consultó los anuncios de los periódicos. Hacía mucho tiempo que había roto toda comunicación con los miembros de su propia familia; un intercambio formal de letras ocasionales era todo lo que había mantenido desde su matrimonio, y nunca se hubiera dirigido a ellos en un caso de esta naturaleza. Pero el aislamiento de mis padres del resto del mundo había sido tan largo y absoluto que pasaron muchas semanas antes de que se encontrase una buena colocación. Por fin, y para mi gran alegría, se decidió que me haría cargo de la joven familia de una tal señora Bloomfield, a quien mi amable y estricta tía Grey había conocido en su juventud y la cual, aseguraba, era una mujer muy agradable. Su esposo era un comerciante retirado que había hecho una buena fortuna, aunque nadie pudiera persuadirle de pagar un salario superior a las veinticinco libras a la institutriz de sus hijos. No obstante, yo me sentía contenta de aceptar esto antes que de rechazar la colocación, siendo esta última la inclinación de mis padres.
Aún tuvieron que pasar varias semanas para terminar con todos los preparativos. ¡Qué largas y tediosas me parecieron! Aunque, llenas de sueños y ardientes expectativas, fueron fundamentalmente felices. ¡Con qué especial placer veía cómo me hacían vestidos nuevos y luego los guardaban en mis baúles! Pero con esta última ocupación se mezclaba también cierto sentimiento de amargura, y cuando se acercaba la última noche que pasaría en casa, sentí cómo una repentina angustia me ahogaba. Mi familia tenía un aire tan triste y me hablaba con tanta ternura que apenas podía reprimir las lágrimas, aunque hacía todo lo posible por aparentar alegría. Había ido a dar mi última caminata por los páramos con Mary, mi último paseo por el jardín y alrededor de la casa; habíamos dado de comer juntas a nuestras palomas por última vez, esas preciosas criaturas a las que habíamos enseñado a comer de nuestras manos. Había acariciado cada uno de esos cuerpecitos sedosos que se arremolinaban en mi regazo, despidiéndome de ellos. Había besado con ternura a mis favoritas —la pareja de colipavas, blancas como la nieve—; había tocado mi última melodía en el viejo piano familiar y había cantado mi última canción a mi padre, que, si bien confiaba no fuera la última, me parecía que sería la última en mucho tiempo. Podía ser que, cuando hiciese estas cosas de nuevo, las circunstancias hubieran cambiado, mis sentimientos fueran diferentes y aquella casa no fuese mi hogar estable nunca más.
Sin duda, encontraría cambiado a mi querido amigo, el gatito. Ya se estaba convirtiendo en un hermoso gato y, casi con certeza, cuando regresara a casa por Navidad, para una breve visita, se habría olvidado de su compañera de juegos y de sus alegres travesuras. Había estado jugando con él por última vez y cuando acaricié su suave y brillante pelaje lo hice con un sentimiento de tristeza difícil de ocultar. Luego, a la hora de dormir, cuando me retiré con Mary a nuestro pequeño y tranquilo dormitorio, donde ya no quedaba nada en mis cajones y mi parte de la estantería estaba vacía y donde, de ahí en adelante, ella tendría que dormir sola, en «triste soledad» —fue su expresión —, me hundí más que nunca. Sentí como si hubiera cometido una equivocación y hubiese sido egoísta al persistir en abandonarla; y, cuando me arrodillé una vez más junto a nuestra pequeña cama, recé por ella y por mis padres con mayor fervor que nunca. Para ocultar mi emoción, me cubrí la cara con las manos, que quedaron enseguida bañadas en lágrimas. Al levantarme, me di cuenta de que también ella había estado llorando, pero ninguna de las dos dijo nada y ambas nos dispusimos a dormir en silencio, apretándonos juntas más que otras veces, conscientes de que pronto estaríamos separadas.
Pero la mañana trajo un rebrote de esperanza y buen humor. Tenía que ponerme en marcha temprano, ya que el vehículo que iba a llevarme (una calesa alquilada por el señor Smith, el comerciante en paños, té y comestibles del pueblo) debía estar de regreso aquel mismo día. Me levanté, me lavé, me vestí, tomé un rápido desayuno, recibí los cariñosos abrazos de mi padre, mi madre y mi hermana, besé al gatito, para gran escándalo de Sally, la criada, nos estrechamos la mano, me monté en la calesa, levanté el velo que me cubría la cara y entonces, y solo entonces, estallé en lágrimas.
La calesa se puso en marcha. Miré hacia atrás: mi querida madre y mi hermana estaban en pie junto a la puerta, siguiéndome con la mirada y dándome su adiós con las manos. Les devolví el saludo y rogué a Dios por ellas con todo mi corazón. Al descender la colina, las perdí de vista.
—Qué mañana tan fría, señorita Agnes —comentó Smith—. Y oscura también. Confío en llegar a nuestro destino antes de que empiece a llover demasiado.
—Sí, yo también —repliqué con toda la calma de la que fui capaz. —Anoche cayó una buena.
—Sí.
—Puede que este viento tan frío mantenga alejada la lluvia.
—Sí, quizá.
Aquí terminó nuestro coloquio. Cruzamos el valle y comenzamos a ascender la colina que estaba al otro lado. Mientras subíamos con dificultad, volví a mirar atrás: allí estaba la torre del pueblo y, tras ella, la antigua y gris rectoría, iluminada por un rayo de sol sesgado: no era sino un tenue rayo, pero el pueblo y las colinas colindantes permanecían en sombra, e interpreté esa luz errante como un buen augurio para los míos. Con las manos juntas imploré fervientemente la bendición para sus habitantes y, al ver que la luz desaparecía, volví rápidamente la cabeza, sin atreverme a mirar de nuevo, no fuera que lo encontrase envuelto en siniestras sombras, como el resto del paisaje.
II. PRIMERAS LECCIONES EN EL ARTE DE LA ENSEÑANZA
A medida que avanzábamos, sentí revivir mi buen ánimo y me di la vuelta, con placer, para contemplar la nueva vida en la que me introducía. A pesar de que nos encontrábamos solo a mediados de septiembre, las pesadas nubes y el fuerte viento del noroeste se combinaban para tornar el día extremadamente frío y triste, y el viaje resultaba muy largo, ya que, como Smith observó, los caminos eran «muy pesados». Y, sin duda, su caballo era muy pesado también: subía y bajaba las colinas con gran esfuerzo, y solo se animaba a mover los flancos e iniciar un trote cuando la carretera entraba en un llano o en una pendiente no muy pronunciada, lo cual sucedía muy poco a menudo en aquella abrupta región; de forma que era casi la una cuando llegamos a nuestro destino. No obstante, cuando cruzamos la encumbrada verja de hierro subimos suavemente por la carretera lisa y bien pavimentada, flanqueada por árboles jóvenes, y nos acercamos a la nueva pero recia mansión de Wellwood, que se elevaba sobre sus bosques de álamos, me abandonó el valor y deseé que se encontrase una o dos millas más adelante. Por primera vez en mi vida debía valerme por mí misma; no había vuelta atrás: debía entrar en aquella casa y presentarme a sus extraños moradores, pero ¿cómo? Es verdad que tenía casi diecinueve años, pero, a causa de la vida tan retirada que había llevado y del cariño protector de mi madre y de mi hermana, sabía bien que muchas niñas de quince, o incluso menos, se conducirían de forma mucho más adulta y poseerían más seguridad en sí mismas que yo. A pesar de todo, si la señora Bloomfield era una mujer amable y maternal, todo podía ir bien; además, estaban los niños, de los que pronto me haría amiga, y, en cuanto al señor Bloomfield, confiaba en no tener demasiado trato con él.
«Debo mantener la calma, mantener la calma, pase lo que pase», me decía a mí misma. Y tan resuelta en esta actitud, tan ocupada en tranquilizar mis nervios y en controlar los rebeldes latidos de mi corazón me mantuve que, cuando se me hizo entrar en el vestíbulo y fui conducida a la presencia de la señora Bloomfield, casi me olvidé de responder a su educado saludo y, después, me pareció que lo poco que dije fue en el tono de un moribundo o de alguien medio dormido. Cuando tuve tiempo de reflexionar, pensé que también la señora había mostrado una actitud un tanto fría. Era una mujer alta, seca y de porte imponente, de pelo negro y abundante, fríos ojos grises y tez extremadamente pálida.
No obstante, me mostró mi habitación con la debida educación y me dejó allí para que deshiciera mi equipaje, pidiéndome que bajara más tarde a tomar un pequeño refrigerio. Al ver mi aspecto en el espejo me sentí un tanto abatida... el viento me había enrojecido e hinchado las manos; había deshecho los rizos de mi pelo, enredándolo, y había dado a mi cara un tinte violáceo; a ello había que añadir que el cuello del vestido estaba horriblemente arrugado; el vestido, salpicado de barro; los pies, calzados en unas sólidas botas nuevas, y que, como no subían los baúles, no podía hacer nada por remediarlo. Tras peinarme tan bien como pude y estirarme una y otra vez el cuello del vestido, que permanecía obstinadamente arrugado, bajé los dos tramos de escaleras, filosofando, y, con cierta dificultad, encontré el camino hacia la habitación donde la señora Bloomfield me esperaba.
Ésta me condujo al comedor, donde se había puesto la mesa para la comida familiar. Me sirvieron varios filetes y patatas templadas y, mientras comía, se mantuvo sentada frente a mí, observándome, pensé, e intentando mantener algo parecido a una conversación, la cual consistía en una sucesión de comentarios triviales, expresados con gélida formalidad. Pero esto bien podría ser una falta mía más que de ella, porque, realmente, me resultaba imposible conversar. De hecho, mi atención se concentraba casi por completo en la comida, no por un apetito voraz, sino por el malestar que me causaba la dureza de la carne y por el entumecimiento de mis manos, casi paralizadas por las cinco horas que pasaran expuestas al viento helador. Con gusto hubiese dejado a un lado la carne y comido solo las patatas, pero como tenía una pieza tan grande en el plato, no podía hacerlo por educación; de forma que, tras múltiples e infructuosos intentos de cortarla con el cuchillo, de deshilacharla con el tenedor, o de partirla con ambos, y consciente de que la horrible mujer observaba atentamente todos mis movimientos, cogí desesperadamente el cuchillo y el tenedor con los puños, como una niña de dos años, y me puse a trabajar con las escasas fuerzas que me quedaban. Pero necesitaba cierta disculpa, de modo que con un débil intento por reír dije:
—Tengo las manos tan entumecidas por el frío que apenas puedo sostener el cuchillo y el tenedor.
—Me atrevería a decir que la encuentra fría —replicó ella con una gravedad tan gélida e inmutable que de ninguna forma me podía devolver la confianza.
Una vez la ceremonia hubo concluido, me condujo de nuevo hacia el salón, donde tocó una campanilla y envió a buscar a los niños.
—Los encontrará un poco retrasados en sus estudios —dijo— porque he tenido muy poco tiempo para su educación y, hasta ahora, creíamos que eran muy pequeños para tener una institutriz; pero pienso que son niños listos, muy aptos para el estudio, especialmente el pequeño, el mejor de todos. Es un niño generoso, noble, de esos a quienes se debe orientar, no dirigir, y extraordinario por su sinceridad. Aborrece la mentira. —Esta era una buena noticia. Su hermana Mary Ann requiere cierta atención —continuó— pero, en conjunto, es una niña muy buena; aunque me gustaría que estuviera el menor tiempo posible en la habitación de los niños, porque va a cumplir seis años y podría adquirir malas costumbres de las niñeras. He ordenado que trasladen su camita a su habitación, de modo que si es tan amable de ocuparse de lavarla, de vestirla y de cuidar de su ropa, no tendrá que estar más en contacto con la niñera.
Le dije que estaría encantada de hacerlo y, en ese momento, mis jóvenes alumnos entraron en la habitación con sus dos hermanas más pequeñas. El señorito Tom Bloomfield era un niño muy alto de siete años, de cuerpo delgado pero fuerte, pelo rubio, ojos azules, pequeña nariz respingona y tez pálida. Mary Ann era también una niña alta, de piel un poco más oscura, como su madre, pero de cara redonda y mejillas sonrosadas. La segunda de las hermanas era Fanny, una niña muy bonita; la señora Bloomfield me aseguró que era una criatura muy dulce y que necesitaba que la estimulasen. Todavía no había aprendido nada, pero en pocos días iba a cumplir cuatro años y bien podía comenzar con su primera lección del alfabeto en el cuarto de estudios. La última era Harriet, una criatura pequeña, robusta, gordita, feliz y juguetona de apenas dos años que me hizo más gracia que todos los demás, pero con la cual no tenía nada que hacer.
Hablé con mis pequeños alumnos tan bien como pude e intenté resultar agradable, con poco éxito, me temo, pues la presencia de su madre me hacía sentir desagradablemente cohibida. Ellos, por el contrario, no dieron muestra alguna de timidez. Parecían niños desenvueltos y alegres, y abrigué la esperanza de convertirme pronto en su amiga; especialmente del niño, de quien su madre había hecho un retrato tan favorable. Noté con desagrado que Mary Ann tenía una risa afectada y que mostraba cierto afán por llamar la atención. Pero su hermano exigía toda mi dedicación: se mantenía erguido, entre el fuego y yo, con las manos a la espalda, hablando como un orador e interrumpiendo de vez en cuando su discurso para regañar con severidad a sus hermanas cuando éstas hacían mucho ruido.
—¡Ay, Tom, qué encantador eres! —exclamaba su madre—. Ven a dar un beso a tu querida mamá, y después ¿por qué no le enseñas a la señorita Grey el cuarto de estudios y tus bonitos libros nuevos?
—No pienso besarla, madre, pero le enseñaré a la señorita Grey mi cuarto de estudios y mis libros nuevos.
—Y mi cuarto de estudios y mis libros nuevos, Tom —dijo Mary Ann—. ¡También son míos!
—Son míos —replicó él enérgicamente—. Venga conmigo, señorita Grey, la acompañaré.
Después de enseñarme la habitación y los libros, con algunos altercados entre hermano y hermana que hice todo lo posible por mitigar, Mary Ann me trajo su muñeca y comenzó una larga perorata sobre los bonitos vestidos que ésta tenía, su cama, su cómoda y otras pertenencias; pero Tom le dijo que se callara, que la señorita Grey querría ver su caballo de balancín, el cual se apresuró a arrastrar de una esquina al centro de la habitación, obligándome a prestarle toda mi atención. Después, tras ordenarle a su hermana que sostuviera las riendas, montó y me hizo permanecer durante diez minutos viendo la forma tan varonil con la que utilizaba la fusta y las espuelas. Eso no impedía, sin embargo, que admirase al mismo tiempo la bonita muñeca de Mary Ann y todas sus posesiones; luego dije al señorito Tom que era un magnífico jinete pero que confiaba en que no utilizase la fusta y las espuelas de aquella forma cuando montase un poni de verdad.
—¡Claro que lo haré! —dijo él, con ardor redoblado—. ¡Le daré a base de bien y correrá de lo lindo!
Esto me sorprendió muchísimo, pero abrigué la esperanza de que con el tiempo conseguiría corregirlo.
—Ahora, tiene que ponerse el sombrero y el chal —dijo el pequeño héroe — y le mostraré mi jardín.
—Y mío —dijo Mary Ann.
Tom levantó el puño en un gesto amenazador, ella lanzó un grito fuerte y estridente, corrió a refugiarse detrás de mí y le sacó la lengua.
—¡No le pegaría a su hermana! ¿Verdad, Tom? Espero que nunca le vea hacer eso.
—Pues tendrá que verlo. Estoy obligado a hacerlo de vez en cuando para que no se desmande.
—Pero es que su obligación no es ésa, quien tiene que...
—Bien, vaya a ponerse su sombrero.
—No sé... Está muy nublado y hace mucho frío, parece que va a llover... y he hecho un largo viaje.
—No importa... tiene que venir. No admito excusas —replicó el altivo caballerete. Y como se trataba del primer día de nuestra relación, pensé que tal vez haría bien en complacerle. Hacía demasiado frío para Mary Ann, de modo que se quedó con su madre, para gran alivio de su hermano, quien quería tenerme para él solo.
El jardín era grande y había sido diseñado con buen gusto; además de diversos ejemplares de espléndidas dalias, había otras flores de gran belleza todavía en flor; pero mi acompañante no iba a concederme tiempo para admirarlas: tenía que ir con él, sobre la hierba mojada, hasta una esquina escondida y remota, el lugar más importante del jardín... porque contenía su jardín. Había allí dos parterres redondos provistos de gran variedad de plantas. En uno de ellos, había un pequeño y bonito rosal. Me detuve para admirar sus preciosos capullos.
—¡Ah, no preste atención a eso! —dijo desdeñosamente—. Ése es el jardín de Mary Ann. Mire, ÉSTE es el mío.
Después de ver todas las flores y de escuchar una disquisición sobre cada una de las plantas, me dio permiso para marcharme; pero primero, acompañando el gesto con gran pompa, arrancó una prímula y me la ofreció, como alguien que estuviese haciendo una concesión prodigiosa. Noté que, sobre la hierba que rodeaba su jardín, había un mecanismo hecho con palos y cuerda, y le pregunté de qué se trataba.
—Trampas para los pájaros. —¿Y por qué los atrapa?
—Papá dice que son perniciosos.
—¿Y qué hace con ellos cuando los coge?
—Depende. Algunas veces se los doy al gato; otras, los corto en pedazos con mi navaja; pero, la próxima vez, los pienso asar vivos.
—¿Y por qué quiere hacer una cosa tan horrible?
—Por dos razones. La primera, para ver cuánto tiempo viven, y la segunda, para ver cómo saben.
—Pero ¿es que no sabe que hacer esas cosas es de una crueldad espantosa? Los pájaros sienten igual que nosotros. ¿Cómo se sentiría si a usted le hicieran algo así?
—¡Vaya tontería! Yo no soy un pájaro y no puedo sentir lo que les hago a ellos.
—Pero alguna vez lo sentirá, Tom. Habrá oído hablar del lugar al que van a parar las personas malas cuando mueren, y, si no deja de torturar a pájaros inocentes, tendrá que ir allí y sufrir lo mismo que les ha hecho sufrir a ellos.
—¡Bah! ¡Claro que no! Mi papá sabe cómo los trato y nunca me regaña por ello; dice que él hacía lo mismo cuando era niño. El verano pasado me dio un nido lleno de gorriones, vio cómo les cortaba las patas, las alas y la cabeza y nunca me dijo nada, salvo que eran criaturas asquerosas y que no debía dejar que me ensuciaran los pantalones. Mi tío Robson estaba también y solo se rio y me dijo que era un buen chico.
—¿Y qué le dijo su mamá?
—A ella no le importa. Dice que es una pena matar a los pájaros bonitos que cantan, pero que con los gorriones, los ratones y las ratas puedo hacer lo que quiera. ¿Ve señorita Grey cómo lo que hago no es nada malo?
—Sigo pensando que lo es, Tom, y quizá, si su papá y su mamá lo pensasen mejor, lo creerían también. «Que digan lo que quieran —pensé para mí— pero, mientras yo pueda impedirlo, no hará tal cosa».
Después, me hizo cruzar el césped para enseñarme sus trampas para los topos y luego me llevó al patio del cobertizo para ver sus trampas para las comadrejas, una de las cuales, para gran alegría suya, contenía una comadreja muerta. A renglón seguido me llevó al establo para ver no a los bellos caballos de los coches, sino a un nervioso potro, que, según me informó, habían criado para él y que montaría una vez domado.