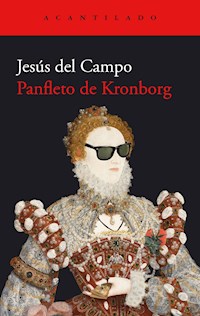Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
En «Aguafuertes», Jesús del Campo pinta una colorida estampa del Barroco, un tiempo en que el aire olía a pólvora y los mares a especias. Cada una de estas extraordinarias viñetas—de tono costumbrista pero trazadas con la finura del historiador—nos trasladan a una época cuyos afanes y violencias no fueron obstáculo para el erotismo y el amor, y en cuyas batallas e intrigas se intuye la eterna «danza de los mortales en los caminos tramposos de la vida». Campesinos, exploradores, músicos errantes, soldados, comerciantes, espías y nobles de vida ociosa ofrecen en este relato caleidoscópico una imagen de lo humano con todos sus claroscuros. «Sutil estilista y narrador potente, culto y canalla al mismo tiempo, sólido y juguetón, transparente y perverso, Del Campo resuelve a su favor todas las paradojas de la escritura». Enrique de Hériz «Muy acertados el tono y la voz. Tiene buen ojo Del Campo para la disección de los tiempos». Olga Merino, El Periódico «Los juegos literarios, que nos mueven de la Historia con mayúsculas a las historias cotidianas, de los hechos excepcionales a los sueños, la fantasía y la mera invención, están presentes en todos y cada uno de los párrafos que constituyen estos aguafuertes». M. S. Suárez Lafuente, La Nueva España «Aguafuertes sorprende por su originalidad y también por la depurada escritura, de ambición cervantina. Una fórmula feliz para acentuar el aire de fábula en el retrato de los males que afligieron a la población durante aquel siglo convulso y que hoy siguen siendo reconocibles». Iñigo Urrutia, El Diario Vasco «Por el libro, lleno de conflictos, aventuras y erotismo, pululan un elenco de personajes que ofrece al lector un variado muestrario de las pasiones humanas en un periodo convulso de la historia que, de alguna manera, puede ser también un reflejo de nuestro presente». Iñigo Linaje, El Correo «Jesús del Campo escribe extraordinariamente bien, y Aguafuertes es un valioso retablo configurado sobre la plancha base del escepticismo, que se cubre luego con un excelso barniz de metáforas». Fulgencio Argüelles, El Comercio «Jesús del Campo muestra las entretelas del XVII mejor que ningún tratado histórico sesudo». Fermín Herrero, El Norte de Castilla «Un maravilloso viaje al barroco». Victòria Palma, El gran tour (3Cat)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JESÚS DEL CAMPO
AGUAFUERTES
ACANTILADO
BARCELONA 2024
CONTENIDO
I — II — III — IV — V — VI — VII — VIII — IX — X — XI — XII — XIII — XIV — XV — XVI — XVII — XVIII — XIX — XX — XXI — XXII — XXIII — XXIV — XXV — XXVI — XXVII — XXVIII — XXIX — XXX — XXXI — XXXII — XXXIII — XXXIV — XXXV — XXXVI — XXXVII — XXXVIII — XXXIX — XL — XLI — XLII — XLIII — XLIV — XLV — XLVI
I
Amalia Trennd vio acercarse a los soldados con las espadas desenvainadas y con antorchas que inundaban de color escarlata los ocres de la tarde. Había un espantapájaros en medio de un sembrado de zanahorias, le prendieron fuego y lo arcabucearon como si fuera un enemigo. Cruzaron el patio, desmontaron frente a la puerta y le arrancaron a Amalia Trennd la ropa con zarpazos apresurados. Se rieron al verla desnuda y cabizbaja, se burlaron de sus pechos indefensos, le manosearon las nalgas y los muslos, la obligaron a tumbarse en el suelo y le regaron el cuello y la espalda con cerveza y vinagre. Después la arrastraron hasta el cercado de los cerdos y la hicieron revolcarse en el fango, se rieron a carcajadas de las manchas de mierda que ya ensuciaban su cabello rubio. Cuando ya estaba resignada a todo lo peor, la dejaron salir corriendo en la dirección del bosque y empezaron a destruir cuanto vieron delante. Estrellaron contra el suelo los platos y los jarros del aparador, rompieron a culatazos los respaldos de las sillas y los pestillos de las puertas, reventaron a tiros los herrajes de las ventanas y ensartaron con sus espadas el queso y el pan. Amalia Trennd pasó dos días en el bosque desnuda e insomne, temblando de frío y sin atreverse a abandonar la compañía de las hormigas y las luciérnagas. Al tercer día apareció uno de los soldados y le tiró un capote gris sobre los hombros. La guerra nos hace otros, dijo. Otros tan malos que, antes de que termine hoy, ya olvidamos si ayer fuimos crueles. Y se quitó el sombrero, picó espuelas y se alejó al galope. Amalia Trennd volvió a su casa y vio a dos vecinas que la esperaban junto a la puerta ennegrecida. Se te cayeron las tetas con el miedo, le dijo una. Qué harás ahora, le preguntó la otra. Ayudadme a levantar un espantapájaros, contestó.
II
Tello Yáñez vio a la gente tirando piedras contra la casa del conde de Oropesa y se unió al motín. Muera el mal gobierno, gritaron. Saltaban al aire las voces ásperas y furibundas en medio de tanta multitud apretujada en la plazuela de Santo Domingo. Muera el mal gobierno. No podemos pagar el pan a doce cuartos, no podemos pelear con el hambre. Los nobles tienen en la mesa filetes de faisán y de jabalí, bizcochos de nueces con miel, tazas de chocolate perfumado. Beben sus vinos en copas más caras que nuestro pellejo. Muera el mal gobierno. Pobre Castilla, se quedó seca como la piel de un tambor; los egoísmos horribles de los privilegios y las guerras la golpearon hasta reventarla y muera el mal gobierno. Tello Yáñez, que trabajaba como cuchillero en la cava de San Miguel, se contagió de aquellas iracundias y tiró un par de piedras contra la puerta de la casa; ya se oían disparos dentro. A su lado, de espaldas a la gente, una mujer puso en cuclillas a una niña pequeña y le levantó la falda. En la calle no hay orinales, dijo la mujer; sitio es éste tan fácil para mear como cualquier otro. Muera el mal gobierno, gritó un hombre que acababa de llegar. Tenía el sombrero raído y la boca desvencijada. Pobre Castilla, dijo el hombre, no dio abasto con tanto latrocinio. Y levantó hacia el cielo su bastón tembloroso. Si robar fuera virtud, dijo la mujer, la Corte sería cantera de santidades. Gobierno bueno es cosa infrecuente, dijo el hombre, pedir que muera el malo es como abrir un misterio. Pues será glorioso, dijo la mujer, y con letanía larga de furias madrileñas. Tello Yáñez se apartó de la gente y se alejó calle abajo. Cruzó sus pasos con los de dos hombres de mejillas venosas y ceño cerrado que hablaban del tiempo de abril con el acento de los andaluces. Uno de ellos llevaba un martillo en la mano. Madrid necesita unas lluvias como las de antes, iban diciendo. Y más aires de sierra que nos refresquen los días. Ya cerca de la esquina, había una mujer de pelo negro y lustroso asomada a una ventana; mordisqueaba una aceituna y tenía los hombros cubiertos de carmín. Miró a Tello Yáñez con sequedad de madrastra. Llevas poco dinero en la bolsa, le dijo. Sé de dónde vienes y qué has estado gritando. Aquí en mi casa todo es buen gobierno. Quien me visita lo hace para salir más contento de lo que entró. Cuando lo tuvo delante, ya extraviado entre una cama sucia y un espejo roto, la mujer le bajó los calzones hasta la rodilla y se quedó mirándole los crecimientos. Deja que te gobierne presto, dijo, pero lávate antes.
III
Sylvia Hampton acercó los labios a la oreja de su marido en medio de la muchedumbre que abarrotaba Whitehall. Desearía no estar aquí, le dijo, desearía haberme acatarrado en casa y no haber salido a la calle este martes maldito. Será un día triste en los calendarios de Inglaterra este que vio a su rey dejado a la inclemencia de un puñado de rufianes de pelo corto y enfrentado a su ignorancia desesperante. Hazme caso de lo que te digo. No son de fiar ni este Cromwell ni sus compañeros. Están tan atentos a la persecución de los vicios del mundo que llegas a sospechar si no será que piensan mucho en ellos, y un hombre no piensa mucho en algo que no le gusta. Yo pienso mucho en ti, dijo su marido, y le puso una mano en la cadera con los dedos abiertos y tentativos. Tu belleza me despierta el cuerpo, le susurró; tengo noticia súbita de un dragón atrevido que quiere explorar un bosque. Sylvia Hampton se despegó de él con un manotazo y una sonrisa rápida de enfado fingido. Esperaba que lo dijeras, le contestó, me das la razón. Con mucha razón o poca, dijo su marido, Cromwell abrió nuevas libertades para el pueblo. Sí, dijo ella, pero él y los suyos han sabido mantener callado ese deseo perverso que tienen de hacer sangre. Les molesta la gentileza de los cultos y los refinados porque la creen excesiva; sólo se sienten a gusto con quien comparte sus modos de patanes. Su violencia es equívoca, viene menos del afán de justicia que de las ganas de profanar la dignidad de otros. Son gente colérica. Haré que tus libros sean arrojados al Támesis, dijo él, ahora que te has vuelto tan abiertamente más sabia que yo. Oh, sí, dijo ella, los libros que compras con el dinero que ganas vendiendo guantes, los libros que leo por las tardes mientras tú bebes tus vinos de Francia y los cielos de Londres se van tornando del color de la cereza. Los libros tienen vidas largas, qué raro privilegio en este siglo nuestro tan oscuro y devoto de barbaries. El dragón del que te hablo no se rinde, dijo él en voz baja, vuelve a acercárteme, nadie nos mira y tienes un cuerpo hermoso. Vamos, déjame perforar tus curvas con una línea recta y bien armada. Me siento mal, dijo ella, y torció el gesto. Desearía haber sido demasiado joven o demasiado vieja para estar hoy en algún lugar que no fuera éste. Venció la guerra quien la venció, dijo su marido con voz de resignado, por tener mejores ejércitos. Venció quien fue más cruel, dijo Sylvia Hampton; así es como se ganan los combates del mundo. La crueldad es la virtud del déspota. Qué malos tiempos vivimos. Mira la sonrisa idiota de ese hombre, el del sombrero color musgo, está vendiendo castañas asadas como si esto fuera una feria. Mira a esa mujer que está contando bromas procaces a sus dos amigas, lleva media hora haciéndolo. Tiene gesto de vieja viciosa. No me digas que no es un escándalo. Espera un momento, hay gente gritando. Ahí sale el rey, oh, Dios de todos los cielos, por una ventana. Qué imagen devastadora. Qué infamia de día se nos cae encima ya mismo. Haré lo que nadie hará hoy salvo yo entre toda esta turbamulta de fisgones. Qué es lo que harás, preguntó su marido. No mirar, dijo Sylvia Hampton. No mirar.
IV
Sebastiano Baldo trabajaba como envenenador para la embajada de la República de Venecia en París. Al embajador le gustaba asesinar a sus invitados y Sebastiano Baldo era su sirviente y su cómplice. Una tarde, el embajador invitó a cenar a Johann Rotfield, un maestro de esgrima bávaro que espiaba para la reina de Suecia. El señor Rotfield era popular en los salones de París, hablaba francés con poco acento y tenía una colección famosa de pinturas flamencas. El embajador de Venecia envidiaba su don de gentes y su fama de insobornable. Sebastiano Baldo cocinó un estofado de jabalí con puré de castañas guarnecido con cerezas de Alsacia. Antes de servirlo, lo roció con unas gotas últimas de jugo de melocotón. El embajador veneciano y el señor alemán bebieron vino del Ródano y hablaron de caballos. El embajador había comprado dos alazanes andaluces de los que estaba tan orgulloso como de su memoria para recitar versos de Virgilio. Johann Rotfield dijo que un domingo deberían salir a cabalgar juntos por Saint-Germain-en-Laye y lucirse un poco, que también la vanidad podía ser virtud en este mundo. El estoicismo, dijo el señor Rotfield, sólo sirve para amargar a la gente. Qué tarea tan pobre, dijo el embajador, y dio una palmada en el aire para atrapar una polilla. A los dos días, el espía alemán fue encontrado muerto en su jardín, con una sonrisa crédula en la cara y un tratado de esgrima francesa en la mano. Al embajador de Venecia le obsesionaba que el veneno fuera indoloro y los envenenados salieran de las fatigas del mundo con gesto placentero, tanto por eliminar sospechas como por el placer simple de refinar las artes del asesinato. Al embajador le gustaban las variedades de la crueldad. Hablaba de eso con Sebastiano Baldo mientras jugaban al ajedrez en la gran sala de la casa. El mundo es una selva en la que se abren paso los feroces, dijo el embajador mientras movía un alfil. Los cazadores pierden su presa si se les oye rugir, dijo Sebastiano, y sacó una de sus torres de la casilla en la que peligraba. Francia se hace fuerte, dijo el embajador, cuando asegura su frontera en el Rin. Los franceses miran al este con un temor oscuro. Y los españoles son dueños de Milán, dijo Sebastiano, y pelean por mantener un pie en Italia. El rey de Francia envidia esa influencia. El rey de Francia envidia todo lo que no tiene, dijo el embajador; los diplomáticos discutimos teorías mientras los ejércitos imponen realidades. No hay sitio para los débiles en nuestro siglo, dijo Sebastiano. Los débiles sólo sirven para lastrar el tiempo, dijo el embajador, y para hablar de música. Y se quedaron los dos en silencio, estudiando el tablero. Al otro lado de la ventana, la noche untaba en negro los tejados de París y los borraba del cielo. Una tarde, el embajador le pidió a Sebastiano que dispusiera la cena para la visita del conde de Bruges-les-Croix, un noble de corpulencia cervecera y modales bruscos que tenía una casa cerca de Brest y era amigo de los armadores normandos. El conde estorbaba una empresa comercial de los venecianos en el golfo de Vizcaya y el embajador quiso quitarlo de en medio. Sebastiano preparó una fuente de cordero con lonchas de queso de cabra de Auvernia en salsa de perejil y unas gotas de ron con miel de tomillo. Justo antes de servir la comida, la espolvoreó con migas de piel de melocotón. El conde de Bruges-les-Croix habló como si estuviera entre compañeros de estudios, dijo que le habría gustado ser almirante y descubrir para el rey de Francia alguna tierra perdida entre los grandes hielos caníbales del norte del mundo. En Venecia peleamos contra el mar, dijo el embajador, para que nuestras cortesanas mantengan el culo seco. Y le ofreció al conde una pizca de tabaco en polvo. Dos días después, y con el gesto de camaradería intacto en la cara, el conde de Bruges-les-Croix se derrumbó en el balcón principal de su casa sobre la página de un madrigal que estaba repasando antes de enviárselo a una dama de la reina que lo tenía medio enamorado. Hubo rumores. Algo raro está sucediendo en París, dijo la gente. Algo que parece cosa de italianos. Los italianos son todos bandidos de piel oscura, conocen los secretos del mal. Meten en el Sena botellas vacías, las llenan de agua, mean dentro y se beben la mezcla para curarse de enfermedades misteriosas. Dan fiestas nocturnas en sus casas de vicio, se ponen en las orejas pendientes de esmeralda y se refrescan el pecho peludo con abanicos de plumas de avestruz. Están embrujados. Cuando el señor de Tentrême-le-Roux fue invitado a cenar en la embajada de Venecia, sus amigos le dijeron que no acudiera. Era un noble empobrecido que había gastado su herencia en alzar un regimiento de bearneses contra el rey de España. Es propio de sabios apartarse de la oscuridad, le dijeron; París oculta ahora frutas de peligro. Él aceptó el consejo y todos decidieron celebrarle la decisión en una taberna del Marais, a cien pasos de la Porte Saint-Antoine. Bebieron aguardientes de Cataluña y cantaron Réveillez-vous Picards sin desordenarse. Satisfechos y ya casi borrachos, estaban brindando por las mil bondades de la amistad sincera cuando el señor de Tentrême-le-Roux se fue de bruces contra la mesa y lo de menos fue que se partiera la nariz, porque a sus amigos les bastó verle la cara quieta y risueña para saber que estaba muerto. Este vaso huele a corteza de melocotón, dijo uno de los hombres, y salieron de la taberna con la mano en la espada. Atravesaron la noche hasta llegar ante la casa del embajador de Venecia, vieron a Sebastiano Baldo salir al patio hecho una sombra y con un tablero de ajedrez bajo el brazo. Se lo quitaron y se lo rompieron en la cabeza. No le dieron tiempo a salir de su aturdimiento y allí mismo lo cosieron a estocadas. Le llega su castigo, dijeron jadeantes, al bastardo que nos atormentó; ya se tragó París a quien ensuciaba el aire. Y le cortaron a Sebastiano Baldo las orejas y los pulgares. Durante un momento lo rodearon con la fatiga hirviente de la furia recién satisfecha. En algún lugar del muelle, a sus espaldas, se oyó un ladrido largo de perro hambriento. Y entonces uno de los hombres se tocó la nariz y torció el gesto. Mi espada huele a corteza de melocotón, dijo con la voz opaca de quien acabara de descubrir un eclipse; quizá estamos perdidos. Y salieron todos corriendo en direcciones distintas. Apenas puedo ver las paredes de las casas frente a mi prisa, gritó otro. Me siento como un murciélago, me puede el pánico y se me escapa la sombra. Y el silencio volvió a las calles.
V
Madame de Maldevreux trataba de ajustarse la ropa detrás de un arbusto en los jardines de Chambord. Poneos entre el sol y yo, le dijo a su amiga la condesa de Nouamont. Así, colocaos así frente a mí, de manera tal que salvo vos no me vea nadie. Y se desnudó entera con voz de sofoco y gesto irritadísimo. El vizconde de Vaudefort debió en algún momento de imaginar que yo era una yegua con la que podría jugar bien a su gusto a los veterinarios, dijo madame de Maldevreux; qué agobio de hombre. Y se olió las axilas y se echó unas gotas de perfume de cilantro entre los pechos. Quería llegar más lejos de lo que otros audaces más solteros que él suelen exigir. Por qué no le dijisteis que no, preguntó la condesa de Nouamont. Era una joven de rizos castaños y sonrisa crédula que contemplaba los juegos palaciegos con asombro de primeriza. Porque es apuesto, contestó madame de Maldevreux, y tiene una voz persuasiva. Y porque atrae las miradas lascivas de madame de Tréaux, que a su vez rechaza las del rey. Hay desafíos que no pueden desatenderse. En cualquier caso, el vizconde me supo llevar a un punto tal en el que me fue preciso ceder y desordenarme, pero algo inesperado sucedió. En medio de sus exploraciones, cuando los breves bosques de mis mapas nocturnos empezaban a alegrarse con el rocío del amanecer, él vio a su mujer que se nos acercaba sombrilla en ristre y acompañada de un poetastro bordelés, uno de esos pedigüeños lastimosos que infestan la corte. Esa aparición le desmanteló el vigor al pobre vizconde, que perdió el impulso y me dejó en los colmos del desamparo. Se puso en pie como malamente pudo, recuperó con presteza sus calzones y sus ornamentos y tuvo de pronto un aspecto bien estulto a mis ojos. Triste es este tiempo nuestro en el que los hombres han de llevar peluca. Ha sido un episodio tan duro de soportar como aquellos latines que aprendí a coscorrones en un internado de clarisas cerca de Orleans, cuando no tenía aún quince años. Ciertamente no recordaréis eso, dijo la condesa de Nouamont. Y madame de Maldevreux la miró a los ojos, separó los muslos y lanzó sobre el suelo del jardín una meada poderosa y frontal. Beatus ille, dijo con voz de desahogo y sin dejar de regar la tierra bajo sus nalgas, qui procul negotiis ut prisca gens mortalium paterna rura bobus exercet suis. No os advertí que tardo en esto más que otras, dijo. Es nuestro sino, condesa. Cuerpos de mujer, gustos a destiempo.
VI
Alonso de Olmedo estaba tocando su vihuela en la selva. Improvisaba sobre unas diferencias de Luis de Narváez variando los acordes y demorándose en las melodías. Se oía el canto extranjero y aterrador de los pájaros escondidos entre los árboles inmensos, y tan apretujados unos contra otros que parecían una fila espesa de gruesos monstruos verdes que formaran una muralla contra cualquier extraño, y que no se sabía si tenían ramas o tentáculos capaces de alargarse por encima de las aguas oceánicas del río y arrebatar a un español por el pescuezo y devorarlo con júbilo de cíclopes. Dicen que hay árboles hechizados que agarran a los exploradores de improviso y los tragan como si fueran moscas, dijo Diego Valdenebro. Esta música me trae memoria de un pinar en Talavera, dijo Alonso de Olmedo, me trae aires de España. Cielos santos del mundo, hay que ver qué recios fueron nuestros destinos. Nos metimos dentro de un barco con el ímpetu que nos daba ser tan mozos entonces y tan llenos de fuerza, y dejamos las costas de España detrás; los más de nosotros para siempre. Qué jóvenes fuimos. Hubo de todo después, joder que si lo hubo. Hubo puñaladas. Hubo revueltas y venganzas y cadalsos. Hubo mierda hasta reventar. Y yo digo que bastó. Fue más que suficiente tanta brega. Piensa uno en los que se perdieron y es mucha la pesadumbre; se te ensombrece el ánimo. Qué hombres tan enteros tuvimos cerca. Ignacio Arnedo, el mejor ebanista de este mundo, hombre plantado donde los hubiera, nada podía con él. Decía que cualquier día se le iba a cortar el humor, que cualquier día iba a darle un par de hachazos a uno de estos árboles asfixiantes y convertirlo en barco y llevarnos navegando hasta los muelles del Japón. Dueños del mar seremos como de las montañas, decía con el gesto arrebatado. Daba entusiasmo oírle. Un día se le descalabró el caballo bajando por una quebrada más tiesa que la torre de una catedral. Y no pudimos bajar a recogerlo. Se nos hundió para siempre en el fondo de lo invisible. Y Cosme Berceo, vaya ejemplo de compañero. Curtido como el que más, prendía la mecha del mosquete con la calma de un sonámbulo. Nunca se dejó atrapar por los agobios de la selva. En las Indias no hay que perder el tiento ni para mear, decía. Un día le cruzó la cara una flecha corta que iba untada en quién coño sabe qué veneno de esos indios hideputas que no se dejan ver ni por milagro. Allí se nos quedó. Y tantos otros hubo tan bravos como ellos que se fueron dejando la piel en estas soledades de maldición, en estos destierros infames. Es mucho valor perdido para no hacer un alto y pensarse las cosas. Me quiero ir ya de esta sarna sin gusto. Quiero ver otra vez las casas blancas de Sanlúcar, quiero gastar mi dinero en las tabernas de Sevilla durante siete días con sus noches, quiero verme cuerpo a cuerpo con una de esas hembras andaluzas de ojos color oliva y grandes tetas de pezones oscuros. A ver cómo responde, a ver qué hace cuando me vea las armas. Quiero liarme un cigarro entre sus muslos agitanados. Ay. Los estoy oliendo al añorarlos. Gritos de gloria va a dar cuando la monte. Yo ya no aguanto, Valdenebro. Que espere por el oro de las Indias la puta que las parió. Quiero correr por las viñas de mis padres en la Mancha, frotarme la cara con un racimo de uvas tempranas, ya me las imagino entre mis labios bajo aquel sol de miel que bien merece tal nombre. Aquello sí es un sol, y no esta caldera endemoniada que nos chamusca el cielo y lo ennegrece y nos deja atascados en sudores y en extravíos. Me harté ya de las Indias, Valdenebro. Lo doy todo por visto. Quiero tocar mis músicas en un patio a solas con la noche. Y Alonso de Olmedo dejó la vihuela apoyada en un arbusto de flores violáceas, se puso en pie y desapareció en los cielos cabeza abajo, agarrado del tobillo por un lazo tan rápido que Diego Valdenebro no tuvo tiempo ni para asustarse. Miró a su alrededor, cogió la vihuela por el clavijero y se quedó quieto y atento en medio de la selva imposible. Los pájaros tenían un canto insolente, como de carcajada.
VII
J