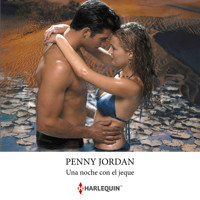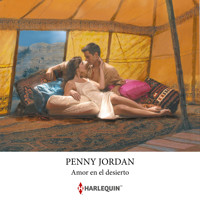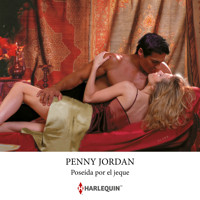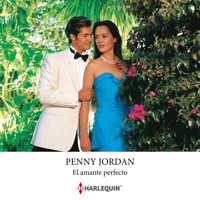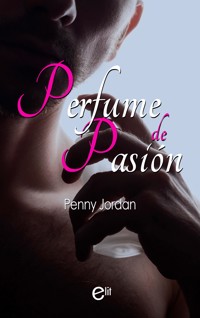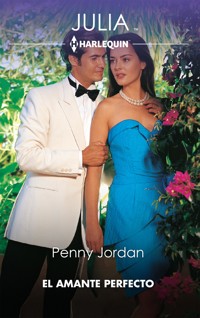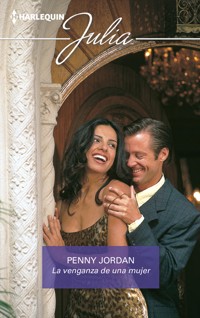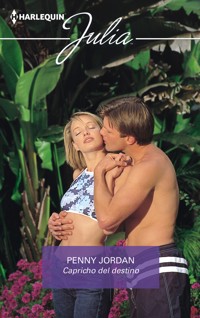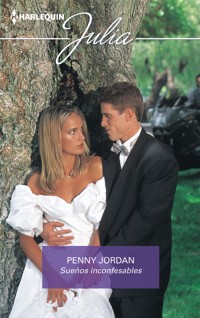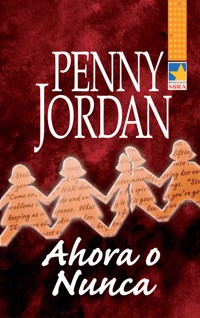
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Nada podía romper la amistad que cuatro amigas íntimas habían mantenido desde la infancia… hasta que una de ellas dejó caer una bomba que cambiaría sus vidas para siempre. La decisión de Maggie, una exitosa mujer de negocios, de tener un hijo a sus cincuenta y dos años amenazaba con dividir al grupo. La familia y los problemas económicos acosaban a Nicki, sumiéndola en una profunda depresión. Alice empezaba a cuestionarse si había sido un error casarse tan joven, y decidió cambiar de vida cuando descubrió que su marido tenía una aventura. Y Stella estaba horrorizada al verse atraída hacia otro hombre aparte de su esposo. Era el momento de hacer balance. ¿Qué había pasado con sus sueños y esperanzas? ¿Estaban destinadas a vivir resignadas para siempre? ¿O podría la fuerza de la amistad ayudarlas a que esos sueños se cumplieran?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Penny Jordan. Todos los derechos reservados.
AHORA O NUNCA, Nº 109 - marzo 2013
Título original: Now or Never
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin Mira es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd. y Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2716-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
1
—¿Está seguro? ¿No podría tratarse de un error?
A Maggie Rockford le temblaba la voz. Sintió la mano cálida y protectora de Oliver sobre la suya y apartó la mirada del médico para intercambiar otra de angustia con él. Durante los últimos meses habían ido incontables veces a la consulta de aquel aclamado especialista, y Maggie había oscilado peligrosamente entre la esperanza y el miedo antes de cada una de las visitas. Durante ese tiempo se había sometido a un sinfín de pruebas e intervenciones médicas reforzadas con terapias y preguntas que, en ocasiones, habían invadido más su intimidad que el aspecto físico de las sesiones.
Mientras atravesaban Londres en taxi aquella mañana, Oliver Sanders había tomado las manos de Maggie entre las suyas y le había dicho con sincera emoción:
—Pase lo que pase en la consulta, oigamos lo que oigamos, quiero que sepas que no influirá en lo que siento por ti. Ni en mi amor por ti, Maggie.
Pero por supuesto que influiría. ¿Cómo no iba a hacerlo?
Nerviosa, volvió a clavar la mirada en el médico, que estaba frunciendo el ceño. Maggie se estremeció, y se le nubló la vista con las lágrimas que había jurado no derramar.
—Esta máscara cuesta una pequeña fortuna, y no pienso malgastarla llorando —le había dicho a Oliver mientras éste contemplaba cómo se la aplicaba.
Al comienzo de su relación se había sentido incómoda cuando la miraba. Su ex marido, Dan, solía observarla desde la cama mientras ella se vestía y maquillaba, cierto, pero su vida era distinta por aquel entonces, «ella»era distinta, y en los primeros días de su relación con Oliver ese gesto de intimidad la había puesto nerviosa.
—No hace falta que te pongas a la defensiva conmigo —le decía Oliver con suavidad cuando ella le pedía que dejara de mirarla—. Lo único que quiero es amarte, Maggie.
—No hay error posible —les estaba asegurando el especialista con solemnidad, y su voz irrumpió en los pensamientos de Maggie—. El análisis de sangre es irrefutable.
—¡No hay error!
De inmediato, se volvió hacia Oliver. Éste había palidecido, y sus ojos oscuros brillaban de emoción. En aquellos instantes, Maggie leyó en su semblante lo que hasta entonces había intuido. Podía ver lo importante que era aquello para él. Se le contrajo el vientre, de por sí encogido.
El médico esperó pacientemente a que asimilaran sus palabras. A fin de cuentas, dar una noticia como aquélla formaba parte de su trabajo, y había aprendido a hacerlo sin dar pie a equívocos. Eran noticias que podían crear esperanzas o destruirlas por completo, noticias que contenían el don de la vida. Cuando creyó haberles dado tiempo suficiente, prosiguió.
—La intervención ha sido un éxito.
Mientras se volvía hacia el médico, Maggie vio a Oliver secándose las lágrimas de los párpados. ¿No debería ser ella quien llorara? Pero se sentía incapaz. La tensión que la dominaba era demasiado fuerte, la enormidad de lo que la aguardaba demasiado importante para ceder a la fácil liberación del llanto.
—No hay error posible —repitió el especialista y, en aquella ocasión, sonrió a ambos—. Enhorabuena, Maggie. Estás embarazada.
¡Embarazada! El tratamiento carísimo e innovador al que se había sometido había dado resultado, y estaba esperando el bebé de Oliver. Ella, que hasta que Oliver no había entrado en su vida, creía haber aceptado que nunca tendría hijos.
En aquellos momentos, Maggie advirtió que los dos se habían puesto en pie, y que Oliver la estaba abrazando y dando gracias al especialista con la voz gruesa por la emoción.
—Maggie, lo has conseguido. ¡Qué inteligente y maravillosa eres! —la alabó con sentimiento.
Fugazmente, Maggie sintió la familiar sombra que se cernía sobre ella. La apartó con decisión. No iba a permitir que le aguara aquel momento especial. Aun así, su sinceridad natural la obligó a señalar en voz baja:
—He tenido mucha ayuda.
El especialista estaba abriendo la puerta y mostrándoles la salida, al tiempo que le recordaba a Maggie que debía concertar la próxima cita para que siguieran de cerca la evolución del embarazo. Maggie lo miró con nerviosismo.
—No hay nada de que preocuparse, ¿verdad? —le preguntó Oliver al médico, reaccionando de inmediato al lenguaje corporal de Maggie.
—No. Pero, como es lógico, dadas las circunstancias de este embarazo, Maggie deberá tener cuidado.
—Yo me encargaré de eso —dijo Oliver con fervor.
Dos minutos después, tras concertar una nueva cita y cuando se disponían a salir de la clínica, Oliver le recordó:
—Ya has oído lo que ha dicho el médico.
—Oliver —le dijo Maggie en voz baja—. No pienso poner en peligro este embarazo. Haré lo que sea preciso para que tu hijo nazca sano y salvo.
—¿Mi hijo? Es «nuestro»hijo —le recordó Oliver con fiereza.
«Nuestro hijo», repitió Maggie en silencio. Concebido con el esperma de Oliver y el óvulo donado de otra mujer, de una mujer fértil.
—Maggie —insistió Oliver al ver que ella no respondía de inmediato—. Es «nuestro»hijo.
La mirada de Oliver la puso sobre aviso, pero antes de que pudiera darle la respuesta que él deseaba, se abrió una puerta y una mujer gruesa de pelo oscuro irrumpió en el pasillo.
—¡No me mienta! —le estaba chillando al hombre de bata blanca que la seguía—. Sé lo que ha hecho. Me ha robado a mis hijos... Me prometió...
Se volvió hacia Maggie, frenética, y ésta se llevó la mano instintivamente al vientre todavía plano. Guiándose por el mismo instinto, la mujer clavó la mirada en el gesto delator de Maggie, entornó los ojos, y un rubor de enojo tiñó su tez pálida.
—Son unos mentirosos. Unos asesinos —siseó, mirando fijamente a Maggie mientras proseguía—. ¿Es a usted a quien se los han dado? Sea quien sea, lo averiguaré.
Atónita, Maggie dio un paso atrás. Por el rabillo del ojo, vio a dos enfermeras que habían entrado sin hacer ruido en el vestíbulo y que se acercaban a la mujer, a la que sujetaron del brazo. Mientras se la llevaban, suave pero inflexiblemente hacia la salida, todavía chillando y sollozando, el hombre que había estado con ella, a quien Maggie reconocía como uno de los médicos de la clínica, se disculpó.
—Lamento lo ocurrido —mientras se volvía para seguir a las enfermeras, la recepcionista movió la cabeza y susurró en tono confidencial a Maggie y a Oliver:
—No sé cómo ha entrado aquí. El director ha dado instrucciones severas de no dejarla pasar. Está un poco chiflada.
Aunque Maggie logró esbozar una sonrisa cortés, el incidente la había alterado.
¿En aquello consistía la maternidad? ¿En ver peligro en todas partes y sentirse ferozmente decidida a proteger a un hijo? El hijo de Oliver... ¡El hijo de ella!
—¿Te encuentras bien? —Oliver estaba frunciendo el ceño y acercándose a Maggie con ánimo protector.
—Sí —ella se encogió levemente de hombros—. El embarazo debe de estar sensibilizándome demasiado —respondió en tono desenfadado, tratando de superar la incomodidad que había provocado el comportamiento de la mujer—. Sólo desearía... —se interrumpió, y sus expresivos ojos se ensombrecieron—. Sé que es una tontería, pero ojalá no hubiera ocurrido. Se la veía tan... tan angustiada, Oliver. Sé que todos los que vienen aquí pidiendo ayuda no siempre tienen tanta suerte como nosotros. Y nosotros la hemos tenido gracias a la generosidad de la mujer que donó sus óvulos.
Aunque iba en contra de las normas de la clínica que la conocieran personalmente, les habían proporcionado suficiente información para saber que, en complexión, color de ojos y de pelo, era muy parecida a Maggie.
Cuando Oliver le dijo por primera vez que quería tener un hijo con ella, Maggie pensó que estaba bromeando.
—No puedo —le recordó.
—Estás hecha para ser madre —insistió Oliver—. Y hay métodos.
Hacía más de un año de aquella conversación, pero Maggie todavía recordaba la feroz y expectante sacudida emocional que había experimentado. Era como si Oliver hubiera desenmascarado una verdad sobre sí misma que ella había mantenido oculta hasta aquel momento, una espina que tenía clavada y cuya existencia se había negado a reconocer.
Días después, y de forma casual, leyó un artículo sobre aquella clínica pionera y sus polémicos tratamientos dirigidos a mujeres que no podían concebir de manera natural, para los que empleaban óvulos donados por mujeres fértiles. Desde su primera visita a la clínica, Maggie se había negado a ilusionarse, a esperar demasiado. Oliver había sido el más optimista.
Mientras lo veía llamar a un taxi para regresar al hotel, Maggie sintió que recuperaba su habitual confianza en sí misma. Había reservado una habitación en el Langham, uno de los hoteles de diseño moderno más prestigiosos de Londres, principalmente por motivos sentimentales. Era el hotel en que Oliver y ella habían pasado su primera noche juntos.
—¿Recuerdas la primera vez que nos alojamos aquí? —preguntó Maggie media hora después, mientras cruzaban el vestíbulo.
Con su metro ochenta y cinco de estatura, Oliver le sacaba treinta centímetros sin los tacones que siempre usaba. Dan, su ex, con su metro noventa, era aún más alto, y tenía el pelo casi negro, grueso, y una tez acetrinada que contrastaba con los rizos de color rubio rojizo de Maggie y su palidez céltica. Oliver, por el contrario, tenía el pelo castaño claro y rubio en las puntas, un legado de sus días de surfista en Australia, el año sabático que se había tomado tras licenciarse para superar el dolor de la muerte de su madre.
—Por supuesto —sonrió Oliver, contestando a la pregunta—. Llevaba más de doce meses trabajando para ti, dedicando cada segundo de mi tiempo a preguntarme cómo iba a llevarte a la cama y, entonces, vinimos aquí y...
—Y le dijiste a la recepcionista a mis espaldas que había habido un error y que sólo necesitábamos una habitación. Tuviste suerte de que no te pusiera de patitas en la calle cuando lo descubrí —le dijo con burlona severidad.
Antes de aquella primera noche decisiva con Oliver, Maggie había estado atravesando una etapa de vulnerabilidad en la que había cuestionado su satisfacción con la vida y la había comparado, en secreto, con las vidas de sus amigas, envidiándoles sus relaciones sólidas con sus maridos, la intimidad y la compenetración que compartían, los hijos que habían tenido... logros que había creído fuera de su alcance.
—Tuve suerte de conocerte, punto —la corrigió Oliver con suavidad—. Eres tan especial, Maggie... —le dijo con sentimiento, y se llevó la mano de Maggie a los labios para besarle los dedos con ternura—. Especial y perfecta, irreemplazable. La madre de mi hijo.
Maggie se estremeció un poco. A veces, la asustaba que Oliver le hablara así. Nadie era perfecto y, menos aún, ella. Todavía recordaba el comentario de Nicki, su mejor amiga, cuando se lo presentó.
—Te venera —le había dicho Nicki con ironía—. Tendrás que tener cuidado de no decepcionarlo, Maggie —añadió en tono de advertencia.
Pensar en Nicki la hizo recordar que tendría que disculparse profusamente cuando diera la noticia de su embarazo a su pequeño círculo de viejas amigas. Querrían saber por qué no les había contado sus planes, por qué no había compartido con ellas el trauma de su infertilidad. Sobre todo, desde que...
—Vuelve.
Sonrió a Oliver con pesar mientras éste la conducía al ascensor. En su primera noche allí, apenas habían abandonado la suite, y habían aprovechado al máximo sus lujosas y opulentas instalaciones, incluido el jacuzzi privado. Oliver vertió champán sobre el cuerpo desnudo de Maggie y lamió su piel con ardor, acariciándola hasta que los dos alcanzaron la placentera cúspide del deseo apasionado que se profesaban.
Pero aquella noche no habría maratón de sexo, ni champán, ni baño ocioso en el jacuzzi. Claro que el sexo no era una prioridad en aquellos momentos, reconoció Maggie mientras entraban en la suite.
—Te das cuenta de que ahora tendremos que comprar una casa, ¿no? —le dijo a Oliver—. Un chalé con un dormitorio para el niño, jardín y...
—Lo sé —corroboró Oliver—. Habrá que renunciar al apartamento.
Maggie lo observó con indulgencia. Oliver se había enamorado del apartamento el día en que se lo enseñaron. Era un ático, una reforma vanguardista que pretendía imitar los lofts tan populares de Nueva York. Personalmente, Maggie habría preferido algo un poco más tradicional, y bastante más confortable, pero Oliver, con su visión de diseñador, se rió de ella, así que Maggie reprimió sus viejos temores sobre lo poco práctico que sería mantener la inmaculada cocina de acero inoxidable en su reluciente estado de sobriedad, y sobre lo difícil que resultaría embutir sus trajes de ejecutiva en los baúles apilados artísticamente. Al final, reformaron la tercera habitación del apartamento y la convirtieron en un vestidor con armarios empotrados, pero la cocina no era, y nunca sería, su ideal de cocina.
Antes de comprar el apartamento entre los dos, Maggie había vivido en una casita de campo que había adquirido al separarse de Dan. Con su parte del dinero obtenido de la venta de la casa conyugal, Maggie había financiado la expansión del pequeño negocio que había creado con su ex.
—Maggie... Maggie...
Mientras la envolvía en sus brazos y la besaba, Maggie percibía la emoción que emanaba de Oliver. Aunque no era apuesto en el sentido estricto de la palabra, tenía un algo especial, una dulzura que irradiaba de sus cálidos ojos castaños, un atractivo que iba más allá de la mera belleza física. Una mujer, cualquier mujer, que mirara a Oliver reconocería de inmediato que era un hombre al que le gustaban sincera y plenamente las mujeres. Y, por si fuera poco, era sensacional. ¡Sexy! Y tierno, amoroso, y tenía sentido del humor. Oliver poseía una habilidad casi telepática de adivinar su estado de ánimo, y el amor que le profesaba fluía de él con una generosidad tal que, a veces, Maggie tenía que pellizcarse para creer que era real.
Desde la primera vez que Oliver entró en su despacho, se creó una relación especial entre ellos, aunque, al principio, Maggie luchó con todas sus fuerzas por negarlo o burlarse de ello. No buscaba una relación. Su ruptura matrimonial la había dejado demasiado recelosa.
Oliver le dijo que había oído hablar de su empresa y que esperaba persuadirla para que le encargara algún tipo de diseño conceptual. La empresa de Maggie concebía y diseñaba interiores de oficinas, procurando un ambiente personalizado a los empresarios que podían permitirse sus servicios. El negocio no le proporcionaba enormes beneficios, pero más que suficientes para Maggie, a quien, además, la labor de dirección le resultaba estimulante y satisfactoria. Hacía varios meses había leído un artículo en el que se aseguraba que «el no va más en diseño de interiores» consistía en tener la visión, el gusto y el dinero de permitirse un interior Rockford en la oficina.
Maggie se quedó mirando a Oliver mientras éste se erguía en su despacho, obra de su propio equipo de diseño, por supuesto, dotado de toques ingeniosos de feng shui, combinaciones de colores y un ambiente que dejaba entrever su personalidad. Maggie no era diseñadora, pero sí una administradora por excelencia, una mujer con extraordinarias dotes comunicadoras, y se sorprendió pensando con envidia en la mujer que compartiría la vida de Oliver... Y eso bastó para aturdirla y asustarla.
Aun así, Oliver tardó meses en minar su resistencia, y muchos más en conseguir que ella accediera a hacer pública la relación. El momento decisivo fue cuando empezó a sincerarse sobre su matrimonio con Dan.
Al contrario que ella, Oliver no vaciló en hablarle de su vida. Ella deseó consolarlo cuando le habló de su infancia, de los años que había pasado preocupándose y cuidando de su madre, que había padecido una forma grave de esclerosis múltiple. Desde que su padre los abandonó, al poco de que Oliver cumpliera los dieciséis, hasta la muerte de su madre, mientras él estudiaba en la universidad, Oliver había sido su único cuidador.
—¿Qué crees que será? —estaba susurrando Oliver en aquellos momentos, mientras la estrechaba entre sus brazos—. ¿Niño o niña?
—Me da lo mismo —dijo Maggie. Y era verdad. En aquellos instantes, le bastaba saber que estaba esperando el hijo de Oliver. Se sentía como si acabara de salvar con éxito una carrera de obstáculos, y lo único que quería hacer era disfrutar del respiro del éxito.
—Espero que sea una niña igualita a ti —le dijo Oliver. Maggie se puso rígida de inmediato y se apartó de él.
—¿No se te olvida algo? —le recordó—. Este bebé no va a tener mis genes, Oliver.
Para pesar suyo, Maggie tenía la voz gruesa. Se había prometido no torturarse con lo que, a aquellas alturas, debería ser un dolor manido y soportable. No quería recordar los días... las noches de fiera agonía desgarradora. Había conocido el dolor muchas veces en su vida: la muerte de sus padres, la ruptura de su matrimonio, pero aquél no se parecía en nada a ningún otro. Había sido aterrador por su enormidad, por su carácter inevitable y definitivo.
—No tendrá tus genes —corroboró Oliver con suavidad—. Pero tendrá tu amor, tus cuidados maternos, Maggie. Supongo que ahora que es oficial, querrás contárselo al Club —bromeó Oliver, e hizo una mueca.
—No las llames así —protestó Maggie, pero también estaba sonriendo—. Son mis mejores amigas. Las cuatro nos conocemos desde que íbamos al colegio.
—Y compartís un vínculo que ningún mero varón podría comprender —la interrumpió Oliver—. Sí, lo sé.
—Yo nunca he dicho eso —negó Maggie.
—No hacía falta —repuso Oliver con ironía.
—No les hará gracia que se lo haya ocultado —reconoció Maggie—. Sobre todo a Nicki. A fin de cuentas, fui la primera en saber que estaba esperando a Joey. Lo supe antes que el propio Kit. Y todavía no me han perdonado que no les hablara antes de ti.
—Entonces, el teléfono echará humo en cuanto volvamos a casa —sonrió Oliver. Maggie movió la cabeza con vigor y sus rizos se balancearon.
—No. El viernes hemos quedado a cenar, así que esperaré a que estemos las cuatro reunidas.
Sería un alivio contárselo, disfrutar de su asombro e ilusión. Nunca les había dicho cuánto las había envidiado a medida que, una tras otra, daban a luz a sus hijos, en parte, porque no había querido que sintieran lástima de ella, y también por Dan. Y cuando comprendió que ellas habían dado por hecho que, sencillamente, no quería tener hijos, ya era demasiado tarde para sacarlas del error.
Incluso en una amistad tan íntima como la suya, a veces había secretos, reconoció Maggie.
—¿Qué pasa?
Habían cenado hacía una hora y se disponían a acostarse. Maggie estaba más cansada de lo que quería reconocer, debido al embarazo o debido a...
—Sólo espero que estemos obrando bien —le contestó a Oliver en voz baja.
—Por supuesto que sí —repuso él con rotundidad—. ¿Por qué dices eso?
Maggie se lo quedó mirando.
—Ya sabes por qué. Tengo cincuenta y dos años, Oliver. He pasado la menopausia, y sin la ayuda de la ciencia ni los óvulos de otra mujer no podría estar embarazada. Tú, por el contrario, eres un hombre joven y estás en la flor de la vida. Tienes treinta y pico años, y toda una vida por delante para dejar embarazadas a mujeres más jóvenes y fértiles.
—Maggie, ya basta. La diferencia de edad, y el que tuvieras una menopausia temprana, no significan nada en comparación con nuestro amor.
Maggie desvió la mirada. Habían discutido tantas, tantas veces sobre aquello... Quizá no se sintiera tan mayor, quizá ni siquiera lo pareciera... Desde luego, Oliver se había negado en redondo a creer que podía tener más de treinta y cinco años nada más conocerla, al igual que ella se había tragado que rondaba los cuarenta, pero la cruel realidad era que existía una diferencia de dieciséis años entre ellos.
Cómo no, Maggie había sabido que era más joven que ella, pero había dado por hecho que la diferencia era mucho menor. De haber sabido que le sacaba tantos años, jamás habría dado pie a una relación íntima.
—¿Cuántos años dices que tiene? —le había preguntado Nicki con incredulidad cuando, por fin, Maggie, a insistencia de Oliver, les habló a sus amigas de él. Debía reconocer que, una vez superada la conmoción, sus amigas la habían apoyado mucho.
Mientras recordaba aquella conversación, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Le habían tomado un poco el pelo, preguntándole si era cierto lo que decían sobre las relaciones sexuales entre una mujer madura y un hombre joven, y con un recato burlón, ella se había negado a alentar o a contestar aquellas preguntas. Se habían reído de ella, por supuesto, y Maggie se había reído con ellas, sabiendo, como Nicki había dicho abiertamente, que el aire de sensualidad contenida que la envolvía hablaba por sí solo.
—Estás radiante —había comentado Nicki con pesar.
—Tú estabas igual cuando conociste a Kit —le recordó Maggie.
De pronto, Maggie ansiaba poder hablar con sus amigas. Nicki, Alice, Stella y ella se conocían desde el colegio, y su velada mensual, en la que compartían cena, vino, esperanzas y temores, era tan sagrada que sólo los partos y las defunciones podían anularla. Oliver les había puesto el apodo de El Club, y a veces, de Las Hechiceras, afirmando que las cuatro juntas tenían el talento y el poder de hacer magia, y que ella, su maravillosa, sabia e ingeniosa Maggie, era la más hechicera de todas.
Las chicas, sus amigas, comprenderían todo lo que no había tenido el valor de contarles antes. Todos esos sentimientos y temores que había experimentado cuando, al poco de cumplir los cuarenta, el médico le explicó que, debido a problemas de salud, estaba padeciendo una menopausia prematura. Maggie no estaba preparada para comprender que la naturaleza le estaba cerrando ciertas puertas, que una etapa de su vida que ella había creído infinita estaba concluyendo, y esa comprensión había acarreado mucha angustia y desesperación.
En su momento, se había sentido demasiado abrumada por sus propios sentimientos para confesárselos a nadie. De pronto, podía expresar lo milagroso que era que, gracias a Oliver, hubiera hallado la manera de pararle los pies a la naturaleza. De arrebatarle de sus garras lo que le estaba robando.
La maternidad. Cuando Dan y ella rompieron, Maggie se convenció de que no estaba hecha para ser madre, y creyó sinceramente haber aceptado la situación. Oliver le había demostrado cuánto se había estado mintiendo. Y cómo, en parte, había estado ansiando aquella satisfacción. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de que fuera demasiado tarde de lo importante, elemental, vital que sería para ella esa experiencia?
Oliver la observaba en silencio. ¿Por qué Maggie no podía aceptar que la diferencia de edad no significaba nada para él, que la amaba como era y por lo que era? Creía sinceramente que, en espíritu, Maggie era mucho más joven que él; poseía el entusiasmo por la vida de una jovencita, y una insólita belleza física que nunca envejecía. Siempre se había sentido atraído por las mujeres maduras. Le gustaba su estabilidad emocional, se sentía cómodo en su compañía. Los logros de Maggie lo enorgullecían, le encantaba tenerla como compañera y sabía que iba a ser una madre maravillosa.
A Oliver le encantaban los niños. Y le encantaba aún más saber que Maggie iba a darle un hijo... el hijo de ambos.
¿Y qué si tenía más de cincuenta años? ¿Qué significaba eso? Nada, en su opinión. El especialista de la clínica había coincidido con él en que Maggie disfrutaba de una salud excelente; incluso les había dicho que si no hubiera tenido la menopausia antes de tiempo, podría haberse quedado embarazada de manera natural.
—Maggie —le suplicó en aquellos momentos—. Por favor, no discutamos sobre la diferencia de edad.
—Soy lo bastante mayor para ser tu madre, por no hablar de la madre de este bebé —no pudo evitar recordarle.
—Y yo soy lo bastante mayor para saber que eres mi amor, el amor de mi vida —repuso Oliver en voz baja, y tomó su rostro entre las manos—. Te he esperado mucho tiempo, Maggie. Lo eres todo para mí. Tú y nuestro hijo.
La ternura con la que la besó hizo que a Maggie se le cerrara la garganta de emoción.
Había amado a Dan apasionadamente, con demasiada intensidad, tal vez, pero era Oliver quien le había mostrado lo generoso que podía ser el amor.
Allí, en la oscuridad compartida de la cama, mientras la atraía a su costado, no existía diferencia de edad. Allí eran iguales, compañeros, amantes.
2
—Alice, soy Nicki. Sólo te llamo para confirmar que puedes venir mañana por la noche.
Apoyando el auricular en el hombro, Alice Palmer atrapó hábilmente el pequeño juguete que el mayor de sus dos nietos intentaba embutir en la oreja del más pequeño.
—Sí, puedo. ¿Quieres que llame a Stella para asegurarme de que ella también va? —se ofreció.
—Si no te importa...
—Imagino que ya habrás hablado con Maggie.
—Sí, sí, hemos hablado.
Era un hecho aceptado por las cuatro que Maggie y Nicki compartían una cercanía especial, así que Alice frunció el ceño al percibir la inesperada tensión en la voz de Nicki.
—No habrá pasado nada, ¿no? Maggie se encuentra bien, ¿verdad? —preguntó, preocupada—. Me refiero a su relación con Oliver.
—Sí, siguen embelesados —contestó Nicki Young con ironía. Alice rió.
—Stella estaba diciendo el otro día que lo que la hace sentirse vieja no es que Maggie se esté comportando como si todavía fuera una chiquilla, sino que pueda salirse con la suya.
—Bueno, algo influirá que tenga unos genes sensacionales, una figura de la talla treinta y seis, y el resplandor que consigue una mujer que disfruta de sexo orgásmico regularmente, aunque para ser fiel a la verdad, Maggie siempre ha parecido más joven.
—Mmm... Bueno, tú tampoco puedes quejarte —le dijo Alice a Nicki—. A mí me sobran al menos cinco kilos —añadió con pesar—, y Zoë se niega a creer que alguna vez haya tenido una cintura de sesenta centímetros. Sus palabras exactas fueron: «Madre, ¿seguro que no estás perdiendo la memoria, además de la cintura?»
—Los kilos de más te sientan bien, Alice —la consoló Nicki—. Te dan un aire...
—¿De abuela? —sugirió Alice con ironía. Oyó las carcajadas de Nicki por el auricular.
—Te advierto que Maggie tiene que darnos una noticia. Sea lo que sea, la noto muy ilusionada.
Alice detectaba algo en el tono de Nicki que no podía identificar. Nicki siempre había sido la más tranquila de las cuatro, prudente tanto en sus opiniones como en sus emociones. Al contrario que Maggie, que siempre había sido muy apasionada en todo.
—Puede que Oliver y ella hayan decidido casarse —sugirió Alice en tono esperanzador.
—No sé. Dijo que no conseguiría nada preguntándoselo, porque no pensaba decir ni una palabra hasta que no estuviéramos las cuatro juntas. Por cierto, he reservado mesa en ese nuevo restaurante que han abierto en la avenida.
—¿Te refieres al local donde estaba la pescadería? Hay que ver —protestó Alice—. Desde que abrió el hipermercado de las afueras, casi todos los pequeños comerciantes han tenido que cerrar, y la avenida es una larga cadena de cafeterías y restaurantes.
—Mmm. Lo sé, pero desde que la autopista nos ha convertido en una ciudad dormitorio para los oficinistas de Londres, salir a comer es lo que está más de moda. Claro que no debería quejarme. La demanda de personal nos ha tenido muy ocupados en la agencia, y voy a tener que contratar a otro empleado.
—Ojalá me dijeras cómo lo consigues —dijo Alice en tono mitad de pesar, mitad de envidia—. Diriges tu propio negocio, y eres esposa y madre de un niño de nueve años. Por cierto, Stuart vio a Kit en el club de golf el otro día, y Kit le comentó que Laura había dejado su trabajo de Londres y que iba a vivir con vosotros.
Se produjo una breve pausa antes de que Nicki respondiera con evidente sentimiento:
—¡No me hables! Estoy impaciente por veros para desahogarme. Oye, será mejor que me vaya, tengo que ir a recoger a Joey al colegio dentro de quince minutos.
—Está bien, entonces, te veré mañana.
Mientras colgaba, Alice se compadeció de la relación existente entre Nicki y Laura, la hija del primer matrimonio de Kit.
Hacía aproximadamente una década, cuando Kit y Nicki se casaron, Laura tenía dieciséis años y todavía iba al colegio. Desde el principio, Laura había dejado claro que no quería que su padre volviera a casarse, y a pesar de las ramas de olivo que Nicki le había tendido, Laura no había suavizado su actitud.
—Abuela, ¡galleta... galleta!
—Galleta, por favor —corrigió Alice automáticamente a George, mientras se disponía a darle a él, y a su hermano pequeño, William, algunas de las galletas caseras que hacía especialmente para ellos.
Eran unos niños adorables, le recordaban a sus gemelos de pequeños, y los quería horrores, pero era inevitable que, después de cuidar de ellos durante todo un día, estuviera más que contenta de devolvérselos a su madre, su hija Zoë.
Cuando pensaba en Zoë, fruncía la frente de infelicidad. Al igual que ella, Zoë se había casado muy joven. ¿Demasiado joven? Alice tenía la creciente sensación de que ése había sido su error como mujer.
A Zoë no le haría gracia la noticia que Alice tenía que darle. ¿Y a Stuart? Tampoco le agradarían sus planes, ¿verdad? Jamás la había animado a ser independiente ni a probar suerte por su cuenta, y Alice sabía que no iba a comprenderla ni a aprobar su decisión. Tendría que ser muy fuerte, mostrarse muy decidida para alcanzar su añorado éxito, y lo sabía. Pero también sabía que sus amigas la apoyarían. A fin de cuentas, siempre habían podido contar las unas con las otras. Ansiaba darles la noticia tanto como temía revelársela a su marido y a su hija.
Rápidamente, comprobó que sus nietos estaban tranquilos antes de dirigirse al teléfono para llamar al cuarto miembro del grupo.
—Stella, soy Alice —anunció cuando Stella contestó a la llamada—. ¿Todavía quieres que me pase a recogerte mañana?
—¿Podrías? El único problema es que no quiero volver tarde. Hughie llega hoy a casa de la universidad... a pasar un par de días. Al parecer, va a aprovechar que hay un parón en las clases. Dice que se ha quedado sin ropa limpia, pero no me lo trago. Viene porque quiere ver a Julie.
La enérgica voz de Stella Wilson era reflejo de su personalidad, pensó Alice. Era una persona tan organizada y seria que casi asustaba, y gobernaba las vidas de su marido y de su hijo con inagotable eficiencia. Stella nunca agonizaba por un exceso de peso, carecía de inseguridades, dudas o vacilaciones. No dejaba entrever ni un ápice de los temores que a ella la acomplejaban, reconoció Alice con pesar. Pero, claro, Stella era una de esas mujeres a las que les sentaba bien la mediana edad.
Había sido la más insípida de las cuatro cuando eran jóvenes, y su aspecto, su actitud enérgica y sensata, su visión práctica de la vida la habían relegado a un segundo plano por aquella época, pero en la actualidad, su actitud franca, su aplomo, su convicción, eran valorados en los múltiples comités de los que era miembro y cuyas causas defendía. En Stella no había sentimentalismo, ni coqueteo, ni artificios, y cuando se sentía ofendida, podía replegarse en un silencio asombrosamente regio; pero era tremendamente leal y siempre podían esperarse de ella claros consejos y ayuda práctica. Cuando se trataba de resolver problemas, Stella era inigualable, y era muy querida por todas.
—Julie es una chica estupenda —estaba afirmando su amiga—. Pero todavía está en el instituto, y Hughie acaba de cumplir los diecinueve. Tengo que morderme la lengua para no mostrarme demasiado preocupada, pero lo último que necesitan es una relación intensa y emocional a larga distancia cuando deberían estar concentrándose en sus estudios. No se me han olvidado los problemas que tuviste con Zoë cuando se empeñó en casarse con Ian y amenazó con dejar la universidad.
Alice se mordió el labio. Stella nunca pretendía zaherir, pero a veces olvidaba que los demás no estaban tan curtidos como ella.
—Zoë no sabe la suerte que tiene —prosiguió Stella con afecto—. Si alguien ha nacido para ser esposa y madre eres tú, Alice. ¿Qué tal están los gemelos, por cierto?
—Siguen en Sudamérica, que sepamos —contestó Alice. Le resultaba más fácil hablar con su amiga de sus hijos gemelos que de su primogénita—. La otra noche, Stuart dijo que no sabía qué estaba resultando más caro, si financiar sus estudios o pagar su año de fin de carrera. Sinceramente, creo que los envidia un poco. Vamos, en nuestra época, «el año sabático» era más un lujo que una práctica común. Nosotros nos casamos dos años después de que él se licenciara y, luego, llegó Zoë y, claro está, los gemelos.
—Mmm. Sé lo que quieres decir. Richard suele quejarse de que Hughie lleva una vida mucho más fácil que él a su edad, pero sospecho que también lo envidia. A fin de cuentas, Hughie tiene toda la vida por delante, mientras que a nuestra edad, lo más que podemos esperar es una jubilación anticipada, y lo menos, sobrar.
Mientras Alice gemía para sus adentros por la imagen inconscientemente brutal que Stella acababa de esbozar, Stella añadió con ironía:
—A no ser, claro, que tengamos la suerte de ser como Maggie. Richard dijo el otro día que no le sorprendía que hubiese acabado con un hombre más joven. Dice que siempre ha sido la típica persona que desafía las convenciones; una especie de revolución social en sí misma, siempre a la cabeza de las nuevas tendencias sociales. ¡Y es cierto! ¿Recuerdas cómo nos escandalizaba cuando éramos jóvenes? Pensábamos que era osada, y por dentro ansiábamos ser como ella.
—Sí —reconoció Alice—. Pero no lo ha tenido fácil, ¿verdad? Dan y ella estaban muy enamorados cuando se casaron. Jamás pensé que llegarían a divorciarse.
—No, pero Nicki lo dejó escapar en un momento de debilidad... Ya sabes que, normalmente, siempre salta en defensa de Maggie, pero dijo que no la sorprendía, porque sabía que Dan siempre había querido tener hijos. Nicki salió primero con él, ¿no? Y, al parecer, él ya le había dicho a Nicki que quería formar una familia. Sé que Maggie nunca ha hablado mucho de su divorcio pero, una vez, cuando le pregunté si pensaban tener hijos, me dijo que su negocio era su «hijo». Con esa idea, no me sorprende que Dan la dejara —señaló Stella.
—Bueno, al menos, ahora es feliz con Oliver —intervino Alice en tono conciliador—. Reconozco que cuando nos habló de él, estaba un poco preocupada. Sobre todo, cuando reconoció que era mucho más joven de lo que había creído en un principio. Pero no hay más que verlos para darse cuenta de lo enamorado que está de Maggie.
—Alice, ¡qué romántica eres! —rió Stella.
¿Sería porque era un poco más joven que las demás por lo que siempre la trataban como si se hubiera quedado un poco rezagada?, se preguntó Alice. Sólo una delgada línea separaba el afecto indulgente de la condescendencia indulgente, y tenía la sensación de que sus amigas la cruzaban sin darse cuenta. ¿O era ella demasiado susceptible?
Claro que las tres habían ido juntas a la universidad, tenían esa experiencia en común, y Alice, en cambio, no.
—No tiene sentido ni es necesario —le había dicho Stuart en su día—. Estoy enamorado de ti, Alice, y no quiero esperar tres años a poder casarme contigo mientras te sacas un título que no vas a usar nunca. Se me ocurre una manera mucho mejor de ocupar tu tiempo —había añadido, con la poderosa sensualidad que, en un principio, tanto la había embelesado. A los diecinueve años, la había impresionado y admirado aquella actitud arrolladora. A sus casi cincuenta y un años, sin embargo, empezaba a parecerle dominante y egoísta. ¿Empezaba, o llevaba pensándolo mucho tiempo pero no había querido afrontarlo? Alice recordó, culpabilizándose, que Stuart era un buen marido y un buen padre, y que trabajaba mucho para procurarles comodidades y estabilidad económica. También recordó que disfrutaba de una profesión que le permitía viajar por todo el mundo, mientras que ella se quedaba en casa haciendo de esposa y madre ejemplar...
—Ah, se me olvidaba —le dijo Alice a Stella, volviendo rápidamente al presente—. Maggie le ha dicho a Nicki que tiene algo que contarnos. ¿Crees que serán planes de boda?
—Espero que no —respondió Stella sin rodeos—. Vamos, sé que ahora todo es muy romántico, pero si quieres saber mi opinión, es imposible que dure. Aunque las mujeres de nuestra generación nos creamos capaces de detener el tiempo, no podemos dar marcha atrás al reloj —le dijo Stella con ironía—. Maggie le saca a Oliver más de una década y, tarde o temprano, la diferencia de edad les traerá problemas.
—¡Mmm! ¿Cómo están mis niños?
Alice se mantuvo a un lado mientras contemplaba cómo su hija se arrodillaba para abrazar a sus dos pequeños.
—Mamá, mañana no podré venir a recogerlos hasta las ocho —anunció Zoë, sin mirar a Alice directamente a los ojos mientras le daba la noticia—. He quedado con unas compañeras en el bar de copas después del trabajo. Si pudieras bañarlos para que no tenga más que acostarlos nada más llegar, te lo agradecería mucho. De todas formas, os hacen compañía a ti y a papá, y...
—Zoë —la interrumpió Alice—. Mañana por la noche no puedo tenerlos en casa.
—¿Qué? Mamá, no puedo anular la cita ahora, sería muy poco profesional. No es una reunión social, sino de trabajo, y podría conseguir contactos muy importantes.
Alegando que se aburría en casa con dos niños pequeños mientras su marido trabajaba diez horas diarias, Zoë se había apoyado en su título universitario y en el peligro de que se le pudriera el cerebro para convencer a Alice de que cuidara de sus hijos mientras ella trabajaba a media jornada en una inmobiliaria local.
—Lo entiendo —intentó aplacarla Alice—. Pero seguro que Ian puede cuidar de ellos por una vez. A fin de cuentas, es su padre.
—Sí, ahora métete con Ian.
A Alice se le cayó el alma a los pies al ver el sonrojo de furia en el rostro de su hija.
—Nunca te ha caído bien, ¿verdad? Nunca quisiste que me casara con él. Y no creas que no sé por qué. Sólo porque me apoyó. Porque me dio la razón y te dijo que se daba cuenta de que mis hermanos eran tus predilectos.
—Zoë, eso no es cierto —intentó protestar Alice.
La única razón por la que no sentía mucha simpatía por el marido de su hija era que, lejos de apoyar a Zoë, como ésta creía, Ian la hacía sentirse inferior y jugaba con sus inseguridades.
Cómo no, era indudable que, económicamente, Ian mantenía sobradamente a su familia. Como inversionista de banca, ganaba más que suficiente para vivir con desahogo, y aunque a Alice jamás se le ocurriría alienar aún más a su hija diciéndoselo, si Zoë quisiera, podría quedarse en casa todo el tiempo con sus hijos, como había hecho Alice.
—De todas formas, ¿por qué no puedes quedarte con los niños? —preguntó Zoë con recelo—. Papá está de viaje.
—Es mi cita mensual con Maggie y las demás y...
—Ah, claro, debí imaginarlo —estalló Zoë con enojo, y su rostro normalmente bonito se convirtió en una fea máscara de ira—. «Maggie y las demás» —la imitó, elevando la voz—. Y, por supuesto, son mucho más importantes para ti que William y George.
El ataque inesperado de Zoë dejó a Alice sin aliento. No solamente era inesperado sino injusto.
—Zoë, eso no es cierto... —empezó a decir. Pero Zoë se negaba a escucharla, y la interrumpió.
—Si prefieres estar con tus preciadas amigas a estar con tus nietos, adelante.
—Zoë... —protestó Alice, pero ya era tarde. Zoë estaba levantando en brazos a sus hijos y se dirigía hacia la puerta, negándose a escuchar a su madre.
Daba la impresión de que siempre había sido así entre ellas: lucha y equívocos, cuando debería haber existido amor y armonía. ¿Sería culpa suya, como alegaba Zoë?
—Quizá tenga celos de ti —había sugerido Nicki—. A veces, ocurre.
—No —replicó Maggie—. Creo que está dolida con sus hermanos, y que te culpa a ti por su indeseada aparición en su vida.
—A veces, las madres son más severas con las hijas que con los hijos —fue la contribución práctica de Stella.
Alice sospechaba que Maggie había sido la que más había dado en el clavo. Zoë tenía seis años cuando nacieron los gemelos; era bonita, decidida, y quizá estuviera un poco mimada. Desde luego, había sido capaz de expresar su rencor hacia los dos bebés que le estaban arrebatando la atención de sus padres.
Como adorada hija única de unos padres maduros y poseedora de un carácter mucho más afable que su hija, Alice tenía la sensación de haber fallado a Zoë, de no haber podido satisfacer su ansia emocional. Al igual que ella había buscado la seguridad emocional y la protección de Stuart y, sin darse cuenta, la habilidad de éste de controlarla a ella y su futuro, tenía la sensación de que Zoë había buscado en Ian la intensidad emocional que necesitaba.
—Mamá, ¿estará Laura en casa cuando lleguemos?
Con una mano en la puerta del coche, Nicki se volvió hacia su hijo, Joey. Estaba arrastrando sus zapatos nuevos del colegio por la tierra, tan reacio a mirarla a los ojos como a volver a casa.
Joey era el vivo retrato de su padre: tenía el pelo dorado de Kit, los ojos de color café con leche, y a Nicki se le derretía el corazón de amor cada vez que lo miraba. Se le derretía de amor y, cada vez más últimamente, se le encogía con un sentimiento de culpa.
—Es posible —confirmó, obligándose a parecer alegre y despreocupada—. A fin de cuentas, es la hija de papá.
—Ya es mayor, y no me cae bien. Siempre está enfadada conmigo —replicó Joey con la irrefutable lógica de un niño de nueve años—. ¿Por qué tiene que venir a casa? ¿Por qué no puede quedarse en la suya?
Nicki suspiró.
Era imposible explicar una situación tan compleja a un niño de la edad de Joey, e igualmente imposible revelarle lo que sentía. Sin duda, rechazaba tanto como su hijo la repentina llegada de Laura a su casa, aunque no podía expresarse tan abiertamente como él.
Cuando empezó a salir con Kit, Nicki hizo lo posible por mostrarse considerada con la adolescente. La trágica muerte de su madre tras una larga y agotadora enfermedad tenía que haberla traumatizado, y Nicki lo sabía pero, a pesar de sus esfuerzos lentos y discretos, Laura se negó en redondo a aceptar que su padre podía desear algún tipo de relación con ella y, menos aún, hacerle un hueco en su vida. En un momento dado, la hostilidad de Laura hacia ella se hizo tan intensa que Nicki le dijo a Kit con ánimo cansino que, por el bien de todos, debían dejar de verse. Esa época de distanciamiento había sido una de las etapas más duras de su vida, y si alguien le hubiera dicho entonces que, al final, Kit y ella volverían a estar juntos y que tendría a Joey, se habría negado a creerlo. Había sido Kit quien había insistido en casarse con ella, alegando que Laura, con el tiempo, aceptaría la situación, y Nicki se había prometido ser la madrastra más comprensiva y cariñosa del mundo si Laura se lo permitía. A fin de cuentas, Laura era parte de Kit, y Nicki había estado dispuesta a quererla sólo por eso. Y había hecho lo posible, todo lo posible, pero Laura se había negado a colaborar.
No llevaban ni cuatro meses casados cuando Laura se marchó de casa, anunciando que iba a vivir con su abuela. Al final, decidieron permitírselo, aunque Kit repitió una y otra vez que el hogar de Nicki y de él era también el hogar de su hija.
Laura regresó al acabar el instituto, durante el verano previo a su ingreso en la universidad, pero en opinión de Nicki, la hostilidad y resentimiento de su hijastra eran más intensos que nunca, y había sido un alivio verla marchar. De eso hacía siete años. Siete años en los que Laura había madurado y había llevado su propia vida y, de pronto, su hijastra había vuelto. Y sólo de pensar en ella y en lo que había hecho se ponía tensa y furiosa.
—¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir con nosotros? —había preguntado con enojo, dando vueltas en la cocina mientras Kit la miraba desde la silla—. Esta nunca ha sido su casa, en el verdadero sentido de la palabra. Vendiste la casa familiar cuando nos casamos, e invertiste el dinero en ella. Compramos esta casa juntos.
Y ella había procurado el grueso del adelanto y de la hipoteca, habría añadido Nicki pero, por supuesto, no lo hizo.
—Porque somos su familia —contestó Kit.
—¡No! —negó Nicki con amargura—. Nosotros no somos su familia, Kit. Nunca ha querido formar parte de esta familia. Nunca nos ha aceptado ni a mí como tu esposa ni a Joey como tu hijo. «Tú» eres su familia. Y por eso viene aquí. Para reclamarte, para sembrar la discordia entre nosotros y...
—Nicki, estás dramatizando —protestó Kit.
—¿Dramatizar yo? —le espetó Nicki con enojo—. Lo que pasa es que no quieres aceptar la verdad sobre Laura y su comportamiento. Prefieres culpar a todo el mundo menos a ella. No quieres ver lo que está haciendo. Ya ha disgustado a Joey. Deberías estar protegiéndolo a él, y no a ella —le recriminó, con lágrimas ardientes en los ojos—. No es más que un niño, y ella, una mujer hecha y derecha. ¿Por qué tiene que venir aquí? ¿Qué te ha dicho?
El semblante de Kit era respuesta suficiente.
Lo único que había dicho Laura era que había dado el preaviso en el trabajo, que había renunciado al alquiler con opción a compra de su apartamento y que necesitaba tomarse un respiro antes de decidir qué rumbo quería tomar en la vida.
A Nicki le resultaba incomprensible que una mujer de veintitantos años fuera tan irresponsable, y si Laura hubiera sido hija suya, habría exigido algunas respuestas. A ella no le iba la actitud conciliadora y ligeramente nerviosa que adoptaba Alice con su hija agresiva y decidida. Pero, claro, Laura no era hija suya.
—Hablará con nosotros cuando esté preparada, Nicki, y hasta entonces, debemos respetar su intimidad —le había dicho Kit con firmeza—. Ahora mismo, Laura necesita nuestro amor y nuestro apoyo tanto como Joey, pero de otra forma.
Laura iba a ser un eterno motivo de discusión entre ellos, reconoció Nicki con ánimo lúgubre.
¿Dónde estaba Kit? Se preguntó Nicki con irritación cinco horas después. Sabía que ella tenía que trabajar aquella noche y había prometido llegar pronto a casa, pero no había ni rastro de él. Enojada, recordó la disputa de la noche anterior. Un intercambio de siseos en la oscuridad del dormitorio, ambos conscientes de que podrían ser oídos. El resultado había sido una «atmósfera» que había quedado suspendida sobre ellos como una nube negra.
Ya estaban teniendo problemas antes de la llegada de Laura. El negocio de Kit como corredor de seguros y asesor financiero independiente estaba atravesando algunos baches en el actual clima económico... un reflejo de la situación general y no de la personal de Kit, como Nicki ya había señalado. Parte del problema era que ella no perdía el tiempo inflando el ego de un hombre, ni siquiera cuando ese ego pertenecía al hombre al que amaba. Ya lo había hecho durante su primer matrimonio y lo único que había conseguido era un marido matón y violento, del que se había alegrado de escapar con el divorcio.
Pero al enamorarse de Kit no había sentido la necesidad de masajearle el ego. Él había alabado que fuera una mujer de negocios próspera e independiente, al igual que ella había admirado que hubiera asumido la responsabilidad de cuidar de su esposa, que padecía una enfermedad terminal, y de su hija adolescente sin quejarse.
Se conocieron cuando Kit recurrió a la agencia de Nicki para encontrar a una asistenta a tiempo parcial que lo ayudara a atender a su esposa, Jennifer, y a su hija Laura de trece años. La chispa de atracción saltó de inmediato entre ellos, pero ambos decidieron no hacerle caso. A fin de cuentas, Kit era un hombre casado. Y ella todavía seguía magullada tras su primer matrimonio, tenía un negocio incipiente y frágil que sacar adelante, y no tenía tiempo ni necesidad de enamorarse de un hombre como Kit. La agencia era su vida, le había dicho a Maggie.
Había sido gracias a Maggie que Nicki había creado la agencia. Tras la ruptura de su primer matrimonio, y antes de conocer a Kit, Nicki estuvo trabajando para una empresa temporal. Cuando la agencia anunció el cierre, a Nicki le entró el pánico, dado lo mucho que necesitaba el sueldo que estaba ganando.
—Entonces, abre tu propia agencia —le dijo Maggie.
—No puedo —protestó Nicki—. Jamás podría dirigir mi propio negocio. No sé cómo.
—Claro que sabes —la contradijo Maggie con firmeza—. Pero aún no te has dado cuenta.
Maggie le dio la lata, incluso la intimidó, para que diera lo que, por aquel entonces, a Nicki le parecía un paso terriblemente peligroso. Para sorpresa de Nicki, lo que empezó siendo una pequeña empresa dirigida desde su propia casa, no tardó en convertirse en un negocio próspero y acaparador. Y lo más sorprendente de todo había sido descubrir que, a medida que crecía el negocio, ella también crecía, que disfrutaba de sus desafíos y que tenía cabeza para regentarlo. Al menos, la había tenido antes de que naciera Joey.
—Estás embarazada. No puede ser, eres demasiado vieja. Es asqueroso. ¡Tú eres asquerosa! —fue la reacción furiosa de Laura cuando le dieron la noticia del embarazo de Nicki—. Eres la típica segunda esposa —le espetó Nicki en ausencia de Kit—. Siempre ansiosa por quedarse embarazada. Detestaría estar en tu pellejo. Siempre sintiendo que tienes algo que demostrar, siempre sabiendo que ha habido alguien antes que tú. No es mi padre quien desea ese hijo, digas lo que digas. Eres tú. A fin de cuentas, él ya me ha tenido a mí.
Fue una semana después de darle la noticia cuando Laura anunció su decisión de marcharse. Para entonces, Nicki ya estaba harta de intentar aplacarla. Abrumada por las náuseas matutinas que duraban prácticamente todo el día, agobiada por los problemas de su propia agencia, y preocupada por la realidad de un hijo cuyo nacimiento no había planeado, no estaba en condiciones de soportar, además, a Laura.
La paz que se instauró en la casa tras la marcha de Laura le permitió a Nicki saborear una felicidad pura y absoluta, ya que a los pocos días de la marcha de su hijastra también desaparecieron las náuseas. Pero con esa felicidad también llegó un amargo regusto de culpabilidad, porque sabía lo mal que se sentía Kit por la marcha de Laura. La preocupación de Kit por su hija ensombreció el embarazo y el nacimiento de Joey, hasta el punto de que Nicki padeció una severa e inesperada depresión posparto. Laura, como era de esperar, se negó a reconocer la existencia del bebé, y Joey ya caminaba cuando Laura vio por primera vez a su hermanastro.
Nicki se puso tensa y volvió al presente al tiempo que la puerta de la cocina se abría y Kit y Laura hacían acto de presencia.
—¿Dónde está Joey? —preguntó Kit mientras paseaba la mirada por la cocina.
—Acostado —respondió Nicki con aspereza—. Hace tiempo que tenía que estar en la cama, y ya te dije esta mañana que esta noche tengo trabajo —Nicki hizo una pausa deliberada—. Se suponía que ibas a leerle el siguiente capítulo de su libro.
—Papá, ¿te acuerdas de cuando me leías un cuento a la hora de acostarme? —sonrió Laura con una mano en el brazo de su padre, interrumpiendo a Nicki. Lanzó a su madrastra una mirada jactanciosa de triunfo antes de proseguir—. No se te pasaba ni una sola noche, por muy ocupado que estuvieras. Pero, claro, era una situación muy distinta. Estando mamá tan enferma, sólo te tenía a ti. Supongo que es por eso por lo que estamos tan unidos.
Mientras escuchaba, Nicki tuvo que apretar los dientes. Ansiaba decirle a Laura que había conseguido su propósito y que no tenía necesidad de rizar el rizo, pero si lo hacía, sabía que Laura buscaría de inmediato el respaldo de Kit. Lo último que Nicki deseaba en aquellos momentos era que su marido la humillara delante de su hijastra.
—No debes culpar a papá por llegar tarde, Nicki —le estaba diciendo Laura en falso tono de disculpa—. Ha sido culpa mía. Quería mantener una charla de padre a hija con él. Cosas nuestras...
Mientras Laura se apoyaba en Kit, Nicki intentó controlar la furia que crecía dentro de ella. Sabía que Laura estaba intentando provocar una discusión entre ellos.
—Me ha encantado conducir el nuevo BMW —añadió con entusiasmo, haciendo caso omiso de Nicki y concentrándose en su padre—. Y gracias por dejarme la copia de las llaves, papá. Prometo pedirte permiso cada vez que lo necesite.
Nicki había tenido ya bastante.
—En realidad, Laura, es a mí a quien deberás pedir permiso —le dijo Nicki a su hijastra con gélida rabia—. El BMW es mío.
A Nicki le ardió el rostro de resentimiento y culpabilidad al ver la mirada que Kit le estaba dirigiendo.
No, seguía siendo la misma, se dijo Laura en tono burlón, media hora más tarde, mientras contemplaba su reflejo en el espejo del dormitorio. No se había convertido de nuevo en la adolescente quinceañera con coleta, aunque acabara de comportarse como tal en presencia de su madrastra. ¿Qué tenían las relaciones familiares que a los pocos minutos de volver con la familia uno recuperaba sus hábitos infantiles? Laura sabía que no era la única que experimentaba aquel desagradable fenómeno ni que se sentía culpable por reanudar en la madurez su vieja batalla con su madrastra. Era un tema que unía a las jóvenes de su generación, y del que eran expertas.
—No encontrarás ni una persona que pueda llevarse la mano al corazón y decir con total franqueza que aceptaron a su padrastro o madrastra desde el primer momento. Es una verdad universal que un niño que ya tiene dos padres no necesita otro —decía una de las amigas de Laura con ánimo jocoso. Pero había un ápice de humor negro en aquella afirmación.
Laura no se sentía del todo orgullosa de que ver a su madrastra la hubiera hecho retomar a la velocidad de la luz su personalidad adolescente, ni de haber empleado tácticas combativas como sólo sabían hacerlo las adolescentes. No le procuraba placer ver con qué rapidez y efectividad había avivado el fuego de la hostilidad y el resentimiento de Nicki.
De pequeña, se había sentido obligada a desenmascarar a Nicki a los ojos de su padre, y a hacer comprender a su madrastra que ésta y Joey jamás podrían usurpar el lugar que ella y su propia madre ocupaban en el corazón de su padre. ¿Cómo sería vivir con la certeza de que tu marido había estado previamente comprometido con otra mujer, con otra familia? ¿Acechaba siempre el miedo de ser menos querida... la «menos» querida? Laura sabía que su madrastra no respondería a aquellas preguntas. En cuanto a buscar su aportación, su consejo, su apoyo para el asunto que la había hecho refugiarse allí, en busca de seguridad... Una sonrisa exenta de humor curvó sus labios, y sus ojos grises se ensombrecieron.
Tenía el pelo de color dorado, como su padre, y grueso, como el de Joey. Compartía otras similitudes con su hermanastro, una de ellas, la de recelar de cualquiera que quisiera entrometerse en su vida familiar.
Había sentido lástima de su padre minutos antes, cuando Nicki había hecho ese agrio comentario sobre el BMW. La sonrisa dio paso a un ceño. ¿Solía humillarlo de esa manera? ¿Se lo permitía siempre su padre?