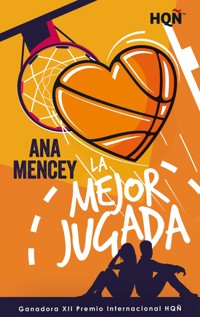5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Tras superar una pequeña crisis al ser despedida de su trabajo como presentadora de informativos, Cintia pretende tomar las riendas de su vida y dedicarse a hacer documentales. El mundo está lleno de lugares increíbles, pero ella apenas tendrá que desplazarse porque el sitio que quiere grabar está muy cerca de su ciudad: la Alpujarra de Granada. Allí el tiempo ha decidido tomarse un descanso y tras cada esquina sorprende una leyenda, un misterio o un tesoro oculto. No estará sola en este proyecto que le entusiasma; contará con la ayuda de Leo, el carismático político que financia los documentales, y también de César, un cámara excelente, pero de difícil trato. Entre riachuelos alegres, sobre montañas imponentes y, a veces, bajo un manto infinito de estrellas, Cintia tendrá que decidir a quien confía su corazón. Porque a veces las personas, como los lugares, pueden ofrecer mucho más de lo que parece.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2026 Ana Mencey
© 2026 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Al sur de las estrellas, n.º 328 - 21.1.2026
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Enterprises Ltd.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA).
HarperCollins Ibérica S.A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta: Shutterstock
ISBN: 9791370171568
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
Abuela, te quiero mucho.
Gracias por leer todo lo que escribo.
Y por pensar que salgo guapa en la foto de la graduación.
Capítulo I
Hoy no llegamos. Es imposible que dentro de cincuenta y cinco minutos esté sentada en plató, presentando el informativo de las dos. Da igual que vayamos esquivando a una velocidad digna de Matrix a gente feliz que deambula con su paraguas por el centro; necesitaríamos un desdoblamiento temporal o algo típico de la ciencia ficción para conseguir nuestro objetivo. La ciudad, además, no colabora: el agua en las aceras forma charcos más profundos que algunas fosas oceánicas y hay que esquivar un número ilimitado de cascadas improvisadas en las fachadas de los edificios.
Aunque hay lugares a los que el mal tiempo les sienta bien y Granada es uno de ellos, hoy no estoy en condiciones de apreciarlo. No me importa que el humo procedente de los puestos de castañas difumine los colores de una ciudad ya apagada por el frío; ni que la lluvia amortigüe los sonidos del tráfico, dulcificando incluso los desconcertantes «pfffs» que, de forma aleatoria, sueltan los autobuses urbanos. No; yo solo puedo pensar en que es martes, en que mi reloj marca la una y tres de la tarde, y en que hoy no lo vamos a conseguir.
Acabamos de salir de la capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento para honrar a Teodoro de la Calle, el que fuera reelegido tres veces seguidas alcalde de Granada, y aún tengo que redactar, locutar y montar la noticia de su fallecimiento. ¡Ah! Y necesito hacer la escaleta del informativo. Y si dispusiera de un par de minutos para maquillarme (Trini está de vacaciones) y peinarme el pelo supuestamente liso, no estaría nada mal.
Me dispongo a compartir mi ansiedad con mi compañera cámara habitual (y mi mejor amiga), cuando me encuentro con un perfil muy diferente al de la pizpireta Chloe. Este es alto, ancho y masculino; esto último se debe a que es un hombre, claro. Entonces recuerdo que hoy me han asignado la maravillosa compañía de César, el hijo del jefe, y que él es poco… empático, por decirlo de alguna manera. Es la segunda vez que trabajo directamente con él y menos mal, porque no he conocido a nadie más hosco, palabra que fue creada para describirlo. Y, aun así, me arriesgo a hablarle, por si estuviera tomando medicación y de repente fuera amable conmigo.
—No llegamos, tío.
Ni se gira para responderme.
—Eso te oigo chillar cada día y, al final, siempre lo consigues —me responde con desgana.
Suspiro. Tiene razón, pero sus palabras me sientan como un tiro. Chillar es un verbo feo. Podía haber dicho gritar, pero ha preferido las connotaciones histéricas de chillar. Estoy a punto de decirle cualquier tontería para que tenga que molestarse en hablarme de nuevo cuando piso uno de esos charcos de profundidad insólita. Lo peor es que estoy a punto de resbalarme, caerme y, posiblemente, ahogarme, cuando un brazo me sujeta con brusquedad e impide el desastre. Con el corazón a mil por hora, levanto la cabeza para agradecerle a César su bendita intervención, pero la voz se me atasca en la garganta cuando veo que me mira con su seriedad habitual.
—Cuidado —dice, y después clava la vista en la cámara que sostiene.
Ah, claro; con el movimiento que ha realizado para evitar mi caída, ha puesto en peligro todo lo que lleva: la cámara, el trípode y la mochila. Es un detalle que haya priorizado mi integridad a la del equipo, eso hay que reconocerlo, pero habrá sido un gesto instintivo de humanidad del que seguro ya se está arrepintiendo. Por otra parte, es culpa suya que vaya cargando con todo, porque se ha negado a aceptar mi ayuda. Estoy segura de que no vela por mis cervicales, sino que no se fía de mí porque tengo cierta fama de patosilla.
El resto del trayecto transcurre sin más incidentes, en silencio, bajo la lluvia. César lleva ahora la cámara cogida como si fuera un bebé, aunque le puso la funda en el Ayuntamiento para evitar que se mojara. Si no estuviera tan estresada, me llamaría la atención cómo alguien tan antipático puede resultar casi tierno por su forma de proteger un objeto. Pero soy la mujer más angustiada del mundo, así que, en cuanto llegamos a la tele, no le hago caso y me dirijo a la sala de redacción, donde grito:
—¡Hoy no llegamos! ¡No llegamos!
—Vaya si habéis apurado hoy, ¿no? —dice Micaela, mi compañera de malos ratos televisivos—. ¿Te echo una mano?
—Sí, por favor; hazme la escaleta, que hoy de verdad que no lo conseguimos —repito como un disco rayado.
Todavía no estoy sentada cuando voy abriendo un documento en el ordenador para redactar la noticia, mientras leo los apuntes que he tomado. Mi cerebro funciona a tal velocidad que estoy convencida de que, si me lo propusiera, podría también mover varios objetos con la mente. Ya tenía un resumen de las aburridas andanzas de De la Calle (un político político hasta la médula) y lo estoy incorporando a la noticia cuando escucho una voz atronadora al otro lado del pasillo:
—¡Cintia! ¡Ven a mi despacho!
No puede ser. ¿Qué querrá Indalecio justo ahora? ¿No sabe a qué hora es el informativo en su tele? Y aunque sé que a él le encanta gritar, pero no soporta ser gritado, el estrés me da alas y le contesto a mi jefe con el mismo tono:
—¡Indalecio! ¿Es muy importante? ¡Voy muy pero que muy justa!
—¡Importantísimo! ¡Ven ahora mismo! —responde.
Me levanto con resignación y miro a Mica, que se encoge de hombros.
—Te dije que no debías subtitular las declaraciones del concejal de Fiestas… —conjetura.
Ah, eso.
—¡Tartamudea cuando se pone nervioso y no se le entiende! —me defiendo; además, ya lo había hecho antes sin consecuencias—. ¿Quizá sea porque me reí cuando casi le cae en la cabeza un foco a la presidenta de la Diputación, al entrevistarla la semana pasada?
—¡Cintia! —vuelve a gritar Indalecio.
En serio, ¿qué querrá el individuo este ahora? Nazarí TV funciona prácticamente sola gracias a los profesionales que trabajamos en ella. Somos un equipo de gente joven a la que no le importa pisar la casa lo justo, porque nos encanta lo que hacemos, a pesar de la escasez de medios y la alarmante falta de personal. Yo misma, como redactora jefa de informativos, tengo que encargarme de casi todo el contenido del mismo, porque Mica se ocupa del magacín. Luego está Roberto, que nadie sabe muy bien lo que hace, pero que es entrañable. Ah, y el ruidoso, predispuesto y poco efectivo ejército de gente en prácticas por el que la tele recibe una cuantiosa subvención. Y después está la parte técnica, claro, con los cámaras que son a la vez realizadores y montadores de publicidad. Todo funciona más o menos bien, así que… ¿qué demonios quiere este hombre ahora?
Pero cuando toco a la puerta y entro en el despacho de mi jefe, se me despejan todas las dudas.
Me va a despedir.
Capítulo II
Tal vez me estoy precipitando. Quizá solo me va a interrogar hasta la muerte porque cree que soy una espía internacional. Eso explicaría que la lamparita que hay en la mesa de Indalecio me enfoque directamente a los ojos cuando me siento en la silla que hay frente a él. Pero el detalle de que esté flanqueado por el abogado de la empresa, Pérez Straweschnosequé (le llamamos el abogadito Pérez, porque es más fácil y tiene un leve aspecto de roedor), y por Néstor, el delegado sindical (que evita mi mirada), hace que me tema lo peor. Y lo peor, mucho más que la tortura y que me arranquen la cabeza de cuajo, es que me echen.
—Cintia, Cintia, Cintia… —comienza Indalecio con su voz radiofónica, mientras dirige la luz a un documento sospechosísimo que ocupa la parte central de la mesa; adiós a mis esperanzas de ser torturada hasta morir—. Qué momento más difícil me vas a hacer pasar.
Indalecio niega con la cabeza alborotando su densa cabellera oscura. Por qué un hombre tan malo como él es tan atractivo con sus cincuenta años y su alma negrísima es un misterio que ninguno entendemos. Sigue meneando la cabeza, como si le costara aceptar el destino cruel que le ha llevado a este momento, y yo me planteo hasta pedirle perdón.
—No hace falta que te diga la complicada situación que atravesamos —continúa—. Eres una persona muy inteligente, así que te habrás dado cuenta de que nuestra audiencia cada vez es menor; las teles locales naufragan en medio de un mar de canales de streaming que funcionan a la carta. —Suspira con teatralidad—. Echarte es como amputarme un dedo de la mano; una decisión drástica, pero necesaria para que podamos sobrevivir el resto.
Sus palabras están siendo acompañadas por un bello gesto simbólico en el que intenta separar un dedo del resto de la mano, que en cualquier otro contexto podría considerarse obsceno. De hecho, el abogadito Pérez le lanza una mirada admonitoria e Indalecio se detiene en el acto, no vaya a ser que lo denuncie por acoso. Lo cierto es que me importa un comino lo que haga con las manos. El despacho entero se ha convertido en las aspas de un helicóptero y mi corazón hace cosas raras, como saltarse varios latidos a la vez.
—Pero ¿por qué yo? —logro articular con la voz muy muy baja, y ni siquiera era eso lo que quería preguntar—. Es decir, ¿he hecho algo mal? Llego todos los días la primera, antes de las ocho de la mañana, y me voy después de las nueve… de la noche. Almuerzo aquí si hace falta, y el día del incendio en la sierra hasta dormí en el sofá de la entrada, con la mancha esa tan desagradable que tiene en la parte central que ninguno sabe…
—¿Preferirías que echara a algún compañero tuyo? —me reprende Indalecio, con voz dura—. ¿A Micaela, que acaba de tener un niño? ¿A Roberto, con casi sesenta años?
—No, por supuesto que no.
Claro que no. Pero tú sí podrías bajarte el sueldo, que seguro que quintuplica el mío. No lo digo, por supuesto, y él sigue hablando.
—Mira, Cintia, soy consciente de que has dado mucho a esta empresa —mi todavía jefe relaja el tono, como si hubiera decidido cambiar de estrategia—, pero créeme cuando te digo que mi conciencia está tranquila porque sé que nosotros también te hemos aportado muchísimo a ti. Gracias a Nazarí TV te hemos hecho la gran profesional que eres. Pero no hace falta que me agradezcas nada. Con tu trabajo, ha bastado. Así que gracias a ti. De corazón.
Se pone la mano en el pecho y estira los labios en una sonrisa digna del circo de los horrores. Yo miro a Néstor, para ver si esto es real, y él se encoge de hombros apartando de nuevo los ojos; el abogado también está muy interesado en un anuario que hay en la estantería. Entonces Indalecio me alarga los cuatro o cinco folios que deben de ser mi carta de despido. Anda que… Los prospectos de las medicinas y los ingredientes del kétchup son carteles de neón en comparación con las letras que tengo delante, ya de por sí borrosas por los nervios. Eso no impide que, al final, haga un garabato donde aparece mi nombre, con la firma más fea que me ha salido en la vida, pero es que los nervios no ayudan.
Como nadie añade nada más, me levanto y salgo del despacho. Me gustaría dar un portazo, pero con el tembleque que tengo temo parecer un pájaro carpintero. Así que llego a redacción, donde hay mucho jaleo, pero de alguna manera logro que mi voz suene firme para anunciar la noticia.
—Me han echado.
Se hace un silencio tan denso que hasta el teléfono ha parado de sonar. Y como he parecido bastante serena, son mis compañeros los que se ponen histéricos.
—¡¿Quééé?! —grita Roberto.
—¡No puede ser! —exclama Mica con voz ahogada—. ¿A ti?
—Pero ¿y cómo os vais a apañar en redacción ahora? —dice un cámara que pasaba por allí.
—No lo sé, sinceramente. —Leñe, que me tiembla la voz y esta gente está al borde del colapso; inspiro y adopto el tono de presentadora o presentono, como lo llama Chloe—. Chicos, el informativo es dentro de cinco minutos y tiene que salir. Mica —me dirijo a mi compañera, aunque cuando veo los ríos de rímel en su cara aparto la vista—, supongo que, hasta que se aclare la situación, tú te encargarás de presentarlo. Enróllate un poco al principio y así me da tiempo a terminar de montar la noticia de la capilla ardiente. Esta mañana dejé listas unas cuantas cosas y con lo que han hecho los prácticos deberíamos ir tirando. Mientras tanto, ve a… retocarte el maquillaje.
Asiente y se marcha. He activado el piloto automático y he conseguido encerrar todas mis emociones en un solo punto que debe de estar en mi garganta, porque me duele al tragar. Hago un esfuerzo titánico por concentrarme y, en un tiempo que merecería un récord en las olimpiadas de los informativos, envío a realización la noticia terminada. De hecho, veo en el monitor instalado en redacción cómo Mica le está dando paso en directo ahora mismo.
—… han sido multitudinarias las muestras de afecto que ha recibido el que fuera alcalde de esta ciudad, Teodoro de la Calle. —Mica está tan pálida que resulta la mar de convincente dando la noticia—. Se han vivido momentos muy emotivos y muchas personas no han podido contener las lágrimas al acercarse al féretro.
Da paso al vídeo y de pronto aparece un bailaor taconeando en mitad de un tablao flamenco al ritmo de ruidosos «¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!». Contengo la respiración y me imagino el caos que tiene que reinar ahora mismo en la planta de arriba. Mi pobre Chloe, la mejor realizadora que tenemos, debe de haberse enterado de mi despido y la ha pifiado. Pero lo peor es que también se ha dejado abierto el micrófono de Mica y se escucha perfectamente (y mira que el señor está taconeando fuerte): «Coño, Chloe, como ese sea Teodoro de la Calle me cago encima». Así, alto y claro.
La cámara regresa a ella, cuya cara pasa de ser la de una asesina en serie a la de una encantadora presentadora en un nanosegundo. Carraspea, da unos golpecitos muy dignos al bloque de folios y vuelve a presentar de nuevo la noticia de la dichosa capilla ardiente, donde el alcalde se estará planteando regresar del más allá para vengarse de nosotros. El caso es que Chloe logra atinar con el vídeo correcto y el informativo prosigue sin más incidentes.
Cuando veo que al fin el programa fluye, pese a todo, no puedo evitar que el orgullo me embargue. Si la gente supiera lo justos que vamos y el milagro que es sacar adelante las noticias cada día… Aunque yo no lo haré más. El nudo de la garganta se aprieta un poco más.
Tengo que salir de aquí cuanto antes porque no me siento preparada para despedirme de todos mis compañeros. Si lo hago, me derrumbaré y me convertiré en un charquito como los de la calle. Así que, para acelerar el proceso, cojo una bolsa de los supermercados Dani y vuelco en ella todo el contenido de mis cajones. Pero no estoy siendo suficientemente rápida, y cuando escucho la sintonía del final de las noticias, corro a resguardarme en el cuarto de baño. Sé que he tomado la decisión correcta porque casi me ahogo de pena cuando veo por última vez este váter con desconchones y la tapa desencajada, así que no quiero imaginarme abrazándome a Chloe en este momento.
Escucho mi móvil sonar a lo lejos y varias voces amigas llamándome, pero no salgo de mi refugio. El sonido de numerosos pies arrastrándose por el pasillo me indica que casi todos se están yendo a casa para comer, seguramente convencidos de que he salido a que me dé el aire. Y lo cierto es que me vendría bien. Después de dejar pasar un tiempo prudencial, salgo del cubículo creyendo que ya se habrán ido, pero entonces la puerta del baño, la que da paso a los lavabos, se abre de golpe.
Pelo largo y negro, gran envergadura, ojos oscuros. César. Puede que sea la segunda persona que menos desee ver en este momento, detrás de su maravilloso padre. Se me olvidaba que a él le gusta quedarse a trabajar cuando menos gente hay, supongo que para evitar juntarse con la chusma. Pero no entiendo qué hace en el baño de señoras; César es un hombre, no me cabe ninguna duda. Aunque quizá sea un hombre con una afición extraña. Dejo de pensar en esa posibilidad cuando escucho la voz de Chloe preguntar a lo lejos:
—¿Cintia? ¿Estás por ahí?
Se me empaña la mirada al oír a mi amiga, así que agacho la cabeza para que César no lo vea y trago saliva antes de que dé la voz de alarma. Pero pasan los segundos y no lo hace. Cuando levanto la cabeza, se limita a mirarme de una manera rara, mientras sigue aferrado a la puerta del baño, con fuerza, porque tiene los nudillos blancos. Al final, tras un momento que parece una eternidad, exhala y cierra la puerta.
No tengo ni idea de lo que acaba de pasar, pero me da igual. Quizá haya sido un acto de compasión, pero lo más probable es que no haya querido inmiscuirse. Lo mismo ni se ha enterado de por qué estoy aquí encerrada; o ya lo sabía desde esta mañana, porque su papaíto se lo habrá contado mientras desayunaban con su mamá, Morticia, y la boa constrictora que tendrán de mascota.
Ahora sí creo que me he quedado sola, a excepción de alguien que habrá arriba en continuidad, espero. Arrastrando los pasos, llego a mi puesto y me sorprende ver la pantalla de mi ordenador oculta tras un muro de post-its. Me arden los ojos, pero trato de contenerme al leer lo que ponen: «Sabes que te quiero. Chloe», «Te echaré de menos. Sin ti estamos perdidos. Roberto», «Que te jodan, Indalecio de los cojones». Esta última no está firmada, pero sé que es de Mica; sin duda, la segunda gran víctima del día. Hay muchas de los prácticos, con un montón de símbolos y emojis que ni siquiera sé lo que significan. Al final despego la última: «Hoy la tele pierde talento, pero también su sonrisa». No reconozco la letra, pero es tan bonito que necesito sentarme en la silla, porque me he puesto a temblar.
Miro la bolsa y me doy cuenta de que casi todo lo que hay dentro (acreditaciones, programas electorales, pines, tarjetas de visitas, notas de prensa…) irá a la basura. Pero también está el peluche que me regaló Raúl, el niño al que le hice un reportaje para ayudarle a recaudar fondos con los que combatir la enfermedad rara que padecía. Y una pluma de águila imperial que me dieron mientras hacíamos el programa Naturaleza en abierto. ¡Ah! Y una flor seca que cogí en el Generalife, en aquel especial que hicimos de la Alhambra. Todos son recuerdos preciosos que salvaré, porque significan mucho para mí.
Para asegurarme de que no me dejo nada importante, compruebo los cajones y, al final del segundo, palpo un sobre abultado. Al instante sé lo que es y me invade el alivio al no haberlo olvidado. Son fotos, mías y de mis compañeros. Cuando lo saco, se caen dos, y les echo un vistazo. Ubico de inmediato la primera: la tomaron al poco de contratarme aquí, durante la inauguración de la temporada de esquí de Sierra Nevada. A pesar de que llevo gafas de sol, gorro y bufanda, mi sonrisa se abre paso por toda la cara. Suspiro y miro la segunda, mucho más reciente. Estoy en el salón de plenos del Ayuntamiento, escuchando a Sara, una compañera de otro medio que me cae muy bien. También estoy sonriendo.
Miro alternativamente las dos fotos y veo a la misma chica de aspecto aniñado con el pelo largo y oscuro, los ojos del color de la miel y la piel pálida, aunque con las mejillas sonrosadas. Sin embargo, parecen dos personas distintas y no es por el paso del tiempo. Es que una fue tomada antes del suceso que me cambió la vida, y otra, después.
Hace más de un año y medio, un accidente de moto me arrebató a Juan, mi novio, y aunque ya había sufrido antes pérdidas importantes, de esta no me he llegado a recuperar. Me refugié en el trabajo para seguir adelante. Ahora que me han echado, ¿qué voy a hacer?
Capítulo III
—¡No me ayudas, Juan! ¿Qué top me pongo con el traje de chaqueta blanco, el rojo cabaretera o el negro con margaritas?
Como no me contesta, le tiro un cojín, que lo atraviesa como si fuera un fantasma. Bueno, es que es un fantasma. No uno de verdad, tipo Paranormal Activity, sino algo que me inventé en su día para hacer el duelo más llevadero. En su momento me pareció una buena idea (aunque un psicólogo a lo mejor tendría algo que objetar), pero ahora mismo, viendo cómo se ha puesto porque lo he acojinado, me lo replanteo. Ni que le hubiera hecho daño ni nada, jolín.
De todas formas, ya sé lo que él me contestaría. El rojo, que es más ajustado y tiene un escote más pronunciado. A Juan le gustaba que me arreglase, lo que era un fastidio porque mi estilo se sitúa entre el boho chic, en los días buenos, y el mendigo casual, en los malos. Ni que decir tiene que desde que me echaron de la tele, el toque sofisticado lo ha aportado mi sudadera gris de Adidas, porque tiene un poco de purpurina en la i.
Han sido dos meses difíciles. Hasta he pillado la escarlatina, enfermedad que es rarísimo que la coja una adulta que no se relaciona con niños, pero ahí estaba yo, riéndome de las estadísticas, con rojeces extrañas por todo el cuerpo y haciendo que el termómetro digital pareciera un submarino con problemas cada vez que me lo ponía. No sé qué hubiera sido de mí si mi hermana Victoria, que es la única familia que me queda, no se hubiera percatado de lo enferma que estaba, porque, aunque no se lo quise decir por teléfono, ella intuyó que algo iba mal. De inmediato cogió un vuelo desde Roma y vino a cuidarme. Y, de hecho, ahora mismo me está llamando, así que me apresuro a cogérselo.
—Ciao, bambina —me saluda Victoria, que probablemente me llame desde la embajada, donde trabaja—. ¿Cómo de nerviosa está mi niña? ¿Histérica o atacada?
—Ambas respuestas son correctas —le respondo, guardando el top rojo en el armario e ignorando un fantasmal mohín de disgusto—. No paro de imaginarme todo lo que puede salir mal. ¿Y si al diputado mi proyecto le parece una tontería? ¿O me quedo en blanco? ¿O me caigo encima de él? ¡Llevo tacones, la probabilidad juega en mi contra!
—¡Para, para! Que esa cabecita tuya tan activa no te juegue una mala pasada. —Victoria hace una pausa y luego sigue—: ¿Sabes? Cuando me dijiste que no te interesaba seguir haciendo lo mismo que hacías en Nazarí TV, me sorprendió porque se te daba muy bien. Pero entendí lo que me dijiste, que estabas harta de la política municipal y que querías darle un giro a tu vida. Hoy vas a presentarle al diputado de Turismo un proyecto muy bonito que te permitirá hacer unos documentales estupendos, ya verás. Sé que la idea te apasiona, y cuando algo te apasiona, brillas, Cin. Antes de que te des cuenta, tienes al diputado metido en el bote, estoy convencida.
Si todos me miraran como lo hace mi hermana mayor, el mundo sería un lugar tan maravilloso… Me aseguro de tragar dos veces para que no note lo mucho que me emocionan sus palabras. Pero como ya estoy maquillada y no quiero llorar, intento destensar la conversación, de la forma que sea.
—Solo quiero que el diputado financie mi proyecto, no me interesa meterlo en ningún bote, Vicky. Roque Tena es tan calvo que teníamos que apagar los focos en plató para que la luz no rebotara en su cabeza y nos deslumbrara a todos. Pero es amable, más o menos. El domingo pasado, Encarna me dijo que lo conocía personalmente y…
—¿Encarna, la madre de Juan? —me corta mi hermana—. ¿Otra vez has ido a ver a sus padres?
Suspiro. Este es un tema delicado entre nosotras; de hecho, Juan se evapora, de un modo parecido al que solía hacer en vida cuando las cosas se ponían feas.
—Sí, Victoria; me gusta visitarlos de vez en cuando. Están muy solos y a mí también me viene bien.
—Pero es que no lo entiendo —protesta mi hermana—; son cosas que no te ayudan a pasar página. ¿Qué harás cuando empieces a salir con alguien? ¿Lo llevarás también allí, a tomar unas pastitas, todos juntos?
Juan nunca le cayó especialmente bien a Victoria, pero lo tuvo que aceptar, claro; a la que abiertamente no traga es a la que estuvo a punto de convertirse en mi suegra, Encarna. Siempre dice que tiene algo turbio, pero es que a veces mi hermana se pasa de sobreprotectora. Y yo no quiero seguir hablando de este tema, porque necesito centrarme en lo que tengo que hacer ahora, así que, con más dureza de la que es frecuente en mí, trato de ponerle fin a este asunto.
—Lo que sucede, Vicky, es que no comprendes que esa casa es el único sitio donde no encuentro compasión al hablar de Juan, sino comprensión. Y porque su madre y su padre son los únicos que se quedaron más hechos polvo que yo cuando sucedió el accidente, y eso, sea sano o no, me ofrece consuelo. Me necesitan y yo también a ellos, eso es todo. Y ahora, si te parece bien, me gustaría que mi maravillosa hermana dejase de sermonearme y volviera a decirme que me vuelvo brillante como Edward Cullen cuando algo me entusiasma.
Escucho algo a medio camino entre un resoplido y una risa y sé que me he vuelto a ganar a mi hermana, lo que no tiene ningún mérito. Solo la tengo a ella, pero es más de lo que mucha gente tendrá nunca, así que me considero una afortunada.
—Lígate al diputado, anda, que los calvos tienen su punto también —me dice.
—¡Claro! Mientras tú te ligas a Maurizio o Fabio, con brillante cabellera negra, ¿no? Ni hablar del peluquín, nunca mejor dicho.
Nos reímos las dos como bobas, hasta que me doy cuenta de que, como sigamos con la tontería, voy a llegar tarde. Precipito la despedida, mi hermana me desea toda la suerte del mundo y termino de arreglarme.
Una vez en la calle, me percato de que se me ha olvidado la carpeta en casa, subo, la cojo mientras Juan pone los ojos en blanco y bajo de nuevo. Ahora sí arranco mi NissanMicra de color lila y pongo la radio para animarme. Es mi día de suerte porque están poniendo Lost Frequencies en Los 40 y eso no es habitual. Pero lo tengo que quitar porque me suena el teléfono otra vez. La pantalla se ilumina con el nombre de Penélope. Vaya por Dios. Mi antigua mejor amiga nunca me llama y tiene que hacerlo justo ahora. Dudo sobre cogerlo o no, porque últimamente nuestras conversaciones parecen la lección primera del Duolingo («Hola, ¿cómo estás?», «Yo muy bien, ¿y tú qué tal?»), pero temo que le haya pasado algo, así que termino descolgando y activando el altavoz.
—Hey, Pe, ¿cómo vas?
—… en.
—¿Cómo? ¿Puedes hablar más alto? ¡No te escucho! —digo, subiendo el volumen al máximo.
—Bien —dice un pelín más fuerte; yo acerco la cabeza al teléfono mientras esquivo el peluche que Raúl me regaló, que ahora cuelga del retrovisor—. Te llamo porque el otro día me encontré a Encarna en el supermercado y me dijo que habías estado muy enferma.
—¡Sí! En plan Beth, de Mujercitas, pero sin morirme, lo cual es de agradecer.
—Y que te habían despedido… —añade.
—Sip, eso también es verdad. Estoy en racha. Mejor no te acerques a mí en un día de tormenta, que ya sabes a quién le va a caer el rayo en mitad de la cocorota.
—Una mala racha, sí —apunta con voz lánguida—. Y yo debería haber estado ahí para ayudarte, pero no lo he hecho.
—Oh, no te preocupes —le digo, quitándole importancia—. No lo sabías; además, ahora me estás llamando. Eso te da muchos puntos de amistad.
—Me parece que no.
Uf, me está costando muchísimo levantar la conversación. No sé qué le pasa, antes éramos uña y carne, pero últimamente no la reconozco. Cuando ocurrió lo de Juan, yo me encerré en mí misma y creo que ella se culpa de no haber intentado apoyarme con más ahínco en esa etapa difícil; no entiende que yo lo único que necesito es recuperar la normalidad con ella. Pero es como intentar hablar con Tristeza, de la peli de las emociones, no hay manera de remontar. Y lo siento mucho, pero yo estoy llegando ya al edificio de la Diputación, así que, con todo el dolor de mi corazón, me voy a tener que despedir.
—Verás, Pe, me pillas ahora un poco liada. ¿Te apetece que quedemos a tomarnos algo…?
—Sí, ya te llamo yo cuando tenga un hueco, ¿vale?
—¡Claro! —No lo hará, pero bueno—. Y gracias por llamar.
Ha colgado. No tengo tiempo de analizar la conversación tan rara que acabamos de mantener y ahora me centro en controlar mis pasos temblorosos hacia el imponente edificio de hormigón blanco que es la sede de la Diputación. En la entrada pregunto por mi amigo Mario, que es el responsable de prensa. Me dicen que pase a la sala de espera mientras le avisan.
Aquí dentro, el blanco también es el color que impera. Con mi traje de chaqueta, si me pego a la pared, podré camuflarme con el entorno y mi cara parecerá la del gato de Alicia. Soy consciente de que tengo pensamientos esquizofrénicos, como siempre que estoy atacada y…
—¡Cintia! ¡Qué guapa estás! ¡Veo que el despido no te ha sentado nada mal! —dice Mario en cuanto me ve.
Nos damos un abrazo de verdad, no de compromiso. Porque yo estimo mucho a Mario y creo que él a mí también. Hace unos años hizo las prácticas en la tele bajo mi supervisión y ahora es el responsable de prensa de este cotarro. Cuando le pedí ayuda para concertar esta entrevista, no dudó en hacerme el favor.
—Venga, vamos, que el diputado te está esperando en su despacho —me dice, enlazando su brazo con el mío, como si fuéramos dos abuelitas—. Apóyate en mí, que aún recuerdo ese día en el que el alcalde tuvo que parar el discurso en la inauguración del polideportivo porque tú aterrizaste en plancha delante de todos.
—Gracias, Mario; recordar la caída más aparatosa que he tenido en mi vida es lo que más necesito en este momento para aplacar mis nervios.
—¡Pero si ni siquiera es la más aparatosa! ¿Has olvidado cuando, en la inauguración del curso académico de la Universidad, al tropezarte, tiraste al rector y hubo un efecto dominó que acabó…?
Estoy sufriendo un desdoblamiento existencial. Por una parte, asiento y finjo que me indigno con Mario por exagerar tantísimo mi torpeza, pero, por otra, estoy ensayando el discurso que voy a exponerle a don Roque Tena. Atravesamos un montón de pasillos y dependencias mientras el corazón me bombea fuerte, como si estuviera en Pachá Ibiza. Así que cuando por fin nos detenemos frente a una puerta, no puedo evitar jadear un poco.
—Ya hemos llegado… Oye, ¿estás bien? —pregunta Mario.
—Sí, no te… —Me detengo en seco porque leo un nombre en el despacho que no es el de Roque Tena—. Mario, ¿quién es Leonardo García de Valdivia?
—Pues el nuevo diputado de Turismo. —Debo de haber puesto una cara muy graciosa, porque se troncha de la risa—. ¿No sabías que don Roque dimitió por problemas de salud? Pues sí que has estado desconectada... El nuevo diputado tomó posesión de su cargo la semana pasada.
¿Se me notará tanto como creo el tic que me acaba de entrar en el ojo derecho? ¿Cómo he podido ser tan tan tan incompetente? Mi presentación del proyecto, que tanto he cuidado, estaba personalizada para el anterior diputado. ¡¿Qué voy a hacer?! Lo peor es que con los informativos le cogí el truco a disimular que estaba al borde del infarto y mi semblante es el de alguien que lo tiene todo bajo control. Por eso, Mario, que en realidad es buena gente, no me da un respiro y toca con despreocupación en la puerta mientras me dice:
—Todo va a salir bien, Cintia, no te preocupes; tu proyecto tiene muy buena pinta. Lo único que tienes que hacer es no desconcentrarte cuando veas al nuevo diputado —afirma con ligereza.
—¿Por qué me iba a desconcentrar? —pregunto, al borde del colapso.
Mario sonríe y empuja la puerta.
—Por nada, por nada.
Capítulo IV
Mario me hace un gesto para que pase al interior del despacho y entro dando un paso titubeante. Miro a mi alrededor y compruebo que esto es dos veces más grande que mi piso. El caso es que ya había estado aquí antes, entrevistando a mi añorado don Roque, pero está tan cambiado que casi no lo reconozco. Es como si ya no siguiera en el sobrio edificio de la Diputación, porque aquí todo resulta un poco caótico, pero en el buen sentido. Hay láminas enmarcadas de José Guerrero por todas partes, algunas colgadas y otras en el suelo, y también distingo un cartel de La Barraca, otro de un certamen de poesía… Me quedo mirando el más próximo a mí, uno que anuncia un circuito musical de nuevos talentos, cuando escucho una voz masculina por la espalda.
—¿Te gusta? Lo he diseñado yo.
—¡Aaah! —grito.
Leñe, qué susto. Me he sorprendido tanto que he saltado, y al aterrizar el tacón derecho se me ha ido un poco, así que me apoyo en el cartel de la pared y este suena de forma escalofriante al rajarse por la mitad. Uy. Acabo de romper un diseño original del nuevo diputado de Turismo. Que, por cierto, me tiene cogida del brazo, lo que ha evitado que me caiga del todo. Me vuelvo hacia él mientras empiezo una retahíla de disculpas:
—Lo siento mucho, se lo pagaré todo, y aunque hubiera sido un José Guerrero original también se lo pagaría igualmente, aunque tuviera que trabajar en régimen de esclavitud durante el resto de mi vida en su casa y…
En cuanto lo miro, las palabras dejan de fluir. Menos mal, por otra parte, porque creo que me estaba ofreciendo como esclava, y en la planta de arriba, en el Área de Igualdad, deben de estar llorando a lágrima viva. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que es imposible que este hombre que tengo delante sea diputado de… nada. A ver, que los políticos son personas y los hay guapos y feos, pero… ¿Esto qué es? ¿Una cámara oculta? ¿Qué mide, 1.80? ¿Ese tono de pelo cómo se llamará, dorado californiano? ¿Y se pueden tener más verdes los ojos, verde gato? ¡Y qué boca!
—Tranquila —dice de pronto, con una voz suave y perfectamente modulada—, es solo un póster que acabamos de imprimir y tenemos unos quinientos más en el almacén; así que descartaremos lo de tu esclavitud. Pero solo porque no estaría bien visto.
Me guiña un ojo y mi estómago le contesta volviéndose del revés. Noto tanto calor que puedo comenzar a brillar de un momento a otro. Está sonriendo, pero luego adopta un gesto de preocupación, que se reafirma cuando me pregunta:
—¿Te encuentras bien, Cintia? —Porque se sabe mi nombre y además lo pronuncia de forma que yo siento que alguna muralla que tenía por ahí dentro se derrumba escandalosamente—. Me ha parecido que te hacías daño.
Hace un amago de arrodillarse y yo reacciono, por fin, impidiéndoselo. Ya me he enamorado de él; si me cuida el tobillo no podré evitar proponerle matrimonio en el próximo minuto.
—No, por favor. —Le agarro de los hombros musculados, pero enseguida los suelto como si quemasen; lo importante es que he conseguido detener el descenso, gracias a Dios—. No se moleste, bastante… bastante lío he causado ya.
—No te preocupes, Cintia. —Ah, mira, que Mario sigue aquí, presenciándolo todo y disimulando la risa—. Leo está acostumbrado a que todo el mundo caiga rendido a sus pies, lo que pasa que no de forma tan literal como tú.
Vuelvo a parecer una bombilla. Gracias, Mario; te quiero un montón.
—Bueno, yo me tengo que marchar ya —continúa diciendo mi supuesto amigo; se vuelve al flamante diputado de Turismo y le dice—: Eh, cuídamela, que es lo más apañado que tenemos en el gremio.
—Lo iba a hacer, aunque no me lo pidieras —responde el aludido, desplegando un nuevo encanto, una sonrisa digna de cualquier producto de Oral B—. ¿Nos sentamos para estar más cómodos? ¿Puedes caminar?
Asiento, incapaz de hablar. Estoy absolutamente desbordada, y la molestia del tobillo es lo de menos cuando sigo al diputado hacia su enorme mesa. Él se sienta sin problema en su sillón, que parece el de la nave Enterprise, y yo retiro la silla que hay enfrente, produciendo un desagradable «¡ñaaac!» que, sin embargo, me hace reaccionar.
Vamos a ver, Cintia, ¿de verdad vas a tirar por la borda todo el trabajo de estas últimas semanas, tantos días de búsqueda en bibliotecas y archivos, buceando en internet, elaborando un proyecto que es una monería, porque el diputado es… resultón? Ni hablar. Me pongo tiesa como el palo de una escoba y activo presentono antes de hablar.
—Sí, sí que me gusta el cartel; es muy…, o más bien era… Pero que sigue siendo —Cintia, no decaigas— muy bonito, y las bandas que participan en el circuito me encantan. Aunque si le parece bien, voy a exponerle mi proyecto de la forma más breve posible, porque seguro que está ocupado y no quiero robarle mucho tiempo.
—No te preocupes. —Sonríe otra vez; ¿lo hará con mala fe?—. De hecho, esta mañana no tengo nada más agendado, así que no tengo prisa. Tengo ganas de conocer esa idea que, según Mario, me va a encantar. Ah, y tutéame, por favor; creo que tenemos la misma edad.
—Está bien, Leonardo.
—Leo —me corrige.
—Ah, sí; Leo.
Uf, qué incómoda estoy. Trato de imaginarme que estoy hablando con don Roque Tena en vez de con Leo, a ver si la cosa mejora.
—Resulta que hace dos meses me echaron de mi trabajo y…
—Lo siento mucho —repone con un gesto de tristeza conmovedor.
—Sí… —Como no quiero mirarle a los ojos ni a la boca, le estoy mirando a la nariz, hasta que me doy cuenta de que bizqueo; le miro las orejas, y ahora prefiero no imaginar lo que parezco—. El caso es que llegué a la conclusión de que quería hacer reportajes televisivos. Pero en vez de pensar en lo que me gustaría grabar, retoqué la cuestión y me pregunté: «¿Qué es lo que necesita unos buenos reportajes en nuestra provincia?». Y de repente lo tuve tan claro… Créame cuando le digo que no sé si elegí yo el lugar o el lugar me eligió a mí.
—Háblame de tú y continúa, por favor —me dice enlazando unas manos fuertes sobre el escritorio; un gesto que para nada me desconcentra.
—Vale, eh… Verás, yo creo que hay una comarca por la que todas las civilizaciones que han pasado por nuestra tierra han sentido gran interés excepto… nosotros, que la tenemos bastante dejada. Y ella sigue esperando, paciente, a que alguien la revalorice; es un lugar único, un sitio donde la historia se respira en cada piedra, en cada fuente, en cada calle…
—¿Y ese lugar es…?
Sonrío. Algo ha cambiado de repente en esta habitación, lo noto. He recuperado el dominio de la situación y acabo de recordar la ilusión que me hace el proyecto que me traigo entre manos.
—Ese lugar es la Alpujarra, claro. —Aprieto con fuerza la carpeta donde está todo redactado, con plazos y presupuestos detallados, pero de pronto, sin saber por qué, miro Sierra Nevada a través del magnífico ventanal del despacho y señalo hacia allí con el dedo—. Esta es la imagen que siempre vemos de nuestras montañas más famosas, pero yo siempre me he preguntado qué hay detrás de ellas. De verdad que siento… como una llamada o, más bien, un grito de auxilio de esos pueblos blancos escenarios de leyendas; esos lugares por los que tan valerosamente lucharon «moros» y cristianos que ahora ven, impotentes, que unos enemigos mucho más poderosos los están venciendo. Esos rivales temibles, quién lo iba a decir, no son otros que el olvido y el abandono.
Parpadeo para enfocar de nuevo el pico del Veleta. Y entonces me doy cuenta de que me he olvidado de dónde estaba y de que, en vez de hablarle de números y hacerle una propuesta concreta, me ha explotado la vena poética en el peor momento posible. Vuelvo a mirar en dirección al diputado, pero sin intentar centrarme en nada concreto de él, para no perder, de nuevo, la compostura. Me parece que está relajado y que sonríe complacido, pero yo qué sé. Me aclaro la garganta.
—Disculpa, no creas que he venido aquí solo para darte un discursito; en realidad, he elaborado un documento muy detallado en el que explico cómo podría hacer estos documentales. Aunque la Alpujarra se extiende también por Almería, yo me he centrado en los pueblos de nuestra provincia para que la Diputación pueda usar esos vídeos en ferias de turismo, congresos, redes sociales…
—Me parece una idea genial. —Ahora sí que lo miro a los ojos, porque parece entusiasmado de verdad—. Además, es una de las líneas que queremos fomentar desde el área que dirijo: el turismo rural de calidad en las zonas más desfavorecidas.
—¿Sí? ¿De verdad? ¡Eso es estupendo! —Anda, qué fácil ha sido, ¿no? Tanta preocupación para esto—. Pues… yo tengo disponibilidad inmediata.
—Lo único… —Al escuchar su tono condescendiente, mi mente se ha iluminado de un rojo parpadeante—. ¿Has pensado en la financiación?
¿Cómo? Pues claro que he pensado en la financiación. ¿Para qué cree que he venido? ¿Así que de eso se trata? ¿Es profundamente guapo, pero no es profundamente listo? No se lo pregunto, claro, sino que trato de seguir hablando con normalidad:
—Bueno, pensaba que esa era la parte en que intervenían ustedes. —Por alguna razón me es imposible tutearle en este momento—. Al fin y al cabo, yo haría esos vídeos para que la institución le sacara el máximo partido posible. Sería una buena forma de promocionar una comarca que, como usted mismo ha reconocido, es una de las más desfavorecidas de la provincia.
—Claro —me sonríe con pena—, pero, como sabrás, todas las administraciones estamos sujetas a un plan de austeridad y las inversiones en materia de promoción y publicidad están bastante paradas. Por otra parte, el presupuesto está cerrado y no se me ocurre manera de financiarlo a corto plazo. Quizá deberías buscar apoyo en el sector privado, en empresas importantes como…
—¡No! —le grito; sí, le grito, pero es que había puesto todas mis ilusiones en esta reunión, y con este rechazo, no será escarlatina lo que coja, sino la peste o algo peor—. ¿Es que no lo entiende? Este es un proyecto perfecto para la Diputación, y no debería financiarlo una fábrica de cerveza, ni de leche, ni tampoco de agua. Es una iniciativa de la que se beneficiarían muchas familias de la provincia que lo necesitan, porque cuando se mueren, sus hogares se vacían y también sus pueblos. Esa debería ser la función de esta institución, ayudarlas. —El diputado asiente, comprensivo, y eso me enerva aún más; vamos, me enerva tanto que me levanto de golpe—. Pues nada, siento haberle hecho perder el tiempo; de verdad que deseo que le vaya muy bien en su mandato; creo que su Área, en una provincia como la nuestra, es de vital importancia. Muchas gracias por escucharme, señor diputado.
Y hago algo tan infantil, que no tengo que esperar para arrepentirme. Vamos, que me arrepiento sobre la marcha. Pero el caso es que salgo corriendo del despacho.
El dolorcito en el tobillo no impide que atraviese a gran velocidad un montón de pasillos acristalados y de despachos impolutos. Esto parece una pesadilla diseñada por el mismo Escher, donde salgo de una habitación y me meto en otra igual. No encuentro ni unas escaleras ni un ascensor, ni siquiera una miserable ventana para tirarme por ella. Así que, después de un tiempo indeterminado, me doy por vencida. Estoy encerrada en este edificio y me quedaré vagando para siempre por sus pasillos. Todo el mundo en Granada sabe que en la anterior sede de la Diputación había un fantasma. Me estoy preguntando qué proyecto le denegarían en su día cuando escucho la voz de Leo en el despacho contiguo.
—¿Habéis visto a una chica corriendo como una loca?
Hala, qué exagerado, ¿no? Pero noto que lo ha preguntado entre jadeos, y eso que seguro que está en una forma física excelente debido a las horas y horas que debe de pasar en el gimnasio. Vamos, que es cierto que he corrido muchísimo y podría decirse que no he tenido un comportamiento muy… racional. Como tampoco es lógico que esté ahora mismo escondida detrás de un tronco de Brasil. Debería reaccionar de una vez, por Dios.
—Sí, yo… estoy aquí —digo levantando la mano, como si estuviera en clase y gritase: «¡Presente!»—. Lo siento, es que…, verás, han sido unos meses difíciles para mí y tenía mucha confianza en este proyecto; ver que tan solo en unos segundos se ha ido todo al traste… Pero perdona, me he comportado como una niña pequeña.
—¿Estás de broma? A ver qué niña pequeña es capaz de alcanzar esa velocidad. —Sonríe, acercándose, pero enseguida mira a su alrededor, donde un par de funcionarios contemplan la escena muy interesados—. Oye, te has dejado la carpeta en mi despacho, ¿vamos a por ella?
Se acerca y me ofrece el brazo, porque debe de haberme visto cojear. Cuando acepto su ofrecimiento, me golpea la fragancia de una colonia maravillosa. Trato de que no se note la profundidad de mis inspiraciones para acaparar su olor mientras avanzamos lentamente; jolín, la verdad es que he hecho una carrera increíble.
—Todo el mundo se nos queda mirando —le digo en voz baja, porque es la verdad; he detectado un poco de odio en los ojos del personal, sobre todo femenino, pero también de algunos hombres.
—Desde luego, que sepas que vamos a ser la comidilla de la mañana —dice, divertido, mientras me aprieta el brazo.
—Me parece que tú eres la comidilla de todas las mañanas desde que llegaste —le digo porque, total, ya no puedo caer más bajo.
Se ríe. ¡Hombre, qué sorpresa! Tiene una risa varonil y bonita. Y yo, pese a todo, me descubro sonriendo cuando llegamos al despacho. Una vez sentados, y después de que mi tobillo lance un suspiro de alivio, el diputado comienza a hablar:
—Bien, te diré lo que haremos: olvidaremos los últimos minutos de nuestras vidas en común. —Se está aguantando la risa, lo noto—. A mí también me encantaría salir corriendo en muchas ocasiones. La única diferencia es que me contengo, pero el deseo está ahí; así que estamos en paz.
Se me escapa una risa; pero hay una cosa…
—Vale, pero no corría «como una loca». —Parece sorprendido y hasta un poco avergonzado cuando se lo digo—. Es que me he agobiado. Como te decía, han sido unos meses complicados para mí y no me esperaba una negativa tan rotunda, la verdad.
—Pero es que no te he dado ninguna negativa rotunda. Te he dicho que ahora mismo no tengo dinero para este proyecto. —Coge mi carpeta y la agarra con fuerza—. Estamos jodidos de presupuesto, eso es verdad. Es difícil sacar dinero para cualquier iniciativa, también para las que son muy interesantes, como la tuya. Pero te prometo que voy a moverla. ¿Me crees?
Clava sus ojos cristalinos en los míos y me olvido de que es un político haciendo una promesa. Porque, de alguna manera, le creo y pienso que me está diciendo la verdad. Así que suspiro y asiento. Me dispongo a levantarme y él se pone de pie de inmediato.
—Deja que te ayude. —Va a bordear la mesa y a acompañarme, pero yo se lo impido.
—En serio, te lo agradezco muchísimo, pero creo que ya he dado suficiente espectáculo. Además, no es para tanto, ya casi no me duele. —Es verdad, he sufrido caídas muchísimo peores; así que me dirijo hacia la puerta, donde me detengo antes de marcharme—. Pues nada, Leonardo, encantada de conocerte y que vaya todo bien.
—Igualmente —me responde, sonriendo—. Ah, Cintia, la próxima vez que hablemos, espero que me llames Leo; pero lo que sí te pido, por favor, es que no me vuelvas a tratar de «señor diputado». Me han salido canas solo de oírte, creo.
De nuevo no puedo aguantarme la risa, pero como no sé qué contestar, le hago un gesto ambiguo y cierro la puerta. Enseguida veo a Mario, que me mira con ojos entornados antes de decir:
—Al menos no te has caído mientras esprintabas.
Suspiro, resignada. Tiene razón.
Capítulo V
Vicky: ¿Qué haces?
Yo:Acabo de imprimir currículos y voy a echarlos en varias radios y teles.
Vicky:¿Pero no dijiste que no querías hacer ese tipo de periodismo?
Yo:Ha pasado un mes desde que la cagué con el diputado, Vicky, no puedo seguir con los brazos cruzados.
Vicky: No la cagaste; seguro que pensó que eras encantadora… ¡y rápida!
Yo:Eso sí; no descarto que me llamen del Área de Deportes para inaugurar algún circuito provincial de campo a través.
Vicky:No pierdas la esperanza, Cin, seguro que se pone en contacto contigo.
Yo:Claro. Gracias, Vicky. Te quiero.
Avanzo por la calle con mi montaña de currículos, tratando de no analizar demasiado cómo me siento. Por lo menos he dejado de mortificarme por lo que pasó. Las primeras noches tenía dificultades para dormir porque me ponía a contar ovejitas y, de repente, aparecía una demente enchaquetada dando zancadas en mitad del redil y las espantaba en todas las direcciones posibles. He tardado un poco en perdonarme, pero ya lo he conseguido. No gano nada atormentándome porque no puedo volver atrás en el tiempo, eso está tan claro como que, al parecer, el color mandarina es la estrella de la temporada. Mala suerte, porque no tengo nada de ese color en mi armario ni pienso comprarme ninguna prenda remotamente cítrica.
Me estoy guardando el móvil en el bolsillo cuando comienza a sonar. En la pantalla aparecen tantos números que podría ser el FBI. Para que no se me caigan los folios, hago eso que los fisios dicen que se evite a toda costa y coloco el teléfono entre el hombro y la cara.
—¿Sí?
—¿Cintia?
Ostras, que es Leo. De la impresión se me han caído los currículos al suelo; todas las personas a mi alrededor comienzan a recogerlos con diligencia; todas menos yo, que me he quedado petrificada.
—¿Cintia? —repite Leo.
La gente sigue dándome los papeles en un llamativo ataque de solidaridad. Todos los están recogiendo y yo estoy muy atareada dando las gracias a un viejito que, por Dios, no debería estar agachándose de esa manera.
—¿Leo? Disculpa un… Gracias, mil gracias; gracias también a ti, gracias a todos. Os estoy muy agradecida.
—¿Te pillo bien, Cintia? Pareces la Pantoja después de un concierto.
Me río, a pesar del agobio. Joder, mira que en estas semanas podría haber tenido ocasiones para llamarme, pero tiene que ser cuando estoy en mitad de un corro de gente, la gente más entregada del universo, además. Por fin el anciano de ciento veinte años me da el último folio y… un beso en la cara. Un poco Pantoja sí que está siendo esto.
—Ya estoy. —Inspiro con profundidad y decido darme un poco de tiempo—. ¿Quién es?
Hay una pausa.
—Pero si me has llamado Leo hace treinta segundos —me contesta, sorprendido.
Ay, sí. Es verdad. Vale, ya estamos otra vez haciendo cosas ridículas. Inspiro de nuevo. Por favor, Cintia, compórtate, que no quiero estar el próximo mes sin dormir. Recurro a la sinceridad.
—Perdona, Leo, claro que te he reconocido; es solo que me he querido hacer la interesante.
Escucho una risa, menos mal.
—En realidad no necesitas parecer interesante, porque lo eres. —Hum, ¿eso era un cumplido?—. El caso es que te llamo para darte una buena noticia. ¿Te acuerdas de tu proyecto?
Freno el «¿Estás de cachondeo?» justo antes de que salga de mi boca. En su lugar digo algo mucho más aséptico:
—Claro que me acuerdo.
—Pues tengo una novedad buenísima. —No digo nada, me limito a aguantar la respiración—. Resulta que la Unión Europea ha liberado unos fondos para la difusión de los valores culturales, históricos y paisajísticos en zonas rurales afectadas por la despoblación y se va a gestionar a través de las diputaciones provinciales.
Continúo callada. Y lo más preocupante, sigo aguantando la respiración.
—¿Cintia? ¿Me estás escuchando?
—Sí. Pero no sé si eso quiere decir lo que creo que quiere decir —admito con la voz ahogada.
—Quiere decir exactamente eso: que ya tienes dinero para realizar tu proyecto.
Tomo una gran bocanada de aire.
—¿En serio? ¿Tan fácil? ¿No hay que pasar por ningún concurso público o…?
—No, puedo adjudicarlo directamente porque no es una cantidad de dinero muy alta, y ahora mismo no tengo ninguna otra cosa que reúna todos esos requisitos. De hecho, sí te quería avisar de que, según el presupuesto que me pasaste, no cubre el total de los gastos, porque…
—No me importa, lo que falte lo pongo yo —le interrumpo y se queda nuevamente en silencio; debo de parecerle rara de narices entre una cosa y otra—. Lo que quiero decir es que me da igual perder dinero porque pretendo convertir este trabajo en una carta de presentación tan buena que espero que sea el primero de muchos.
—Estoy convencido de ello, Cintia —me asegura con voz alegre—. Pues venga, pásate por mi despacho ahora mismo y lo concretamos todo.
En cuanto cuelgo el teléfono parece que voy montada en un monopatín de felicidad; me siento ligera y al pasar al lado de una papelera estoy tentada de tirar los currículos en ella. Pero no lo hago, porque yo reciclo papel, aunque estoy segura de que algunos de los folios tendrán un chicle pegado.
Decido hacer una parada técnica en mi casa antes de ir a ver a Leo porque, aunque no me preocupe no tener prendas de color mandarina, soy capaz de mirarme y ver que no llevo la joya de la corona de mi armario. Y como no quiero repetir el traje de chaqueta, al final elijo un vestido corto de flores más discreto de lo habitual (aunque tiene también unas abejitas monísimas) y las botas altas con un pelín de tacón.
El caso es que lo hago todo tan rápido que, cuando llego en media hora a la sede de la Diputación, me extraña que no me reciban con una copa de champán y una bandera a cuadros. Tarareo de forma compulsiva la Novena Sinfonía de Beethoven, no sé por qué. Pero sufro un pequeño varapalo emocional cuando la secretaria de Leo no me hace pasar «inmediatamente», sino que me dice que espere en una sala de color… blanco. Tengo que ahuyentar mi imagen huyendo despavorida del despacho de Leo. «No pasa nada, te ha llamado, ¡te ha llamado!», me digo.
La primera media hora trascurre en un silencio feliz. La segunda, el ánimo decae un poco. En la siguiente me paseo arriba y abajo por la sala mientras repaso mentalmente los nombres de mis compañeros de clase cuando iba al colegio. El de las gafas que siempre me tiraba de las trenzas me da problemas, pero al final me acuerdo de que era Dimas. Después pego la frente al gran ventanal desde el que se ve una panorámica aceptable de la zona oeste de la ciudad. La casa de Chloe está por ahí. Estoy muy concentrada en la tarea de buscarla cuando alguien me toca la espalda.
—¡Aaah! —Me pego un cabezazo con la cristalera por la impresión.
—Lo siento, lo siento —me dice Leo, consternado—. Llevaba un rato llamándote, pero no me respondías. ¿Te has hecho daño?
—No, qué va. —Me toco la frente; no estoy sangrando, gracias a Dios—. Debes de saber que tengo fama de ser…
—¿Propensa a los accidentes?