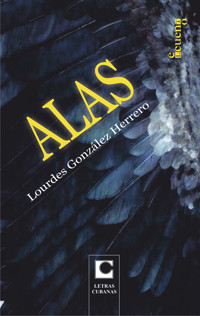
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Estas páginas, que de tan intensas se convierten de súbito en pródigas, hilvanan una cartografía de las situaciones al límite y los inopinados encuentros y desencuentros que suelen conducirnos al borde de una forzosa caída; el Destino, dirían unos; otros hablarían de albedríos truncos o desdibujados. En cualquier caso, Alas es un libro de lo puramente humano, y serán pocos los incapaces de encontrar a sus probables sosias bajo su cubierta. Con sagacidad, precisión e incluso múltiples irreverencias, la autora indaga en los orígenes del deseo, de la creación, del desarraigo y el afán de otra vida, para lo cual visita las riberas de lo místico ¿y lo absurdo? según dirían algunos, ¿de lo fantástico? y las remonta airosa para compartirnos estas ficciones que en cada línea, en cada palabra, trasudan categóricas semejanzas de la realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título:
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
Alas
Lourdes González Herrero
Todos los derechos reservados
© Lourdes González Herrero, 2022
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2022
ISBN: 9789591025173
Tomado del libro impreso en 2019 - Edición y corrección: Michel Encinosa Fú / Dirección artística: Alfredo Montoto Sánchez / Imagen de cubierta: Amanecer en Jericó, detalle (modificado), óleo sobre madera, c. 1894, por Slatan Rotar / Emplane: Jacqueline Carbó Abreu
E-Book -Edición-corrección, diagramación pdf interactivo y conversión a ePub y Mobi: Damaris Rodríguez Cárdenas / Diseño interior: Javier Toledo Prendes
Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas
Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.
La Habana, Cuba.
E-mail: [email protected]
www.letrascubanas.cult.cu
Reseña del autor y la obra
LOURDES GONZÁLEZ HERRERO (Holguín, 1952). Miembro de la Uneac. Dirige el sello Ediciones Holguín y la revista de arte y literatura Diéresis. Ostenta la distinción Por la Cultura Nacional. Su reciente obra publicada incluye El amanuense (Editorial Letras Cubanas, 2011; finalista en el Premio de la Crítica de 2012 y mención del premio Casa de las Américas 2007), La mirada del siervo (Ediciones Matanzas, 2012), El ensayo (Editorial Oriente, 2014), Cuentos de verano (Croce Libreria, Roma, 2014, edición bilingüe), Escripturas (Ediciones Caserón, 2015; Premio Nacional de Poesía José María Heredia 2012) y Mañana el cisne (Editorial Letras Cubanas, 2015). Entre sus galardones podemos añadir el Premio de Novela José Soler Puig, convocado por la editorial Oriente, en 2005; así como el Premio de la Crítica 2007 (por Las edades transparentes) y el Premio Nacional de Cuentos Guillermo Vidal 2008 (por La sombra del paisaje; Ediciones Unión, 2009). Numerosas muestras de su obra se encuentran recogidas en publicaciones nacionales y extranjeras.
Estas páginas, que de tan intensas se convierten de súbito en pródigas, hilvanan una cartografía de las situaciones al límite y los inopinados encuentros y desencuentros que suelen conducirnos al borde de una forzosa caída; el Destino, dirían unos; otros hablarían de albedríos truncos o desdibujados. En cualquier caso, Alas es un libro de lo puramente humano, y serán pocos los incapaces de encontrar a sus probables sosias bajo su cubierta.
Con sagacidad, precisión e incluso múltiples irreverencias, la autora indaga en los orígenes del deseo, de la creación, del desarraigo y el afán de otra vida, para lo cual visita las riberas de lo místico y lo absurdo ¿según dirían algunos, de lo fantástico?, y las remonta airosa, para compartirnos estas ficciones que en cada línea, en cada palabra, trasudan categóricas semejanzas de la realidad.
exergo
No existe la paranoia.
Tus peores miedos pueden hacerse realidad
en cualquier momento.
Esther Wilde
Alas
Lo primero que vi fue un ala pequeña encima de la almohada. Negra, brillante. Quizás no le di la importancia necesaria. Hasta creo recordar que me alegré por el hecho de ser poeta y anochecer con un ala, algo ciertamente lírico.
Unas semanas después un cristalero cambió el material de mi ventana del cuarto. Desde la infancia me perseguían los sitios de penumbras trasnochadas, buenas para hacer el amor, pero nocivas para realizar otros trabajos.
Sentada fui descubriendo los detalles vecinos: cancelas, hierbajos, espumas verdes en el agua estancada, troncos, paredes con slogans, y las presencias, claro, las inútiles maneras que el verano hace surgir en los isleños.
La transformación de un cuarto de sombras en una habitación soleada trajo sus sorpresas: más allá de los techos, las calles y el alboroto, estaba la línea inicial del mar y la verde línea profunda del horizonte. Una parcela movediza que, más o menos indiferente, permanece adjunta a la tierra como vínculo con la eternidad.
A estas alturas creo necesario comentar que vivía en los altos de algo. Era una nave de carpintería, reino de la sierra y las escofinas. Aunque es conveniente aclarar que se trataba de una heredad, porque jamás, nunca, ni loca hubiera elegido yo por voluntad un sitio así para vivir. Pero las herencias son dignas de encomio, hay que ser magnánimo o estar vulnerado por la muerte para designar sucesores. Mi padre seguro padeció lo segundo.
El hecho es que tenía treinta años y desde esa propiedad observé un entorno nada favorecido que, sin embargo, propiciaba efectos morales: yo no recogía botellas de los sacos, no jugaba con cartas hechas de cartón de caja, no manoseaba al carnicero para obtener una pizca carnal en un nylon embarrado de sangre, no me sorbía los mocos tirada en un banco llorando una miseria antigua. Todas esas escenas me dejaban sin excusas para estar triste cuando en la línea del horizonte aparecían unas nubes rosadas.
Tuve una infancia bastante decorosa, fútil pero decorosa, de la que ni siquiera recuerdo los detalles. La juventud me dio impulsos para entrar en la literatura. Fue una época parecida a esos viajes en que solemos ponernos ansiosos por llegar al fin. ¡Qué bobería! El fin no es nada, ningún lugar está al final. Pero se tiene la impresión de que el arribo será tan estupendo que el calor, las aburridas charlas, las aburridas líneas del camino se trocarán en deliciosas experiencias. Es la esencia de la juventud: un viaje hacia la Nada.
Por eso me puse a escribir. En ese lugar casi todos escriben. Mejor o peor. El recurso de unir las palabras sosiega, como bordar, tejer, hacer cazuelas de barro. Al principio mi escritura era febril, ya no. Creo que es un asunto sexual extendido a la escritura. Primero ardoroso y luego más intenso pero menos desordenado, menos libre.
Desde que cambiaron el material de la ventana me sentaba a mirar el horizonte, a veces consiguiendo delimitar un barco, humeante, sin distinguir si iba o venía. O centraba mi atención en una garza que buscaba comida en el agua mojando sus plumas. Lo que más me excitaba era descubrir gente dentro del mar, osados que nadaban hasta más allá del oscuro verde profundo. Me quedaba quieta, con el aliento retenido, esperando que volvieran sanos a la costa. Hasta que esto no ocurría, yo me quedaba junto a la ventana, sentada en mi silla pintada de gris, incómoda, grabando los detalles del ejercicio marítimo. Luego, como si fueran mis parientes, cuando los veía salir mojados incorporándose a la tierra, respiraba suave, y entraba a prepararme una taza de café con leche.
La vida estaba cara. La economía se ahogaba en la casa. Pero yo había decidido mantener un control que me permitiera fumar, dormir, escribir, comer. En ese orden. Así que muchas noches mastiqué el agua dulce del pozo, con dos trozos de plátano. Si la vida se pone mala, hay que salvar los vicios, decía mi hermano. Y es un buen consejo, porque ¿qué otra cosa produce tanta lealtad a uno mismo?
Varios días después de la caída del ala sobre mi almohada, llegó el cartero con un sobre de manila bastante abultado. Me extrañó mucho. El remitente era colombiano, un profesor de la Universidad del Valle, de apellido Gardeazábal. Me enviaba tres libros y una nota escrita en un papel amarillo, en la que expresaba su gratitud «por haber leído una novela suya que mucho me ha gustado». Gardeazábal me hacía un recuento de sus clases en la universidad y desplegaba una serie de proyectos de los que apenas entendí algo.
Me puso contenta el sobre de manila y los tres libros. Los olí disfrutando el perfume peculiar de las imprentas. Uno era de economía, lo eché a un rincón. Otro, de los lugares de Colombia que el paseante debe visitar para decir que estuvo allí, quedé impactada con Antioquia. El tercero resultaba interesantísimo, sobre todo los ingredientes, porque contenía mil recetas típicas de ese país.
No había prisa en leerlos. Quizás Gardeazábal comprendiera algún día los temas de mi preferencia. A mi vez, yo podría hacer feliz a un economista, a una cocinera y a un amigo que fuera a viajar.
Donde mismo guardé la pluma negra puse los libros. Y olvidé a ese profesor porque la canícula me imponía un régimen estricto de sombra y aire.
En abril llovió y el mar parecía un animal a punto de transformarse en ficción. La visita del bibliotecario amigo mío me llevó a regalarle el libro destinado al turista. Le conté del ala bajo la almohada, de la llegada del sobre, del amaneramiento del sexista que vivía enfrente, le dije que el mar ya no se podía contar entre las entidades que daban forma a lo real, lo aburrí hasta el bostezo. Pero hubo un momento extraño en el cual el bibliotecario tomó la palabra para comentar las distintas razones que pudieron llevar el ala hasta mi almohada. Su voz me parecía, lo recuerdo bien, propia del mundo de los sueños, en el que una no puede dar fe de nada y sin embargo lo cree todo. Él dedujo, entre otros motivos, que un ave de esas que aparecen en los libros místicos tenía que ver con mi experiencia, el énfasis definitivo lo puso en la necesidad de que yo entendiera que la aparición del ala presagiaba algo perentorio.
Como no concibo hablar de un mismo tema más de quince minutos, le dije con claridad: Please, deja de hablar, querido, o tendrás que volar de aquí. Y me reí porque el tema suyo era el del ala, y volar… bueno, como no le gustó mi prolongada risa, respondió en tono cáustico: Ojalá un día reconozcas tus defectos y no sea tarde, porque venirte a ver se hace cada vez más odioso.
Antes de marchar escaleras abajo, hundió su mano en el bolsillo y sacó un ala negra, brillante, pequeña, parecidísima a la mía, preguntándome: ¿Es la misma de tu almohada? ¿Será la misma o esta cayó en la mía?
Preguntas que transformaron al bibliotecario de ojos desorbitados en una figura del horror, y me pusieron a buscar por toda la casa aquella mínima parte de un animal desconocido. Vacié los libreros, el armario, las gavetas, levanté el colchón, estrujé las ropas en el piso, llegué al paroxismo completo en el refrigerador, dentro del que formé un batiburrillo que ni los ángeles hubieran podido arreglar. Todas mis acciones fueron descoordinadas, lo mismo hurgaba en un tiesto que en el bolso de la basura. Pero el ala no apareció.
Con la boca seca, sudando, me senté en una silla y me puse a meditar, algo difícil para quien como yo respiraba a bocanadas, más pendiente del aparato que las aves usan, que del pensamiento que podría engendrar.
Auné esfuerzos, me engañé pensando que todo era producto de una vana superstición, luego traté de convencerme de que las alas nunca tienen importancia para los que no la necesitan, y poco a poco fui centrando mi atención en la cuestión que destacaba: ¿Mi ala fue a dar a la mano del bibliotecario?, ¿cómo?, ¿o el bibliotecario tenía un ala como la que yo, con seguridad, había perdido?
Por encima de estas preguntas flotaba un enigma: ¿Qué importancia podría tener un ala negra y pequeña caída de Dios sabe dónde? Y como siempre, en esta historia y en todas, los días fueron pasando mientras el misterio se iba transformando en obsesión. Decidí, para minimizar los efectos compulsivos, hacer mis actos cotidianos lo más fiel y metódicamente posible. En las tardes me ponía a estudiar el horizonte, enumeraba los barcos y las lanchitas, los bañistas.
Durante una de esas jornadas me acordé de Gardeazábal. Le escribí una larga carta agradeciendo el gesto y prometí que en cuanto tuviera sosiego le prepararía un paquete con mis dos últimos libros. Mi existencia sufría variados síntomas, desde melancolía hasta furiosas exaltaciones que solo el sexo menguaba, y el sexo dependía de tantas vanidades que no era ya el protagonista de mi edad. Pero lo que denominamos «muy pronto» llegó una nota extensa de Gardeazábal en la que me solicitaba con elegancia una explicación para el desasosiego que observó en mi carta. En realidad me molesté mucho, sobre todo porque añadió una frase que me pareció burlona: «el desasosiego es causa de eritema y dermatitis». Estuve tentada a escribirle: «y de masoquismo». Pero me contuve porque el hombre había sido atento y yo no tenía que forzar la amistad hasta que reventara; al contrario, le expliqué calmadamente todo lo relacionado con el ala, desde mi punto de vista.
El cartero trajo como respuesta un sobre amarillo que contenía la historia escrita por los mayas en 1687 acerca del poder de las pequeñas alas negras, que según ellos provienen de Petun, un pájaro tatuado en las espaldas de un chilam, es decir, aclaraba Gardeazábal, de un profeta. Las letras del colombiano estaban perfectamente organizadas sobre inexistentes líneas, su descripción del misterio era contundente, pero lo que apuntaba sobre el poder daba miedo, y ya sabemos que el miedo es lo peor.
Decía Gardeazábal que los mayas escribieron: «lo primero que debe hacerse ante una de estas alas es otear el horizonte, lo segundo es huir, correr lo más rápido posible antes de que te alcance el poder del chilam, porque en el lugar que el chilam escoja, habrá sangre». Mi lectura era errática, a cada rato dejaba caer las hojas, conturbada por la sabiduría ancestral.
La carta concluía con un escandaloso párrafo en el que los mayas no dejaban lugar a dudas acerca del Mal que encerraba la dichosa ala negra de Petun: «si se está de espaldas en el momento de percibir el ala, dobléguese, y en esa postura siga la dirección del viento lo más rápido posible; si está de frente, cierre los ojos y salga a la desbandada sin osar mirarla de nuevo; fuerce su cuerpo y no deje rastro alguno, pues Petun localizará su sangre aunque se meta muy adentro en la tierra».
Frenética es la palabra para definirme al término de la lectura. Y atemorizada. Y loca por saber si permanecía en casa esa parte de los vertebrados de perdición llamados aves.
Cuando pude sumar dos más dos sin equivocarme, decir en voz alta mi nombre y alcanzar el teléfono, llamé al bibliotecario. Tuvimos una desagradable charla, pero él distinguió mi terror antes de que yo perdiera el control. Vino enseguida, seguro apuntó que llevaba aún el ala en el bolsillo. ¿Qué dijo Gardeazábal? Le enseñé la carta y observé cómo se demudaba su rostro. Al final, nervioso, me preguntó: ¿Qué crees que debemos hacer? No sé.





























