
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Espacio Abierto
- Sprache: Spanisch
Una familia de inmigrantes polacos va a vivir a Getafe. La gente del barrio los acoge con recelo, a diferencia de Laura, que se siente atraída por ellos e inicia una amistad con uno de los hijos, Andrés. ¿Cómo es ese desconocido? ¿Existe un punto de encuentro entre lo real y lo imaginado por Laura? Con misterio y profundidad psicológica, se relata una historia que estimula la reflexión. (Primera parte de la TRILOGÍA DE GETAFE)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lorenzo Silva
Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia
Contenido
1. Dejad que empiece Roberto
2. Lo que no sabíamos de Polonia
3. Otra vez Roberto
4. La montaña de arena
5. El maldito top
6. Otra noche fatídica
7. La mirada de acero
8. El violín de Henryk Szeryng
9. La atalaya
10. Un caballo no lo bastante cansado
11. Las reglas del ajedrez
12. Riga, en Letonia
13. Una jugada de peones
14. La niebla
15. La tempestad
16. Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia
17. Resumen de noticias
18. Tu último truco
19. La línea de sombra
20. La música
Créditos
Para M.ª Ángeles, por su música.
La gente tiene una gran opinión acerca de las ventajas de la experiencia. Pero a ese respecto, la experiencia significa siempre algo desagradable, porque es contraria al encanto y la inocencia de las ilusiones.
Joseph CONRAD, La línea de sombra.
1
Dejad que empiece Roberto
Esta historia, como todas las historias, puede empezar a contarse de muchas maneras. Podría empezar a contarla por el principio del todo, es decir, por la primera vez que oí la palabra Varsovia y su sonido suave y profundo acarició mi imaginación. La faena es que no me acuerdo de cuándo ni cómo ocurrió eso. Debió ser en el colegio, en clase de Geografía, o quizá en la tele, por cualquier noticia que algún día viniera de allí. También podría empezar a contar por el final, por el momento en que Varsovia dejó de ser una simple palabra y se convirtió para siempre en una especie de música encantada. De esto sí que me acuerdo. O incluso podría empezar por contar cómo aprendí a escuchar aquella música, que seguramente sea lo más importante de la historia. Pero voy a empezar justo por la otra punta, por lo que menos importa de todo. Empezaré con algo que le oí a Roberto.
Hace un año y pico, volvieron a alquilar el Sexto B. Llevaba vacío desde que se habían ido los anteriores inquilinos, dejando un montón de meses sin pagar, catorce gatos salvajes y doscientas cincuenta y ocho bolsas de basura, según contó la policía. Teniendo en cuenta esos antecedentes, en parte era lógico que a todos les preocupara quiénes pudieran ser los nuevos vecinos, y cuando se supo que eran unos inmigrantes polacos, en el portal entero se desató la alarma. Pero el peor de todos fue Mariano, como de costumbre. Mariano es el vecino del Cuarto A y el padre de Roberto. Dijo Mariano, y así nos lo contó tan orgulloso Roberto, para que nos enterásemos de lo que vale un peine y de lo que puede llegar a valer un padre:
—Esto nos pasa por vivir en esta mierda de barrio. Ya sólo falta que empiece a llenarse el portal de moros y de negros.
Entonces yo, porque a veces me apetece rascarles un poco a los tipos como Roberto, para que se suelten y vean que casi nunca saben lo que dicen, le pregunté qué tendría de malo que el portal estuviera lleno de moros y de negros, y qué era lo que hacía, pongamos por caso, a su padre mejor que un moro o un negro. Roberto, creyendo demostrar una gran ocurrencia, se plantó y me soltó, tan ancho:
—Los negros y los moros vienen de África, hermosa, y por algo África está debajo de donde estamos nosotros, en todos los mapas.
—Vaya razón —contesté, aguantándome la rabia, porque lo último que me apetecía era que aquel cretino me llamara hermosa.
—Bueno, es que está muy claro —explicó, como si yo le diera lástima—. Lo mires como lo mires. Por ejemplo: con los moros hemos tenido bastantes guerras y nosotros las hemos ganado todas, desde la Reconquista hasta la Guerra del Golfo.
—¿Alguna cosa más? —dije, con retintín.
—Sí, que los moros y los negros hacen los peores trabajos en las obras y en el campo, y además lavan los coches y recogen nuestra basura, mientras que nosotros no recogemos la suya —sentenció, con aire definitivo.
A ratos me da por pensar que por mucha publicidad contra el racismo que pongan en la tele y en los periódicos y en las paradas de autobús, es sobre todo con ideas como las de Roberto con lo que se maneja una buena parte de la gente. Y aunque Roberto sea un animal que te tumba de espaldas, por lo menos suelta lo que siente y no disimula como los que dicen que todos somos iguales y luego les daría una lipotimia o algo todavía peor si vieran de pronto a su hija abrazada a alguien demasiado moreno por la calle. Ni siquiera estoy muy segura de que mi padre, que tampoco es que sea una mala persona, celebrase mucho que a mí me diera por querer a alguien demasiado moreno. Más bien me temo que no iba a ser un partidario entusiasta del idilio. Pero como todas estas cosas me deprimen y me desconciertan un poco y no me gusta deprimirme ni desconcertarme, ni siquiera un poco, dejé el asunto y a Roberto por imposibles y sólo quise ponerle en evidencia en una de las tonterías que había dicho, la que venía más a mano a propósito de los nuevos vecinos:
—Si es por lo del mapa, no sé qué tiene tu padre contra los polacos. Debería darse cuenta de que más bien son ellos los que no deberían querer vivir en el mismo portal que tu padre o que ninguno de nosotros, porque Polonia está bastante más arriba que España en todos los mapas. Lo menos quince o veinte centímetros en el planisferio del instituto, lo que deben ser en la realidad un par de miles de kilómetros.
—Pero los polacos son ex comunistas, y eso es casi tan malo como ser negro —respondió Roberto, que tenía una salida idiota para cualquier ocasión.
Ahí se me ocurrió que desde luego la vida es una injusticia. Roberto, por muy ignorante que sea, sabía como yo y como todos que lo de ser comunistas no fue culpa de los polacos. Nadie es comunista aposta. Como dice mi tío Álex, que es la única persona que yo conozco que ha sido comunista, y habrá que suponer que sabe de lo que habla, cualquiera prefiere tener coche bueno y electrodomésticos y marcharse de vacaciones en verano, y no aguantar que le racionen la comida y luego se hunda el país y todo se llene de mafiosos y no haya más remedio que emigrar al extranjero. En la vida hay varias cosas que me gustan y otras que me dan un asco que no lo soporto, y una de las que más asco me dan es ver cómo alguien que no sufre tiene el desparpajo de reírse de otro que sufre y que no tiene la culpa de sufrir. Siempre me parece que los que sufren son mejores y los que se ríen de los que sufren una porquería, y me pregunto cómo es posible que la porquería quede encima, y que los polacos hayan tenido la desgracia de haber sido comunistas y el borrico de Roberto viva tan campante con esas ideas tan obtusas que le contagia su padre.
Otra cosa que me costaba entender era cómo a todo el mundo le molestaba que vinieran a vivir al portal los polacos, cuando eran la gente más guapa y perfecta que yo había visto en mi vida, tanto o más que la que sale en las películas americanas, donde todas son como cualquier chica de aquí querría ser, aunque personalmente me reviente reconocerlo. A la primera que vi fue a la madre, que era una señora de más de cuarenta años y así y todo tenía una piel de porcelana y unos ojos azules que daban ganas de comprárselos. Luego me crucé con la hija mayor, que tenía los mismos ojos azules, o todavía más bonitos, y era como una modelo, alta, rubia y dulce. Yo iba con el hámster, y aunque todavía es demasiado joven para eso que los hombres llaman entender de mujeres, el muy granuja se quedó embobado. Hasta tal punto que durante diez minutos o más, después de tropezarnos con la chica, me fue imposible hacerle mantener una conversación coherente. El hámster, para irnos entendiendo, es mi hermano pequeño, Adolfo. Le he puesto otros motes, como Arnoldo o el piojo, pero el hámster es de lejos el que más le fastidia y por eso es el que uso para hacerle sentir mi autoridad, ahora que todavía le puedo. Dentro de cinco años será como Roberto o más alto y tendré que sustituir la ironía por la diplomacia. Una chica siempre tiene recursos, y más ante algo tan torpe y tan inocente como suele ser un chico.
Cuando Roberto nos hizo saber las primeras impresiones de su padre acerca de los nuevos vecinos, yo no conocía de los polacos más que a la madre y a la hija mayor. Y pensé que si se trataba de una cuestión de distinción física, por la cosa del racismo, desde luego Roberto no era el más indicado para alzar la voz y mirarlas por encima del hombro, a nada que se parase a comparar con la sección femenina de su familia. Aunque las dos polacas no hubieran sido nada más que resultonas, le habrían sacado muchos largos a su madre, que pesa unos ochenta kilos y tiene un bigote en el que se pueden afilar cuchillos de pescadero. Y si se trataba de otra clase de distinción, tampoco acertaba yo a ver dónde estaba la ventaja de la madre de Roberto o de cualquiera de su familia. Pero la razón por la que Roberto y el padre de Roberto se permitían el lujo de creerse superiores a los polacos era más bien otra. Lo que hacía que la llegada al portal de aquellos polacos tan rubios y maravillosos fuera para ellos un adelanto de la llegada de los negros y los moros, con lo que la llegada de los negros y los moros significaba para Roberto y para su padre, era sencillamente que los nuevos vecinos no tenían dinero, y no es que no tuvieran dinero en absoluto, porque al menos tendrían el dinero necesario para pagar la fianza del piso, sino que no tenían el suficiente para comprarse más ropa de la que necesitaban ni vaqueros de marca, y tampoco podrían nunca aparcar delante del bloque un coche con doble airbag y con tracción integral. Según recalcaba muy ufano Roberto, que sólo usaba vaqueros de marca, su coche, o mejor dicho el de su padre, tenía doble airbag y tracción integral, mientras que los polacos habían traído de su país uncascajo que ni siquiera tenía motor de inyección.
El asunto del dinero, o más bien de la falta de dinero que todos les suponían, aunque al decirlo los demás vecinos del portal no fueran tan cafres como Roberto y su padre, era sin duda lo que a la gente le preocupaba principalmente de que vinieran a vivir allí los polacos. Incluso Tania, la del Segundo D, que siempre procura ser prudente y nunca habla mal de nadie, le advirtió a mi madre:
—A partir de ahora habrá que vigilar la cuenta del teléfono. Me han contado que los polacos son expertos en hacer puentes con las líneas telefónicas para llamar a su país, y que luego se van y cuando te quieres dar cuenta te dejan una factura de cien mil pesetas y te toca a ti pelear con la Telefónica, porque a la compañía le importa un pimiento si alguien se enganchó a tu línea o fuiste tú quien hizo el gasto.
Cristina, la del piso al lado del nuestro, o sea, el Quinto A, que no es ni mucho menos tan prudente como Tania y que casi siempre está hablando mal de alguien, tenía otro miedo, y también trató de metérselo en el cuerpo a mi madre:
—Lo malo es que nunca vienen solos. Éstos son los primeros y no parecen muchos. Hasta ahora, dos chicos y el matrimonio. Pero verás como se les ocurra llamar a todos los de su familia, y nos encontremos con catorce o quince polacos metidos en el piso, durmiendo en colchonetas y viviendo como puercos.
Yo oía todas estas murmuraciones y me acordaba de la señora o de la chica a quienes yo había visto, tan delicadas y silenciosas que casi era como si se empeñaran en no hacer más ruido del indispensable. Me acordaba de su mirada azul y transparente, y de su aire un poco soñador y melancólico, y me enfadaba porque las vecinas hablaran de ellas como presuntas ladronas telefónicas o como avanzadilla de una especie de plaga que iba a arruinar nuestra vida. Ni siquiera les daban la oportunidad de probar que traían otras intenciones, y todo porque eran inmigrantes que no tenían mucho dinero y ya se daba por descontado que como todos los inmigrantes pobres venían a quitarnos una parte de lo bueno que teníamos nosotros. A mí me costaba admitir que fuera decente maltratar de esa forma a cualquiera que llegara empujado por la necesidad, así viniera de Polonia o de África o de Sudamérica o de la China, pero lo que más me repateaba de aquel desprecio era que estaba segura de que si aquella gente tan rubia, exactamente la misma, hubiera venido en un Mercedes nuevo y reluciente, todos se habrían dado de tortazos por ser amigos suyos.
Ya que he empezado con la burrada del padre de Roberto, que el propio Roberto repetía por ahí tan contento a todo el que quisiera escucharle, y aunque es posible que no sea la mejor manera de empezar, acabaré de sacarle el jugo, y hablaré de lo que me queda de ella, que fue lo que más me cabreó de todo. Además de ser un par de asquerosos racistas, Roberto y su padre se permitían despreciar nuestro barrio. Yo me imagino cuáles son los barrios que le gustan al padre de Roberto. A fin de cuentas, no es más que un envidioso de poca monta, y seguro que habría querido vivir en una urbanización de chalés con piscina y poder dejar este bloque que se le hace demasiado poco para sus merecimientos, entre otras cosas porque es un bloque al que pueden mudarse unos polacos que nunca podrían mudarse, en cambio, a una urbanización de chalés con piscina. Ni yo ni nadie puede saber qué razones tiene el padre de Roberto para creer que se lo merece todo, o por lo menos que este barrio no se lo merece y sí habría merecido tener un chalé con piscina, pero lo que a mí me parece es que ni él ni Roberto merecen vivir en el barrio, al que tienen en tan poco aprecio. Los que se pasan la vida culo veo culo quiero, y no le prestan ni atención ni cariño a las cosas que la suerte les ha concedido, no se merecen tener nada, y menos que nada, lo que tienen y no quieren ni cuidan. Eso es por lo menos lo que yo creo, y por eso me gusta mi barrio y estoy tan contenta de vivir en él.
Pienso ahora en una sensación que tengo todos los años, a finales de agosto, cuando volvemos de la playa, que es siempre por la tarde y hace calor, aunque ya no tanto, porque en Getafe, la ciudad donde está mi barrio, hace más calor en julio. La sensación en cuestión es que apenas llegamos me entra un no sé qué por las venas y un regusto en el corazón, y me entra simplemente por la alegría de volver a ver el parque y la plaza y nuestro bloque. No soy tan tonta como para no darme cuenta de que a lo mejor objetivamente es mucho más bonito el sitio de playa del que venimos, porque para empezar esos sitios tienen mar y el mar ya es una ventaja, así como tampoco lo soy para no reconocer que un chalé muy grande, con tejado de pizarra y todo con césped alrededor, en fin, pues seguramente también es más bonito que mi bloque, que ya no es muy nuevo y tiene todas las terrazas cerradas con aluminio plateado. Pero mi bloque y mi barrio son míos, y en ellos he vivido todas las cosas buenas y también las menos buenas de las que me acuerdo, y subjetivamente, que es lo que a mí me importa, a su lado no tienen nada que hacer las playas más paradisíacas ni los chalés más enormes de las urbanizaciones de chalés con piscina. Por eso, y ya para mandarle a freír espárragos, le dije a Roberto:
—Pues si este barrio es una mierda, a ver cuándo te vas y te casas con una princesa y os mudáis a Montecarlo y nos dejas en paz.
Y me di media vuelta y me largué. Yo jugaba con una ventaja, que tengo el deber de contaros. Sabía que Roberto estaba perdidamente enamorado de mí, y que por eso hacía y decía muchas de sus animaladas y trataba siempre de mostrarse muy chulo conmigo. Pero no tenía la menor intención de hacerle caso y desde luego tampoco iba a ser blanda con él para no herir sus sentimientos. Aunque Roberto no sabía lo que decía, era un renegado miserable que insultaba al barrio y no cuidaba ni apreciaba lo que tenía, y sólo por eso no merecía tener nada y mucho menos que yo le hiciera caso.
Así que dejamos a Roberto allí delante del portal, anonadado y medio deshecho por mi marcha. Pero no debéis confundiros: tampoco yo, aunque me haya hecho pasar con Roberto por una perfecta mujer fatal, soy la protagonista de este libro. En realidad, mi vida no tiene mucho interés, por no decir casi ninguno. Hay quien nace para que no le pase nada demasiado importante, y cuando una nace para eso, como es el caso, más vale aceptarlo desde el principio y no empeñarse en que pase lo que no va a pasar. Con todo, yo no me quejo, porque dentro de lo que cabe hay algo que me hace afortunada, y es mi secreto y también es lo que me permite escribir libros a esta temprana edad de dieciséis años, que casi supone un récord digno de apuntarse en el Guinness. Normalmente no cuento a nadie mi secreto, que para eso lo es, pero a vosotros que tenéis mi libro entre las manos no puedo ocultároslo. Mi secreto es que, aunque a mí no me pasa nada, tengo una facilidad increíble para conocer a gente a quien sí le pasan cosas extraordinarias, y también para que esa gente me las cuente. Así, de una forma indirecta, consigo que todas esas cosas que a mí nunca van a pasarme vayan y me pasen un poco, aunque sólo sea en el terreno de las ilusiones, que es con lo que luego se hacen los libros. Si lo miráis bien, tiene su lado bueno, porque las cosas extraordinarias a veces son peligrosas, y mientras me las cuentan yo puedo sentir la emoción pero en el fondo no estoy en peligro, como quien las vivió realmente. Por otra parte, quienes viven las cosas extraordinarias las viven y ya está, para ellos son simplemente así, como las han vivido, porque las han visto y eran esto y no eran aquello y ya de ninguna manera van a ser distintas, pero yo, cuando me las cuentan y luego las escribo, puedo inventarlas indefinidamente, cerrar los ojos y verlas una vez de una manera y otra vez de otra. Y sé que lo que ponga en el libro, vosotros cerraréis los ojos y lo veréis unos así y otros asá, y no habrá dos imágenes iguales. Para terminar de contaros mi secreto, tengo que deciros que en realidad vosotros y yo, que podemos verlas de más de una manera, tenemos más suerte que quienes vivieron las cosas extraordinarias, porque ellos no pueden cerrar los ojos y que cada vez salga algo diferente. Por eso, y aunque parezca extraño, las cosas extraordinarias son más vuestras y mías que de nadie.
Estoy segura de que muchos ya lo habréis adivinado. La historia que cuenta este libro es la historia de las cosas extraordinarias que les habían sucedido a los polacos que un día vinieron a vivir a mi portal y a los que Mariano, el padre de Roberto, se creía tan superior. Para ser más exactos, es la historia de uno de ellos, y a él se la quiero dedicar. Sobre todo, por aquella mentira preciosa que todavía suena en mis oídos, como la música un poco lenta y tan armoniosa de sus palabras: «Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia»...
2
Lo que no sabíamos de Polonia
No sé vosotros, pero yo tengo que reconocer que antes de que vinieran los nuevos vecinos no sabía casi nada de Polonia. Por no saber, casi ni sabía con qué países limitaba. Sabía que estaba en Europa, claro, más o menos entre Rusia y Alemania, y que Alemania empezó la Segunda Guerra Mundial invadiéndola. Eso se da en Octavo (o se daba, antes de que inventasen la ESO, de la que yo me libré por poco), y en el libro venía una fotografía de los alemanes echando abajo la frontera. Mi profesor de Sociales nos contó además una anécdota muy impresionante. Resulta que, cuando los polacos ya habían perdido todas las posibilidades de resistir, una división de caballería que se llamaba Pomorska (porque una será ignorante, pero no se olvida así como así de lo que sí le enseñan) cargó a la desesperada contra los tanques alemanes. Murieron todos, desde luego, sin romper un solo tanque con sus espadas y sus lanzas. Desde que me lo contaron, cuando me acuerdo de la división Pomorska siento una especie de escalofrío, y me pregunto qué clase de cosa te tienen que meter en la cabeza para cargar a caballo contra una división acorazada, y en qué pensarían aquellos jinetes mientras el campo despejado se les acortaba y los tanques estaban cada vez más cerca. La verdad es que semejante episodio no daba para creer que los polacos fueran demasiado normales, aunque había algo que me los hacía simpáticos, quizá aquella manera de perder y avergonzar al vencedor.
Pero saber que Polonia está al lado de Alemania no es mucho. Ahora que han cambiado todas las fronteras y han hecho tantos países nuevos, resulta que las fronteras de Polonia son de lo más complicadas. Una tarde, cuando los nuevos vecinos llevaban sólo unos días en el portal, me cogí el atlas y averigüé que Polonia, para empezar, es bastante grande y tiene un montón de países nuevos y viejos alrededor. Además, ya casi no limita con Rusia, salvo por un trocito pequeño de costa que le han dejado encajonado a los rusos y donde está una ciudad que se llama Kaliningrado. Aparte de ese pedacito ruso, si cogéis también vosotros un atlas veréis que Polonia limita ahora con Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, la República Checa y al oeste, como siempre, Alemania. También veréis las ciudades más importantes, que tienen todas nombres más o menos fáciles en español y dificilísimos en polaco, aunque para ver eso tendréis que tener un atlas bilingüe, como el mío. En español se llaman: Danzig, Stettin, Breslau, Cracovia, Varsovia. Y en polaco: Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków, Warszawa. Otras se llaman sólo de una manera: Poznań, Katowice, Łódz, Lublin. Mientras leía aquellos nombres me picaba la curiosidad de saber de cuál de todos ellos vendrían los nuevos vecinos, y si era uno de los dificilísimos, cómo lo pronunciarían, ellos que lo harían como si tal cosa. Ante mis ojos aquellas palabras tenían un aire misterioso, porque eran sitios que estaban muy lejos de aquí y al lado de la estepa y del Mar Báltico, pero para la chica rubia tenían que ser la cosa más familiar del mundo, algo así como para nosotros Segovia o Ávila.
¿Qué más sabía de Polonia? Hice un repaso rápido. Sabía, claro, que el papa era polaco y que iba allí mucho y todos debían ser muy católicos, para haber dado un papa. De hecho tenían una virgen de color negro muy famosa que no sabía cómo se llamaba (ahora sí lo sé, y es un nombre polaco de los difíciles de veras, se llama la virgen de Częstochowa). También sabía que allí había nacido Chopin, que aunque todos digan su nombre en francés es un músico polaco que se da en Primero. Este Chopin compuso un concierto para piano y orquesta, que se llama Concierto número 1 y que en el examen final hay que ser capaz de distinguirlo de la Sinfonía pastoral de Beethoven, la Sinfonía fantástica de Berlioz (éste no se dice en francés, aunque sí era francés) y los Conciertos de Brandemburgo de Bach (que se dice Baj, algo así como si fuera hindú). La verdad es que está tirado distinguirlo, sólo hay que estar atento al piano, aunque sacar nota es otra cosa, porque hay que adivinar el movimiento que te están poniendo y eso ya no es tan fácil.
Con Chopin, más o menos, se agotaba mi conocimiento de Polonia. De Chopin también sabía alguna anécdota, como que había estado en Mallorca un verano, enamorándose de una escritora que usaba un nombre de hombre, aunque sólo para que no se rieran de ella, porque en el siglo XIX costaba que se tomaran a una mujer escritora en serio. Todo lo contrario de nuestra época, donde hay escritoras millonarias (ojo, que ésa no es la razón por la que yo he decidido ser escritora) y no es nada raro que sea así, entre otras cosas porque son las mujeres las que leen y no los hombres, que son casi todos unos borregos y sólo andan pendientes del fútbol. Pero en fin, yendo a lo que iba, que no era esto de las mujeres escritoras y los hombres iletrados, sino Polonia, tampoco es que aquellos chismes fueran nada del otro mundo. Detalles como la aventura en Mallorca de Chopin o la carga de la división Pomorska podían ser útiles para lucirse en un momento dado, pero no remediaban mi espantosa y supina ignorancia en cuestiones polacas.
Entonces fue cuando me acordé de un libro que había leído hacía años, más o menos cuando tenía once o doce, y que me había producido un impacto tremendo. Ahí estaba lo último que yo sabía de Polonia, y me fui derecha a la estantería para recuperarlo. El libro se llamaba y se llama Tarás Bulba, lo escribió un tal Nikolái Gógol y su protagonista es un cosaco ucraniano que lucha contra los polacos allá por el siglo XVI. La historia tiene su parte de batallas y eso a mí no suele interesarme, salvo cuando se trata de una batalla tan romántica como la de la división Pomorska, que la verdad, tampoco es que se den muy a menudo en las guerras. Pero tiene otra parte, que aunque se mezcla con las batallas acaba por separarse y por quedarse en la memoria cuando las batallas se te olvidan.
Os contaré como mejor me salga esa parte. Tarás Bulba, el cosaco, tiene dos hijos que se llaman Ostap y Andréi. Cuando Ostap y Andréi son jóvenes, su padre les envía a estudiar a Kiev. Todavía no hay guerra con Polonia, y en la ciudad Andréi se enamora de una chica polaca, hija de un noble que está allí de paso. Cuando estalla la guerra, Ostap y Andréi se incorporan como cosacos al regimiento de su padre. Una noche, mientras el regimiento está sitiando una ciudad enemiga, una tártara se acerca a Andréi. Es la sirvienta de la chica polaca, que viene a decirle que ella está en la ciudad y le ha visto desde lejos. Andréi, guiado por la tártara, entra en la ciudad a ver a su amada. Apenas la encuentra, se olvida de todo, y para poder estar con ella acepta pasarse al enemigo y enfrentarse a los suyos. Le hacen oficial, y el noble polaco le regala su mejor caballo y un correaje de oro. Pocos días después, en mitad de una batalla, Tarás Bulba distingue entre las filas de la caballería polaca a su hijo Andréi, con su uniforme de oficial enemigo. Casi no puede creerlo, hasta que están frente a frente. El hijo baja la espada, que no puede levantar contra su padre, pero Tarás Bulba no se apiada y acaba con el hijo traidor. Tras esa batalla, a Ostap, el otro hijo de Tarás Bulba, que sigue siendo un cosaco leal, le apresan y le llevan a Varsovia. Allí, tras horribles suplicios, muere como un héroe. Tarás Bulba, destrozado por la traición de su hijo menor, Andréi, y la muerte de su hijo mayor, Ostap, se dedica entonces a guerrear como un loco suicida. Se niega a reconocer la paz que se firma con Polonia y sigue cabalgando con sus cosacos, sembrando el terror por dondequiera que pasa. Al final los polacos le hacen prisionero, le amarran a un árbol y le queman con un bosque. Y la leyenda dice que, en las noches de luna, quien pasa por aquel bosque todavía puede escuchar la voz de Tarás Bulba, ordenando a sus cosacos que sigan adelante, siempre adelante.
En la historia de Tarás Bulba, Polonia es la belleza de una chica y el amor que ella despierta en Andréi. Pero a la vez Polonia es también la traición y la maldad, porque por una polaca Andréi abandona a su padre, y cuando los polacos apresan a Ostap y a Tarás Bulba, que han peleado como leones, los matan cobardemente. A medida que voy conociendo más historias, ya sean las que leo, como vosotros leéis ahora estas páginas, o las que me cuentan, de las que saco el material para lo que escribo, tengo más y más la impresión de que las mejores de todas son precisamente aquellas en las que se dan a la vez cosas que se contradicen y que parece que nunca deberían ir juntas. Si Andréi, para salvar su amor por la chica, no tuviera necesidad de traicionar a los suyos, la historia de ese amor sería mucho menos emocionante. Y si Tarás Bulba no hubiera tenido un hijo héroe y otro traidor, a lo mejor no sería tan bonita la historia y no valdría tanto la tristeza que uno siente cuando al viejo cosaco le queman con su bosque.
Por eso cuando leí Tarás Bulba me llamó la atención Polonia, que era a la vez aquella chica tan dulce que enamora al joven cosaco y la trampa que acaba cruelmente con el pobre Tarás Bulba y sus hijos. Tarás Bulba es un libro, y es cierto que lo que se pone en los libros no siempre tiene demasiado que ver con la realidad, pero es raro que un libro bueno, y Tarás Bulba para mí lo es, no sea real de un modo o de otro. ¿Serían dulces o crueles nuestros polacos? No me extrañaba que fueran dulces, porque me acordaba de los ojos azules de la madre y de la hija, pero sí me extrañaba que fueran crueles y cobardes, sabiendo, por ejemplo, de aquella hazaña increíble de la división Pomorska.
Después de releer el libro, confieso que me moría de impaciencia. Tenía que enterarme de cómo eran de veras, y no sabía cómo me las iba a arreglar. Pero fue más fácil de lo que creía. Ahora es cuando ya me toca hablar de Andrés, que en polaco se escribe Andrzej y se dice más o menos Andréi, como el hijo de Tarás Bulba. Andrés no era un polaco falso, como el hijo del cosaco, sino verdadero, porque era el hijo de los nuevos vecinos y el hermano de la chica rubia. Él me dijo que de todas las ciudades del mapa la suya era Varsovia, que como ya sabéis en polaco se escribe Warszawa, y muchas otras cosas. Pero antes de nada, y para ir por orden, tengo que contaros cómo nos conocimos.
3
Otra vez Roberto
Todavía no he dicho, aunque debería, que cuando vinieron los nuevos vecinos era más o menos noviembre. Eso significaba que ya había empezado de lleno el instituto, y que además los días eran más bien grises y hacía algo de frío. En el mes de noviembre me acuerdo siempre de cuando era más pequeña, por ejemplo de cuando iba a los primeros cursos del colegio, y me acuerdo sobre todo de las tardes en casa, haciendo los deberes todavía con gusto, porque en noviembre los libros y los cuadernos y los lápices estaban todavía nuevos, no como en abril, que ya te habías aburrido de los libros y habías gastado los cuadernos y todos los lápices estaban cortos o mordidos. En aquellas tardes de noviembre la casa era un sitio acogedor, y yo juraría que mi padre estaba siempre tranquilo y mi madre tenía con nosotros toda la paciencia del mundo. Por eso habría querido que aquellas tardes durasen por los siglos de los siglos, como la novedad de los libros y la mina de los lápices. Pero cuando una ya tiene dieciséis años debe ser fuerte para aceptar que la infancia pasa, y que por la tarde papá viene muchos días con un humor de perros y mamá no siempre se toma a bien las ocurrencias del hámster, que aunque ya tiene ocho años no acaba de quitarse la costumbre de dibujar en los muebles clavando en la madera la punta del bolígrafo.
Ese noviembre, que era un poco frío y no tan acogedor como los de mis recuerdos, yo iba al instituto por primera vez. Nos habían asustado todo lo que habían podido. Que si había que saber hacer ecuaciones como churros, que si a todo el mundo le cateaban en Dibujo Lineal, que si agárrate con las Ciencias Naturales, que te obligan a saberte todas las partes de un molusco y tienes que aprender a dibujar el cangrejo cacerola, que es algo que ya ni siquiera existe. Los profesores del instituto eran más jóvenes y más distraídos que los del colegio, o eso me parecía a mí, pero por lo demás, y una vez que se pasaron los primeros sustos (como el día en que nadie se sabía la escala de dureza de Mohs y cayó un cero colectivo), la cosa no era tan terrible, salvo por el maldito Dibujo, que ahí sí que eran verdad las amenazas y tenías que estar liada con las reglas y los compases todo el santo día y luego rezar para que no se te fuera un borrón de tinta y hubiera que repetirlo todo.
Al instituto iba con mis mejores amigas del colegio, Irene y Silvia. Irene siempre ha sido la más lista de todas las clases en las que yo he estado, y cuando alguna vez alguien cree que puede destronarla, se pica y se pone a sacar diez en todo hasta que el otro o la otra se da cuenta de que no hay nada que hacer y entonces Irene se relaja y vuelve a sacar sólo nueve o nueve y medio. Pero lo más grande de todo es que es la primera también en gimnasia, el consuelo de los zoquetes, que ni siquiera eso tienen con ella, porque con cinco años ya hacía gimnasia deportiva y sabe dar volteretas sin tocar el suelo. Casi toda la gente la odia por sus habilidades, pero ser amiga suya no te cuesta nada porque nunca te parece que se crea más que tú, aunque lo sea, sino que no tiene más remedio que ser así de lista y se resigna a vivir con ello, sin que sacar las mejores notas la haga especialmente feliz. En realidad, ella habría querido ser gimnasta de competición y sabe que no podrá serlo desde los ocho años, cuando se cayó de la barra y se partió la muñeca derecha.
Silvia, mi otra amiga, no es tan lista como Irene, más bien suele aprobar raspando, aunque raspa que te raspa todavía no le ha quedado nunca nada para septiembre. Silvia también es extraordinaria, aunque por otras razones (ya os he dicho que yo tengo facilidad para tropezarme con gente extraordinaria). Cuando tenía dos o tres años la cogieron para hacer un anuncio de papel higiénico, todo el mundo se ríe de eso, pero el caso es que después de aquel anuncio, que era en realidad muy artístico y se llevó no sé cuántos premios internacionales, ya ha hecho catorce o quince, y todos estamos convencidos de que tarde o temprano será famosa y saldrá en las revistas, aunque a ella le da una vergüenza horrorosa que la gente la reconozca por ahí y le diga: «Mira, si es la del chocolate blanco». Yo quiero mucho a Silvia y es amiga mía porque igual que Irene, aunque va a tener en la vida todo el éxito que se proponga tener, nunca presume y sabe sufrir si hace falta. La verdad es que no siempre es todo tan fantástico para ella. A veces, por ejemplo, está deprimida y no le apetece rodar el anuncio de las narices, y sin embargo tiene que irse allí y dejar que la arreglen y estar siete horas sonriendo para que luego veamos en la tele veinticinco segundos. Cuando lo pienso, me parece que después de todo más vale ir con gente que no siempre puede hacer lo que quiere y que sabe jorobarse cuando hay que jorobarse, como Silvia. La gente que siempre puede hacer lo que quiere, acaba por volverse insoportable.

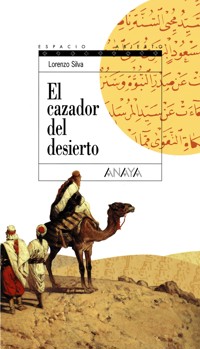















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











