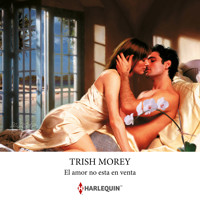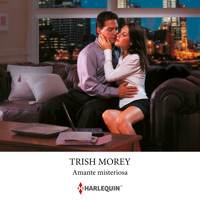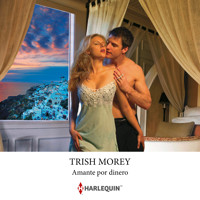2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Sin casa y sin dinero, Cleo Taylor buscaba un puesto de trabajo digno. Estaba dispuesta a aceptar cualquier tipo de empleo… El magnate de los negocios Andreas Xenides buscaba a una mujer hermosa para un trabajo muy especial en la isla de Santorini. Términos del contrato: amante durante un mes. Salario: un millón de dólares. No se precisaba experiencia…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Trish Morey. Todos los derechos reservados. AMANTE POR DINERO, N.º 2046 - diciembre 2010 Título original: His Mistress for a Million Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres. Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9312-1 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Amante por dinero
Trish Morey
Capítulo 1
LA VENGANZA es dulce.
Andreas Xenides levantó la vista y miró hacia el edificio destartalado que se hacía llamar hotel. El viento, frío y cortante, soplaba con fuerza a lo largo de aquel estrecho callejón de Londres, y el cartel del inmueble se bamboleaba sin ton ni son.
¿Cuánto tiempo le había llevado encontrar al hombre que estaba allí dentro? ¿Cuántos años?
Sacudió la cabeza.
Los transeúntes se subían el cuello del abrigo o escondían las manos en los bolsillos, pero él seguía como si nada, ajeno a las gélidas temperaturas que azotaban la capital.
No importaba cuánto tiempo hubiera tardado. Lo importante era que por fin le había encontrado.
De pronto empezó a sonar su teléfono móvil. Su abogado había quedado en llamarlo si surgía algún problema en Santorini. Miró la pantalla y volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo.
Nada era más importante que la razón por la cual estaba en Londres ese día. Los problemas en Santorini no eran una prioridad en ese momento y Petra debería haberlo sabido. Siguió caminando, en contra del viento y apretando los dientes. El aguanieve caía sin tregua y los transeúntes trataban de ponerse a cubierto. La calle se había convertido en un arroyuelo mugriento. Subió los peldaños y comprobó el picaporte.
Cerrado. Tal y como esperaba.
A un lado había un intercomunicador y una cámara rudimentaria para dejar entrar a aquéllos que tuvieran llave o hubieran hecho una reserva.
Sin embargo, ése era su día de suerte.
En ese preciso instante una pareja de jóvenes vestidos con ropa de deporte abría la puerta. Estaban tan disgustados por el mal tiempo que apenas se fijaron en él y Andreas pasó por delante sin mayor problema. La tarima de madera crujía bajo sus pies a cada paso y el techo se hacía cada vez más bajo. Al final de las oscuras escaleras se oía una vieja radio y el hedor a decadencia se hacía cada vez más insoportable.
Aquel lugar era casi inhabitable. Aunque el caprichoso tiempo de Londres escapara a su control, los clientes estarían mucho mejor en el otro alojamiento que les había preparado.
Al final de un corto pasillo había una puerta entreabierta. En la ventana de cristal traslúcido se podía leer el cartel de oficina.
Estaba tan ensimismado pensando en la conclusión del sueño que tanto tiempo había perseguido, que apenas reparó en la encorvada silueta que en ese momento se inclinaba para recoger una aspiradora; una bolsa de basura en la otra mano.
La señora de la limpieza.
Por un momento Andreas pensó que iba a decir algo al incorporarse, pero entonces se arrimó contra la puerta y le dejó pasar. Tenía oscuras ojeras bajo los ojos, el flequillo pegado a la frente por el sudor, un mugriento uniforme...
Andreas apartó la vista al pasar por su lado y contuvo la respiración. El olor a amoniaco y a cerveza era repulsivo.
Entonces ése era el servicio extra; nada sorprendente en una cloaca como aquélla. Sintió unos pasos a sus espaldas que se alejaban apresuradamente, un golpe seco de maquinaria y un grito sofocado. Pero siguió adelante. Estaba a punto de cumplir la promesa que le había hecho a su padre en su lecho de muerte y no tenía ninguna prisa. Tenía que saborear el momento intensamente. Se detuvo un instante, tomó consciencia de la realidad y deseó con todas sus fuerzas que su padre hubiera estado allí. Sin embargo, estuviera donde estuviera, su padre sabía que era el momento.
Empujó la puerta con dos dedos y dejó que se abriera suavemente. Las viejas bisagras chirriaban con estridencia, anunciando así su llegada. Entró en la habitación, pero el hombre, sentado en la penumbra detrás del escritorio, ni siquiera levantó la vista. Estaba demasiado ocupado haciendo anotaciones en un impreso de apuestas. Con la otra mano sostenía un teléfono.
Andreas apretó los puños y trató de contener el impulso de abalanzarse sobre él. Por mucho que deseara destrozarle en mil pedazos, tenía a su disposición maneras más sofisticadas de darle su merecido y de hacer justicia.
–Siéntese –dijo de pronto el individuo, apartándose el teléfono de la oreja un instante y señalando un pequeño sofá–. Sólo será un momento.
–Kala ime orthios –contestó Andreas entre dientes–. Estoy bien así, si no le importa.
De repente el hombre levantó la vista. Tenía el rostro pálido como la muerte y el único rastro de color estaba en sus ojos enrojecidos.
El auricular del teléfono cayó sobre la base con un golpe seco.
Sin dejar de mirarlo ni un instante, echó la silla hacia atrás, pero se topó con la pared. No había escapatoria posible en aquel diminuto despacho.
–¿Qué estás haciendo aquí? –le preguntó, levantando la barbilla como si no hubiera intentado escapar un momento antes.
Andreas cruzó la estancia y se detuvo ante la mesa del escritorio, amenazante. Agarró un abrecartas y empezó a examinar el filo de la hoja.
Darius lo observaba con nerviosismo.
–Ha pasado mucho tiempo, Darius. ¿O prefieres que te llame Demetrius? ¿O quizá Dominic? Realmente es difícil mantenerse al día. Cambias de nombre como cambias de chaqueta.
El hombre se relamió los labios y empezó a mirar a ambos lados.
El tiempo pasaba sin contemplaciones. El que un día había sido amigo de su padre había envejecido notablemente. Debía de tener unos cincuenta y pocos, pero su pelo se había vuelto escaso y canoso, y sus rasgos vigorosos parecían haberse consumido hacia dentro. La desarrapada chaqueta de punto que llevaba puesta le quedaba un poco grande y colgaba de sus huesudos hombros como de una percha.
El paso de los años no lo había tratado bien, pero Darius tampoco hubiera merecido otra cosa.
El viejo volvió a mirarlo a los ojos y entonces Andreas reconoció aquella mirada fiera que en otra época le había caracterizado; un resplandor que delataba su alma corrupta.
–¿Cómo me has encontrado?
–Eso es lo que siempre me ha gustado de ti, Darius. Tú vas directamente al grano. Nada de trivialidades ni rodeos.
–Me da la impresión de que no has venido hasta aquí para hablar del tiempo.
–Touché –dijo Andreas, rodeando la habitación y mirando a su alrededor–. Tengo que admitir que no me ha sido fácil encontrarte. Te cubriste muy bien las espaldas en Suramérica. Muy bien. Te perdimos la pista en México –Andreas miró hacia la alta ventana del sótano. Las gotas de aguanieve se mezclaban con la mugre del cristal, empañándolo aún más–. Y pensar que todavía podrías estar allí disfrutando del buen tiempo. Nadie pensaba que fueras tan tonto como para volver a Europa.
Un destello de resentimiento brilló en las pupilas de Darius.
–A lo mejor me harté de los frijoles –le dijo, haciendo una mueca desafiante. El perro hambriento ya estaba suelto.
–Según tengo entendido, se te acabó el dinero. Mujeres y malos negocios... –Andreas se inclinó sobre el escritorio y recogió un impreso de apuestas que estaba sobre él–. Y lo demás lo perdiste en el juego. Todo es dinero, Darius. Todos esos millones... Y esto... –señaló a su alrededor–. Esto es todo lo que te queda.
El viejo lo fulminó con la mirada.
–Parece que a ti te ha ido muy bien –le dijo, mirando su abrigo de cachemira y sus zapatos hechos a mano.
Andreas apretó los puños una vez más y trató de mantener la compostura.
–¿Tienes algún problema con ello?
–¿Es por eso que has venido? ¿Para regodearte? –preguntó Darius–. ¿Para verme convertido en esto? –dijo, señalando a su alrededor–. Muy bien. Ya me has visto. ¿Contento? ¿No dicen que el éxito es la mejor venganza?
–Ah, ahí es dónde se equivocan –dijo Andreas, sonriendo por primera vez–. El éxito no es en absoluto la mejor forma de venganza.
El hombre lo miró con ojos penetrantes, llenos de miedo.
–¿Y eso qué significa?
Andreas se sacó unos documentos de la solapa del abrigo.
–Ésta... –dijo, abriendo las hojas–. Ésta es la mejor venganza.
El rostro de Darius se transfiguró en cuanto reconoció los documentos financieros que había firmado una semana antes.
–¿Es que no leíste la letra pequeña, Darius? ¿No te preguntaste por qué iban a ofrecerte tanto dinero por esta cloaca a la que llamas hotel con unas condiciones tan ventajosas?
Darius tragó con dificultad.
–¿No sospechaste que había gato encerrado? La financiera es mía. Yo te presté el dinero, Darius, y quiero que me pagues. Ahora.
–No puedes... No puedes hacer esto. No dispongo de tanto dinero en este momento.
Andreas arrojó los papeles sobre la mesa.
–Sí que puedo hacerlo. Tú verás cómo te las arreglas, pero si no puedes pagarme en el día de hoy, estarás incumpliendo con los términos del préstamo y se considerará como un impago. Bueno, ya sabes lo que eso significa.
–¡No! Sabes que no hay forma... –desesperado, Darius comenzó a examinar las páginas una tras otra, intentando buscar un resquicio, una salida, una alternativa... De repente sus ojos se fijaron en una cláusula que no dejaba lugar a dudas–. No puedes hacerme esto. Es peor que robar.
–Tú eres todo un experto en ese campo, Darius, pero, de una forma u otra, este hotel me pertenece. Y hoy mismo va a cerrar. Hoy mismo.
Darius lo miró con horror y Andreas sonrió.
La venganza se sirve en frío... y es un plato tan dulce...
Capítulo 2
ESTABA tocando fondo. Cleo Taylor lo sabía muy bien. Tenía un terrible dolor de cabeza y un oscuro moretón en la espinilla. Se había dado un buen golpe con la aspiradora.
Llevaba tres semanas en el trabajo, pero ya estaba agotada, tanto física como mentalmente.
Miró el reloj. Sólo eran las cinco de la tarde, pero el sueño apenas le permitía mantenerse en pie.
Dejó la máquina en el suelo y se desplomó sobre aquel camastro estrecho. Los chirridos del colchón la despertaban en mitad de la noche cada vez que se daba la vuelta.
Su Karma. Ése tenía que ser su Karma.
¿Cuántas personas habían tratado de aconsejarla? ¿Cuántas le habían dicho que tuviera cuidado y que no se apresurara?
Muchas.
Y sin embargo, ella había sido lo bastante estúpida como para no escuchar sus advertencias. ¿Cómo había podido pensar que sentían celos de ella porque había encontrado el amor en el lugar más insospechado y recóndito, a través de un chat de Internet?
Aquel arrebato inocente y ciego le estaba saliendo muy caro, pero no podía negar que se merecía su suerte. Había creído en Kurt como una tonta; todas aquellas historias que se sacaba de la manga, promesas de amor... ¿Cómo había podido dejarse engatusar hasta el punto de entregarle el corazón y también el dinero de su pobre abuela?
«Cleo Taylor, un fracaso en proyecto...».
Aquellas viejas palabras aún retumbaban en su memoria, y lo peor era que al fin y al cabo había terminado dándoles la razón a las chicas falsas y artificiales cuya amistad se había esforzado tanto por conseguir durante el instituto. Pero ellas nunca habían sido sus amigas de verdad.
Una tromba de aguanieve rebotó contra la diminuta ventana que estaba sobre la cama y Cleo se estremeció.
«Menos mal que estamos en primavera...», se dijo con ironía.
Pensó en salir un rato de la habitación, pero entonces decidió esperar un poco. No quería volver a encontrarse con aquel hombre en el pasillo.
Un gélido escalofrío la recorrió de pies a cabeza al recordar aquellos ojos huecos y oscuros que la habían mirado de arriba abajo en una fracción de segundo. No había ni un atisbo de cordialidad en ellos, pero sí había fiereza y desprecio. Aquel desconocido había pasado de largo sin siquiera darle los «buenos días», como si fuera una pordiosera de la calle.
No obstante, tenía que hacer un esfuerzo por levantarse. Todavía no podía permitirse un descanso. Se había levantado a las cinco de la mañana para preparar desayunos y después se había puesto a limpiar habitaciones hasta las cuatro de la tarde. Olía a cerveza vieja y tenía el uniforme sucio; cortesía de unos estudiantes que llevaban tres días de fiesta alojados en la habitación contigua.
Cómo odiaba limpiar aquella habitación, oscura y húmeda. El baño se caía a pedazos, el moho se comía las paredes, y un hedor infame brotaba de los sumideros, recordándole a cada instante lo bajo que había caído.
Aquellos estudiantes tan formales y recatados habían puesto la habitación patas arriba. Las camas estaban hechas un desastre, la basura se desbordaba por todos los rincones y un sinfín de botellas de cerveza y cajas de comida a domicilio decoraban toda una esquina de la pared; una pequeña pirámide de desechos.
«La Torre de Pizza...».
Alguien había escrito aquellas palabras en la pared, y la «obra de arte» había terminado desplomándose sobre ella, bañándola en inmundicias.
«No me extraña que me haya mirado como si fuera escoria», se dijo, cansada y asqueada.
Haciendo un esfuerzo, se levantó de la cama, agarró la toalla y se dirigió hacia el cuarto de baño del primer piso.
¿Qué le importaba lo que pudiera pensar un extraño al que jamás volvería a ver? Diez minutos más tarde se habría dado una ducha y estaría acurrucada en la cama, durmiendo plácidamente.
Eso era todo lo que le importaba en ese momento.
La lluvia golpeaba con fuerza el cristal de la puerta de entrada, pero lo importante era que tenía un techo sobre su cabeza, tal y como solía decirle su abuela.
«Siempre hay esperanza al final del camino...».
Cleo todavía era capaz de recordar su dulce voz, y también cómo la mecía sobre su regazo después de un mal día en el colegio; cuando se había caído y se había hecho heridas en las rodillas, o cuando las chicas se habían metido con ella por el uniforme, hecho a mano por su madre. Aunque su familia era muy pobre, ella siempre había encontrado cariño en casa; siempre había sido capaz de ver un atisbo de esperanza al final del camino.
Siempre... O casi siempre...
Suspirando, recibió con alivio el agua caliente que acariciaba sus cansados huesos. Una ducha caliente, un techo sobre su cabeza y una cama para descansar... Las cosas siempre podían ponerse peor.
Además, pronto llegaría el verano y tendría tiempo de ver algo de Londres antes de regresar a casa. No tenía ninguna prisa. Con lo que le pagaban aún pasaría mucho tiempo antes de que pudiera comprar un billete de vuelta a Australia. ¿Cómo había sido tan estúpida de confiarle su dinero a Kurt? De repente sintió una ola de nostalgia. Tan sólo seis semanas antes estaba en la pequeña ciudad de Kangaroo Crossing, llena de amor e ilusiones... Ojalá pudiera volver a casa. Ojalá no se hubiera ido nunca. Habría dado cualquier cosa por volver a abrazar a su madre y a sus hermanastros en ese preciso instante. ¿Pero cómo iba a ser capaz de dar la cara después de todo lo ocurrido? Iba a sentirse más humillada que nunca.
Una fracasada...
«La esperanza... Busca esperanza al final del camino», se dijo a sí misma rápidamente, acurrucándose bajo las mantas y poniéndose su máscara de noche. Tenía diez horas de descanso por delante antes de tener que empezar de nuevo.
–Pero no puedes cerrar el hotel –dijo Darius, indignado–. Hay reservas. ¡Huéspedes!
–Me ocuparé de ellos, y también de los empleados –Andreas abrió el teléfono móvil, hizo una llamada breve y volvió a guardárselo en el bolsillo–. Estoy seguro de que los huéspedes no tendrán inconveniente en ser trasladados a un hotel de cuatro estrellas, y los empleados recibirán un generoso finiquito –miró a su alrededor con desprecio–. No creo que haya ningún tipo de queja. Y ahora quiero que salgas de aquí. El personal está a punto de entrar para ocuparse de todo. El hotel estará vacío en menos de dos horas.
–¿Y qué pasa conmigo? –preguntó Darius–. ¿Qué se supone que voy a hacer? Me dejas sin nada. ¡Nada!
Andreas se dio la vuelta lentamente y esbozó una sonrisa maligna.
–¿Qué pasa contigo? –repitió–. ¿Cuántos millones le robaste a mi padre? Tú dejaste sin nada a mi familia, pero entonces no te importó en absoluto, así que, ¿por qué tendría que importarme a mí? Tienes suerte de que te deje marchar sin más.
En ese momento sonó el timbre del intercomunicador y Darius vio a un equipo de personas a través del monitor de seguridad.
–Déjalos entrar, Darius.
El viejo vaciló un instante antes de apretar el botón.
–¡Puedo ayudarte! –dijo de repente, uniendo las manos en un gesto de súplica–. No necesitas a todas esta gente. Conozco este hotel y... Lo siento. Siento mucho todo lo que pasó hace años. Fue un gran error... un malentendido. Tu padre y yo éramos buenos amigos, socios... ¿Eso no tiene ningún valor para ti?
Andreas respiró hondo.
–Tiene el mismo valor que mi padre tenía para ti. Fuera. Tienes menos de diez minutos. Y después no quiero volver a verte en toda mi vida.
Darius supo que no había nada que hacer, así que agarró sus pocas pertenencias de mala gana y salió por la puerta al tiempo que entraba el nuevo personal.
En ese momento empezó a sonar su teléfono móvil, pero Andreas se tomó un instante para saborear la victoria. Darius lo había perdido todo a manos del hijo del hombre al que había arruinado tantos años antes...
El plato de la venganza era doblemente dulce, sobre todo porque su padre no estaba allí para ver la cara del hombre que le había hecho tanto daño.
Al ver el número que parpadeaba en la pantalla, frunció el ceño. ¿Petra, otra vez?
–¿Ne?
–¡Andreas!
–¿Qué sucede?
–Oh, he estado tan preocupada por ti. ¿Qué tal todo en Londres? ¿Todo está saliendo como esperabas?
Andreas sintió un pinchazo de rabia.
–¿Por qué me llamas, Petra?
Hubo una pausa.
–¡El acuerdo Bonacelli! Ya tengo los papeles que tienes que firmar.
–Eso ya lo esperaba. Y ya te dije que los firmaría cuando regresara.
–Y también ha llamado Stavros Markos –dijo a toda prisa–. Quiere saber si pueden reservar el Caldera Palazzo al completo para la boda de su hija en junio. Va a ser todo un acontecimiento. Sólo quieren lo mejor, así que les dije que no había problema, pero tendré que rechazar otras solicitudes.
–Petra –dijo Andreas, interrumpiéndola–. Ya sabes que no hay ningún problema. No tienes que llamarme para confirmar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo más?
Se hizo un silencio al otro lado de la línea y entonces Petra se echó a reír de una manera extraña.
–Lo siento, Andreas. Puede que sea una estupidez, pero te echo de menos. ¿Cuándo crees que volverás?
Andreas se puso tenso. Aquellas llamadas constantes ya empezaban a incomodarle sobremanera. Masculló una respuesta rápida y cerró el móvil sin más.
–¿Qué demonios te pasa, Petra? –se dijo en voz alta después de guardarse el teléfono.
Ella, de entre todas las mujeres con las que había estado, debería haber sabido que él no era de los que se comprometían. Ella había sido testigo de la larga lista de mujeres que habían pasado por su vida, y era ella quien les mandaba las flores y les compraba las joyas.
Sin embargo, no podía sino admitir que había cometido un gran error con ella. Había roto la regla de oro y se había involucrado con una de sus empleadas.
Miró a su alrededor y suspiró. Por primera vez, después de tantos años, no sentía el peso de la venganza sobre los hombros. Su trabajo allí había concluido. Había saldado una cuenta pendiente y Darius ya era historia.
Todo estaba bajo control.
Sin embargo, Petra tendría que irse. Había sido su mano derecha durante mucho tiempo; una empleada ejemplar... Pero lo que había entre ellos era sólo sexo y tenía que hacérselo entender cuanto antes. Los planes de boda no eran para él y la mejor manera de dejarle las cosas claras era volver a Santorini con otra mujer colgada del brazo.
«Un clavo saca a otro clavo...», pensó con un toque de crueldad.
Dio media vuelta, se dirigió hacia la puerta y entonces oyó el grito...
Capítulo 3
AQUEL sonido estruendoso sacudió el sótano del hotel y fue seguido de un torrente de palabras incomprensibles. Andreas echó a correr y llegó al pasillo en menos de cinco segundos.
–¿Qué demonios pasa?
Uno de sus empleados salía de la habitación a toda prisa, huyendo de la zapatilla que se estrellaba contra la pared opuesta tan sólo un segundo después.
–No tenía ni idea de que hubiera alguien aquí –dijo el hombre, intentando defenderse–. En los planos figuraba como un cuarto de lavandería. Y no son más que las seis. ¿Qué hace alguien en la cama a estas horas y en un sitio como éste?
–¡Fuera! –gritó una voz–. O llamo al gerente. ¡Llamaré a la policía!
Andreas hizo apartarse al empleado.
–Yo me ocupo.
Entró en la diminuta habitación y agachó la cabeza para no darse con las escaleras que atravesaban una parte del techo. Una lúgubre bombilla iluminaba aquel siniestro lugar que olía al cuarto de la fregona.
Ella estaba sentada sobre la cama, apoyada contra la pared y tapada hasta el cuello con unas mantas. En la mano tenía la otra zapatilla y parecía dispuesta a arrojársela a la cabeza, a juzgar por aquellos ojos grandes y enajenados que lo miraban con temor. Sobre la frente llevaba una máscara de noche de satén rosa con la palabra «princesa» bordada.
«Qué ironía...», pensó Andreas, mirándola de arriba abajo.
Aquella loca de aspecto desaliñado y pelo mugriento no podía estar más lejos de ser una princesa.
De repente reparó en una aspiradora que estaba apoyada a los pies de la cama y entonces vio el uniforme sobre el radiador.
La mujer de la limpieza... La misma que apestaba a cerveza en el pasillo un rato antes.
–Le pido disculpas si mi gente la ha despertado –dijo Andreas, intentando contener la sonrisa que amenazaba con asomarse a sus labios. La mujer debía de tener una buena borrachera–. Le aseguro que nadie quiere hacerle daño. Es que no sabíamos que hubiera alguien aquí.
–Bueno, es evidente que sí hay alguien y su gente no debería entrar así como así en habitaciones ajenas. ¿A qué demonios están jugando? ¿Quién es usted? ¿Dónde está Demetrius?
Andreas levantó ambas manos en un gesto de paz. A juzgar por su acento, debía de ser australiana o neozelandesa, pero hablaba demasiado deprisa como para estar seguro.
–Creo que debería calmarse un poco para que podamos hablar.
Ella levantó la zapatilla.
–¿Calmarme? ¿Hablar? Usted y su empleado no tienen derecho a irrumpir en mi habitación. Y ahora salga de aquí si no quiere que vuelva a gritar.
Andreas se quedó perplejo. La mujer se aferraba a aquellas mantas como si le fuera la vida en ello. ¿Cómo podía creer que iba a atacarla?
–Me voy –dijo finalmente–. Pero sólo para que pueda vestirse. Salga cuando esté lista para hablar. Es imposible razonar con una mujer enterrada bajo un montón de mantas y disfrazada como un payaso.
La mujer lo miró boquiabierta.
–¿Cómo se atreve? No tiene derecho a estar aquí. No tiene ningún derecho.
–¡Tengo todo el derecho del mundo! Ya he perdido demasiado tiempo. Ahora vístase. La veré en la oficina dentro de unos minutos y entonces hablaremos.