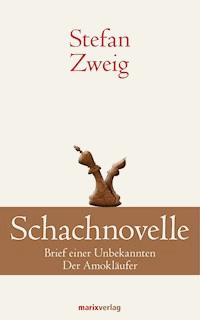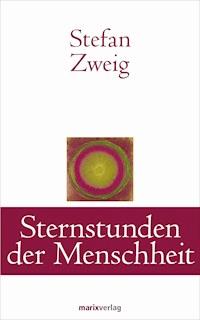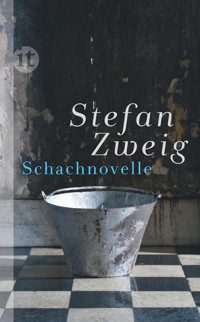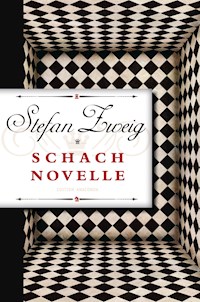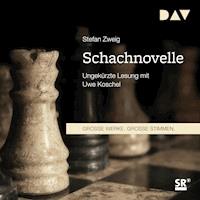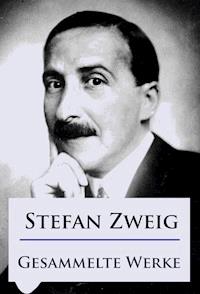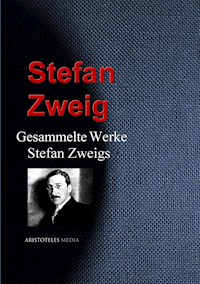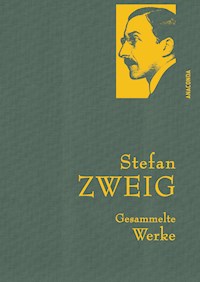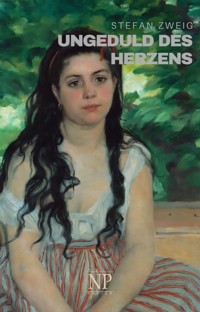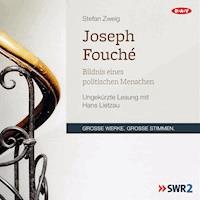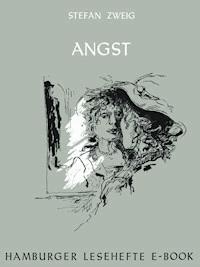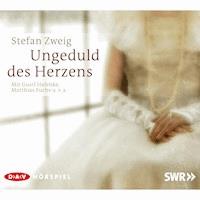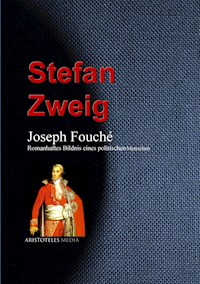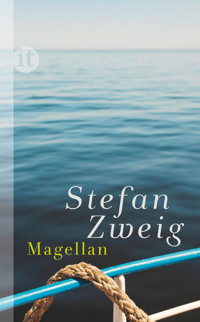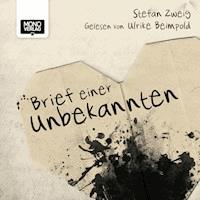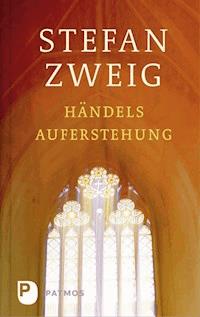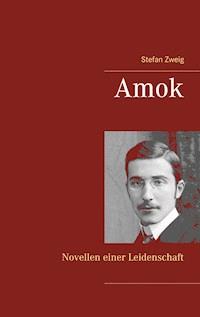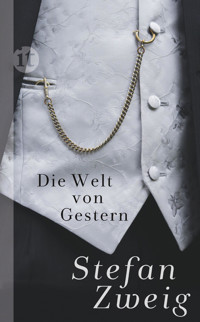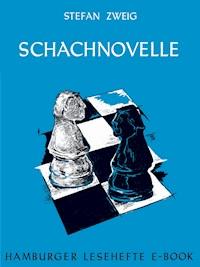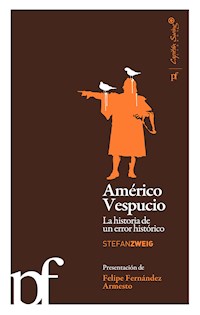
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Zweig desentierra en esta obra los motivos por los cuales Américo Vespucio dio su nombre a un continente recién descubierto, una historia de altibajos y errores que se convierten en verdades. Vespucio no era un mentiroso o un estafador; no pretendió ser un gran filósofo ni buscó la gloria de dar su nombre al Nuevo Mundo. La gloria la hizo la casualidad, un impresor que, a su vez, nunca soñó que daría a un desconocido tanto renombre. Zweig sigue con acierto el desarrollo de esta historia que tiene el encanto de una novela, convirtiendo un tema árido en un argumento apasionado, palpitante de interés y de misterio. En otras palabras, consigue humanizar un personaje desmenuzado por los estudiosos, en una novela que es historia y una historia que es vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Presentación
¿Américo y América?
Felipe Fernández-Armesto
Un bautismo
singular apenas recordado[1]
Es a todas luces increíble, a mi entender, que en el hemisferio americano, y particularmente en Estados Unidos, hoy en día casi no exista un interés manifiesto en conmemorar el quingentésimo aniversario del momento en que América recibió su nombre. En este país, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que se aproxima tal centenario.
Sin embargo, el 25 de abril de 2007 se cumple literalmente el quingentésimo aniversario del bautismo de este hemisferio. En ese día, hace quinientos años, los impresores terminaron de componer el libro en el cual se propuso por primera vez llamar a esta parte del mundo con el nombre del aventurero florentino a quien me referiré a continuación. Tal acontecimiento ya es en sí mismo extraordinario. El hecho que conmemoramos se destaca también como el único momento de la historia en que un continente o hemisferio fue bautizado con el nombre de un individuo real: un individuo vivo, de carne y hueso. Más notable aún: Américo —moralmente débil y flojo de intelecto— parece completamente indigno de semejante honor. Todo esto motiva nuestro interés por saber cómo y por qué ocurrieron estas cosas.
Si bien los grandes acontecimientos suelen brindar la oportunidad de que las celebraciones estimulen e inspiren la investigación académica, esta vez no se ha llevado a cabo ninguna búsqueda. El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las cuatro únicas organizaciones estadounidenses —al menos, de mi conocimiento— que han prestado atención al aniversario que nos ocupa. Una de ellas es la Biblioteca del Congreso; la segunda es una sociedad de académicos; la tercera se dedica a propagar la idea de que América fue descubierta por los templarios, y la cuarta es el Centro Cultural del BID. Curiosamente, el resto del país está obsesionado con otros dos centenarios que también se conmemoran en 2007: uno es, por supuesto, el bicentenario de la abolición del comercio esclavista por parte de Gran Bretaña, y el otro, el cuarto centenario de la fundación de Jamestown, Virginia.
Debo confesar —y pido disculpas por ello— que ninguno de estos eventos me parece particularmente digno de conmemoración. De más está decir que la abolición del comercio esclavista por los británicos constituyó una empresa grande y noble, que merece nuestro aplauso. Sin embargo, Dinamarca ya lo había hecho antes, y en absoluto fue notorio que la prioridad de la abolición por los daneses haya sido celebrada, ni siquiera muy difundida, fuera de ese país. Más aún: cuando Gran Bretaña finalmente se avino a abolir el comercio de esclavos, el resultado fue desastroso. El efecto inicial no fue otro que volver más rentable, y por lo tanto más intenso, dicho comercio. La abolición implicó la desaparición de comunidades de comerciantes esclavistas, los cuales no tenían noticia de que estuvieran involucrados en una actividad que el mundo había comenzado a ver con malos ojos.
En cuanto a la conmemoración de Jamestown, reconozco que en verdad me irrita. Y gracias a que el Banco Interamericano de Desarrollo es una organización genuinamente hemisférica que une a todos los americanos, puedo referir una anécdota que en otras circunstancias habría resultado quizás ingrata. En la universidad donde trabajo —Boston, Massachusetts— se abrió el año pasado una vacante para un historiador del período colonial del actual territorio de Estados Unidos. Como era de esperar, entre los candidatos al puesto se contaban algunos de los jóvenes más promisorios del mundo académico. A todos ellos les hice la misma pregunta: «Usted es historiador del período colonial estadounidense. Entonces, dígame, ¿en qué parte del territorio actual de Estados Unidos de América se produjo el primer asentamiento permanente de colonos europeos?». Por supuesto, quienes están relativamente bien informados saben que la respuesta correcta es «Puerto Rico», colonizado en 1509. Luego, en 1567, fue fundada St. Agustine (Florida), y en 1598 se inició la colonización de Nuevo México. Recién en 1607, con posterioridad a todos esos acontecimientos, se fundó Jamestown.
Creo que los orígenes de Estados Unidos son en gran medida hispánicos. Y me produjo cierto fastidio que el destacado historiador Edmund Morgan haya afirmado, en un artículo del New York Review of Books publicado hace poco tiempo, que Jamestown fue el primer asentamiento permanente del actual territorio estadounidense. A mi parecer, el mito de los orígenes exclusivamente ingleses de este país —el cual postula que la cultura esencial de Estados Unidos se arraiga en la tradición blanca, anglosajona y protestante, y que esta nación se desarrolló siguiendo un proceso que atravesó el continente de Este a Oeste— se desmoronó hace unos cien años por obra de H.E. Bolton. Sin embargo, ese mito aún perdura tenazmente en la tradición histórica estadounidense, goza de buena salud entre los jóvenes del país y, en apariencia, no puede ser erradicado de los programas en el marco de los cuales aquéllos reciben su formación. De todos modos, no es mi intención desmerecer la conmemoración de otros sucesos históricos, sino referirme a un acontecimiento que me parece mucho más llamativo y curioso, y también más digno de celebración.
Las razones del desinterés
Hay dos razones por las cuales no se presta atención al aniversario del bautismo americano. La primera de ellas estriba, supongo, en la vergüenza que despierta en Estados Unidos el nombre de «América». Ahora bien: todos nos avergonzamos de nuestros nombres, y, por otro lado, los procesos denominativos suelen adolecer de mal funcionamiento, como lo prueba, en un excelente ejemplo de ello, un libro publicado en 1507, año en que América comenzó a ser llamada así. El libro incluye la primera versión italiana de una descripción, realizada por Vespucio, de lo que él había denominado Mundus Novus, o «Nuevo Mundo», o Novo Mondo, como dice aquí. Pero nótese que el impresor colocó mal el nombre del autor: Alberico Vespucio. Cabe suponer que Vespucio habrá tenido que habituarse a ese tipo de incidentes. Pero lo que más llama la atención es que, en el preciso momento en que el mundo comenzaba a denominar a este continente con el nombre de Américo, el impresor de una de las obras fundamentales relacionadas con el tema se haya equivocado al transcribirlo.
Nuestra vergüenza por los nombres que llevamos puede llegar a ser visceral. Muchos hijos se lamentan por el nombre que sus padres les han dado en el bautismo, porque desearían tener uno más raro, más exótico, más romántico. Este tipo de incomodidad por la inadecuación de nuestro nombre es una experiencia muy común. Y creo que ello se debe, en parte, a que no podemos quitarnos de la cabeza la idea, obviamente errónea, de que los nombres deberían ser descriptivos, expresar cómo somos y quiénes somos. Sin embargo, sabemos que los nombres no son descriptivos, sino meramente designativos. De lo contrario, una mujer negra no podría llamarse Bianca, ni un hombre alto y rubio podría llamarse Nigel —que significa «pequeño y oscuro»—, y tampoco una persona fea podría llamarse Linda ni Belle. Mi nombre, Felipe, significa «amante de los caballos». No tengo nada en contra de los caballos, pero debo confesar que en cada intento de montar uno advertí a todas luces que esos animales me detestaban. Desde el punto de vista intelectual, podemos entender que los nombres no hacen más que designar, pero aun así queremos que nos describan: queremos que tengan las connotaciones adecuadas. En cuanto a las connotaciones, hoy en día, América ha pasado a ser uno de los peores nombres que pueda llevar un continente, o un país en particular. En primer lugar, éste es el único país del hemisferio que se autodenomina «América». No cabe duda de que el hecho de arrogarse el nombre de todo un continente basta para causar todo tipo de vergüenzas, además de despertar resentimientos varios entre otras comunidades del Nuevo Mundo. En segundo lugar, el nombre está colmado de resonancias imperiales que fueron impuestas al hemisferio desde el exterior. Por último, Américo Vespucio es un homónimo más bien vergonzoso: aunque algunos lo tengan por héroe, para muchos fue un villano, un hombre acusado de charlatán o farsante, un cuco que anidó en la legítima gloria de Colón.
El problema de las fuentes
Llegamos así a la segunda razón por la cual se descuida este quinto centenario: sabemos muy poco sobre Américo Vespucio. Tratándose de alguien cuya importancia condujo a que un vasto hemisferio y la única superpotencia mundial llevaran su nombre, resulta asombroso que los historiadores sepamos tan poco acerca de él. Hasta ahora nos hemos inhibido de escribir sobre Vespucio a causa de la queja más común que puede tener un historiador: el problema de las fuentes.
Tradicionalmente se han utilizado dos tipos de fuentes para estudiar a Vespucio. En primer término, se conservan unas pocas de sus cartas manuscritas. Las que se relacionan con sus travesías son copias más bien contemporáneas; ninguna de ellas es de su propio puño y letra. La llamada «carta Vaglienti»[2], donde Vespucio describe un encuentro que tuvo frente a la costa africana durante una de las travesías que llevó a cabo en el año 1500. Podemos confiar plenamente en la autenticidad de estos escritos: ya lo probó Alberto Magnaghi en la década de 1920, y no hay argumentos racionales que permitan cuestionar la veracidad de sus descubrimientos.
En segundo término, contamos con dos fuentes impresas que fueron atribuidas a Vespucio durante su vida. Una de ellas es la famosa Mundus Novus, obra a la cual se atribuye el hecho de que esta parte del planeta haya recibido el nombre de «Nuevo Mundo» (si bien Vespucio popularizó el nombre, es probable que lo haya tomado de Cristóbal Colón, quien lo había usado antes de manera similar). A la otra se la conoce como «carta a Soderini»,[3] que también ilustra la extraordinaria interdependencia de las trayectorias de Vespucio y Colón: el diseño de este frontispicio fue copiado, en realidad, de una de las anteriores ediciones del informe de Colón sobre sus propios descubrimientos, y el título se inspira en otra obra de Colón.
Uno de los problemas que obstaculizaron el desarrollo de la historiografía sobre Vespucio estriba en que nadie ha sido capaz de establecer cierto consenso en cuanto al carácter genuino de estas cartas o de algunos de sus fragmentos. En mi libro sobre el tema afirmo haber resuelto el problema mediante un recurso que considero muy simple: volver a los manuscritos. No hay material bastante como para llevar a cabo un análisis estadístico completo de la imaginería que aparece allí, pero el que existe es suficiente para identificar lo que he denominado «tics» intelectuales de Vespucio: las obsesiones que lo embargaban, los autores que citaba, los materiales que abordaba una y otra vez. Para dar algunos ejemplos, creo que si el texto no rebosa de retórica egocéntrica, no es de Vespucio; si no abunda en ampulosas aserciones sobre la superioridad de la navegación astronómica en relación con la práctica, no es de Vespucio; si en él no aparecen citas de Petrarca o de Dante, probablemente no sea de Vespucio. Entonces, si tomamos como parámetro las cartas cuya autenticidad está fuera de discusión y las cotejamos con las fuentes controvertidas, creo que podemos determinar con absoluta certeza cuáles son las obras genuinas de Vespucio y detectar con razonable acierto cuáles son las falsas.
He recurrido, asimismo, a dos cuerpos de documentos que fueron ignorados o descartados por los académicos que se ocuparon previamente del tema. El primero de ellos es un grupo de cartas que Vespucio recibió cuando era un joven habitante de Florencia. Se trata de un material conocido desde hace más de doscientos años e impreso hace más de un siglo. Sin embargo, los historiadores no lo han usado con la libertad que —en mi opinión— merece y exige, quizá porque nos revela un Vespucio desagradable, inmerso en la infamante y escabrosa marginalidad florentina de su época: el hombre que aparece allí intimaba con criminales y otras gentes del bajo fondo.
La segunda nueva fuente a la que he acudido es un cuaderno de ejercicios compilado por el joven Américo bajo la dirección de su tío, quien era también su tutor. Una vez más, aunque este material se conoce desde hace mucho tiempo, siempre se conservó simplemente como manuscrito. Todos los anteriores biógrafos de Vespucio lo menospreciaron por inservible, alegando que, si no se trataba más que de ejercicios formales, nada podía decir de él como hombre. En efecto: este texto ni siquiera apareció en la compilación de fuentes sobre Vespucio —por lo demás, magistral— publicada recientemente por Ilaria Caraci, una de las principales historiadoras del tema. Sin embargo, el cuaderno dice mucho acerca de Vespucio, puesto que revela detalles de su educación. Revela, por ejemplo, la religión en que se lo instruyó de niño, que resulta muy sorprendente: se trata de una forma avanzada de pietismo medieval tardío, una especie de religión mendicante que ponía en primer plano la gracia de Dios y otorgaba a las obras un valor nulo. Sus principios hubieran sido aprobados, quizá, por Savonarola, lo cual no es asombroso, dado que el tutor de Américo se convirtió más tarde en su secuaz. Es posible, incluso, que los hubiese aprobado Lutero, aunque resulta interesante destacar que Vespucio no parece haberse impresionado mucho con ellos. Uno de los aspectos más extraordinarios de sus escritos es que casi nunca mencionan a Dios, salvo por expresiones convencionales. En mi opinión, Américo Vespucio era un hombre de radical secularidad.
Así, el cuaderno de ejercicios dice mucho sobre la religión del personaje que nos ocupa. Dice mucho sobre su familia, sobre la relación con su padre y sus hermanos. Un historiador de orientación psicológica encontraría allí un material irresistible acerca de la envidia que sentía Américo por su hermano mayor. Sobre todo, esta fuente revela los valores con que fue educado. En ella aparecen continuas referencias a los mandatos de su padre, que lo instaba a alcanzar el honor y la fama, esas grandes virtudes renacentistas. En el resto de los escritos que Vespucio produjo a lo largo de toda su vida, las referencias al honor y la fama constituyen elementos recurrentes. En un sentido, la vida de Américo Vespucio consistió en una búsqueda infructuosa de fama y honor. Por ejemplo, uno de los ejercicios incluidos en el cuaderno hace alusión a los florentinos que habían abandonado su ciudad para salir al mundo en busca de aventuras, y dice más o menos lo siguiente: «No sabemos qué ha sido de ellos, pero podemos tener la certeza de que andan por alguna parte, buscando fama y honor». No se necesita mucha imaginación para percibir cómo resonaba el recuerdo de tal ejercicio en la mente del Américo adulto, cuando éste hizo exactamente lo mismo que aquellos florentinos —aventurarse por el mundo— con idéntico objetivo.
El artista de la transformación
Ahora bien: cuando reúno todas las fuentes mencionadas, obtengo de Vespucio la imagen de lo que hoy llamaríamos un «artista de la transformación»: alguien que experimenta una extraordinaria serie de reinvenciones, cada una de las cuales representa una huida del fracaso. Mi esposa es extremadamente puntillosa con sus lecturas. (Sé por qué pienso tanto en mi esposa esta mañana: supongo que la prolongada gira de conferencias que estoy llevando a cabo hace que la extrañe mucho.) Si la primera oración de un libro no la impresiona, el libro queda descartado. Es por esta razón que paso mucho tiempo tratando de idear primeras oraciones, con la vana esperanza de que ella apruebe mis libros; y la oración con que se inicia mi libro sobre Vespucio me enorgullece por demás. Dice así: «Américo Vespucio, que dio su nombre a América, fue proxeneta en su juventud y mago en su madurez». Esta extraordinaria trayectoria de vida —esta camaleónica historia de autoadaptación— se me antoja digna de ser narrada e investigada. En efecto: ella no hace sino agregar más aspectos sorpresivos al hecho de que el hemisferio finalmente haya recibido el nombre de un personaje tal.
Llevaría, sin duda, mucho tiempo enumerar todas las peripecias por las que atravesó Vespucio, de modo que me limitaré a referir apenas dos o tres de sus más asombrosas transformaciones. Para entender las primeras, es preciso regresar al mundo emulativo e imponente que caracterizó a la Florencia de fines del siglo XV, donde la familia de Vespucio era clienta de los Medici.
En la época del abuelo de Lorenzo el Magnífico, los Vespucio habían ascendido hasta alcanzar el grado más alto de ciudadanía gracias al patronazgo de los Medici.
No se trataba de una familia demasiado acaudalada. Al menos, la rama de la cual descendía Américo no era particularmente rica, pero había adquirido relevancia social por aferrarse a los faldones de la dinastía que ejercía el liderazgo en Florencia. El joven Américo parecía destinado a una carrera al servicio del propio Lorenzo el Magnífico. De hecho, se le presentó una gran oportunidad en 1478, poco después de la conspiración de los Pazzi —la profunda crisis que tantos cambios produjo en Florencia—, cuando se sumó a la embajada que su tío habría de establecer en Francia.
En ese momento que parecía triunfal, las cosas empezaron a andar mal para Américo: los resultados de la misión diplomática fueron desastrosos. Este dato no aparece en los relatos convencionales sobre el tema, pero estoy seguro de que los florentinos tacharon la embajada de deplorable fracaso porque, a pesar de las bellas palabras del rey de Francia, no se obtuvo ninguna ayuda concreta para la guerra en que se había involucrado la ciudad. Las obras anteriores sobre Américo Vespucio conjeturan que éste debe de haber cumplido una función de enorme importancia en esa misión diplomática, y que quizá haya sido el secretario de su tío. Sin embargo, de mi investigación en el Archivio di Stato no surgió una sola referencia a Américo en los documentos que generó la embajada. Según parece, el joven sólo se sumó al viaje y vivió como una especie de flâneur en la París de Luis XI, para luego retornar a su tierra sin nada que le diera crédito.
Hay categóricas evidencias de que Américo aún se hallaba en la casa de Lorenzo el Magnífico hacia 1480, pero en algún momento de aquella época, muy a principios de esa década, el Magnífico le retiró su patronazgo a la familia Vespucio. Ésa fue la culminación de una larga serie de decepciones que experimentó Lorenzo en relación con algunos miembros del clan, a quienes consideraba inútiles o indignos de confianza. No sabemos exactamente cuál fue el detonante de la ruptura, porque la única evidencia directa es un comentario incluido en una carta de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, según el cual se había visto al tío de Vespucio quejándose y lamentándose por haber perdido el favor de Lorenzo el Magnífico.