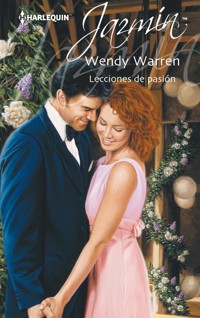2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
¿Por qué tenía que renunciar al hijo que siempre había deseado? Elaine Lowry estaba divorciada y tenía un plan: quería tener un hijo. De hecho quería el hijo que su ex marido iba a tener con su nueva esposa. Al fin y al cabo, él ya se había quedado con la casa y la posición social. Entonces apareció el abogado de la parte contraria, el guapísimo Mitch Ryder. Culpable por su contribución al divorcio de Elaine, Mitch se ofreció como padre. Sólo había una condición: su matrimonio no sería nada más que un negocio. Pero Mitch no tardó en sentir el impulso de proteger a Elaine, sobre todo después de hacer el amor con ella. Además, ¿quién dijo que los negocios fueran más importantes que el placer?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Wendy Warren. Todos los derechos reservados.
AMOR O PLACER, Nº 1527 - octubre 2012
Título original: Making Babies
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-1145-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
La goma de borrar de los lápices sabía a goma mezclada con arena. Elaine Lowry lo sabía porque acababa de morder una mientras observaba fijamente la enorme agenda que tenía abierta sobre la mesa.
Dos días a la semana, Elaine trabajaba en la clínica dental del doctor Harold J. Gussman. Se ocupaba del fichero de clientes y llenaba los sobres que cada seis meses el dentista enviaba a sus clientes para recordarles que debían hacerse una revisión. Llevaba cinco años allí trabajando a tiempo parcial.
Elaine se retiró un mechón de cabello caoba de la frente y se frotó el codo derecho, donde notaba un punto de tensión. A veces, por ejemplo en ese momento, resultaba difícil responder a los pequeños retos de la vida.
Estaba en el puesto de Sue, la recepcionista del doctor Gussman, que había ido un momento al baño. Cuando hacía unos minutos se había fijado en la agenda, había visto que Steph Lowry tenía ese día cita con el dentista a las cuatro y cuarto.
Steph Lowry. Stephanie Lowry, la estúpida, atolondrada rubia teñida de pechos de silicona que le había robado al marido.
Y la verdad era que no le guardaba rencor. Pero sin duda la inminente llegada de la nueva esposa más joven y más rubia de su ex marido exigía algún tipo de reacción.
Sin embargo, ella no había sido educada para responder con rabia o de ningún modo descortés. Y por eso daba igual que junto al nombre de Steph Lowry en la agenda le entraran ganas de anotar la palabra «endodoncia». La dignidad era eterna.
—Gracias por encargarte de la recepción, cariño. Me hacía un pipí enorme.
Sue Kelsey, la recepcionista del doctor de esos últimos nueve años, se colocó donde había estado Elaine y deslizó una uña de porcelana por la columna de citas que había para esa tarde.
—Tenemos dos empastes a las seis —gimió—. Qué fastidio. No llegaré a casa hasta las siete —la permanente pelirroja que le llegaba por los hombros botaba cuando movía la cabeza—. Me gusta que aún sea de día cuando me voy a casa, ¿entiendes? ¿Vas a salir pronto? —Sue le dio una palmada en el antebrazo con el dorso de la mano—. Eh.
—¿Mmm?
—¿Te vas pronto?
—¿Irme?
—Sí. A casa —Sue estudió a su compañera tras los cristales de unas gafas de montura dorada—. ¿Qué te pasa? Parece como si te hubieras inyectado novocaína.
Elaine hizo un esfuerzo por centrarse. Un poco de novocaína no le iría mal en ese momento.
—Estoy bien.
Intentó adoptar un tono de voz alegre, a pesar de que tenía ganas de echar el estómago por la boca. Una mirada a su Timex, el que Kevin le había regalado hacía tres años en su décimo aniversario de boda, le dijo que eran las cuatro y trece minutos. Y a no ser que la falta de puntualidad fuera uno de los defectos de la nueva y mejorada señora Lowry, llegaría en cualquier momento.
Qué típicamente insensible por parte de Kevin el recomendar el dentista de su primera esposa para los dientes de la segunda.
Sue debía de haberle dado la cita cuando Stephanie hubiera llamado. ¿Se habría fijado en el apellido de Steph? Elaine se echaba a temblar sólo de pensar en las preguntas. Sue no sabía nada de Stephanie. Nadie en la consulta sabía que su esposo la había abandonado por una mujer más joven. Lo único que Elaine les había dicho a sus compañeros de trabajo era que Kevin y ella habían decidido separarse, que ambos estaban rehaciendo sus vidas y que no se deseaban ningún mal...
Sin duda, tal expresión de diplomacia podría ser considerada como la salida más cobarde, y no, no esperaba que el doctor Phil llamara a su puerta para decirle lo bien que lo estaba llevando. Pero era más fácil de ese modo. Lo era. Raramente veía a sus compañeros fuera del trabajo. Y la verdad era que no importaba lo agradable que fueras: cuando tu marido te dejaba por la instructora de tae-bo de tu gimnasio, daba que hablar.
A Elaine se le encogió el estómago mientras se dirigía hacia los archivadores que había pegados en la pared de enfrente. Estaba con la cabeza agachada y de espaldas a Sue y a los cristales de la recepción, pero adivinó perfectamente el momento en que Stephanie llegó. El pelo de la nuca se le puso de punta y el dedo anular donde ya no llevaba la alianza se le quedó tieso.
—Hola, tengo una cita a las cuatro y cuarto con el doctor Gussman.
La voz nasal y de pito era inequívoca. Steph Lowry parecía un canario con sinusitis. Era su único atributo poco atractivo. Bueno, eso y el hecho de que le había robado el marido a otra. ¿Pero para qué discutir?
—¿Tiene la llave del baño? —trinó Steph después de que Sue le pidiera que firmara en el registro.
Elaine apretó los dientes lo suficiente como para echar a perder el estupendo trabajo que el doctor le había hecho en la boca. Aparentemente, Sue debió de pasarle la llave, porque Stephanie arrulló:
—Oh, gracias... —entonces se echó a reír—. Tengo que ir todo el tiempo ahora —en ese momento le estaba hablando confidencialmente, de mujer a mujer—. ¡No sabía que estar embarazada fuera tan engorroso!
Sue murmuró alguna contestación, pero Elaine no la oyó. Le dio un vuelco el corazón y se le encogió el estómago. Seguro que iba a desmayarse... No. Iba a vomitar y después a desmayarse.
Se agarró al frío metal de un cajón del archivador y aspiró despacio mientras se preguntaba si alguien la apoyaría si le echaba las manos al cuello a la embarazada.
Elaine no tenía que ver a Stephanie para imaginársela. La imagen de la rubia californiana que había sido conocida suya y amante de su esposo estaba impresa en su mente.
Stephanie le dio las gracias a Sue y salió de la recepción en busca del baño, y Sue fue a decirle al doctor Gussman que había llegado su siguiente paciente. Elaine se quedó muy quieta mientras intentaba no perder los nervios. De pronto empezó a temblar; los brazos le picaban y el corazón le latía a cien por hora. Se sentía mareada y sudorosa.
—Tengo que salir de aquí.
No se lo pensó dos veces. Como quería salir antes de que Sue volviera a su mesa, tomó las fichas que faltaban y las colocó en el cajón de abajo. Agarró su bolso y la americana azul que se había llevado esa mañana y le escribió una nota a su compañera: He terminado pronto; nos vemos mañana. E., en un trozo de papel amarillo que pegó en la agenda. Con la mayor calma posible, cruzó la recepción, abrió la puerta y salió apresuradamente al pasillo.
Los ascensores de aquel edificio de hacía setenta años se movían como una tortuga. Pero como no quería quedarse por si Stephanie salía del lavabo en cualquier momento, Elaine optó por dirigirse a las escaleras.
«Embarazada». La palabra se repetía con cada clic de sus tacones mientras bajaba los fríos escalones de piedra. Kevin y Steph Lowry iban a ser padres. El divorcio sólo había sido el medio legal de terminar con su matrimonio. Elaine se estremeció, se metió los puños cerrados en los bolsillos de su chaqueta y continuó por la oscura escalera.
Siempre había deseado ser madre y esposa. Le gustaba su casa, su patio y su vecindad, su trabajo a tiempo parcial en la consulta del doctor Gussman y su trabajo voluntario para el club de jardinería. Kevin siempre había deseado más y mejor, pero no a ella. Lo único que le había hecho falta a ella para que su vida en común hubiera sido completa había sido un niño. Pero Kevin le había dicho que esperaran. Así que habían esperado.
Y esperado, y esperado y esperado.
Nunca había sido el momento adecuado y Kevin siempre había encontrado algo prioritario, algún lugar que él había querido visitar o un nuevo objetivo profesional en el que fijarse. Algo. Y ella lo había dejado pasar, confiando en el día en que su marido deseara tener un hijo tanto como ella. Ella había querido que todo fuera perfecto.
En el presente tenía ya treinta y siete años, y su reloj biológico parecía sonar a todas horas. Kevin, por su parte, ya había engendrado un hijo con su esposa mejorada.
Durante los años en los que había querido ser madre con toda desesperación, había tenido un sueño recurrente sobre una niña de cabello de color miel y ojos claros. En el sueño, la niña le ofrecía un ramo de flores silvestres a Elaine, pero cada vez que ella intentaba tomar el ramo, la niña se desvanecía, como si alguien tirara de ella, y una voz suave y cristalina le susurraba: «Lo que tú decidas está bien».
Elaine no entendía el significado de esas palabras, pero siempre había sabido que la dulce niña del sueño era su hija. Aquel día por primera vez, el mensaje tenía sentido.
—Aún puedo elegir.
La sencilla pero crucial afirmación estuvo a punto de hacerle perder pie. Tener un hijo no era ya la decisión de nadie, sino la suya. Sentada en una escalera de piedra, llorando entre los pliegues de su suéter, había abierto un espacio en su corazón; y sabía sin lugar a dudas que iba a ocuparlo.
La familia seguía siendo su sueño, y no renunciaría a ello. Tal vez fuera con un hombre distinto al que había planeado originalmente, pero de un modo u otro iba a tener un bebé.
Una casa reformada en un barrio al sureste de Portland había sido el hogar de Elaine durante los últimos nueve meses. Con sus pilares en el porche delantero y sus cristales grabados, el adosado de dos dormitorios le iba de maravilla; mejor, pensaba a veces, que la gran casa de cinco habitaciones que había compartido con Kevin. Y, además, el alquiler era muy barato.
Subió las amplias escaleras del porche, metió la llave en la cerradura y entró en la casa.
Después de tomarse dos aspirinas, abrió el congelador y sacó un recipiente de helado de cereza y una cuchara sopera de un cajón y fue a su dormitorio a cambiarse. En la calle oyó el rugido de un motor de gasolina.
Al principio el ruido le pareció fuera de contexto, y no lo relacionó. Entonces en su mente se estableció una conexión: motor, jardín... ¡Jardinero!
Elaine no había visto a un jardinero desde que se había mudado allí. El propietario absentista de la casa adosada le ofrecía un alquiler estupendo y un contrato de doce meses, pero no se ocupaba de los arreglos de la vivienda.
En ese momento, la presencia de un jardinero le pareció una premonición. Si iba a criar allí a un niño quería que la casa fuera un hogar en toda regla. La mejora del hogar no sería tan eficaz como tomar ácido fólico o visitar un banco de esperma, pero le parecía la mejor manera de empezar. Agarró el helado y se fue al lavadero donde había una puerta que daba a la parte de atrás. Una cortina de encaje tapaba el cristal de la puerta.
Con una cucharada de helado metida en la boca, Elaine retiró la cortina y se asomó. Mmm. Parecía que de momento el jardinero había hecho un buen trabajo; había quitado la mayor parte de las malas hierbas, la mitad del césped estaba cortado y él...
«¡Caramba!»
Elaine estiró el cuello para ver mejor, entonces pestañeó con sorpresa. Oh, Dios mío...
El jardinero estaba medio desnudo. Se había quitado la camisa y se la había atado a las caderas. Mientras él empujaba la cortadora de césped hacia el extremo más alejado del jardín, Elaine pudo disfrutar de la panorámica de un torso musculoso, una cintura estrecha y un trasero ceñido por unos pantalones vaqueros desgastados.
El hombre llegó hasta el final del jardín, retrocedió y alineó la máquina perfectamente con la fila de césped que acababa de cortar. Sin saber por qué, aquel hombre inspiraba seguridad.
Mientras volvía a meter la cuchara en el helado, Elaine se permitió el lujo de recrearse la vista en aquel cuerpo, fijándose en la piel ligeramente bronceada y en el vello oscuro y abundante que cubría un pecho igualmente delicioso. Sabía que aquello no estaba bien; que no era nada educado por su parte. ¿Pero qué le importaba? ¡Se merecía mirar un poco! Y era divertido. Cuando el hombre se detuvo y levantó la mano para pasársela por la frente, Elaine sintió un sofoco repentino y un cosquilleo extraño mientras se fijaba en su cuello fuerte y su mandíbula limpia, en aquella nariz con carácter y...
Oh, santo cielo. Ésa no era cualquier fantasía de media tarde cortándole el césped, era...
Elaine no se lo pensó dos veces. Dio un chillido y se agachó, con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho.
—Cálmate —se dijo en voz baja—. Calma.
Sin duda aquél era Mitch Ryder, abogado matrimonialista, el hombre conocido en los círculos legales, y entre cualquier persona a quien no representara, como «la anguila». Su fama de litigador sereno y falto de emoción hacía de él un favorito entre los jueces, un abogado entre abogados. La última vez que Elaine lo había visto estaba a punto de convertirse en socio del mismo bufete al que pertenecía su ex marido.
No, un momento. Ésa no era la última vez que lo había visto. Elaine sacudió la cabeza. Qué tonta. Había visto a Mitch Ryder de nuevo en la vista de su divorcio, cuando había representado a su marido y conseguido que su propio abogado de ciento cincuenta dólares la hora pareciera un profesor de derecho en prácticas a su lado.
Había sido muy humillante que alguien con quien había compartido aperitivos le hubiera diseccionado su matrimonio de ese modo.
Mitch había estado varias veces en algún cóctel que Kevin y ella habían celebrado en su casa y en alguna cena de negocios. Lo que recordaba de él era que siempre había llegado pronto, que se había marchado temprano y que siempre le daba las gracias personalmente a ella antes de irse.
Había habido algunos momentos durante las vistas en los que habría jurado ver una sombra de pesar en la mirada de Ryder; o tal vez fuera lástima. Pero la mayor parte del tiempo se había mostrado carente de sentimiento, incluso hacia su cliente.
Para Elaine, sin embargo, cada palabra pronunciada en esa sala le había parecido total y dolorosamente personal. Dios, cómo había detestado cada momento del divorcio. Cada día se había sentido abrumada, vejada. Y, finalmente, había experimentado el sentimiento más horrible de todos: la indiferencia.
Entonces se había dado por vencida, le había dicho a su abogado un día durante el almuerzo que pidiera la mitad del dinero en que estaba escriturada la casa y que no peleara por más. Él podría quedarse con las caras antigüedades y con la casa de vacaciones, con los bonos del tesoro y con las acciones. La mitad de todo eso debería haber sido de ella, pero a Elaine ya no le importaba. Costaba demasiado luchar.
Su abogado se había opuesto violentamente, por supuesto, pero Elaine se había mostrado inamovible. Cuando todo había terminado, había ido a un parque que había cerca de los juzgados y se había sentado en un banco de hierro forjado. Envuelta en un abrigo de paño, ajena al viento que le cortaba la cara, se había quedado mirando la fuente durante quién sabía cuánto tiempo, hasta que una joven pareja había ocupado el banco que tenía enfrente.
Mientras observaba a aquella pareja de jovencitos besándose y mirándose como si no existiera nadie más en el mundo, Elaine sintió una angustia en el estómago y en la garganta mientras caía en la cuenta de que llevaba años sin saber qué era sentirse joven, llena de planes, embriagada de alegría y amor.
Tragándose el dolor, Elaine se levantó del banco y se dio la vuelta para marcharse; pero cuál no sería su sorpresa cuando, al hacerlo, se encontró con la mirada de Mitchell Ryder. Estaba a unos metros de ella, de pie en una cola de un puesto de perritos calientes. La miraba con la misma intensidad con la que ella había mirado a los jóvenes amantes, y Elaine supo instintivamente que llevaba todo el tiempo allí observándola. La expresión de sus ojos era distinta a cualquiera de las que hubiera visto antes en él. Mitchell Ryder, alias «la anguila» la miraba con lo que sólo podría llamarse compasión.
Avergonzada, se alejó rápidamente entre el gentío de las calles a pesar de que le temblaban las piernas. Cuando el Hotel Heathman apareció a su izquierda, Elaine entró y fue directamente al bar.
Normalmente tomaba vino blanco, y sólo se tomaba uno, pero ese día Elaine se sentó y pidió un coñac. Ni siquiera se molestó en quitarse el abrigo. En ese momento pensaba que tal vez jamás volviera a sentir calor.
Cuando todavía no le habían servido la copa, Mitch Ryder ocupó en silencio el taburete que había junto al suyo. No dijo nada durante unos minutos, no la miró, simplemente pidió un whisky escocés caro y esperó a que se lo llevaran. Entonces, sin volverse para mirarla, le dijo en tono callado:
—¿Por qué te has dado por vencida? Podrías haber peleado por más de lo que has obtenido. Por mucho más. Tu abogado debería habértelo hecho entender.
Parecía enfadado, cosa que a Elaine le resultó algo irónica.
Dio un sorbo de coñac e intentó no toser, concentrada tan sólo en el rastro del calor que le iba dejando la bebida. Al momento, el coñac le proporcionó una sensación de liviandad y de ánimo.
—No quiero más dinero. Sólo quiero que todo se termine.
En el silencio que siguió, Elaine se terminó su bebida, pero en lugar de levantarse y marcharse, que era lo que había planeado en un principio, pidió otro coñac. Ella también tenía una pregunta para el señor Ryder.
—¿Por qué has representado a Kevin?
—No ha sido personal. Sólo profesional —respondió Mitch.
Fue una respuesta horrible, y ella se lo había hecho saber. Su marido la había engañado. O bien era una de esas personas a las que le preocupaba la ética o no.
Por primera vez desde que se había sentado, Mitch se volvió hacia ella.
—Lo soy —contestó; la severa masculinidad tan característica de su rostro parecía ese día aún más sobria—. Covington me pidió que llevara el caso.
Henry Covington era el socio fundador del bufete donde estaban Mitch y Kevin. Elaine recordó que también era profesor de derecho, y que los socios más jóvenes le tenían como su mentor.
—Si significa algo, quiero que sepas que cada vez que ponía el pie en la sala me arrepentía de haber aceptado el caso —añadió Mitch mientras la miraba con firmeza y serenidad.
Elaine se quedó mirándolo un buen rato sin decir nada. La copa de coñac seguía en sus manos. Tomó un último trago, dejó la copa sobre la barra y abrió el bolso para abonar sus consumiciones.
Sin previo aviso, Mitch le tomó la mano.
—No te vayas...
Acurrucada tras la puerta de servicio, donde nadie podía verla, Elaine cerró los ojos.
Ojalá se hubiera ido aquel día. Debería haberse ido. Mitch Ryder era oficialmente su peor y mayor error. Su único consuelo de esa noche hasta el momento presente había sido el haber asumido que jamás volvería a verlo.
Abrió los ojos, se levantó despacio y miró a través del cristal de la puerta. Se había ido. La cortacésped estaba en medio del jardín. Elaine pegó la mejilla y miró hacia la derecha justo a tiempo de verlo desaparecer por la esquina de la casa. Dejó el helado sobre un estante y corrió al salón. Si descorría las cortinas un poco a lo mejor...
En ese momento sonó el timbre, y Elaine pegó un respingo. Corrió a la puerta y se asomó por la mirilla.
Al ver allí la cara de Mitch Ryder sintió un revoloteo en el estómago y los latidos inconstantes y que se le aceleraba el pulso. Hacía seis meses había accedido a tomarse otra copa con Mitch Ryder y, por primera vez en su vida, se había emborrachado de coñac y no había podido conducir a casa. Al día siguiente sólo recordaba que se habían metido en su coche esa noche y que a la mañana siguiente se había despertado en su enorme cama de matrimonio...
Sola, y desnuda. Y ella raramente dormía desnuda.
Como no había hablado con Mitch ni lo había visto desde esa noche, en el presente no tenía ni idea de si era el segundo amante que había tenido en su vida o simplemente el abogado que la había visto desnuda.
De todos modos, presentarse allí en su casa era una auténtica crueldad. Primero Stephanie con su «buena» noticia y después eso.
Con la frente apoyada en la puerta, Elaine apenas pudo resistirse a la tentación de pegar con la cabeza en el panel de madera maciza.
«Por favor, que esto sea una pesadilla. Dios. Si me despierto y se ha marchado, prometo que no volveré a tomar hidratos de carbono».
Capítulo 2
Mitch estaba a la puerta de la casa de Elaine Lowry tratando de no dejarse llevar por la ira. La casa en la que Elaine llevaba viviendo los últimos meses era de lo peor. Según su amiga de la empresa inmobiliaria el edificio tenía una estructura sólida. Pero Mitch había comprobado que sin duda necesitaba una renovación urgente.
Rascó un pedazo de pintura marrón del marco de la puerta mientras maldecía entre dientes. Ésa no era la clase de vivienda que había imaginado para Elaine cuando le había pedido a su amiga que le buscara una en condiciones.
De pie con los brazos en jarras y la cabeza gacha, esperó a que Elaine abriera la puerta. Se había vuelto a poner la camisa que había llevado atada a la cintura, pero la llevaba medio desabrochada y sin entremeter. Cuando levantó la vista vio un avispero entre el emparrado. Otra cosa de la que tendría que ocuparse.
No quería estar allí. No debería estar allí. En la vida, como en el trabajo, Mitch prefería las situaciones más definidas; que empezaran limpiamente y terminaran limpiamente, como los mejores litigios.
Pero Elaine Lowry era un ser humano, y para él sin duda un problema.
Mitch llevaba trece años representando divorcios costosos, labrándose un porvenir y un buen nombre, tanto para sí como para su bufete. Para él, su trabajo consistía en hacer que la gente actuara con responsabilidad cuando entraban en juego los sentimientos heridos, los orgullos pisoteados y el dinero. Un gran desafío del que disfrutaba. Normalmente. Representar a Kevin Lowry, sin embargo, le había regocijado tanto como que le clavaran agujas en los ojos.
Levantó el puño y llamó de nuevo a la puerta.
Jamás se implicaba personalmente con ninguno de sus clientes; y menos si era el cliente del otro abogado. Jamás. Pero ya había cruzado la línea; y estaba a punto de hacerlo de nuevo.
No era asunto suyo asegurarse de que Elaine Lowry estuviera bien económicamente.
No era asunto suyo asegurarse de que tuviera una buena casa.
No era asunto suyo compensarle por su divorcio, por su matrimonio o por lo que fuera. Pero, allí estaba.
—¡Un momento! No abras ahora que... —empezó a decir Mitch, pero ya era demasiado tarde.
Una avispa del tamaño de un cacahuete volaba directamente hacia la cara de Elaine.
Elaine chilló y empezó a mover las manos de un lado a otro.
—¡No te muevas! —le ordenó Mitch con la misma autoridad que ella recordaba de la sala.
Desgraciadamente, la avispa continuó zumbando a su alrededor, de modo que ella siguió moviendo los brazos. Entonces el zumbido se detuvo.
—¡Ay!
—Diantres —Mitch empujó la puerta en un intento vano de llegar hasta ella, pero la puerta la golpeó.
—¡Ayyyy!
—Lo siento —dijo Mitch—. ¿Estás bien?
—¡No, no estoy bien! —Elaine temblaba mientras se señalaba la nariz; si se ponía bizca veía la avispa—. ¡Quítamela, quítamela!
—Deja de saltar —la agarró del codo con fuerza y la hizo retroceder; entonces le examinó la cara de cerca—. Te tiene.
Ella lo miró. Un dolor y un agotamiento que se debían a mucho más que a la picadura de una avispa la invadieron.
—¡Eso ya lo sé!
Mitch arqueó las cejas levemente al oír su tono de voz, pero no pareció molesto.
—Estate quieta.
Levantó la mano y espantó a la avispa de un manotazo, e, inadvertidamente, supuso ella, el manotazo fue a parar también a su nariz.
En cuanto la avispa salió volando por la puerta, Mitch cerró de un portazo.
—¿Dónde tienes el baño? —le preguntó él.
Elaine se lo señaló, y Mitch la agarró del brazo y tiró de ella hacia allí a pesar de su leve resistencia.
—¿Vas a quitarte las manos para que pueda verte la nariz? —le preguntó Mitch.
—No —respondió ella con voz amortiguada.
Tal vez fuera vanidosa, pero si se fiaba de las sensaciones, lo más seguro era que ya tuviera la nariz hinchada.
Mitch le apartó las manos de la cara suavemente pero con insistencia. Tenía las manos grandes, ya que una de ellas le agarró con facilidad ambas muñecas mientras con la otra le ladeaba la cara y estudiaba su nariz.
—No es para tanto —dijo finalmente.
Elaine se pasó la lengua por los labios.
—¿En serio?
Cuando él negó con la cabeza, ella pensó que la iba a soltar, pero no lo hizo. El roce de sus manos le pareció suave e impersonal, sin embargo la estaba volviendo loca.
Sabía que estaba mirándole los labios, pero también que no era capaz de dejar de mirárselos.
Y entonces le deslizó los nudillos suavemente por la mejilla con la mano que le tenía agarrada la barbilla. Cuando llegó a la mandíbula, abrió el puño para meterle los dedos entre el cabello y acariciarle la nuca.
Oh, Dios, se habían acostado juntos. Elaine lo supo desde el momento en que él le rozó la nuca. La mano de Mitch no le resultó ni nueva ni extraña. La recordaba. Su cuerpo la recordaba.
Una cascada de estremecimientos le recorrió la espalda, los brazos, los muslos. En los últimos años de su matrimonio con Kevin, se había olvidado de que tenía muslos. Mitch apenas la estaba rozando y en cambio ella sentía cada poro de sus muslos.
—¿Dónde tienes el agua oxigenada?
Elaine se pasó de nuevo la lengua por los labios.
—¿Dónde tengo... —pestañeó, envuelta en una nebulosa de deseo— el qué?
—El agua oxigenada —repitió—. Esa cosa que desinfecta y que pica un poco.
Elaine se sonrojó de vergüenza. Lo que recordaba de aquella tarde en el bar del hotel era el incomparable consuelo de la presencia de Mitch. El caso había terminado. Su matrimonio también. Allí sentada en aquel bar se sentía más sola de lo que se había sentido jamás.
—Él no merece la pena, Elaine —le había dicho él entonces.
Se había mostrado tan seguro y tan de su parte.
Ésa había sido la razón que la había llevado a quedarse. Y la razón por la cual, una hora después, se estaba tomando otro coñac y riéndose y todo de los chistes malos que Mitch le contaba. Finalmente, él le había dicho que la llevaría a casa. Y ella le había pasado las llaves del coche sin resistirse, se había sentado en el asiento del acompañante y, por primera vez en su vida, se había sentido segura.
Pero hacía un momento, en su pequeño cuarto de baño, con Mitch tocándole el cuello, no se había sentido en absoluto segura. Por un momento sus ojos marrones se habían posado en ella, y Elaine había percibido esa emoción previa a algo desconocido y salvaje.
—Perdona —le dijo ella con tirantez—. Si no te importa... Este baño es muy pequeño —pero él no se movió—. ¿Te importaría salirte?
Mitch frunció el ceño.
Elaine esperó con fingida calma , y al poco oyó que Mitch salía del baño y avanzaba por el pasillo. Entonces se volvió y cerró la puerta con ímpetu. No tenía ninguna intención de llorar delante de Mitch Ryder.
Tenía planes, planes fruto de sus propios deseos. Si tenía la intención de llevarlos a cabo, sería mejor que se acostumbrara a sentirse sola en los meses siguientes cuando se embarcara en una aventura que normalmente la vivían dos personas.