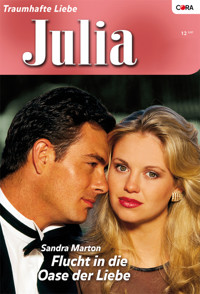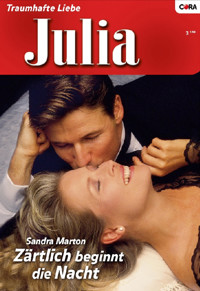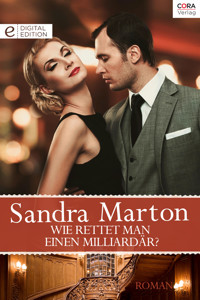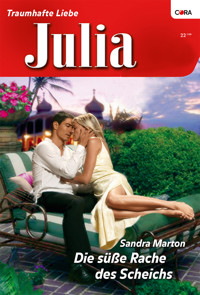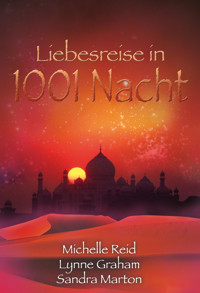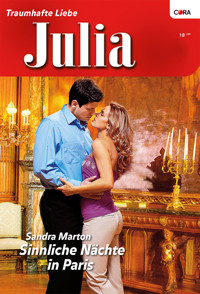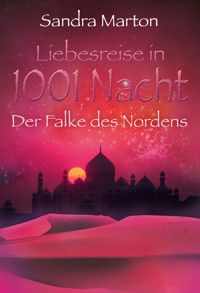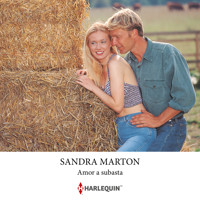1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¿Sería una casualidad que Tyler Kincaid hubiera llegado a la mansión de los Baron justo cuando su patriarca, Jonas Baron, trataba de decidir quién heredaría el rancho? Tyler no quería revelar qué lo había llevado a Espada. Aquel extraño tenía algo que encolerizaba a Caitlin McCord, quizá se tratara de su arrogancia. Pero Caitlin era la hijastra de Jonas Baron y la encargada de dirigir el rancho, y estaba dispuesta a plantarle cara. Tyler dejó bien claro que quería dos cosas: conocer ciertos secretos y conquistar a Caitlin…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Sandra Myles
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Amor salvaje, n.º 1197 - septiembre 2019
Título original: The Taming of Tyler Kincaid
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-415-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ERA el cumpleaños de Tyler Kincaid, y tenía el presentimiento de que su regalo lo aguardaba en la cama. Atlanta bullía bajo el calor opresivo de una noche de julio, pero no importaba. Había vivido toda su vida en el sur, y le gustaban los días calurosos y las noches ardientes. Y no tenía ningún inconveniente en encontrarse a una mujer en la cama, sobre todo una bella rubia como Adrianna. En circunstancias normales cualquier hombre que hubiera puesto alguna objeción a un encuentro como ese estaría sencillamente loco.
Tyler redujo la velocidad del Porsche al llegar a las puertas de hierro que daban paso a su propiedad. El problema era que aquellas no eran circunstancias normales. Si estaba en lo cierto, Adrianna lo esperaba con el champán, el caviar y las flores, todo al completo, en su casa, en donde no había sido invitada. En muchas ocasiones le había pedido a su amante que pasara la velada con él, pero jamás le había pedido que interfiriera en su vida ni le había dado el código de seguridad que abría las puertas de hierro y la puerta principal de su mansión.
Y por supuesto no había planeado celebrar su cumpleaños.
Por lo que a él se refería el día dieciocho de julio era solo un día más en el calendario. Jamás lo había señalado. Y si algo tenía de especial era, precisamente, que acababa de darse cuenta de que había llegado el momento de romper con Adrianna.
Las puertas de hierro se cerraron tras él. De frente, un estrecho camino bordeado de magnolias conducía a la enorme casa que había comprado ocho años atrás, el mismo día en que las acciones de su empresa entraron en Bolsa. Al final de aquel día, había pasado de ser un pobre blanco a ser un multimillonario, un «ciudadano ejemplar», según el Atlanta Journal. Tyler había guardado el recorte y lo había pegado justo al lado de otro, publicado en ese mismo periódico diez años atrás, en el que se decía que era «un ejemplo de la juventud perdida de Atlanta».
Desde luego era una ironía, pero no era esa la razón por la que había guardado ambos recortes. Los había guardado para recordar cómo cambiaba la vida de un hombre en un par de vueltas del planeta sobre su órbita.
–Eres un verdadero cínico, Tyler –le había dicho en una ocasión su abogado.
Para él, sin embargo, el hecho de reconocer que nada en este mundo era exactamente lo que parecía no tenía nada de malo. Sobre todo en las relaciones con las mujeres.
Suspiró, apagó el motor del coche y contempló la casa. Hubiera parecido desierta de no haber sido por las luces de algunas de sus ventanas, pero él sabía muy bien que se encendían automáticamente, como medida de seguridad. Un sistema de seguridad impenetrable, según el hombre que se lo había instalado.
Habría que verlo. Quizá para un ladrón, pero no para una resuelta rubia de ojos azules. No había ni rastro ni de ella ni de su Mercedes. Lo sabía. Adrianna era inteligente además de guapa. Siempre salía con mujeres que daban la talla tanto en cerebro como en belleza. Habría encontrado algún lugar en el que aparcar el coche bien escondido.
¿Cómo, si no, iba a sorprenderlo?
Tyler se puso tenso. Se arrellanó en el asiento de piel y estiró los brazos en el volante. El problema era que no le gustaban las sorpresas. Desde luego no le gustaban cuando se referían a su cumpleaños, y menos aún cuando implicaban que una mujer quería cambiar su vida, por muy bella que fuera.
Lo había dejado bien claro al comienzo de su relación: la gente cambia, le había dicho. Las metas, las necesidades cambian. Adrianna había sonreído y le había dicho que lo comprendía.
–Cariño, te aseguro que no me interesan ni los cuentos de hadas ni los finales felices –le había susurrado.
Y no le interesaban, eso era lo que admiraba en ella. Vivía una vida independiente, era una belleza sureña de las de siempre, pero con una vida moderna.
Él le había dicho claramente que le gustaba su intimidad, es decir, que ni quería que se dejara el maquillaje en su baño ni pensaba dejarse él la maquinilla de afeitar. Ni siquiera habían intercambiado las llaves ni los códigos de seguridad de sus casas. Al mencionarlo Adrianna se había echado a reír con aquella risa ronca suya que tanto lo había excitado al principio.
–Cariño, eres exactamente el tipo de hombre que me excita. Un apuesto amante, eso es lo que eres. ¿Por qué iba a querer ninguna mujer domesticarte?
Fidelidad mientras durara su aventura, a eso era a lo único que se habían comprometido. Y él seguía queriendo solo eso, pero, según parecía, Adrianna había cambiado de opinión.
Salió del Porsche. El olor a jazmines lo envolvió. Levantó la vista hacia la casa, hacia las ventanas del dormitorio, y se preguntó si estaría observándolo tras las cortinas. La imaginaba desnuda, recién salida de la ducha. O con el body negro de seda que le había regalado. La fantasía lo excitaba.
Sus labios esbozaron una media sonrisa. De acuerdo, quizá Adrianna hubiera llevado las cosas demasiado lejos, pero él también. ¿Qué tenía de malo que lo hubiera observado al introducir el código de seguridad y que lo hubiera memorizado? Porque ese era el único modo en que había podido entrar en la casa. Probablemente también habría registrado su cartera mientras dormía para comprobar la fecha de nacimiento. ¿Acaso era tan terrible?
No, en realidad no. Podía soportarlo, se dijo mientras subía las escaleras hacia el porche. En eso consistía su vida: en enfrentarse a las cosas.
Tyler se calmó y pensó que quizá le estuviera dando demasiada importancia. Bien, abriría la puerta, se soltaría el nudo de la corbata, dejaría el maletín sobre la mesa del vestíbulo y subiría las escaleras. Y después abriría la puerta del dormitorio y encontraría a Adrianna esperándolo con la habitación inundada de flores, una copa de champán en la mano y un cuenco de plata lleno de caviar junto a la cama.
–Sorpresa, cariño –diría ella.
Él sonreiría y fingiría sorprenderse, fingiría que no la esperaba, fingiría que la encargada del catering no había metido la pata. En realidad, había sido la nueva dependienta quien, deseosa de agradar, lo había llamado por teléfono.
–Señor Kincaid, soy Susan, de Le Bon Appetit. Lo llamo a propósito del pedido que ha hecho esta noche para llevar a su casa.
–¿Cómo? –había preguntado Tyler, concentrado en el Dow-Jones.
–He repasado sus pedidos, señor, y he observado que siempre pide Krug. Quería asegurarme de que esta vez prefiere Dom Pérignon.
–No, es decir, debe de haber un error, yo no…
–Ah, bien, señor, es exactamente lo que pensaba, el empleado ha debido de tomar mal la nota.
–No, el empleado no…
–Es usted muy amable, señor Kincaid, al sugerir que ha sido la señora Kirby quien ha cometido el error, pero…
–¿La señora Kirby? ¿Adrianna Kirby ha ordenado que lleven champán a mi casa? –había inquirido él entonces.
–Sí, y caviar, señor. Y rosas y una tarta. ¡Oh, espero que la tarta no sea para usted! Espero no haber desvelado una sorpresa.
–No, en realidad… ha sido usted de mucha ayuda –había respondido Tyler.
De pronto todo encajaba, todos los pequeños detalles que había ignorado desde hacía un par de semanas.
–Aquí tienes la llave de mi apartamento, Tyler –había dicho Adrianna sonriendo al verlo fruncir el ceño–. ¡Venga, no pongas esa cara, cariño! Tú no tienes por qué darme la tuya, es solo por si estoy en el baño cuando vengas.
Y luego estaba esa forma de pasar por su oficina sin avisar. «Pasaba por aquí y se me ocurrió que sería fantástico que comiéramos juntos», decía. O lo de los pendientes «olvidados» en su baño. Y esos lastimeros suspiros cada vez que él se levantaba de la cama y comenzaba a vestirse para marcharse a su casa.
–Cariño, de verdad que puedes quedarte a pasar la noche –decía ella a sabiendas de que él jamás lo haría.
–¡Demonios! –había musitado Tyler.
Decir de él que era idiota era utilizar una palabra demasiado blanda. Ahí estaba Adrianna, esperándolo en su dormitorio para celebrar su cumpleaños con flores, champán y un puñado de sueños que él no tenía intención de compartir. De acuerdo, de acuerdo. Haría bien las cosas, fingiría sorprenderse, se mostraría complacido. Pero luego, a los pocos días, pondría fin a todo aquello.
Tyler pulsó las teclas del código. La puerta de la casa se abrió. Las luces se encendieron y cientos de voces gritaron: «¡Sorpresa!».
Tyler parpadeó atónito, dio un paso atrás y se quedó mirando los rostros sonrientes.
–¡Cariño! –exclamó Adrianna volando hacia él envuelta en una nube de seda fucsia, con sus cabellos dorados y su traje de Chanel–. Feliz cumpleaños. ¿Sorprendido?
–Sí, muy sorprendido –aseguró él tenso.
Adrianna soltó una carcajada y enroscó un brazo en el suyo.
–¡Pero mirad qué cara! –exclamó dirigiéndose a los invitados–. Tyler, querido, sé exactamente lo que estás pensando.
Todos se echaron a reír excepto él, que trataba de mantener la sonrisa fija en sus labios.
–Lo dudo –musitó él.
–Te estás preguntando cómo he podido montar esta fiesta –dijo Adrianna ladeando la cabeza mientras sus cabellos caían por un hombro–. Las invitaciones, la comida, el champán, las flores… la orquesta –en ese instante, como si los hubiera invocado, la música comenzó a sonar. Adrianna rodeó a Tyler por el cuello y se movió al ritmo. Tyler continuó sonriendo y la siguió–. Y lo más difícil de todo, cariño, quitarte la cartera del bolsillo para saber qué día era tu cumpleaños. Cometiste un desliz cuando dijiste que ibas a cumplir los treinta y cinco.
–¿Un desliz? –inquirió Tyler.
–El mes pasado, durante la cena del alcalde, ¿recuerdas? Alguien de nuestra mesa se quejaba de que iba a cumplir cuarenta, y tú sonreíste y dijiste que era una pena que fuera un carcamal cuando tú ibas a cumplir solo treinta y cinco.
–Habría preferido que no hubieras montado todo esto, Adrianna.
–Estás enfadado porque asomé la cabeza por encima de tu hombro cuando presionabas las teclas del código de seguridad –rió Adrianna suavemente.
–Sí, y por revisar mi cartera. Y por preparar esta fiesta.
–¿Es que no te gustan las sorpresas, cariño?
–No.
–Bien, entonces la próxima vez me ayudarás tú a montarla –contestó ella–. Podría ser un día especial, Tyler. Al fin y al cabo para entonces llevaremos juntos más de un año.
Tyler no respondió. La agarró de una mano, puso la otra sobre su cintura y la hizo girar y girar mientras se preguntaba cuánto duraría aquella fiesta.
Una eternidad, eso fue lo que duró. O, al menos, eso fue lo que le pareció.
Por fin se marchó el último invitado y la última furgoneta de reparto del catering. La casa quedó en silencio, y sus enormes y caros salones quedaron vacíos. Solo quedaban restos de fragancia a rosa y a perfumes caros.
–Te llevaré a casa –le dijo Tyler a Adrianna.
Sabía que su rostro resultaba inexpresivo, pero lo había hecho lo mejor que había podido, y por fin había llegado el momento de enfrentarse a la realidad. Sin embargo Adrianna o no quería reconocerlo, o fingía no haberse dado cuenta.
–Deja que vaya por mis cosas –respondió subiendo las escaleras.
Tyler había esperado, y esperado, y esperado. Había caminado por el vestíbulo de un lado a otro tratando de convencerse de que tenía que calmarse, de que, al menos, tenía que terminar con aquello sin montar una escena. Pero cinco o diez minutos después había subido las escaleras enfadado.
Adrianna estaba en la ducha. Podía escuchar el ruido del agua. Tyler se metió las manos en los bolsillos y se sentó en la cama. Después, de pie delante de la ventana, la máscara que había mantenido durante la fiesta comenzó a resquebrajarse. Durante toda la velada, había estado sonriendo, charlando, estrechando manos de hombres y besando a mujeres en la mejilla que lo felicitaban por su cumpleaños.
Tyler soltó el aire de los pulmones y observó cómo se desvanecía el vaho del cristal. ¿Se habrían mostrado sus invitados igual de generosos con sus buenos deseos de haber sabido la verdad?, se preguntó. Si la puerta principal se hubiera abierto y, en lugar del adulto, hubiera entrado el niño que había sido él, con su expresión agresiva, desafiándolos a todos, ¿habrían reaccionado igual? La imagen resultaba tan absurda, que casi se echó a reír.
–Estupenda fiesta, Kincaid –había dicho el alcalde dándole palmaditas en la espalda–. No todo el mundo puede celebrar su cumpleaños con tanto estilo.
Su cumpleaños, pensó Tyler torciendo la boca. ¿Quién diablos sabía si aquel era o no el día de su cumpleaños? Lo cierto era que lo mismo podía haber nacido el día anterior o al día siguiente. Los bebés abandonados a las puertas de los hospitales no llevaban certificado de nacimiento.
Los Brighton, que era el matrimonio que lo había criado, así se lo habían asegurado. Le habían contado cómo lo habían encontrado y cómo habían obtenido la custodia. Y le habían contado también que nadie sabía exactamente qué día había nacido, pero que las autoridades habían dicho que más o menos debía de tener entre uno y tres días.
De pequeño, simplemente, no lo había entendido.
–Todo el mundo tiene un cumpleaños –había dicho él.
A lo cual los Brighton habían contestado que sí, que tenía razón. Las autoridades habían decidido que su cumpleaños era el día dieciocho de julio.
–¿Pero quién es mi mamá? –había preguntado él–. ¿Y mi papá?
Los Brighton se habían mirado el uno al otro, y luego él había dicho:
–Nosotros somos tus padres.
Pero no era cierto. Sí, desde luego eran amables con él. O quizá fuera más exacto decir que no lo maltrataban, pero él sabía muy bien que jamás lo habían amado. Había visto cómo eran las cosas con otros niños. Había visto a los padres acariciar la cabeza de sus hijos, a las madres atraerlos hacia sí y besarlos…
Pero la vida de Tyler no había sido así. Nadie lo tocaba ni lo besaba, nadie lo abrazaba cuando hacía algo bien ni lo regañaba cuando lo hacía mal. Y su nombre… Tyler se puso tenso solo de recordarlo. John Smith, ¡por el amor de Dios! ¿Cómo podía ningún niño llamarse así? Él había querido cambiarse el nombre, pero los Brighton le habían dicho que no podía.
–Es tu nombre, John.
Y así había sido. Así había vivido. Con todo aquello. Hacia los diez años había dejado de hacer preguntas que jamás obtendrían respuesta. Pero de pronto, en un instante fatal, toda su vida había cambiado. Los Brighton y él salieron en coche un domingo y un camión se abalanzó sobre su vehículo.
Tyler solo se hizo rasguños. Se quedó a un lado de la carretera, junto a un policía que mantenía una mano sobre su hombro, observando con el semblante imperturbable cómo sacaban los cuerpos de sus padres de acogida del amasijo de hierros.
–El chico tiene un shock –escuchó que decía el policía al asistente social que fue a buscarlo.
Lo cierto era que, en el fondo, no podía lamentar la muerte de una gente a la que jamás había querido.
Entonces el estado se hizo cargo de él. Lo mandaron a vivir a un lugar en el que había muchos niños, niños por los que nadie estaba dispuesto a dar nada, niños sin futuro… Pero hasta ellos tenían su verdadero nombre. El nombre de John Smith le dio muchos quebraderos de cabeza.
–John Smith –se burlaban los niños–. ¿A quién pretendes engañar? Nadie se llama John Smith.
Y tenían razón. Tyler lo sabía. El día en que cumplió los dieciséis, el día en que su certificado de nacimiento decía que cumplía los dieciséis, Tyler escogió un nombre de pila del libro de historia americana y un apellido de un personaje de una serie televisiva. Y entonces los chicos se burlaron aún más.
–¡Nadie escoge su nombre!
–Pues yo sí –había respondido Tyler.
Y cuando vio que los chicos seguían riendo golpeó unas cuantas narices y puso de rodillas a unos cuantos de los chavales. Ninguno volvió a reír.
Desde entonces era Tyler Kincaid. Y había sido Tyler Kincaid quien había estado al borde de la ley con el sistema judicial juvenil, no John Smith. Tyler Kincaid quien había tomado «prestado» un coche, Tyler Kincaid quien había tenido la suerte, aunque entonces no se diera cuenta, de que lo pillaran y lo sentenciaran a ocho meses a un lugar llamado Boys Ranch, en donde había aprendido cosas sobre caballos y quizá incluso sobre sí mismo.
A los dieciocho años, abandonó el rancho y se alistó en los marines, y al salir encontró un trabajo en un rancho, en donde descubrió que no solo tenía talento para los caballos, sino también para los números. Y después de eso, jamás volvió a pensar en John Smith. Excepto una vez al año, quizá, cuando llegaba el día en que se había dispuesto que fuera su cumpleaños. Tyler había aprendido a aceptar la fecha, pero desde luego no iba a celebrarla. ¿Qué había que celebrar en una fecha que quizá no fuera su cumpleaños, en una fecha en la que su madre, y probablemente también su padre, le había dado una patada y abandonado en un portal?
–Nada –musitó Tyler alcanzando la botella de champán a medias–. Nada en absoluto.
–¡Oh, cariño!
Tyler se volvió. La puerta del baño estaba abierta. Adrianna permaneció de pie, delante de la luz que dibujaba su silueta. Tenía que reconocer que estaba espléndida. Con todo aquel largo cabello dorado, la seda negra del camisón que apenas contenía sus pechos… Estaba de pie, sacando una larga pierna por la alta abertura lateral del camisón, con sus zapatillas de seda negras con un tacón tan alto que su pulso se aceleró.
–¿Hablas solo, cariño? –susurró.
Adrianna se acercó a él. Caminaba lentamente, moviendo las caderas. El perfume de Chanel inundó sus sentidos. Ella rozaba sus puntos vitales con el frasco de perfume, incluidos los muslos.
Tómala, le urgía la sangre. Entiérrate en ella… pero su cerebro le decía que eso solo conseguiría aplazar lo inevitable. Y, a pesar de todo, Adrianna merecía algo mejor.
–Adrianna –dijo aclarándose la garganta, acercándose a la mesilla y recogiendo una copa para ofrecérsela–, tenemos que hablar.
–¿Hablar? –sonrió ella dando un sorbo–. Podríamos hacer algo mucho mejor, cariño. Aquí estoy, lista para la cama, y tú aún estás con el traje puesto –añadió dejando la copa–. ¿Quieres que te ayude? –inquirió mientras sus manos le desabrochaban los primeros botones de la camisa–. Vamos a quitarte esto y…
–No, escúchame –objetó Tyler tomándola de las muñecas.
–Me haces daño, Tyler.
–Lo siento –se disculpó tenso–. Adrianna, sobre lo de esta noche…
–La fiesta.
–Sí, la fiesta…
Hubiera querido terminar con ella, decirle que no tenía derecho a celebrar aquella fiesta, a invadir su espacio, pero Adrianna lo miraba con los ojos muy abiertos, con labios temblorosos. Y Tyler se desesperó.
–Sé que te has tomado muchas molestias preparándolo todo pero…
–Pero preferirías que no lo hubiera hecho.
–Sí, preferiría que no lo hubieras hecho.
–No comprendo –alegó ella con lágrimas en los ojos–. Yo solo quería hacerte feliz, cariño.
–Lo sé, pero… –¿pero qué?, ¿cómo iba a enfadarse porque le hubiera preparado una fiesta?–. Pero yo jamás celebro mi cumpleaños.
–Eso es una estupidez.
–No, es un hecho.
–¡Bah! –las lágrimas que habían amenazado resbalar por sus mejillas se desvanecieron. Adrianna sonrió y puso las palmas de las manos sobre su pecho–. Eso habrá que cambiarlo.
–No –respondió Tyler agarrándola de nuevo de las muñecas pero sin hacerle daño–. No, no lo cambiaremos.
–Por supuesto que sí. El año que viene…
–No va a haber año que viene, Adrianna –añadió soltándola y pasándose la mano por los cabellos–. Escucha, estoy tratando de no herir tus sentimientos, pero…
–¿Mis sentimientos? ¿Mis sentimientos? ¡Maldita sea, Tyler! –alzó Adrianna la voz–. No te atrevas a manipularme. Mis sentimientos no te importan lo más mínimo. Estás enfadado porque me he cansado de esperar a que decidas dar un paso en nuestra relación.
–No voy a dar ningún paso en nuestra relación, Adrianna –dijo Tyler con frialdad.
–Por supuesto que sí, eso de que no me deje nada en tu baño es una tontería, igual que lo de que no quieras pasar toda la noche en mi casa, como si conocer el código de seguridad de tu casa fuera un asunto de seguridad nacional.
–Te lo dije desde el principio.
–Sí. Nada de compromisos, nada de «para siempre».
–Eso de «para siempre» fue una contribución tuya.
–Puede ser. Así era como me sentía entonces, pero he cambiado de opinión.
–Eso no es problema mío –soltó Tyler–. Yo he mantenido mi trato.
–Y eres famoso por ello, ¿verdad? Sabes mantener un trato hasta el final. Tyler Kincaid, el de la mente fría, el que jamás se deja conmover por un sentimiento. Ni en los negocios ni con las mujeres.
–Escucha, esto no tiene sentido. No quiero discutir contigo…
–No, solo quieres decirme que he sobrepasado los límites, que no tengo derecho a entrar en tu casa y en tu vida.
–¡Maldita sea! Escucha, si hubiera querido una fiesta de cumpleaños, la habría preparado.
–¡Dios mío, qué pecado! Preparar una fiesta de cumpleaños…
–No lo comprendes, ¿verdad? No quería ninguna fiesta.
–Una fiesta a la que he invitado a un puñado de amigos…
–Esos no son mis amigos.
–¡Por supuesto que lo son!
–Son gente a la que conozco, eso es todo. Me quieren solo por lo que puedo darles.
–Que es casi nada, Tyler.
–¿Qué diablos se supone que significa eso? –preguntó él tenso.
Adrianna dio media vuelta y se encaminó hacia el baño.
–La semana pasada había un artículo sobre ti en una revista en el que se decía que eras brillante, así que imagínatelo.
Tyler caminó a grandes pasos tras ella y la observó quitarse el camisón y ponerse unos vaqueros y una camiseta.
–He hecho negocios con la mitad de la gente que había aquí esta noche –gruñó Tyler–, y la otra mitad está deseando hacerlos. ¿Te parece poco?
–¿Es eso lo que crees que espera la gente de ti? ¿Dinero?, ¿negocios?, ¿poder?
Tyler se quedó mirando a su amante. Estaba completamente vestida, pero aún llevaba esos altísimos tacones. De pronto, extrañamente, aquello no le resultó sexy, sino patético.
–Escucha –volvió a decir tratando de conservar la calma–, los dos estamos cansados. Creo que será mejor que te lleve a casa.
–Soy perfectamente capaz de marcharme sola, gracias.
–Como quieras –se encogió Tyler de hombros.
–Jamás hubiera funcionado, Tyler. Supongo que, en el fondo, siempre lo he sabido. Después de un tiempo, cuando te miraba, seguía viendo en tus ojos esa expresión fría, como diciendo «aléjate». Y eso habría acabado conmigo.
–No es por ti –alegó Tyler en voz baja–. A pesar de todo lo que he dicho no es por ti.
–A veces… –Adrianna respiró hondo–… a veces me pregunto si hay alguien dentro de ti, Tyler, si sientes como los demás.
–Adrianna…
–La cuestión es… –se echó a reír–… la cuestión es que me he enamorado de ti, y sé que tú nunca te enamorarás de mí.
Tyler pensó en mentir, en suavizar de algún modo la situación, pero sabía que solo podía decir la verdad. Alargó una mano, recogió un rizo de sus cabellos y dijo:
–No, no podría. Desearía que fuera diferente, desearía que…
Adrianna le tapó la boca con un dedo y lo interrumpió:
–No nos mientas a ninguno de los dos, Tyler. No es eso lo que tú deseas. Los dos sabemos que yo no soy la mujer que estás buscando.
–Yo no estoy buscando a ninguna mujer –rió Tyler–. Ni ahora ni nunca.
–Todo el mundo busca a alguien, Tyler, lo sepa o no.
–Te equivocas.
Adrianna sonrió, se puso de puntillas y posó sus labios sobre los de él.
–Adiós, cariño.
Tyler la observó alejarse. Se sentó al borde de la cama, escuchó cómo se desvanecía el clic-clac de sus ridículos tacones y el motor del coche. Se puso en pie y se acercó a la ventana. La luna se hundía entre las ramas del viejo roble. Que no había nadie dentro de él, eso había dicho Adrianna. Pero se equivocaba. Tyler sonrió amargamente. John Smith seguía ahí, le gustara o no. Había un vacío en su corazón, una anhelo al que no sabía cómo llamar, un anhelo que a veces no conseguía desvanecer ni zambulléndose de lleno en el trabajo o golpeando el saco del gimnasio.
Y también se equivocaba sobre el hecho de que buscara una mujer. ¿Cómo podía un hombre buscar una mujer cuando aún estaba buscándose a sí mismo?
Tyler estuvo mirando por la ventana durante horas, observando cómo la noche daba paso al amanecer. A las seis de la madrugada, exhausto, se tumbó en la cama y se durmió. Cuando volvió a abrir los ojos, eran más de las nueve. Tyler alcanzó el teléfono.
–Carol –dijo en cuanto su secretaria contestó–, ¿recuerdas al detective privado que contratamos el año pasado, aquel que descubrió quién era el que vendía los planes de investigación a nuestros competidores? Quiero que me digas su nombre y su número de teléfono. No, no, no hace falta, yo mismo llamaré –se hizo una pausa. Tyler tomó nota del nombre y del número–. Gracias.
Colgó, respiró hondo y marcó.