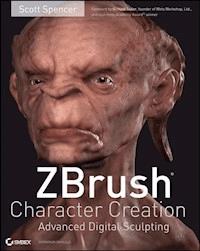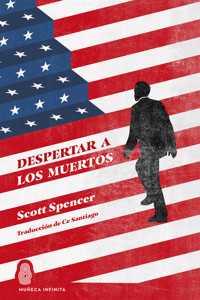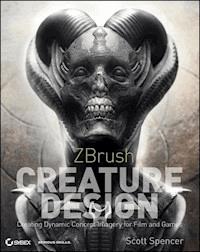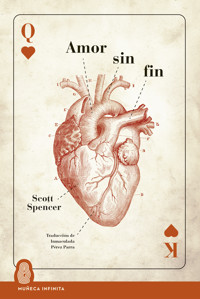
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Muñeca Infinita
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta novela cuenta la historia de David Axelrod y su abrumadora pasión por Jade Butterfield. Cuando el padre de Jade destierra a David de la casa, este fantasea con que obtendrá su perdón si rescata a la familia, y toma una decisión drástica. Entonces se despliega una pesadilla, David va cayendo en una espiral obsesiva y los actos se suceden como en una montaña rusa. ¿Qué dice el amor sobre su objeto y sobre nosotros mismos? Algunos encontrarán romanticismo, otros un amor siniestro y patológico, seguramente ambas facetas sean ciertas. Un clásico estadounidense amado y respetado por escritores, críticos y lectores, que cuenta con ediciones en decenas de idiomas y dos adaptaciones al cine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amor sin fin
Título original: Endless Love (1979)
© Scott Spencer, 2010
Primera edición en Muñeca Infinita: mayo de 2023
© Muñeca Rusa Editorial, S. L. U., 2023
Calle del Barco, 40, 3.° D ext.
28004 Madrid
www.munecainfinita.com
© de la traducción: Inmaculada C. Pérez Parra, 2023
Diseño de colección y cubierta: Juan Pablo Cambariere
Maquetación: Carmen Itamad
Edición y corrección: Esther Aizpuru
ISBN: 978-84-125956-5-9
e-ISBN: 978-84-128171-9-5
Código BIC: FA
Impresión: Kadmos
Depósito legal: M-9585-2023
Impreso en España
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier procedimiento, sin la previa autorización del editor.
Para Coco Dupuy
Inahlt
Primera parte
1
2
3
4
5
6
7
8
Segunda parte
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Leí más de lo que escribí ese libro que esel yo que soy, medio escondido como estápara todo el que mira desde el interior de un besola negrura sin forma de un abismo.
¿Cómo se me ocurrió pensar que unos breves años bastaríanpara demostrar la realidad del amor sin fin?
Delmore Schwartz
Primera parte
1
Cuando tenía diecisiete años, obedeciendo los mandatos más urgentes de mi corazón, me alejé del camino de la vida normal y en un momento arruiné todo lo que amaba; lo amaba tan profundamente que, cuando el amor se interrumpió, cuando el incorpóreo cuerpo del amor retrocedió aterrorizado y mi propio cuerpo fue encerrado, a todos les costó creer que alguien tan joven pudiera sufrir de manera tan irrevocable. Pero ahora han pasado los años y la noche del 12 de agosto de 1967 todavía divide mi vida.
Era una noche calurosa y densa de Chicago. No había nubes ni estrellas ni luna. El césped de los jardines parecía negro y los árboles todavía más negros; los faros de los coches me recordaban esas valientes luces que llevan los mineros para subir y bajar por el pozo asfixiante. Y en aquella sofocante y ordinaria noche de agosto, prendí fuego a una casa en cuyo interior estaban las personas a las que adoraba más que a nadie en el mundo y cuyo hogar valoraba más que el hogar de mis padres.
Antes de incendiar su casa, estuve escondido en su gran porche semicircular de madera, mirando por la ventana. Me sentía afligido. Era el dolor perturbado y gruñón de un muchacho cuya larga historia arrebatada no ha sido comprendida. Mis sentimientos estaban en carne viva, tan tiernos, mientras a través de sus cortinas observaba a los Butterfield con lágrimas de un anhelo auténtico y desamparado en los ojos. Podía ver (y amar) a esa familia perfecta mientras ellos seguían y seguían con su velada sin verme a mí.
Era un sábado por la noche y estaban todos. Ann y su marido Hugh, frente a la chimenea vacía, en el suelo desnudo de pino canadiense color calabaza. (Cómo los admiraba por dejar al descubierto aquel precioso suelo de madera). Ann y Hugh, sentados muy cerca, hojeaban un libro de arte e iban pasando las páginas con una lentitud y un cuidado extraordinarios. Aquella noche parecían embelesados el uno con el otro. A veces su relación parecía un cortejo perenne: vacilante, apasionada, nunca en reposo. Rara vez daban por hecho su matrimonio, y yo no había visto nunca a gente casada cuyos momentos de intimidad tuvieran esa aura de triunfo y sosiego.
Keith Butterfield, el hijo mayor, que era de mi edad y solo sintió curiosidad por mí la primera vez que me dejaron entrar en el hogar de los Butterfield, también estaba sentado en el suelo, no lejos de sus padres, afanado en las entrañas de la radio estéreo que estaba montando. También Keith parecía estar moviéndose con más lentitud de la habitual, y me pregunté si no los estaría viendo a todos a través de la pegajosa agonía de un sueño. Keith parecía ser exactamente lo que era: el chico más inteligente del instituto Hyde Park. No podía dejar de aprender cosas. Si iba a ver una película rusa, mientras estaba concentrado en los subtítulos captaba veinte o treinta palabras rusas. No era capaz de tocar un reloj de pulsera sin que le entraran ganas de desmontarlo; no era capaz de echarle un vistazo a un menú sin memorizarlo. Pálido, con gafas redondas y el pelo revuelto, pantalones vaqueros, camiseta negra y sandalias de beatnik, Keith impuso las manos sobre las piezas esparcidas del estéreo como si quisiera curarlo en vez de montarlo. Luego agarró un pequeño destornillador y miró la luz del techo a través del mango de plástico color papaya. Frunció los labios —a veces Keith parecía más viejo que sus padres—, se levantó y se fue a la planta de arriba.
Sammy, el hijo más pequeño, de doce años, estaba tendido en el sofá, desnudo salvo por unos shorts caqui. Rubio, bronceado y con los ojos azules, su hermosura convencional era casi cómica: tenía el mismo aspecto que esas fotos que las niñas pequeñas enganchan en las esquinas de sus espejos. Sammy se salía un poco del molde Butterfield. En una familia que cultivaba su propio sentido de la idiosincrasia y de la singularidad personal, la genialidad de Sammy parecía estar adoptando ya la forma de una profunda uniformidad. Atleta, bailarín, repartidor de periódicos, hermano del alma y rompecorazones, Sammy era el Butterfield menos reservado, el menos introspectivo; solo tenía doce años y todos creíamos en serio que algún día llegaría a ser el presidente del país.
Y después estaba Jade, acurrucada en un sillón con una blusa holgada pasada de moda y unos pantalones cortos que no le sentaban bien y le llegaban casi a la rodilla. Parecía casta, somnolienta, con el aspecto desposeído de una muchacha de dieciséis años que pasa el sábado por la noche en casa con su familia. Apenas me atrevía a mirarla; temí que podría precipitarme sin más a través de la ventana y reclamarla como mía. Hacía diecisiete días que me habían desterrado de su casa, e intentaba no preguntarme qué cambios habrían tenido lugar en mi ausencia. Jade miraba la pared; su cara parecía de cera, inexpresiva; le había desaparecido el temblor nervioso de la rodilla —¿se habría curado gracias a mi destierro?— y seguía extrañamente quieta. Tenía una carpeta encajada entre su estrecha cadera y el lateral del sillón y sostenía en la mano uno de esos bolígrafos gruesos con tres cartuchos, uno negro, uno azul y otro rojo.
Sigo creyendo que la afirmación que mejor explica mi estado mental de esa noche es que provoqué el incendio para que los Butterfield tuvieran que salir de su casa y enfrentarse a mí. El problema con las excusas es que de forma inevitable se vuelven difíciles de creer después de utilizarlas un par de veces. Es como ese juego de palabras que descubren los niños: si repites una palabra las veces suficientes, pierde todo su significado. Pie. Pie. Cien veces pie, hasta que, al final, ¿qué es pie? Aunque pese a que mi motivo verdadero se haya desgastado un poco (y a través de su diáfano centro detecte otros motivos posibles), sigo pudiendo decir que la idea más clara que tuve cuando encendí la cerilla fue que prender un fuego en el porche era la mejor manera de incitar a los Butterfield a que salieran de su exclusiva velada, mejor que un grito desde la acera o una piedra contra la ventana o cualquier otra señal desesperada y potencialmente denigrante que pudiera yo hacer. Me lo imaginaba así: olisquearían el humo que despediría la pila de periódicos viejos, intercambiarían miradas y saldrían en fila a ver qué pasaba.
Esta era mi estrategia: en cuanto los periódicos se prendieran fuego, abandonaría el porche y correría calle abajo. Cuando estuviera a una distancia prudencial, me detendría para recuperar el aliento y regresaría paseando hasta la casa de los Butterfield para hacer coincidir mi llegada con la salida de ellos. No estoy seguro de qué planeaba hacer después. O bien intervenir enseguida y apagar el pequeño incendio, o quedarme paralizado, como si me sorprendiera verlos, y esperar a que Jade o Ann me vieran, me saludaran, me invitaran a entrar. La cuestión era no permitirles pasar otro día más sin verme.
No recuerdo que analizara ese plan de acción. Envalentonado y loco de amor, me lo propuse sin más y, muy poco después, estaba encendiendo una cerilla. Esperé un poco (me temblaban las piernas por el deseo de saltar del porche y correr como un demonio) para cerciorarme de que el fuego había prendido. La llama levantó, página por página, las esquinas de esa pila de periódicos aumentando la profundidad de su penetración, aunque no su amplitud. Podría haber apagado el fuego pisándolo un par de veces y estuve a punto de hacerlo, no por prevención, sino por pánico. Recuerdo pensar: «Esto no va a funcionar nunca».
La llama, después de atravesar unas cuantas capas, se desplazó por fin hacia el corazón de la pila: pareció haber encontrado un puente seco perfecto por donde cruzar corriendo. Todavía no era, en modo alguno, un fuego imponente. No habría servido ni para asar una trucha y, en el momento en que hui y lo abandoné a su propia suerte nitrosa, cualquiera se habría visto en un aprieto para tostar un malvavisco sobre una llama tan débil. Pero había prendido. No era probable que fuera a reducirse hasta la nada con la más leve brisa, ni parecía destinado a extinguirse; era real, estaba vivo, y salí del porche dando un salto hasta el césped, alto y descuidado, que distinguía el trozo de jardín de los Butterfield de los demás. Me volví a mirar la casa —excéntrica y de estilo gótico, una casa de madera de Nueva Inglaterra en mitad de Chicago—, la ventana del salón iluminada con la suave luz, vacía todavía de caras curiosas, y luego la pila de periódicos, ahora vaporosa tras la primera cortina de humo y coronada por una cresta de llamas. Y eché a correr.
La casa de los Butterfield estaba en Blackstone, en el barrio Hyde Park de Chicago. Corrí hacia el norte, con las rodillas rígidas, en dirección a la Calle Cincuenta y Siete. Hasta donde recuerdo, no me crucé con nadie. Y ningún transeúnte pasó tan cerca de la casa de los Butterfield como para ver aquellos periódicos en llamas. Hyde Park todavía no se había convertido en ese vecindario que vive puertas adentro por temor a la delincuencia. Todavía podías encontrarte por casualidad con gente en la calle y, aunque la Universidad de Chicago tuviera ya su propio cuerpo privado de policía y su propia línea de autobús para transportar a los estudiantes por el barrio, Hyde Park era una zona abierta, concurrida, incluso por la noche. (Jade y yo, antes de que sus padres aceptaran nuestra relación amorosa y todas sus inflexibles exigencias, solíamos pasear por aquellas calles a las dos, a las tres, incluso a las cuatro de la madrugada. Nos apoyábamos en los coches aparcados para besarnos, nos abrazábamos e incluso nos tumbábamos uno encima del otro en los escalones oscurecidos de los porches, y nunca nos sentimos en peligro, el único temor era que nos interrumpieran). Pero esa noche, cuando algún transeúnte atento podría haberlo cambiado todo, ese largo tramo de la calle fue para mí solo.
Cuando llegué a la Calle Cincuenta y Siete, pasé a la segunda fase de mi plan. Ralenticé el paso en la esquina quizá durante un minuto, aunque conociendo mi tendencia a precipitarme si estoy indeciso, es probable que fuese menos tiempo. Mientras intentaba inventarme una excusa rápida y plausible para estar en esa manzana, por si acaso Jade o cualquier otro Butterfield me preguntaban, caminé hacia el sur, volviendo sobre mis pasos de soldadito de plomo hasta su casa. Mi corazón restallaba con una intensidad desolada y lunática, pero no puedo decir que para entonces estuviera deseando no haber encendido esa cerilla. Hacía diecisiete días que no veía a Jade ni hablaba con ella (aunque cuando Hugh Butterfield me dijo, mientras me desterraba de su casa, que Jade y él habían decidido que no me acercara durante treinta días, tuve la sospecha —infundada, pero poderosa— de que habían maquinado una separación que quizá no fuera a terminarse nunca). Este destierro, esta súbita expulsión del centro de mi vida, era el meollo de todos mis pensamientos y sentimientos. Y aunque me rondaban los recelos y los arrepentimientos, eran tan infructuosos como moscas frente a mi determinación. Me daba miedo haber hecho una cosa tan extraña como quemar los periódicos que se habían ido amontonando en el porche de los Butterfield, pero llamarlo nerviosismo no tendría ningún sentido, ni tampoco llamar arrepentimiento a ese extrañamiento de mí mismo. Mi mayor preocupación era que mi estratagema funcionase.
Me planté delante de la casa. La acera estaba a unos quince metros del porche y vi perfectamente que las llamas no se habían apagado. Tampoco habían crecido. El viento arrastraba una nube constante de humo desde los periódicos, pero aún no había alarmado a ninguno de los Butterfield. Sentí el impulso de volver a colarme en el porche y soplar sobre la llama o quizá separar los periódicos para que ardieran con más facilidad, pero no quería forzar la suerte con una mano demasiado firme. Como toda la farsa de mi encuentro tenía que basarse en el pretexto de la coincidencia, quería dejarles un poco de espacio a los caprichosos meandros del destino: si maquinaba las cosas con demasiado detenimiento, quizá no sería capaz de fingir mi asombro llegado el momento. Caminé por delante de la casa, esta vez hacia el sur, hasta la esquina de la Calle Cincuenta y Nueve.
En la Calle Cincuenta y Nueve sí que vi a gente paseando, pero a nadie que conociera. Vi a una mujer mayor (lo que entonces quería decir una mujer de veintitantos años) bastante glamurosa paseando a un perro grande y nervioso de pelo rojo. Llevaba gafas de sol, un sombrero de paja de ala ancha y fumaba un cigarrillo con una larga boquilla negra y plateada. Quizá me quedé mirándola, solo para mantener la mente ocupada. Ella ladeó la cabeza y sonrió y me dijo hola. Su voz me sobresaltó y experimenté ese súbito derrumbe intestinal que sientes a veces en la cama cuando parece que te estás cayendo. Le hice un gesto militar británico (la máscara del mes que había elegido en el desván psicológico en el que almacenaba las personalidades descartadas de otros) y pensé: «Estoy fastidiando la sincronización». Mi vida tendría que haber sido una película para que el plan hubiese funcionado como yo quería: quería pasar por la casa de los Butterfield justo cuando ellos estuvieran saliendo. Pero sentí que había alguna urgencia, cuestión de una fracción de segundo, y volví hacia la casa andando con más rapidez, primero al trote y luego a toda velocidad.
¿Estaba corriendo por el bien de mi plan maestro o sabía por algún motivo que el fuego que había prendido se estaba descontrolando? ¿Olí el humo o la parte de mí que había entendido desde el principio las consecuencias de mis actos luchó por fin para abrirse camino a través de la maraña de terquedad y desconsuelo y lanzar su grito de socorro? Mientras corría, mi corazón no latía con el nerviosismo lúgubre del amante, sino que parecía golpearme el pecho como un perro furioso contra una alambrada.
No comprendo cómo funciona el fuego; no conozco las explicaciones científicas para su astucia y su codicia. La lengua de una llama puede apresurarse como un gato mientas sale a la caza del bocado más selecto de combustible. Una llama infantil está sometida al gobierno de los elementos, pero cuando llega a la adolescencia, el fuego es tan valiente e ingenioso como una horda revolucionaria, va arrebatando fáciles victorias por aquí, extendiendo los límites de su poder por allá, consolidando, atacando, brillante en su triunfo. En la plenitud de sus fuerzas, completa su victoria sobre el mundo estable y todo queda a su merced, desde las columnas dóricas a los estantes de revistas; el fuego es mesiánico: gobierna sobre sus dominios con una autoridad abrasadora, totalitaria, y parece creer que toda la creación debería estar en llamas. Para cuando llegué a casa de Jade, el fuego que había prendido no estaba en su madurez incontrolable, pero había avanzado hasta su temeraria adolescencia. La llama central, que había establecido su sede en la pila de periódicos, había enviado equipos de ataque de llamas más pequeñas a que amenazaran la casa. Llamas puntuales se esparcían a lo largo del lateral de la casa y flameaban como pequeñas banderolas naranjas. Un círculo de fuego, que había sido enviado al suelo del porche, pareció correr alrededor de los periódicos y, entusiasmado por el mero hecho de su existencia, borracho del frenesí de su causa, se extendió en una docena de direcciones diferentes.
Retrocedí. Sentía ya el calor en la cara, quemándome a través de la pasiva calidez del aire de agosto. Me alejé hasta que me resbalé en la acera y me estrellé contra el coche de Hugh, un Bentley que tenía diez años y que él cuidaba y amaba hasta el exceso y más allá. Me froté la espalda: un imbécil comprobando si se ha magullado la columna mientras todo el mundo a quien ama está dentro de una casa ardiendo. Las llamas que se precipitaban por aquí y por allá sobre la casa eran más bien débiles, pero había tantas y confiaban lo suficiente en su poder como para dividirse una y otra vez. Y entonces, en un instante, casi como si el incendio se controlara con el mando de una cocina de gas, las llamas —todas— triplicaron su tamaño y su potencia. Dejé escapar un grito y me precipité hacia la casa.
El porche ya estaba medio invadido por las llamas; había brotes de incendios por todas partes, un jardín intermedio de fuego. Abrí de par en par la mosquitera e intenté empujar la gran puerta de madera, que solía quedarse abierta (no como gesto de confianza, sino como adaptación al constante tráfico humano). Esa noche la puerta estaba cerrada. La aporreé con los puños y no grité «¡Fuego!», sino «¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrar, maldita sea! ¡Dejadme entrar!».
Sammy abrió la puerta. De hecho, estaba saliendo porque, por fin, todos habían olido el humo.
—David —dijo, y levantó las manitas como para detenerme.
Lo saqué al porche y entré corriendo en la casa. El vestíbulo, pequeño y atestado de cosas, ya olía a humo, y cuando giré a la derecha como siempre para ir al salón, Hugh estaba alejándose de la ventana, tapándose los ojos con la mano.
—Estamos ardiendo —dije. (Hugh testificaría más adelante que yo había dicho aquello con un tono de voz «relajado». Parece increíble, pero no lo recuerdo).
En el salón hacía más calor que cualquier día de verano. No parecía tanto que el humo estuviera entrando en tromba como que el aire mismo se estaba convirtiendo en humo. El fuego, con su instinto táctico, había rodeado por fuera el marco de la ventana más grande y maniobraba hacia la entrada más fácil de la casa. Corría alrededor de la madera, de mala calidad y medio podrida, multiplicando su intensidad; bailaba, bailaba como guerreros preparándose antes de la batalla, hasta que el calor fue tan potente como para que explotara el cristal y un largo brazo naranja entrase y convirtiera las cortinas en llamas.
Fue en ese momento en que reventó la ventana y las cortinas se prendieron fuego cuando la secuencia de los acontecimientos se hizo irreversible. Éramos, supongo, como cualquier otro grupo de personas dentro de una casa incendiada que se enfrentan al terror con la inútil fantasía de que no estaba pasando nada terriblemente grave. Solo Hugh, que había combatido en una guerra y había pasado una temporada en un campo de prisioneros, sabía de primera mano que a veces la vida cotidiana se ve por completo trastocada. Los demás, incluso mientras inhalábamos el calor y el humo, incluso mientras nos ardían los pulmones y nos lagrimeaban los ojos y oíamos chisporrotear la madera, nos aferramos a la posibilidad de que el desastre se detuviera en seco, se diera media vuelta y desapareciese.
Me obligué a calmarme mientras me acercaba a Jade y la rodeaba con el brazo, como lo haría alguien que se hace cargo de las cosas en medio de una urgencia, aunque lo único que quería hacer era tocarla.
—¿Cómo estás? —dije acercándole los labios a la oreja.
El pelo le olía a la crema rizadora con la que se lo había peinado; su cuello parecía desnudo y vulnerable.
—Estoy bien —dijo Jade con su voz grave, porosa. No me miró—. Solo que… estoy colocada. Estoy muy muy colocada. —Se tapó los ojos por el humo y tosió—. Y asustada.
Quizá Jade dijera algo más, pero supe inmediatamente que la familia no había estado fumando hierba. Durante los dos últimos meses Ann había mantenido correspondencia con un primo suyo que vivía en California, intentando seducirlo para que le mandara un poco del LSD del laboratorio al que tenía acceso, y esa noche, con toda la ceremonia y solemnidad, se lo habían tomado, ingiriendo el espíritu de la nueva conciencia en un cuadrado de papel secante tratado químicamente, como ingerían de vez en cuando el espíritu de Cristo en forma de oblea episcopaliana. Entonces, de repente, de una forma espantosa, entendí las páginas de ese libro de arte pasando a cámara lenta y los rasgos como de cera de Jade mientras estaba sentada inmóvil en el sillón…
Al otro lado del salón, Ann estaba al lado de Hugh. Él andaba intentando echar abajo las cortinas y ella, aferrándose a su camisa, le decía:
—No es buena idea, Hugh.
Sammy había vuelto a entrar en la casa. Tropezó y cayó de rodillas; empezó a enderezarse, pero resultaba un esfuerzo excesivo para él. (¿O sabía que en un incendio el lugar más seguro está cerca del suelo? Ese era el tipo de cosas que sabría Sammy). A cuatro patas, levantó la vista hacia sus padres y dijo:
—Deberíais verlo. Toda la casa está ardiendo.
Ann terminó por apartar a Hugh de las cortinas, que de todas formas apenas existían ya: no eran más que una sábana de llamas que emitía más llamas. Ahora había fuego en las paredes y, un momento después, fuego en el cielorraso.
Cuando empezó a arder el techo, Ann dijo:
—Voy a llamar.
Lo dijo con una voz de hartazgo, la de una ciudadana tratada injustamente que se ve obligada a llamar a un funcionario. Pero no hizo ademán de moverse hacia el teléfono de la cocina, aunque el fuego no hubiera llegado allí todavía. Nos quedamos todos juntos en la parte más peligrosa de la casa, entrelazados y clavados a nuestros sitios por el asombro, y yo era uno más entre ellos.
Parecía que esa casa anhelaba arder, igual que un corazón anhela dejarse vencer por el amor. Le estaba preguntando a Jade si estaba bien y de pronto toda la pared estaba cubierta de llamas. Libre, impúdicamente, la casa cedía ante el fuego, entregando su sustancia a la eternidad con la misma pasión temeraria de quien lleva años esperando al pretendiente adecuado. Si alguno de nosotros seguía debatiéndose entre si nos estábamos enfrentando a un percance doméstico o a una emergencia, en ese momento se volvió incuestionable que la suerte estaba echada y que era hora de hacer lo que pudiéramos para salvar la vida.
Sammy se había puesto de pie.
—No podemos salir por la parte de delante. El porche está ardiendo a lo bestia.
Ann movía la cabeza de un lado a otro. El fastidio había dado paso a la pena y a un cierto agotamiento que me llevó a cuestionarme si de verdad quería salvarse. Ann sentía la atracción del fuego como a quien desde un balcón alto le viene de pronto el extraño deseo de saltar.
Hugh se estaba apretando con fuerza el cráneo, como para pacificar su contenido.
—Quedémonos todos juntos —dijo—. Agarraos de las manos —repitió esto dos o tres veces—. Saldremos por la puerta de atrás. Y nos mantenemos todos juntos.
Le di la mano a Jade. Sentí como si tocara hielo derritiéndose. Ella ni me miró, pero me agarró la mano con todas sus fuerzas.
—Al suelo —dije—. Saldremos gateando.
Para mi sorpresa, me escucharon. Y entonces lo supe: por muy fuera de control que me sintiera, era la persona más cuerda que había en esa habitación.
—Tengo miedo, de verdad que tengo miedo —dijo Jade.
—Solo tenemos que mantener la calma—dije.
—¡Ay, Dios mío! —dijo Hugh—. Sabía que no deberíamos haberlo hecho. No entiendo nada con claridad. —Se hincó los nudillos en los ojos.
Sammy estaba en el suelo hablando con alguien que se imaginaba que tenía al lado; sonaba como si lo tuviese todo bajo control mientras conversaba con esa aparición.
—Bueno, estoy bien —dijo Hugh—. Siento que voy poniéndome bien.
Jade me agarró la mano y la apretó contra su pecho.
—¿Sigue funcionándome el corazón? —me preguntó en un susurro.
—Es increíble —dijo Ann—. Lo único que tenemos que hacer es salir de aquí y no podemos. —Soltó una breve carcajada.
—¿Dónde está Keith? —grité.
—¡Se ha ido arriba! —dijo Jade.
Estábamos en el suelo; más de la mitad del salón, mucho más, era humo. Apenas veía la escalera y, mientras corría hacia ella, mi única esperanza era que, al llegar a la segunda planta, estuviese más despejado. Mil otras cosas debían de estar corriéndome por la cabeza, pero la única que recuerdo era la esperanza de que alguien —Jade— me agarrase por la pierna y me impidiera subir a buscar a Keith.
Subí los escalones de dos en dos, y allí arriba el humo llenaba el aire con una autoridad más profunda y absoluta. Sentí la intensidad del calor, pero no vi llamas; estaban dentro de las paredes, ardiendo desde el interior hacia nosotros. En la medida en la que fui capaz de abrir la boca, llamé a Keith por su nombre. A cuatro patas, sentí el calor subiendo a través del suelo, tan tangible que pensé que incluso podría empujarme hacia arriba. Tosiendo, mareado, escupí en el suelo. Seguía en la segunda planta de la casa. Al final del pasillo, en un extremo, estaba el dormitorio en el que Jade y yo habíamos dormido durante los últimos seis meses. En el otro extremo estaba el dormitorio de Ann y Hugh, amplio, abarrotado de cosas y abierto a todo el mundo. En el centro del pasillo, a la izquierda, estaba el cuarto de baño y, al otro lado, el cuartito de Sammy. La puerta del dormitorio de Sammy estaba cerrada y, mientras la miraba, estalló en llamas.
La escalera que subía a la planta de arriba estaba justo después del cuarto de Sammy y, a través de las capas de humo teñidas del color de las llamas igual que la niebla se tiñe del color de los faros, vi lo que parecía una silueta en movimiento. Llamé a Keith por su nombre. No sabía si se oía mi voz; no fui capaz de oírla por encima del fuerte latido de mi sangre y del ruido del incendio. Recorrí el pasillo gateando e intenté no pensar en la muerte; mis pensamientos no eran valientes, pero tampoco me di la vuelta y salí corriendo. La silueta que había visto había desaparecido. No sabía si la habían oscurecido nuevas capas de humo o si Keith se había movido. Me pregunté si sabría siquiera que la casa estaba ardiendo, si sabría que ese peligro no era una ilusión. Sabía que Keith debía de estar drogado y que, de todos los Butterfield, era quien peor acertaría a manejar la devastación de su personalidad: Keith el sonámbulo, Keith el místico, Keith el hiperactivo. Si la inteligencia de algunos es la demostración de la fuerza y del hambre de su mente, el genio de Keith era producto de la extrema vulnerabilidad de la suya: todo le afectaba y dejaba una impresión en él. En cualquier otro momento habría pensado que los Butterfield tomando LSD juntos era simplemente otra prueba más de su extraordinaria franqueza, de su disposición a formar parte de su época y a compartir los riesgos del tiempo actual, pero mientras pensaba en ellos tropezando sin rumbo en la planta de abajo y buscaba a Keith a través de las capas de humo oscuro, los juzgué con mayor dureza de lo que lo haría nunca. No me acordaba, en general, de que había sido yo el que había provocado el incendio.
Hice un gran esfuerzo para subir al tercer piso, y Keith volvió a aparecer. Llevaba la camisa sobre la cara y tosía y lloraba. Lo llamé gritando, y él se tambaleó hacia mí como si lo hubiesen empujado desde atrás. Yo tenía la cara tan caliente que me abofeteé creyendo, en un instante de pánico, que la piel se me había prendido fuego.
—Por favor —gimió Keith—. No veo, y no sé qué hacer.
Eché a correr deprisa hacia él. Keith se estaba tapando los ojos con un brazo y estaba arrodillado sobre sus piernas largas y flacas. Seguía con el otro brazo alargado hacia mí, aunque no sé si se daba cuenta de quién era yo. Le agarré la mano e intenté tirar de él hacia el suelo; Keith se puso rígido, como si lo hubiese atravesado una descarga eléctrica.
Grité su nombre lo más alto que pude y volví a tirar de él. Trató de desprenderse de mí y retrocedió, como un espíritu preparándose para desaparecer en el éter.
Me puse de pie con dificultad y alargué la mano hacia él. Me miró como si me hubiese reconocido con un fogonazo pasajero.
—Dame la mano, maldita sea —grité—. ¡Dámela!
Keith me miró fijamente y retrocedió otro paso. Yo estaba aterrorizado de que de repente estallara en llamas, igual que la puerta de Sammy, como una nova humana. Me lancé hacia él y, mientras lo agarraba por los hombros, sentí que lo abandonaban las fuerzas. Se le doblaron las piernas y se desmayó en mis brazos. Era un peso muerto, y yo era más bajo que él. Me tambaleé, y él siguió cayendo; su frente chocó contra mí, su pecho huesudo se desplomó sobre el mío y terminamos los dos en el suelo ahumado, él encima de mí, y se me desbocó el corazón, me latía a un ritmo increíble, como para compensar la eternidad durante la que se quedaría inmóvil.
Y entonces oí a alguien subiendo las escaleras a toda velocidad. Volví la cabeza y vi a Hugh corriendo hacia nosotros. Iba rugiendo el nombre de Keith. Su ferocidad era casi tan asombrosa como el fuego; incluso a través del humo, le brillaban los ojos con una intensidad paranormal. Y aunque sabía que Hugh había vuelto para rescatar a Keith, mientras subía a la carga por las escaleras no pude evitar temer que viniera a por mí: no para rescatarme, por supuesto, sino para agarrarme la cabeza y aplastármela entre sus fuertes y hábiles manos. Como un demente, Hugh levantó los brazos por encima de la cabeza, respiró profundamente a través de los dientes apretados y bajó las manos sobre la espalda de Keith para levantarlo con tanta facilidad como si fuese un saco de plumas.
Fue lo último que vi. Sin energía, con no más que la sombra del instinto, Keith intentó agarrarse a mí mientras su padre lo levantaba, y con aquel leve tirón en mi camisa perdí el conocimiento. El mundo empezó a desvanecerse alejándose de mí. Lo último que vi fue a Hugh bajando los ojos para mirarme y luego sentí su mano en mi muñeca. Hasta que testificó contra mí no supe que me había bajado cargado sobre un hombro (mientras rodeaba con el otro brazo a Keith, que iba sollozando y tropezando a su lado) y me había sacado afuera, donde por fin estaban llegando los bomberos, aullaban las sirenas y se escabullían las luces rojas a través de los árboles. Para su eterno pesar, Hugh me había salvado la vida.
Mientras estaba en el hospital Jackson Park, confesé que había sido yo quien había provocado el incendio. (Estaban atendiendo a los Butterfield en el mismo hospital, aunque yo compartía habitación con unos desconocidos). Se lo conté a las primeras personas que vi a la mañana siguiente, lo que significa que en la ambulancia, en la sala de urgencias y durante toda la noche, mientras perdía y recuperaba el conocimiento, oculté ese hecho fundamental. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente y me encontré con mis padres sentados en sillas plegables —Rose con las piernas cruzadas y tamborileando con los dedos sobre su bolso de charol y Arthur con su enorme cabeza gacha y gotas de sudor bordadas en las franjas de cuero cabelludo que dividían su cabello—, carraspeé y dije:
—Yo provoqué el incendio.
Los dos se enderezaron y se miraron el uno al otro, y entonces Rose se inclinó hacia delante frunciendo sus pequeños labios carnosos y moviendo la cabeza.
—Cállate —susurró, y miró con pánico conspirativo a mis dos compañeros de habitación, que estaban dormidos.
Pero yo no estaba dispuesto a quedar en manos de los horrores de la investigación y, a partir de ese momento, empecé el proceso de confesión, defensa y castigo que dominaría mi vida durante años.
Mi padre era lo que se llama un «abogado de izquierdas». En 1967 tanto él como Rose llevaban quince años apartados del Partido Comunista, pero él seguía siendo un abogado de izquierdas, lo que quería decir que no defendería nunca a un hombre rico contra uno pobre y que no les cobraba a sus clientes tarifas exorbitadas. Arthur envejeció antes de lo debido por las horas extras que echaba en el trabajo. Solía quedarse en su oficina hasta medianoche y una vez —esta era una historia que a Rose le encantaba contar— la bombilla de la lámpara de su escritorio explotó y se apagó, y Arthur siguió allí sentado, en su enclenque y chirriante silla giratoria, escribiendo en su largo bloc de notas amarillo una inspirada línea de investigación que quería seguir en un caso de accidente. Temía que, si se levantaba para encender la luz del techo, perdería el hilo. Al día siguiente revisó sus notas; bueno, si se tratase de un chiste, habrían sido tonterías o letras ilegibles, pero las tres páginas de ideas que había transcrito a ciegas se podían leer perfectamente y fueron esenciales para el caso. Lo que lo llevaba a poner todo su corazón en cada caso no era algo tan exangüe como la adicción al trabajo: Arthur ansiaba de verdad defender al débil contra el fuerte. Lo deseaba más que el dinero, más que la gloria, más que su propio bienestar. A veces la pasión por salvar a sus clientes lo destruía en el tribunal. Solía enfurecerse y, cuando sentía que algún caso se le escapaba, se le quebraba la voz como a un adolescente.
Arthur quería llevar mi caso, de la misma manera que un cirujano necesitaría encargarse de realizar la operación vital de un ser amado. Pero eso, obviamente, quedaba descartado: con la acusación de incendio provocado e imprudencia temeraria envolviéndome como una terrible túnica ceremonial, necesitaba que alguien más creíble que mi propio padre alegara en mi defensa. Arthur había hecho bastantes favores y, cuando quedó claro que yo mismo debía desenmarañar todas las complicaciones de mi mala conducta, dos de sus amigos dieron un paso al frente y se ofrecieron a llevar gratis mi caso: Ted Bowen, a quien conocía de toda la vida, y Martin Samuelson, a quien mis padres trataban como a un héroe trascendente, lleno de inteligencia y osadía, un dialéctico extraordinario, un hombre capaz de citar a Engels con la misma efusiva brillantez que a Hugo Black, y a quien mis padres, como vestigio de sus tiempos en el Partido, consideraban más importante que ellos, así que su interés por mi caso fue recibido con anonadada gratitud.
En pocas palabras, la sucesión de los hechos fue la siguiente: me arrestaron en el hospital y me metieron, sin audiencia, en un centro de detención de menores del West Side. Hubo un montón de regateos entre la Policía, la Fiscalía y mis abogados sobre cuál era mi situación legal: la pregunta era si me juzgarían como a un adulto o me tratarían como a un delincuente juvenil. Tenía diecisiete años, y Martin Samuelson —aquel fue el mayor esfuerzo que hizo: no tardó en aburrirse del caso y sobre todo en cansarse de mí— consiguió que me consideraran menor para que mi destino se decidiera no ante un jurado, sino en el despacho del juez. Para entonces estaba fuera del centro de detención de menores y me estaban sometiendo a una serie maratoniana de pruebas psicológicas que parecían una mescolanza entre exámenes de aptitud académica para la universidad y ese tipo de preguntas desconcertantes y embarazosas que le haría un pervertido sensiblero a un niño en el patio de un colegio. Conté mis impresiones sobre manchas de tinta, sumé columnas de números de tres dígitos, identifiqué fotos de Washington, Lincoln y Kennedy y respondí verdadero o falso a preguntas como: «Creo que voy al baño más que los demás». Pasé por ese proceso de examen psicológico dos veces, la primera vez a manos de un psicólogo designado por el tribunal; después Ted Bowen organizó que volviera a examinarme un psicólogo privado, el doctor White, un amable anciano con conjuntivitis. (El doctor White fue el primer médico que me atendió sin ser amigo personal y político de mis padres: el Partido tenía su cuota de internistas y de dentistas, pero pocos psiquiatras).
Todo ese tiempo estuve bajo la custodia de mis padres. Ese otoño iba a empezar la universidad. Unos cuantos meses antes me habían aceptado en la Universidad de California, pero como Jade seguía en el instituto y estaba obligada a quedarse en Chicago, había cambiado mi elección por la Universidad Roosevelt, donde difícilmente podría estudiar Astronomía, pero estaba en el centro de Chicago. Ya no importaba: no iba a ir a ninguna parte. La Policía, los psicólogos, los abogados y mis padres me dijeron que no tenía que intentar siquiera, bajo ningún concepto, ponerme en contacto con Jade ni con ningún otro Butterfield. Desde el principio, no fue una regla difícil de cumplir. Era incapaz de imaginarme siquiera lo que sería verlos después de lo que había pasado. No me hacía ilusiones sobre una súbita compasión por su parte ni sobre su disposición para descubrir, más allá del acto que había cometido, el espíritu inocente y enfermo de amor que lo había desencadenado. No podía dejar de esperar que Jade se pusiera en contacto conmigo, aunque no lo hizo, a pesar de que no habría sido tan complicado.
Un día me obligué a pasar por delante de la casa en la que había vivido de manera tan delirante y a la que le había prendido fuego provocando casi la muerte de cinco personas. La Policía había atado un cordón desde una de las barandillas de hierro del porche a la otra, y de él colgaba un letrero que advertía a la gente que no se acercara. Lo asombroso era que la casa siguiera en pie y que, aparte de las ventanas rotas, pareciera inalterada, salvo que ya no era marrón y blanca, sino de un negro profundo y borroso. El porche había desaparecido, el pico del ático con forma de sombrero de mago estaba medio hundido, pero la estructura de la casa de los Butterfield estaba intacta. Al principio fue un alivio verla, como si fuera a ayudarme a empezar a llenar el inmenso vacío que había creado en mi interior esa noche de agosto. Pero el alivio fue más deseado que sentido, igual que el deseo de ver a una amante fallecida te llevará a creer que la has visto por la calle. De hecho, era mil veces más doloroso que la casa siguiera en pie porque seguía siendo no un aplazamiento de la pérdida absoluta, sino una acusación. Yo pertenecía, lo supe entonces, a la vasta red de hombres y mujeres condenados: el amor había tomado un camino equivocado dentro de mí y me había empujado al caos. No era mejor que los que hacían llamadas anónimas, que los fanáticos, las alimañas enloquecidas, los que amputaban orejas, los que perpetraban extravagantes suicidios acusadores, los que contrataban a detectives privados o que un rey medieval dispuesto a desplegar un ejército de diez mil almas para ganarse el favor de una doncella distante y quien, una vez que los campos están abrasados y los cuerpos yacen en montones bajo el sol, se golpea el pecho y dice: «Lo hice todo por amor». Desapareció el alivio, me quedé mirando la casa y lloré, aunque apenas me daba cuenta de que estaba llorando, porque era casi lo único que había hecho desde el día siguiente al incendio, como supongo que haría cualquiera en su sano juicio.
Por supuesto, la cuestión de si estaba en mi sano juicio o no era primordial para mi destino. Aunque mis abogados, al igual que mis padres, consideraban la psiquiatría como una especie de astrología muy cara, su dedicación a mi causa los llevó a hablar de mi situación como si yo no fuera más que una víctima de los desvíos irracionales de mi inconsciente.
Mi madre, ya fuera por culpa o por rencor, quería que basaran mi defensa en el hecho de que los Butterfield eran gente rara y que, como tales, merecían que les pasaran cosas terribles. Según la teoría de Rose, los Butterfield podían responsabilizarme de lo que había sucedido casi tanto como un anfitrión que emborracha a un invitado hasta que se cae al suelo puede responsabilizarlo por romperle una pieza de la vajilla. El entorno butterfieldiano había sido mi perdición, según Rose. Eso incluía que le hubiesen recetado la píldora a Jade y que, cuando empecé a pasar las noches en aquella casa, se decidiera que Jade no estaba durmiendo lo que debía y (en una reunión de la familia espantosamente democrática) lo resolvieron consiguiéndonos una cama de matrimonio, una cama usada del Ejército de Salvación que fumigamos para matar a los bichos y empapamos de Chanel n.° 5, una cama con rueditas en las patas que se movía de la pared del este a la del oeste cuando hacíamos el amor. Rose habría dado lo que fuera para demostrar que los Butterfield estaban colocados la noche del incendio, pero yo nunca dije ni una sola palabra sobre eso.
Mi madre estaba dispuesta a citar a medio Hyde Park para que testificaran contra los Butterfield. Intenté burlarme de esa idea, pero creo que sabía, incluso entonces, que había cientos de personas a las que Hugh y Ann les parecían unos indeseables. La propia Ann me lo había contado. Una vez, en un intento trivial por poner orden en su enmarañada vida mediante la religión, Ann asistió a los oficios de una iglesia unitaria que había cerca. Aunque no conocía a la congregación, me contó que todas las miradas se posaron en ella cuando entró y que oyó que murmuraban sobre ella.
—Perfectamente —dijo Ann—, los oí perfectamente. No soy de esa clase de personas que se imaginan cosas así. No tendría ninguna ventaja creerse algo así. Los oí perfectamente.
Le dije que debía de estar drogada o que habría reaccionado así contra el unitarismo y la estupidez de la religión (yo era el radical oficial de aquella casa, así que podía decir cosas como esa), pero es probable que Ann tuviese razón; aunque no conociera a aquellos unitarios, ellos sí la conocían a ella y la juzgaban. Eran los padres de los chicos que usaban la casa de los Butterfield como lugar de reunión, que se escapaban de sus casas y dormían en el sofá de los Butterfield o en el jardín de atrás o que habían aprendido allí a fumar y a decir coitus interruptus. O quizá eran los vecinos que habían visto las luces resplandecientes de aquella preciosa casa prendidas durante noches enteras de verano, con su luz ablandándose al mezclarse con el amanecer; ni siquiera hoy puedo ver una luz eléctrica fundiéndose con suavidad cuando llega el nuevo día sin sentir que estoy delante de la casa de los Butterfield, deslizándome a la mía después de hacer el amor. Y cuando Miss Comosellame pasó recolectando monedas contra la polio y vio a Ann tendida de espaldas escuchando música ritual tibetana con una vela grande y cuadrada encendida en pleno día, madre mía, cómo corrió el rumor. Todos los rumores corrieron así. El hecho de que Hugh y Ann hubiesen ido a universidades de prestigio y provinieran de lo que se conoce como «buenas familias», ejerció, como después se vio, mucha más influencia sobre mí, un hijo de comunistas de toda la vida, que sobre todos los demás. Creía que la inherente respetabilidad de Hugh y de Ann, sus cuerpos esbeltos y sus huesos fuertes, sus dientes derechos, su pelo liso y el tañido incurable de sus voces de clase alta los protegerían mucho más de los chismorreos dañinos. De hecho, aunque tenían muy poco dinero, es posible que la «estirpe» de los Butterfield los expusiera a un escrutinio más cruel del que habrían tenido que soportar en circunstancias normales.
Creo que da una medida de la confusión moral de los de «mi bando» que se tomaran en serio las sugerencias de Rose. No sé por qué, pero parecía que mis padres y los abogados seguían teniendo la esperanza de que me declararan inocente. No solo me negué a testificar que los Butterfield eran esa escoria inmoral y filibustera que describía mi madre («Imbéciles inmaduros y subjetivos; hasta los niños son inmaduros»), pero no deseaba en absoluto que me declarasen inocente. No pretendo aparentar ser más calculador y dueño de mí mismo de lo que era (había sido un mes de sudor y llanto; había dejado las marcas de los dientes en el embozo de la sábana y un cajón lleno de cartas imposibles de mandar), pero quería ser castigado. Sabía que el incendio fue accidental, pero no tanto como debería haberlo sido, y quería que interviniese alguna entidad exterior a todos nosotros y se hiciera cargo de la tarea de hacerme sufrir por lo ocurrido. Pensaba que si mi destino quedaba en manos de la Policía y de los tribunales, parte de la intensidad del desprecio de los Butterfield hacia mí se drenaría. Si otra persona me castigaba, si otra persona decía que yo era malo y que estaba incapacitado para vivir entre gente decente, entonces Jade y los demás podrían permitirse verse arrastrados hasta el otro lado, hasta mi lado, y dejar de castigarme en sus corazones.
Así que no contaría que los Butterfield estaban puestos de ácido esa noche y no facilitaría anécdotas sobre el inverosímil estilo de vida butterfieldiano. Ted Bowen, un abogado muy parecido a mi padre, de recios dientes ambarinos, aliento con olor a menta y una larga ceja ininterrumpida que iba de una sien a la otra, organizó una reunión privada conmigo. Me llevó a una cafetería proletaria de la Calle Cincuenta y Tres y, en un largo discurso tan tierno como formal, me informó de las consecuencias de un veredicto de culpabilidad. Me describió el reformatorio y las humillaciones que sufriría en él.
—Son tipos que provienen del fondo del pozo, David. Cualquier teoría socialista te dirá el efecto que produce eso en la gente. No tienen nada, no creen en nada y te matarán por medio cigarrillo. —Entonces se inclinó y me echó una de esas miradas de «No te estaría contando esto si no creyera que puedes soportarlo»—. No sé si has oído hablar de la homosexualidad... —Y una vez dijo eso, se le apagó la voz y se le entristecieron los ojos; se le volvieron tan extraordinariamente graves que sonreí de puro nerviosismo.
Cuando pensaba en cómo había prendido fuego a esos periódicos en el porche de los Butterfield, parecía justo (es decir, no cobarde ni evasivo) argumentar que no estaba en mi sano juicio. ¿Y cuál había sido la raíz de esa locura transitoria? Claramente, mi amor por Jade. Un amor bloqueado que se había vuelto frenético debido a mi destierro. El amor —es decir, el amor frustrado— me cercenó la razón. El incendio no fue una travesura ni un acto de odio ni una loca venganza.
Desde que aprendí a amar a Jade y me vi arrastrado a la vida de la casa de los Butterfield hasta el tiempo de espera antes de comparecer ante el juez, no hubo nada en mi vida que no estuviese lleno de sentido, que no me sugiriese significados extraños y ocultos, que no llevase en sí el regusto de lo que, a falta de una palabra mejor, llamaré el Infinito. Si estar enamorado es verse unido a la parte más ingobernable, más escandalosamente viva de uno mismo, ese lacerante estado de conciencia no remitió en mí, como he descubierto que les pasa a otros después de un tiempo. Si mi mente pudiese haber emitido algún sonido, habría reventado una hilera de copas de vino. Veía coincidencias por todas partes. Los significados corrían a toda velocidad y bailaban como moléculas sobrecalentadas. Todo era aterradoramente complejo; todo era aterradoramente sencillo. Nada me pasaba inadvertido y todo portaba en sí una especie de drama. Esta agonía, este placer, no se desvanecieron cuando Hugh me dijo que sería mejor que me mantuviera alejado de Jade durante un mes, ni tampoco se aquietó después del incendio y de las semanas que pasé en un limbo, sin saber lo que iban a hacer conmigo y, sobre todo, sin poder ver a Jade. Pero la decisión final del juez Rogers consiguió, de alguna manera, escapar de la perpetua vigilancia de mi conciencia sobrexcitada. No tenía ni idea de que faltara poco para la sentencia y de repente todo el asunto («Supongo que hemos tenido suerte», dijo Rose) se había decidido a mis espaldas: un acuerdo entre Ted Bowen, el fiscal del distrito y Rogers.
Nada de cárcel. Nada de reformatorio. Y si mis padres estaban dispuestos a pagar algo privado, nada de instituciones públicas. Me juzgaron inimputable por trastorno mental y me asignaron a un hospital psiquiátrico durante un año, hasta que cumpliera los dieciocho y revisaran mi caso. No era ni siquiera una condena real; esa temporada en el loquero sería mi libertad condicional.
Mis padres sentían una aversión por la psiquiatría tan profundamente arraigada, tan refleja, que les costó el mismo trabajo entender la sentencia que si me hubieran mandado a un seminario. («Hay que considerar que hemos tenido mucha mucha suerte», dijo mi madre a través de las lágrimas, pero yo sabía que no tardaría en pensar —si no lo estaba pensando ya— que, por muy letal que hubiera sido la cárcel, habría tenido algo en común con Stalin, con Eugene Dennis, con los que habían luchado por la libertad en España y con otros miles de héroes revolucionarios, mientras que una temporada en un manicomio me dejaba a la altura de algún sabelotodo, fumador empedernido, Oscar Levant por ejemplo, algún tonto mimado enamorado de sus propios sentimientos). La decisión del juez, sin embargo, fue un alivio para mí, y me pareció que había sido tratado con justicia. Había fantaseado con que me eximieran por completo —y solía fantasear con el juez diciendo «David no tenía intención de hacerlo» y dejándolo ahí—, pero la perspectiva me asustaba. Pensaba que sería mejor alguna medida punitiva y estaba agradecido por que el castigo fuera en un hospital privado, con ondulado césped verde y adolescentes furiosos de familias privilegiadas y tolerantes. El juez revisaría mi traslado al centro psiquiátrico un año después, aunque yo confiaba en que, con un poco de suerte y uno o dos oídos comprensivos que escucharan la verdad de mis sentimientos, que sintieran la enormidad y la estabilidad de mis sentimientos, saldría en unos cuantos meses, dispuesto a retomar el hilo de mi vida en el punto en que lo había roto.
El juez elaboraría la sentencia después de que un agente de la libertad condicional entrevistara a cualquiera que le proporcionara al tribunal ideas sobre mi carácter.
—Es como una revisión disparatada del FBI —dijo Arthur.
—El FBI —dijo Rose mientras asentía y me miraba con una intensidad apesadumbrada, intentando recordarme quién era yo en realidad.
El agente de la libertad condicional habló con los psicólogos que me habían hecho las pruebas. Y habló conmigo. Era un hombre joven, japonés, que deseaba parecer amistoso.
—¿Por qué crees que le prendiste fuego a la casa, Dave? —me dijo con voz cautelosa, como si fuese la primera vez que alguien me hacía esa pregunta de manera tan directa.
Empecé a balbucear una respuesta y me llevé las manos a la cara y lloré por costumbre —en parte porque había estado llorando sin parar las últimas semanas—, por impotencia y, de manera peculiar aunque innegable, por aburrimiento, porque ese incendio, con todo su horror y devastación, no era más que una parte de mi vida, una parte del destino apasionado de mi corazón, y me parecía espantosamente injusto que fuese lo único importante.
El agente de la libertad condicional habló con mis profesores del instituto Hyde Park, y estos le dijeron que era un buen estudiante. Habló con los pocos amigos que tenía y habló con los padres de mis amigos. No sé de qué se enteraría: de que me gustaban la astronomía, el jazz, el béisbol, de que leía libros, hacía bizcochos y me gustaba quitarle el volumen a la televisión y suplir los diálogos con otros absurdos y subidos de tono haciendo muchas voces distintas. Me pidió que le diera los nombres de mis antiguas novias y habló con ellas y con sus padres. Dudo muchísimo de que Linda Goldman le contara que me liberó de mi virginidad en el sótano panelado de su familia, uno de los pocos sótanos panelados de Hyde Park. Los Goldman eran gente de negocios que consagraban su sótano al placer: un mueble bar con su propio fregadero, dos sofás, una mesa de pimpón y una mesa de póquer octogonal cubierta de un fieltro verde tropical con ranuras circulares para apilar las fichas. No, no creo que Linda le dijese ni una sola palabra sobre nuestro forcejeo de aquella tarde; ni siquiera sé si se acordaría. Lo único que había distinguido aquella tarde de todas las demás tardes que había pasado Linda con tamaña autodestrucción llena de ternura fue la voz de su padre diciendo a través de los conductos de la calefacción: «Habría jurado que había un muslo de pollo en el frigorífico. Lo habría jurado». En cuanto a los demás amigos, incluidas las novias, formaban parte de un mundo cuyo origen eran mis padres. Aunque mi padre, sobre todo, no quería que fuese el típico «bebé con pañales rojos» —es decir, un hijo de comunistas que se relaciona exclusivamente con otros hijos de comunistas—, la presión de los tiempos y la propia tranquilidad de mis padres me dejaba, por defecto, con una amplia mayoría de amigos cuyos padres eran amigos de los míos. Y, por supuesto, ninguno de ellos le diría al agente de la libertad condicional nada que me dejara en mal lugar. Los padres, amigos de Rose y Arthur desde hacía décadas, probablemente fueran expertos en declarar, y los hijos, habiendo aprendido por ósmosis el esmerado lenguaje del acoso político, es probable que contestaran a sus preguntas de forma tranquila y sincera, absolutamente impecable.
El juez Rogers nos dio una semana para dar por concluida mi adolescencia en Chicago y que me preparase para el hospital Rockville, que estaba a unos ciento sesenta kilómetros, en el sur de Illinois, en la ciudad de Wyon. Por supuesto, tenía prohibido contactar con cualquiera de los Butterfield y hacer averiguaciones sobre ellos. Me dejaron muy claro que los Butterfield, Hugh sobre todo, habían sido la parte agraviada. Hugh se había dirigido al tribunal unas cuantas veces; la única prueba que había tentado a Rogers a ser menos indulgente conmigo provenía de él. Eso me lastimó sin sorprenderme, y sentí esa náusea terrible que te llega cuando te ves obligado a reconocer la rectitud de tu atacante. Comprendí —y a mi manera aturdida, aislada, con el corazón enloquecido— e incluso refrendé las quejas de Hugh contra mí, su derecho a querer que me castigaran con un rigor aplastante, aunque también necesitaba creer que Hugh estaba solo en eso, que Ann, y sin duda alguna Jade, no estarían de acuerdo con él. Y en cuanto a hacer el intento desesperado de comunicarme con ellos, no habría sabido siquiera por dónde empezar. No sabía dónde vivían. ¿Estarían en un hotel? ¿Se habrían repartido y se alojaban en dos o tres casas separadas? ¿Se habrían ido a vivir con los padres de Hugh a Nueva Orleans o con la madre de Ann a Massachusetts?
Escribí cientos de cartas que no me atreví a mandar. Les escribí a Keith, a Sammy, a Hugh. Le escribí más de una docena de cartas a Ann y más de setenta y cinco cartas a Jade. Escribí disculpas. Escribí explicaciones racionales y ataques contra mí mismo que habrían excedido sus impulsos más amargos. Escribí cartas de amor, una iba firmada con la mancha de sangre de la yema rebanada de un dedo. Supliqué y recordé y me comprometí con el ardor asfixiante de un exiliado. Escribía al amanecer, escribía en el cuarto de baño, me despertaba en mitad de la noche deshabitada y escribía y escribía. Escribí poemas, algunos los copiaba, otros los componía. Le dejé claro al mundo que lo que Jade y yo habíamos encontrado el uno en el otro era más real que el tiempo, más real que la muerte, más real, incluso, que ella y que yo.
Entonces, un viernes, la víspera de que mis padres me llevaran en coche a Wyon, llegó una carta para mí. Estaba ingeniosamente escondida en un sobre del Sindicato de Estudiantes por la Paz, del que era miembro y con el que mis padres asociaban las mejores cosas de mi antigua vida. Estaba dirigida de manera informal e impersonal a don Axelrod y llegó con un número de The Saturday Review of Literature, cuya suscripción me habían regalado unos amigos de mis padres por mi diecisiete cumpleaños. Mi madre me entregó ambos, la revista y el sobre del Sindicato de Estudiantes por la Paz, con un poco de maldad, pensé, porque ¿qué podía contener? ¿El anuncio de una reunión para la que no tendría la libertad de asistir? Rasgué la carta delante de mis padres y allí, con una redacción tan absolutamente desprovista de idiosincrasia que era difícil creer que la hubiese escrito una mano humana, mucho menos una mano joven y temblorosa, había una carta de Jade:
«David, ay, David, quiero que estés bien».
No sabría ni una palabra más de ella durante todo el tiempo que estuve bajo custodia.