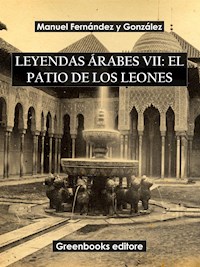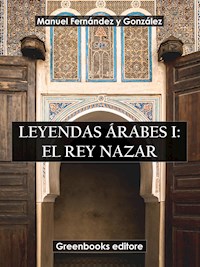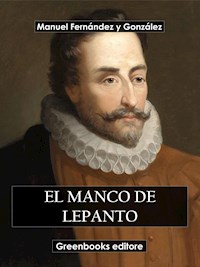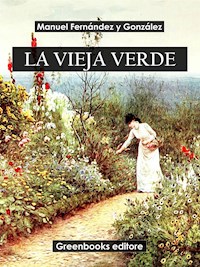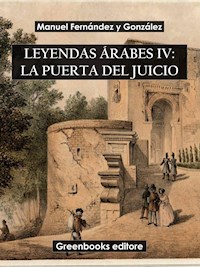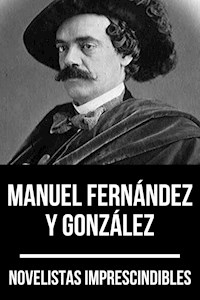0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Passerino
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela es un diario de un loco con el lector (contada por su esqueleto) se sumerge en la cotidianidad de una vida que se desarrolla entre la realidad y la fantasía.
Manuel Fernández y González (Sevilla, 6 de diciembre de 1821-Madrid, 6 de enero de 1888) fue un escritor español, notable representante de la novela por entregas en España.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Manuel Fernández y González
Amparo
Tabla de contenidos
EPÍLOGO
MEMORIAS DE UN LOCO
EPÍLOGO
He pasado de los treinta años, funesta edad de tristes desengaños, que dijo Espronceda.
MEMORIAS DE UN LOCO
Era ya muy tarde, o por mejor decir muy temprano.
Los relojes de la villa de Madrid habían marcado las tres de la mañana.
No había alumbrado; pero el reflejo de la nieve que cubría las calles hacía la noche muy clara, aunque el cielo estaba muy oscuro.
Salía yo de una de esas casas...
Pero antes de que os diga la casa de donde salía, debo deciros quién soy yo.
Soy un hombre ni feo ni hermoso, que acabo de cumplir treinta y seis años, y que en la época en que pongo la fecha de mis memorias tenía veinticuatro.
Soy una persona decente, porque soy rico, y lo fue mi padre y también lo fueron mis abuelos.
Porque soy rico y persona decente me fastidiaba en aquella época.
Ahora no me fastidio: ahora agonizo.
Pero en aquella época estaba hastiado.
A los veinticuatro años había viajado mucho, y de mis viajes sólo había sacado en limpio una suma enorme de recuerdos embrollados.
Mi pensamiento era una especie de torre de Babel.
En mi continuo trato con toda clase de gentes sólo había encontrado una verdad.
Que nuestro hombre y nuestra mujer no existen.
O, precisando más la frase, que nuestro amigo y nuestra amante son dos fantasmas soñados por nuestro deseo.
Sin embargo, muchos hombres me han ofrecido su bolsa y su vida, y muchas mujeres su cuerpo y su alma.
Yo tomaba lo que estos hombres y estas mujeres me vendían a beneficio de inventario, y ponía en cuenta corriente sus sacrificios frente a mi dinero.
Lo que significa que descubrí otra verdad que se contiene en los siguientes versos:
Pues el amor y la amistad se venden,lo que hay que procurarse es el dinero.
Si yo hubiera sido pobre, me hubiera afanado por adquirirle, para tener un día el placer de estrechar las manos de muchos amigos y ser estrechado entre los brazos de muchas amantes.
Pero como era rico, me encontré en posición de entrar en el mundo de las afecciones por la puerta principal desde el momento en que me decidí a ser hombre de mundo.
Y tuve amigos y amantes... a docenas.
Pero comprendí que estos amigos y estas amantes no merecían ni aun los honores de la farsa.
Acabé por hastiarme y pensé en el suicidio.
El hastío es la modorra del espíritu, su condensación, su no hay más allá; su mortaja, su ataúd, su pulvis es.
Un hombre hastiado es un muerto que anda; un muerto que en vez de apestar a los vivos es apestado por ellos.
Me decidí por el suicidio.
Pero no adopté el medio vulgar de darme un pistoletazo, de suspenderme, de sumergirme, de darme de puñaladas o de beber ácido prúsico.
Tales medios no los adoptan más que los desesperados de mal género.
Los que temen a los acreedores.
Los que han sido bastante necios para referir su existencia a la posesión de una mujer.
Los etcétera, etcétera.
Un hombre hastiado debe morir noblemente luchando brazo a brazo con el hastío, forzándole, estrechándole, entrando de lleno en los excesos de todo género, hasta caer bajo los estragos de una vida monstruosa, absurda.
Yo lo adopté todo: la crápula, la orgía el desorden, el placer...
Yo esperaba que apareciese la tisis.
Pero la tisis huyó espantada de mí.
Inútilmente forcé mi organización, procuré gastarme.
Mi organización resistió como una máquina de acero.
Entonces me entregué resignado a mi destino.
Como si un genio fatal y poderoso se hubiese propuesto oponerse a mi voluntad, se me hizo imposible el suicidio, a no ser apelando al medio ruidoso y poco decente de levantarme la tapa de los sesos, o de hacerme matar en un duelo.
Me reduje, pues, a satisfacer las necesidades materiales, y no pudiendo vencer al hastío, le acepté con dignidad.
En este estado, pues, me encontraba a las tres de la mañana, aquella en que las calles de Madrid estaban cubiertas de nieve.
Salía yo de una de esas casas, donde todo es permitido, donde se ríe, se bebe, se habla libremente, se fuma y se está medio tendido y con el sombrero puesto.
Una de esas casas, en cada una de las cuales tiene abierta una candente y luminosa página el mundo.
Donde las mujeres se presentan tales cuales son, arrojada la careta del decoro.
Donde los hombres hacen gala de sus vicios.
Yo no gozaba allí; pero estaba mejor que en otras partes, porque allí al menos veía claro, y no estaba obligado a fingir ni a violentarme.
. . . . . . . . . . . . . .
Adelantaba yo maquinalmente a lo largo de una calle.
Aquella calle era corcobada de configuración y ciega de luces.
Hacía un frío de cuarenta grados y nevaba.
De repente brilló una luz a lo lejos, y un cuerpo humano proyectó sobre la pared una gigantesca sombra.
Y, sin embargo, lo que producía aquella sombra gigantesca era una niña.
Aquella niña era una trapera.
Iba sola, y la acompañaba un perro.
Yo llevaba en la boca un cigarro sin encender, y con intención de encenderle me dirigí a la trapera.
La muchacha tenía muy poca ropa, y el perro muchas lanas.
Sin embargo, la muchacha parecía resistir admirablemente el frío, y el perro tiritaba.
La muchacha cantaba a media voz, sin duda por temor de interrumpir con su canto el sueño de los vecinos, y revolvía los montones de despojos con su gancho, buscando trapos que, cuando encontraba, arrojaba en la cesta.
Al acercarme, el perro gruñó y adelantó hacia mí de una manera amenazadora.
La muchacha entonces me miró y seguidamente llamó a su perro.
—¡Eh! ¡quieto, Mustafá! le dijo, dejándome oír una voz infantil y fresca, al par que armoniosa y grave: ¿no ves que es un caballero?
El perro retrocedió, y yo me acerqué más.
La muchacha me miró de nuevo.
Hay miradas que son una historia.
Hay miradas que son un poema.
Hay miradas que son una sátira.
Hay miradas que dilatan el alma.
Hay las por el contrario que la comprimen.
La mirada de la traperita me refirió una historia muy sencilla.
La historia de una vida de sufrimiento.
La mirada de la traperita fue un poema que podía haberse reducido a estas dos palabras:
«Sufro y espero.»
Estas dos palabras son la historia del género humano.
Sufrir y esperar.
¿Qué sufría aquella niña?
La pobreza con todas sus consecuencias, acaso.
¿Qué esperaba?
¡Quién sabe lo que puede esperar una criatura!