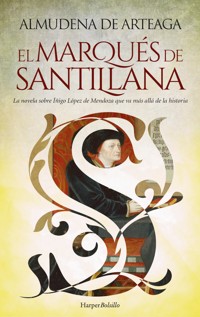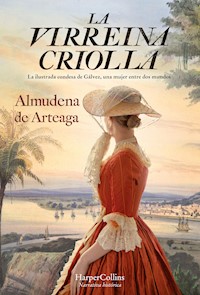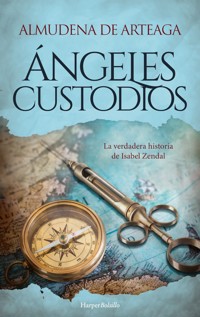
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Al orfanato que Isabel Zendal regenta en La Coruña llega un día Francisco Javier Balmis, reputado médico que ha sido designado por Carlos IV para llevar a cabo la expedición que erradicará la viruela en América del Sur. Balmis lleva consigo varios niños para portar la vacuna, y le propone a Isabel que le acompañe en el viaje, al que también se suma José Salvany, un joven cirujano. Juntos emprenderán un largo recorrido repleto de aventuras, logros y también sinsabores, que cambiará la vida de todos para siempre y les descubrirá nuevos territorios, tanto geográficos como emocionales. Esta novela nos sitúa a principios del siglo xix, cuando España comenzaba a recibir las ideas ilustradas que llegaban de Francia. Con personajes tremendamente conmovedores, Almudena de Arteaga recoge un hecho histórico de gran trascendencia y a partir de este apasionante suceso crea una trama de amores y aventuras que calará en el corazón de los lectores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Ángeles custodios. La verdadera historia de Isabel Zendal
© Almudena de Arteaga, 2010, con el título Los ángeles custodios, 2022
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock
I.S.B.N.: 978-84-18623-50-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
1. La regenta del hospicio
2. Un filántropo en la torre de Hércules
3. Ingenuas almas
4. Santiago
5. Los desperdigados
6. Balandro de salvación
7. La soledad del mando
8. Las islas Afortunadas
9. Pasión prohibida
10. Ilusiones traicionadas
11. Implorando en secreto
12. Venezuela
13. El complaciente virrey
14. Cuba
15. La Habana, enmendando el infortunio
16. Nueva España
17. Adiós a mis gallegos
18. La Puebla, un lugar donde enraizar
19. La ruta del galeón Manila
20. La Puebla
Nota histórica
A mis nietos Ginebra, Iñigo, Diego, Almudena y Carlota
Prólogo
En la España de aquel momento, la miseria, las enfermedades y el hambre daban al traste definitivamente con cuatro siglos de gloria. El gran imperio constituido por los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II llevaba más de dos siglos desmoronándose en manos de sus sucesores, y el cambio de los Austrias a los Borbones no había ayudado en absoluto.
Carlos IV delegaba el gobierno de sus reinos en unos y otros ministros que, a pesar de sus buenas intenciones, daban palos de ciego ante las quejumbrosas voces del pueblo.
El conde de Floridablanca, fiel a sus pensamientos ilustrados, intentó un reparto más equitativo de los bienes, sometiendo a los dos estamentos más poderosos. Para ello, la nobleza, en su testar, tendría que suprimir los mayorazgos y la Iglesia empezar a sufrir el principio de una clara desamortización. Medidas que le preocuparon sumamente cuando en 1789 llegaron las noticias del estallido de la Revolución francesa con la detención de Luis XVI. Para evitar el contagio que esta pudiese tener en España, optó por blindar las fronteras, prescindir del consejo de Jovellanos y Campomanes, los más ilustrados, y regresar al conservadurismo más absoluto.
Su majestad, temeroso de posibles revanchas, decidió entonces sustituir a Floridablanca para poner en su lugar primero al conde de Aranda y después a Manuel Godoy, un advenedizo guardia de Corps que había medrado en la corte vertiginosamente gracias a los favores que la reina María Luisa le otorgaba. Titulado ya duque de Alcudia y de Sueca, y nombrado capitán general, con tan solo veinticinco años se erigió ministro universal con poder absoluto. Título que le sirvió para dejar de defender a Luis XVI de Francia en cuanto fue guillotinado y adoptar una política de acercamiento con este país. Poco le importó que media Europa estuviese en contra de los franceses y menos su reciente intrusión en España llegando hasta Miranda de Ebro; terminaría por limar asperezas con ellos tras la firma de la paz de Basilea y el posterior tratado de San Ildefonso, sin considerar las desgracias que aquellas alianzas traerían a España.
La derrota de su escuadra frente al cabo de San Vicente contra los ingleses solo sería el aperitivo de lo que se fraguaba. Godoy pagó este error con su destitución provisional, para regresar más enaltecido aún a los dos años y después de las pésimas gestiones de Saavedra y Urquijo en los gobiernos provisionales.
Una vez recuperado el poder, su primer objetivo fue poner a disposición de la Francia napoleónica la fabulosa Armada española, para terminar definitivamente con la inglesa y aquellos corsarios que tantos expolios causaban en los barcos provenientes de América. El segundo, adoptar todas las tendencias de Francia en modas, costumbres y fomento de la enseñanza e investigación. Sobre todo en la aplicación de las ciencias que hasta entonces habían sido meramente teóricas.
El imperio era grande y después de los servicios a la Corona española de Malaspina y Humboldt aún quedaban muchas tierras inexploradas, fauna y flora sin catalogar y remedios que encontrar para paliar las mortales enfermedades que asolaban a los pueblos.
Francisco Xavier Balmis, uno de los protagonistas principales de esta historia, acudió entonces al Consejo de Indias para presentar un proyecto digno de ser sufragado por la Corona española para su gloria.
Mientras, como rectora del hospicio de La Coruña, Isabel Zendal sufría las consecuencias de la desamortización de bienes «en manos muertas» pertenecientes a hospitales, casas de misericordia y hospicios regentados por comunidades religiosas.
Precisamente en este momento de nuestra historia es cuando el destino quiso que un hombre beneficiado por las reformas del Gobierno topase con una mujer que, a la contra, se veía perjudicada.
1 La regenta del hospicio
Con su frontón al Norte, entre los dos torreones
de antigua fortaleza, el sórdido edificio
de grietados muros y sucios paredones,
es un rincón de sombra eterna. ¡El viejo hospicio!
ANTONIO MACHADO
El hospicio
La Coruña, 21 de septiembre de 1803
Como cada mañana, caminé a tientas. Entre la penumbra y al palpo, crucé sigilosamente por entre dos de los cien catres que allí había. Estaban tan hacinados que apenas dejaban un angosto pasillo por el que cruzar de un lado al otro, y es que ya hacía demasiado tiempo que a nuestra lista de carencias se le había sumado la falta de espacio.
Alzándome levemente el delantal, procuré que el crujir de su tela no despertase a mis ángeles durmientes antes de tiempo, y muy despacio me acerqué a las ventanas. Al posar la mano sobre la oxidada manivela, contuve la respiración, cerré los ojos y me concentré con la esperanza de que aquella mañana el gozne no chirriase. Sabía que era una vana expectativa, pero aun así no dejé que mi anhelo cayera en saco roto. Por muy absurdo que pareciese, para mí desistir de ello hubiese significado una rendición incondicional, algo que de ningún modo podía tolerar como rectora-generala de ese hospicio hecho a los ojos de sus moradores un esforzado fortín.
Allí, y desde el mismo día en que ingresaban, mi particular ejército de inocentes ánimas aceptaba su lamentable posición luchando contra la adversidad. Después de eso, todo sueño sería posible, o al menos aquello era lo que yo les había prometido.
Intuían que no les sería fácil, pero la ilusión les servía de acicate para combatir los instantes de decaimiento con una esbozada sonrisa dibujada en los labios. Aquello, como todo lo verdaderamente valioso, no nos costaba una sola moneda. Y es que en nuestro hogar podrían faltar viandas, leña y medicamentos, pero de alegría andábamos bien sobrados y evitábamos como al diablo cualquier viso de tristeza o compasión.
Con pulso firme, acorralé mis pensamientos para por fin girar la dichosa manivela. ¡Por primera vez en varios meses la esperanza del silencio se cumplió! ¡Solo por eso habría merecido la pena el amanecer de aquella jornada! ¡El encanto de las pequeñas cosas!, susurré entusiasmada para mí misma. Sonreí antes de tirar con todas mis fuerzas del combado postigo para abrirlo de par en par. Después del tímido crujir de la madera, toda la claridad del nuevo día inundó la estancia coloreando las mejillas de los perezosos durmientes. Antes de entreabrir definitivamente la ventana, limpié sus cristales del vaho que por la noche se había formado en ellos. Como cada día, la entorné lo justo para asomar mi cabeza sin dejar espacio suficiente al cuerpo de uno de aquellos incautos.
La brisa marina que venía encañonada calle arriba desde el malecón irrumpió de golpe en el estancado dormitorio para rociarlo de ánimo. A falta de agua, su fresco revolotear era mi mejor aliado para arrancar las legañas de los lagrimales a aquellos perezosos. Casi de inmediato, más de una decena de famélicos brazos comenzaron a estirarse asomando de entre las raídas mantas como para alcanzar el desconchado techo al son de un coro de contagiosos bostezos.
Como ellos, llené mi pecho de aquel soplo con olor a mar, crustáceos y sal para despabilarme de la pasada noche de guardia en duermevela antes de comenzar a faenar. Al cerrar los ojos, la susurrante brisa se coló en mi garganta para espiar cada recoveco de mi sentir. Sin saber por qué disfruté con ello, quizá fuese por llevar tanto tiempo enclaustrada en mi propio silencio.
El graznido de una gaviota demasiado cercana me asustó, obligándome a entreabrir de nuevo los párpados. Junto a sus compañeras volaba en bandada rumbo al montón de desperdicios que los pescadores habían desechado al amanecer. Como ratas aladas picoteaban escarbando en la inmundicia del pescado en busca de su mejor manjar.
Un fuerte tirón del mandil hacia abajo me privó de aquel ensimismamiento. Al bajar la vista, topé con un pequeño de ojos oscuros que incapaz de protegerse del frío tiritaba bajo la áspera manta que le cubría.
—¿Cuándo desayunaremos?
Cerré de golpe la ventana, con el tiempo justo para amortiguar el tañer de la primera de las siete campanadas que la iglesia de nuestro hospital vecino tocaba cada mañana. Era nuestro reloj particular. Me incliné hacia él para susurrarle al oído.
—Aún es pronto. Anda, intenta, como tus hermanos, espabilarte despacio, que si no ya sabes lo largo que se te hace el día.
Frunció el ceño, rascándose los ojos con los dos puños cerrados.
—No tengo sueño.
Al ver sus pies sucios asomando por debajo, le puse los agujereados calcetines que cada noche antes de acostarse colgaba del piecero para orearlos.
—Si no quieres dormir más, peor para ti porque yo tengo que seguir haciendo cosas y aún falta una hora y media para que la madre Sagrario suba por el torno los tazones.
Como cada día, se puso de rodillas sobre la almohada para trepar por los barrotes del cabecero y poder asomarse a la ventana.
Aquel niño no era como los demás. Apenas le dabas una orden la acataba sin rechistar, y es que aquella lúgubre inclusa parecía ser el lugar más acogedor en el que él había estado nunca. No hacía ni un mes que había llegado. La noche que lo recogí, los alguaciles me despertaron en pleno crepúsculo. Querían que los acompañase a cumplir con un aviso. Su ruda premura apenas me dio tiempo para echarme una toquilla de lana sobre el camisón antes de salir a la intemperie.
Supimos que habíamos llegado al lugar porque una docena de macabros mirones se habían detenido a la vera de un camino para observar al fondo de un terraplén.
Junto al aliviadero de las cloacas que daba al mar, yacía el cuerpo inerte de una mujer arropada por un pequeño. Sus faldas alzadas hasta la cintura mostraban toda su impudicia cuajada de sangre y lo que en la lejanía parecían vísceras. Solo el niño se movía.
Al ver cómo los alguaciles se precipitaban hacia la escena les rogué delicadeza, pero no me escucharon. Apenas tuve tiempo de alzarme las enaguas para seguirlos entre el barrizal e impedir que separasen al niño de la mendiga a base de mamporros. Este se defendía con uñas y dientes. Cuando al fin lo lograron, una amarga flema se adhirió a mi paladar.
No eran dos, sino tres los que allí estaban. El pequeño había desabrochado la cinta del corpiño de la mujer para introducir su pecho en la diminuta boca de un feto que entre madre e hijo yacía. Desesperado, le estrujaba el pezón sin lograr ordeñarle una sola gota.
Tenía la angustia tatuada en sus pupilas, ya que el malparido ni siquiera hacía amago de agarrarlo. Pese a estar cubierto de sangre y placenta pude distinguir que era otro varón de unos seis meses de gestación y estaba tan muerto como su madre.
Ante los tirones de los alguaciles y a pesar de su endeble constitución, el niño insistía en aferrarse al cadáver de la mujer como una lapa a su roca. Me sentí incapaz de ordenarle silencio ante los improperios de furia que pronunciaba por nuestra intromisión. Se retorcía como una víbora, mordiendo, pataleando y pellizcando de tal manera que al final y pese a mi oposición tuvieron que atarle.
En la penumbra, y una vez separados madre e hijo, pude ver que la mujer además de desangrada tenía las piernas cuajadas de manchas rosáceas. Me acerqué un poco más para comprobar a qué se debía el mal, mientras rezaba porque no fuese demasiado contagioso. Respiré tranquila al comprobar que solo eran cardenales. Para cerciorarme aún más de la posible causa de su muerte, le busqué el chancro del mal gálico[1] en la vagina y no me costó encontrarlo porque la llaga era descomunal. Pero sabía que aquello raras veces mataba. Definitivamente, aquella mujer solo había muerto desangrada por el mal parto y la debilidad con la que debió de afrontarlo. Sacada la conclusión, procedí a tapar su desnudez bajándole las faldas para terminar cerrándole los párpados.
Los alguaciles, a media vara de mi posición y sabedores del porqué de mi exploración, esperaban impacientes antes de acercarse un poco más.
—Tranquilos, no es sino el mal de la promiscuidad.
El más alto de los dos no pareció demasiado convencido y, separándose del niño, insistió:
—¿Estáis segura, señora, de que no es viruela? Mirad que algunos dicen que de los expósitos hay que huir como del diablo porque son portadores de muerte.
Me indigné por la superchería.
—Idioteces sin fundamento, solo con tocar no se contagia este mal y bien lo deberíais saber vos que lo padecéis. Ya sabéis lo que se dice: «Una noche con Venus y una vida con mercurio». Os recomiendo que busquéis un poco de este último para curaros de vuestras juergas con Venus.
El alguacil se indignó y ante la risita de su compañero se defendió de la acusación.
—Señora, yo estoy sano.
Sonreí.
—Si eso es cierto, acercaos a comparar la úlcera que tenéis en la palma de la mano con la de esa mujer y veréis que no son muy diferentes.
Sonrojado, escondió la mano e intentó disimular empujando al niño hacia mí.
—Sea lo que fuere, llevad vos a este diablillo hasta la inclusa, que a la entrega de mi vida no llegan mis obligaciones.
Asentí y, para demostrarles su ignorancia, atado y todo lo tomé en brazos. Apenas pesaba.
Antes de alejarme me dirigí a los morbosos espectadores que allí estaban.
—¿Se sabe algo de su padre?
La voz de un hombre entre la multitud lo dejó claro:
—Cualquiera puede ser, porque además de mendiga era puta.
Poco le importó que el niño lo escuchase, y seguí caminando apenada ante la falta de compasión de los que allí había. Atrás quedaba la carreta de los enterradores recogiendo los cadáveres. El alguacil les gritó desde lejos.
—¡Por si acaso, cubridlos de cal viva!
Solo cuando cruzamos el zaguán del hospicio, las fuerzas del pequeño empezaron a flaquear. Apenas abrí la puerta con la llave, los dos alguaciles que nos escoltaban nos empujaron a ambos casi en volandas al interior. Cumplido su cometido el mayor de ellos se frotó las manos con la satisfacción de haber acabado con aquella difícil tarea.
—¡Que Dios os dé fuerzas para domar a esta fiera!
El otro le secundó.
—¡Y salud!
Según se fue alejando el tintineo de sus espuelas, el niño empezó a calmarse. Dejó escapar dos hipidos huérfanos de lágrimas, que dieron paso al suspiro que acompasó su respiración. Lo dejé en el suelo y me separé de él. De espaldas a la puerta nos escrutó con la mirada a mí y a la madre Sagrario, que se había despertado con el alboroto.
Muy despacio y como si de un animal salvaje se tratase, fui acercándome a él con una sonrisa en los labios. La monja me dio una galleta y yo, desde una distancia prudencial, le desaté y se la ofrecí. En un segundo me la arrancó para engullirla.
Descalzo como estaba, pude apreciar cómo los sabañones amoratados de sus pies le habían descarnado los finos dedos. Dudando miró atrás, y solo al ver la puerta cerrada a cal y canto dio un paso adelante. Cojeaba.
—Si me acompañas, te daré en los pies unas friegas con las mondas de patata y la cebolla que ha sobrado de la sopa. Ya verás cómo te aliviarán.
Al oír hablar de comida me siguió sin rechistar. Pensé que el placer de llenarse el buche suavizaría los perfiles indelebles del dolorido grabado que a partir de esa noche dibujarían sus peores recuerdos.
Al menos dejó de hipar. Para entonces la madre Sagrario ya me había dejado a solas con el nuevo inquilino. Siempre los recibíamos en parejas y si el niño no era un bebé nos acompañábamos hasta habernos cerciorado de su mansedumbre.
En aquel pozo olvidado de la sociedad, la única que no había hecho votos era yo. Mis conocimientos de enfermería y contabilidad me habían dado la oportunidad de trabajar en aquella inclusa apenas quedé viuda. Era la única mujer que allí no llevaba hábitos, pero eso no hizo que mis compañeras me despreciaran, muy al contrario, la madre superiora las había convencido de que Dios me había llevado allí para suplir sus carencias y poder enfrentarnos con sabios argumentos a la desamortización a la que nos querían someter.
El jornal era tan miserable como las paredes que nos rodeaban, pero yo por aquel entonces necesitaba olvidar mis penas lo más rápido posible al tiempo que encontraba un techo en el que cobijarme y un sustento. Para ello, no encontré mejor solución que mantenerme ocupada hasta la extenuación.
Desde el día en que ingresé como rectora había visto salir y entrar al mismo número de niños. Los primeros llegaban en brazos de párrocos tan celosos de los secretos de confesión que en ellos depositaron, que hubiese sido imposible sonsacarles el nombre de sus progenituras; eso cuando no los encontrábamos en el regazo mugriento de un cesto alevosamente olvidado en nuestro torno después de oír el ligero tañer de la campanilla del refectorio.
Aquellos hijos de la pobreza y la desvergüenza eran las cabezas de turco que en muchas ocasiones pagaban con su vida la miserable cuna en la que habían nacido. Envidiaba su ingenuidad a pesar de sus desdichas. Con frecuencia, procuraba arrancarles sonoras carcajadas tumbándolos a todos en fila y simulando tocar el piano sobre sus cosquillosos estómagos.
Siempre que alguno destacaba en mis afectos de entre los demás, conscientemente lo separaba de mi querer. Porque yo ya quise a mi hijo y para mí amar había sido sinónimo de sufrir; algo que no quería padecer de nuevo porque ya no me quedaban lágrimas que derramar. Lo había conseguido hasta entonces, pero aquel niño era diferente. Se parecía tanto a mi Benito…
De rodillas le froté los pies con aquellos remedios caseros que tan bien conocía por no ser demasiado costosos. Mientras, él tragaba sin apenas respirar y como si fuese un manjar aquel mejunje de cebollas, patata y pan duro que el colindante hospital de la Caridad nos había mandado fruto de sus sobras.
Al levantarme lo observé con más detenimiento. A primera vista no hallé ni rastro de los males que solían acuciar a los pequeños. No tenía pústulas, aftas en la boca, calvas producidas por la temida tina, fiebre o más dolor que el de la tristeza de su alma.
La andrajosa camisa descubría la desnudez de una desnutrida piel adherida a las costillas. Las legañas de sus ojos parecían lágrimas de pus, y su pelo negro, un emplasto de brea incapaz de albergar a un miserable piojo. Tendría unos seis años, labios carnosos, la nariz afilada y unos pómulos demasiado prominentes como para ser los de un niño tan pequeño. Intenté imaginarlo con esas mejillas más llenas y sonrojadas y lo vi hermoso, sobre todo por aquellos expresivos ojos que sin palabras hablaban.
—¿Cómo te llamas?
No me contestó.
—Yo me llamo Isabel.
Ladeó la cabeza.
—Yo Pichi.
Sonreí.
—Pichi no es un nombre. ¿Cómo te bautizaron?
Se encogió de hombros sin saber qué contestar. Probablemente sería otro innominado, como casi todos los que nos dejaban por no haber tenido sus padres una moneda para el óbolo del bautismo o por carecer de ganas para acercarse a la iglesia.
Lo primero que haría sería aislarlo durante unos días, no fuese a estar incubando alguna enfermedad que contagiase al resto. Era una más de las reglas que debíamos cumplir. Después, lo llevaría a bautizar.
—¿Quieres dormir en una cama?
Pareció no escucharme. Absorto miraba al fondo del cuenco vacío, hasta que me contestó algo que por un segundo me pareció sin sentido.
—Solo quería calentarlo y alimentarlo, como mamá hacía conmigo.
Caí de inmediato, se refería al que de haber vivido sería su hermano. Por primera vez pude acariciarle, y al pasar la mano por su cabeza no sentí más roncha que el sabañón que también tenía en la punta de sus orejas. ¡Cómo se podían tener sabañones en agosto cuando el frío aún no había llegado! Con esos antecedentes, sería tan inmune al invernal frío de la inclusa como a cualquier otra enfermedad. Le tranquilicé.
—No te preocupes por tu hermano porque seguirá para siempre en el regazo de mamá. Los dos están en un sitio donde no existe el frío.
Me miró con cierta incredulidad, pero no me contradijo.
—Quiero ir allí.
Sonreí.
—Ya irás algún día, pero ahora estás aquí conmigo y con un montón de niños de tu edad que muy pronto conocerás. Antes de acostarte te tengo que cambiar y terminar de asear.
A partir de ese momento todo fue tan rápido como siempre que recibíamos a un niño complaciente. Al bañarle, descubrí su blanca piel tan cuajada de cardenales y mugre como la de su madre. Le froté con tanto ahínco que el agua de la palangana se enturbió apenas hundí el trapo de nuevo en ella. Fue una satisfacción ver que las ronchas desaparecían junto al olor a queso rancio de su piel.
Como siempre que recibía a uno nuevo, me sentí útil y acompañada. Agradecí que no me llamase «madre», porque cada vez que alguno lo hacía, una inexplicable sensación de angustia trepaba hacia mi garganta engrilletándome las entrañas con cerrojos de oxidados recuerdos.
Busqué en el cesto donde almacenábamos las ropas de la caridad una camisola aproximadamente de su tamaño, se la ceñí a la cintura con una cuerda y a falta de chaqueta le así al cuello una capa de lana ligeramente comida por las polillas. Solo dejó de tiritar cuando al no haber zapatos le puse los únicos calcetines agujereados que encontré.
Nada más acostarlo se durmió. Yo no lo haría, ya que apenas quedaba media hora para levantar a sus compañeros. Por un instante le miré antes de dirigirme a mi celda.
—Bienvenido —susurré.
[1] Sífilis.
2 Un filántropo en la torre de Hércules
Se diría que su ojo, al que ilumina la esperanza, también brilla eterno en la otra orilla.
CÉSAR ANTONIO MOLINA
La torre de Hércules
Como cada mañana después de una noche de vigilia, me dispuse a salir a la caleta en cuanto mi reemplazo llegó. Al olor del desayuno, los niños se despabilaron por completo asaltando a las dos monjas que sobre una gran bandeja traían las viandas. Era lógico el entusiasmo, ya que tan solo un día al mes el panadero nos honraba con aquellos bollos preñados aún humeantes. Tomé uno para el camino. Necesitaba airearme antes de acostarme y había dejado de chispear. Después de caminar un largo trecho, me senté alejada de todo y de todos a los pies de la torre de Hércules. Allí, sobre una piedra cubierta de mullido musgo, me sentía más cómoda que en ningún otro sitio y es que aún no había logrado encontrar un verdadero lugar donde enraizar definitivamente. Un hogar donde envejecer el día que no pudiese seguir trabajando con los niños.
El batir de las olas contra la costa meció mi particular momento, ese de verdadera y gratificante soledad. Arriba, el faro parecía velar por mi sosiego tanto o más que por el de la seguridad de todos los navíos que frente a aquella costa pasaban.
La rutina me impulsó a sacar de la faltriquera el libro que dejé a medio leer la noche anterior, no por falta de interés sino por las constantes demandas de los pequeños que siempre rondaban mi sinvivir.
Apenas tiré de las diminutas gafas que pendían del cordel que me servía de marcapáginas, cuando alguien vino a importunarme sentándose a mi lado. Suspiré resignada ante la imposibilidad de concentrarme. De soslayo pude distinguir por su uniforme a qué se dedicaba el recién llegado. Cuello y puños anchos de un rojo intenso que resaltaban en contraste con el azul marino de su casaca y unas elegantes botas negras con doble vuelta en su desembocadura. Los brocados, botonaduras, galones e insignias lo catalogaban como cirujano-médico.
Incómoda por su descaro, mantuve clavada la vista en el libro para evitar la suya. Fingiendo leer dirigí mi mirada al suelo. Ante la pulcritud de su calzado a pesar del barrizal, pensé que debía de ser sumamente maniático. Fue él quien por fin rompió el eterno silencio.
—¿Qué leéis?
Sin levantar la vista del libro, le contesté:
—La práctica política y económica de expósitos.
—Rara lectura para una dama. ¿Es así que os interesa la obra de Tomás Montalvo?
Me extrañó tanto que conociese al autor, que al fin logró captar mi atención.
—¿Le conocéis?
—Lo he leído. Pero… ¿qué puede aprender la rectora de una inclusa tan versada en los problemas que la acucian del hombre que procuró mejorarlas hace cien años?
Comprendí que no estaba allí por casualidad. Aquel hombre sabía muy bien con quién hablaba; no era así en mi caso. Cerré el libro definitivamente.
—Poco, pero para mí es un gran consuelo comprobar que hay personas influyentes preocupadas por los más desfavorecidos.
Apretó el mentón.
—¿De verdad creéis que Montalvo podría haber comprendido el fondo del problema sin haberlo siquiera respirado? Dejando la burocracia a un lado, siempre he creído que la mejor manera de involucrarse con una desdicha es vivirla en primera persona y no a través de la redacción de escritos caducos.
Asentí.
—Quizá, pero aunque a pie de campo no estén los legisladores, los ministros o los reyes, necesito creer que hay alguno con conciencia.
Despacio, el recién llegado sacó una caja de rape y tapándose un agujero de la nariz inhaló profundamente. Al cerrarla pude distinguir en su tapa los esmaltes del escudo de armas de la Escuela de Cirujanos de Cádiz. Pensé en que debía de ser otro de tantos, que embaucados por la Ilustración francesa habían adoptado sus costumbres. Como no añadía nada, continué:
—Cada vez que despido a uno de mis jóvenes por haber cumplido ya la edad permitida, albergo la esperanza de que con el tiempo los encontraré por las callejas de La Coruña convertidos en hombres y mujeres capaces de salir adelante sin haberse visto obligados a recurrir a la mendicidad, al robo o a la prostitución; pero tristemente no es así.
Suspiré.
—El doctor Montalvo al menos parece haber pensado en ello. Porque, decidme, ¿qué culpa tienen ellos de la pobreza de sus padres o la deshonra de sus madres?
Guardándose de nuevo la caja, el estirado doctor al fin se decidió a intervenir.
—¿No son huérfanos acaso?
Agradecí la pregunta, porque, por muy escueta que fuese, al menos rompía mi monólogo.
—Eso es lo que todos creen, pero he podido comprobar que en su inmensa mayoría tienen padres que los abandonaron a su suerte en los campos, a la vereda de los caminos o a las puertas de las parroquias e inclusas. La miseria que padecen los convierte en una dura carga imposible de soportar y siempre es más fácil mirar a otro lado.
Rascándose bajo la lazada de la coleta, me contradijo.
—No los culpéis, pensad en que esos padres probablemente esperan que allí donde los dejan tendrán una vida más digna de lo que ellos pueden ofrecerles. Ya sabéis, ojos que no ven corazón que no siente.
Me indigné.
—No hay más que asomarse a nuestro patio cuando salen a jugar para ver la realidad, pero… ¡siempre es más fácil delegar responsabilidades!
De repente mi acompañante pareció interesarse más por mí que por los niños.
—¿Y a vos? ¿No os pesa el yugo con que os cargan esos desalmados?
Intenté recuperar la compostura eludiendo mi enojo.
—Yo los defino como desesperados antes que desalmados. Por eso, y porque al contrario que sus progenitores me niego a enterrar a esas criaturas en el ostracismo, me alegro cuando alguien los recuerda. No conozco al tal Montalvo, pero siempre le estaré agradecida.
Aquel hombre me miró fijamente. Los profundos surcos de sus arrugas exaltaban la dureza de sus rasgos. Tenía dos zanjas en la frente, un delta en el entrecejo y una mueca de tristeza entre el prominente mentón y su grueso labio inferior.
—Vuestras palabras suenan a rebeldía. No conseguiréis paliarla hasta aceptar que la vida no suele ser justa.
Aquel desconocido no me entendía.
—Señor, mi enojo no es por la injusticia sino por el empeño con que muchos la disfrazan.
Insistió.
—Ponedme un ejemplo.
—¿Habéis oído hablar de la nueva ley aprobada para los expósitos?
Acariciándose de nuevo la lazada negra de su gruesa coleta intentó hacer memoria.
—Creo haber leído algo en la Gaceta de Madrid. Si mal no recuerdo, el erario real se compromete a darles manutención y educación según sus habilidades. Así como vos decís, al menos, al salir de la inclusa siempre podrán ganarse la vida eludiendo la mendicidad.
Negué con la cabeza.
—Suena hermoso, ¿verdad? Pero es pura utopía porque ¿queréis saber cuál es la realidad? —Como no contestó, seguí—: La verdad es que una vez en casa, son pocos los que nos abandonan criados y sanos por su propio pie. Los recién nacidos solo salen del hospicio puntualmente para aliviar el exceso de leche de alguna madre recién parida que se ofrece de nodriza, para ser bautizados o camino del cementerio en unas pequeñas cajitas que el mismo enterrador nos trae de vuelta una vez los ha tirado en la zanja para reutilizar a los pocos días.
Tomé aire.
—Eso los pequeños, porque a los que consiguen cumplir los ocho, estamos obligadas a ponerlos a trabajar de inmediato. Y es que nuestros administradores lo único que buscan es reducir los costes de una miserable comida al día. Así, los niños salen al amanecer de la inclusa para cumplir con un jornal de doce horas diarias. La mayoría llegan de noche cerrada, con el estómago crujiéndoles y las manos desolladas para caer exhaustos en sus catres y poder descansar unas horas antes de comenzar de nuevo. ¿Y todo para qué? —No esperé respuesta—. Para dedicar dos terceras partes de su jornal a su propia manutención. Ya veis, a cambio el erario público apenas les da un jergón cuajado de chinches para descansar.
Me miró incrédulo.
—¿Qué sucede con el sobrante?
—Que estamos obligadas a guardarlo en nuestras arcas para entregárselo el día que definitivamente nos dejen. Así, según esa ley tendrán para comenzar con el oficio que hubiesen aprendido.
Me contestó convencido.
—Según lo explicáis, no está mal planteado.
Me encogí de hombros.
—Sería aceptable si al menos pudiesen soportarlo con salud, pero están malnutridos y solo tres de cada diez superan la década de vida. ¡Si ni siquiera tienen alimentos en el cuerpo que los sustenten en los juegos! ¿Cómo van a poder aguantar una jornada de doce horas?
—Os veo muy negativa.
—La impotencia me corroe las entrañas a diario. ¡Tanta Ilustración y tan poca dignidad! Es como si las teorías de Voltaire, Diderot o Montesquieu, que tanto calan en la Europa actual, aquí estuviesen silenciadas. ¡Hay tan pocos que de veras entiendan y acaten libremente sus pensamientos!…
Me interrumpió chistando.
—Vuestra valentía al vociferar no es más que un arrojo inconsciente. ¿O es que no recordáis que aún vivimos gobernados por una monarquía? Aquí los ideales de la Revolución francesa intentan entrar de la mano de Godoy, pero para la mayoría son palabras del diablo y no conviene propagarlas sin una extremada cautela.
Mirando a un lado y otro, bajó la voz antes de continuar:
—Os aseguro, señora, que sé de qué me habláis, porque si algo he hecho es precisamente leer todos los libros prohibidos hasta hace muy poco de estos maestros. ¿Qué tenéis en contra de la Ilustración? Para mí es el movimiento base que en realidad ha impulsado mi próxima expedición, aunque nadie lo reconozca a viva voz. ¿Es una moda? No lo sé, lo cierto es que por primera vez parece valorarse por encima de cualquier superchería la expresión del saber humano y se estimula la divulgación de este conocimiento por toda la tierra.
Negué, convencida ya totalmente de que aquel era uno más de los ilustrados que a los ojos de todos vitoreaban al rey Carlos IV mientras que a escondidas menospreciaban el absolutismo.
—Lo que digáis, pero no me negaréis, si conocéis a algún gabacho, que los franceses a los españoles nos desprecian. Nos miran como a sus atrasados vecinos y nos tachan de ignorantes. Desconocen la humildad a pesar de haber basado en ella su revolución en contra de los poderosos. Porque, decidme, ¿en qué puede beneficiar todo este movimiento a un huérfano que solo sirve para lo que nadie quiere hacer? En nada. Me niego a brindárselos a los explotadores. ¿Sabéis acaso lo que hacen con ellos en el lazareto de Mahón?
El doctor, sin entender aún mi ofuscación, me contestó:
—No sé, pero intuyo que me lo vais a contar.
Preferí ignorar su desaire.
—Los acercan a los infectados más allá de los límites seguros para sujetar la larga vara que los sacerdotes usan con el fin de darles la comunión. Recurren a ellos porque nadie más quiere allegarse tanto a la muerte. Como supondréis, los pequeños son reemplazados cada tres meses por defunción de sus antecesores. El haber comido caliente durante el tiempo de ese trabajo es el único aliciente que la tierna vida les deja. Yo, en cambio, en vez de utilizarlos procuro tratarlos con la dignidad que se merecen.
—¿Por eso acompañáis a los alguaciles a recoger a los niños de las calles? ¿Para vigilar que no los maltraten?
A pesar de haber pasado un rato agradable de conversación, empezaba a incomodarme con sus preguntas. Sabía que se refería al último niño que había ingresado y decidí hacer oídos sordos, pero insistió:
—¿Qué tal está?
Le contesté a desgana.
—Sano y ya bautizado.
—Os encargasteis vos de ello.
Asentí.
—Ayer mismo el párroco del hospital le dio las aguas benditas.
—¿Cómo le llamasteis?
Durante un segundo, dudé si contestar.
—Podría haberle llamado como el santo del día en que lo encontramos, pero preferí llamarle Benito.
Abrió los ojos.
—¿Cómo le apellidasteis?
—Ha sido inscrito en la partida de bautismo como Benito Vélez, que era el apellido de su madre.
—Pensé que quizá hubierais pensado en adoptarlo. ¿No se os ha pasado esa idea nunca por la cabeza?
Aquel hombre me arrancaba las confesiones más profundas sin el menor esfuerzo.
—Por extraño que parezca, procuro no encariñarme demasiado con ningún niño del hospicio en particular. De hacerlo, me pasaría la vida llorando sus muertes. Es la única manera de no sufrir demasiado. Además, si quiero seguir siendo rectora y contable no puedo permitirme ese capricho. Creo que todos los niños se merecen lo mismo.
—Tenéis un corazón grande.
—No tanto ha de ser cuando solo aporto una gota de agua en este océano de miseria.
—Ya es más que nada.
Me encogía de hombros cuando un hombre vestido de enfermero acudió corriendo al parque gritando el nombre del cirujano.
Fue la primera vez que lo escuché. Francisco Xavier Balmis, disconforme, le contestó desde lejos.
—¡Qué es ahora!
—Uno de los niños que trajimos de Madrid. Tiene fiebre alta y me temo que no podremos vacunarlo. Solo nos quedan cuatro para seguir y eso nos preocupa.
Con un ademán, Balmis se dio por enterado y despidió al enfermero. Suspiró. Pensó un segundo y me miró fijamente.
—Como veréis yo también sufro el agobio de los que me rodean. El tiempo apremia y no me es posible dilatar más esta conversación. Iré directo al grano. No estoy aquí por casualidad, pregunté a las monjas y me indicaron dónde encontraros.
Su tono había cambiado drásticamente.
—Vos me diréis.
Sacó un libro del bolsillo interior de la chupa y me lo tendió. Solo tuve tiempo de leer el título en voz alta.
—Tratado histórico y práctico de la vacuna de la viruela.
Fruncí el ceño. ¿Por qué la casualidad siempre me traía la viruela de la mano? De repente recordé el nombre del descubridor y no pude más que demostrarle mi escepticismo.
—Os lo agradezco, pero hace un tiempo que leí el tratado del doctor Eduard Jenner y no me creo que pueda prevenir tan fácilmente esta temida enfermedad. Se contagia solo por el contacto, asesina en apenas una semana desde el primer síntoma y es muy sañuda por el dolor que causa, las calenturas que da y el empeño que tiene en tatuar su recuerdo en la piel de todo el que consigue sobrevivirla a través de las cicatrices que dejan sus miles de purulentos granos por dentro y fuera del cuerpo. Creo que la teoría de Jenner es una oda a la esperanza que a muchos les llega tarde.
Balmis sonrió al comprobar que no se dirigía a una ignorante.
Me contestó como si hablase desde el púlpito del aula magna de la Universidad de Medicina.
—No es que lo crea: es una teoría probada. Solamente hacía falta que alguien se detuviese a observar y este resultó ser Jenner. Fue el primero en darse cuenta de que las ordeñadoras de algunos pueblos del condado de Gloucester, en Inglaterra, por alguna extraña razón y sin temor alguno, en cuanto se enteraban de que había una epidemia de viruela en un pueblo cercano se presentaban voluntarias para cuidar a los enfermos. Y es que jamás se contagiaban al haber pasado la enfermedad que, aparte de unas manchas como quemaduras en las muñecas, dedos, axilas y cerca de las articulaciones, después de supurar se secaban y caían dejando una diminuta cicatriz. El Cowpox virus.
Sonreí al oír el anglicismo; sin duda procuraba impresionarme con su conocimiento del inglés a pesar de que España llevase un tiempo en guerra contra Inglaterra y no estuviese bien visto. Yo misma tuve que cambiarme el apellido Sendal por el de Zendal para no ser acusada de enemiga. Continuó con su particular panegírico.
—Después de mucho observar, Jenner llegó a la deducción de que solo el pus que mana de las pústulas azuladas de las ubres de las vacas en contacto con las agrietadas manos de las mujeres que las estrujaban a diario pudo haberlas hecho inmunes a la viruela, y lo más curioso es que después de experimentar con el mismo pus de los caballos o el de las cabras, solo el de las vacas resultó efectivo. Desde entonces los granjeros, en vez de curar a sus vacas untándolas con sulfato de zinc o cobre a la espera de que vuelvan a tener tanta leche como antes, las venden a alto precio para la experimentación.
No pude más que mostrar un cierto sarcasmo.
—Del pezón de la vaca a la mano de las mujeres. ¿Me estáis hablando del principio de una cadena?
—¿Qué es si no una epidemia?
—No es lo mismo, una epidemia no pasa de animales a hombres o viceversa.
Sonrió.
—Eso hoy en día, mi querida señora, únicamente lo creen los ignorantes, y vos sin duda no lo sois. ¿O es que de verdad creéis que la peste no la propagan las ratas? Es muy sencillo pensar que los animales solo se contagian entre sí, al igual que los hombres. Pero una vez que ha estallado una epidemia, hay que buscar el foco de su inicio y este puede surgir de cualquier lugar en la naturaleza.
Me fastidió su despreciable vanidad, pero tenía que reconocer que aquel hombre era mucho más versado que yo. A punto estaba de levantarme dando por zanjada la conversación cuando comprendí que no era prepotencia, sino una manera odiosa de ser.
—¿Estáis diciendo de verdad que confiáis en un experimento sin aparente explicación en un mundo en el cual últimamente se critica a la Iglesia por creer sin ver?
Me atravesó con la mirada.
—Señora, no comparéis una cosa con la otra. Nosotros experimentamos con lo que tenemos, algo que no sucede con la fe. Otra cosa muy distinta es que tardemos en encontrarle un porqué a un hallazgo fortuito.
Dudé antes de negar en silencio. Balmis prosiguió:
—El caso es que Jenner ha conseguido demostrarlo inyectando el virus de la viruela humana a varias personas previamente vacunadas. Probada su efectividad, hoy pensamos en cómo hacer partícipe de este grandioso remedio a todo el mundo.
Por mucho entusiasmo que intentase transmitir, yo no terminaba de creérmelo.
—¿De verdad que nadie se queda en el camino? No será como el remedio que lady Montagu trajo de Asia cuando era mujer del embajador inglés en Turquía. Es tan peligroso que muchos mueren al probarlo. Dicen que allí en la lejana China llevan siglos practicando esta cirugía, pero yo no termino de entenderlo a la vista de los funestos resultados. Hacedme caso, doctor, un mal tan grande nunca se podrá paliar tan fácilmente.
Sonrió con sarcasmo.
—Lo creáis o no, ese ha sido el único sistema viable para preservar de la viruela al hombre, y es que allí desde hace mucho prefieren prevenir antes que curar y en muchos casos lo consiguen. La variolización, aunque os parezca extraño, es muy común en India y China. Desde tiempo inmemorial la practican variando en muy poco su metodología según la región y creencias.
Incapaz de estarse quieto, se quitó las gafas para limpiarlas con el encaje de las puñetas de su camisa. Rebuscando en mi faltriquera le tendí un pañuelo para que continuase sin demora.
—Unas veces restriegan la linfa de un enfermo en un pequeño rasguño que el preceptor se ha abierto con anterioridad en cualquier lado del cuerpo. En India, por ejemplo, suelen hacerlo en el ombligo, los tobillos o las palmas de la mano. En China, en cambio, en vez de restregarlo directamente, inhalan por la nariz las costras de pus secas y machacadas en forma de polvo. Para ello se valen de un fino tubo de plata. Y es que en muchas ocasiones mezclan sus ancestrales métodos curativos con otras supersticiones. ¡Fijaos que incluso diferencian los sexos! Los hombres inhalan por la fosa izquierda mientras que las mujeres lo hacen por la derecha.
Abrí los ojos sorprendida de que un hombre tan docto creyese semejantes pamplinas. Pero él insistió ante mi expresión.
—No seáis escéptica. Cosas más raras se han visto. He estado en Nueva España investigando y os sorprenderíais del poder que unas sencillas infusiones o emplastos pueden tener sobre ciertas enfermedades. La solución de lady Montagu no tiene nada que ver con la que hoy nos propone Jenner. La primera inoculaba viruela humana; la segunda, Cowpox.
Me santigüé.
—¿Pretendéis decirme que un mal animal puede terminar con un mal humano?
Me replicó con una pregunta.
—¿Por qué no ha de ser, si estos también nos enferman?
Bajé la voz.
—No lo digáis muy alto si no queréis que os acusen de atentar contra las leyes naturales.
Se carcajeó.
—¡Menos mal que no habéis dicho contra las leyes de Dios!
Le miré sorprendida e incapaz de diferenciar las unas de las otras. Balmis continuó.
—El caso es que hace ya siete años que Jenner vacunó al primer niño sano con el pus de una mujer contagiada de Cowpox. Se llamaba James Phips, y como era de esperar solo le salieron unas pequeñas pústulas que no le causaron ningún mal. Después le inoculó pus de la viruela humana y no enfermó.
—Anomalías de la naturaleza. Yo también soy inmune y no sé por qué.
De repente lo pensé: había pasado media infancia ordeñando vacas en el caserío de mis abuelos. Balmis debió de ver algo extraño en mi expresión.
—¿Y cómo sabéis que lo sois?
Las palabras fluyeron de mi boca sin posibilidad de retenerlas.
—Porque cuando quedé viuda y madre huera en solo un mes, la acaricié una y mil veces y no la padecí.
Me miró sorprendido. Bajando la vista continué:
—Estuve junto a mi marido y mi hijo en todo momento, aplicándoles todos los remedios que conozco. Los sangré, purgué, les sometí a una dieta a base de caldo, infusiones y atole. Les apliqué calor, linimentos o sahumerios de azufre, fumaria o adelfa, pero eso y nada fue lo mismo porque según un barbero sufrían de viruela hemorrágica; la más asesina de todas las que él conocía. Ni siquiera pude aliviarlos de las jaquecas, dolores de huesos y calenturas.
Tragué saliva para contener la impotencia.
—Como un cúmulo de pesadillas infinitas, esas llagas purulentas se reproducían día a día cubriéndoles el cuerpo y las entrañas. Durante esos once días, relegada a los pies de sus camas, pasaba las horas leyendo todo lo que cayó en mis manos sobre aquel mal. Supe de la tal lady Mary Montagu, de Jenner e incluso de unas curanderas que en un pueblo llamado Jadraque, muy cerca de Guadalajara, infectaban a los niños levemente de viruela para protegerlos de la mortal enfermedad a cambio de una moneda de plata. Pero para mi desesperanza ya era tarde; de nada servía ahora comprar un poco de viruela que los preservase de la enfermedad.
Llegados a este punto poco me faltó para derrumbarme. Intenté recuperar la compostura y agradecí que Balmis no demostrase la más mínima compasión. El silencio que sobrevino a esta confesión que acababa de transmitir a un perfecto desconocido me calmó, hasta que él rompió el momento.