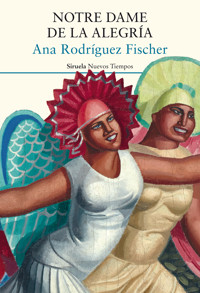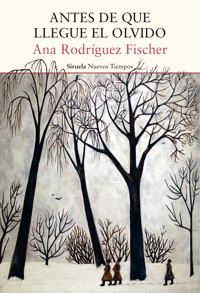
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN 2023 «Una apuesta apasionada e intimista que nos acerca a dos mujeres excepcionales». Del acta del Jurado del Premio de Novela Café Gijón Una tarde de otoño de 1941, al llegar a la gélida y desolada Chístopol, Anna Ajmátova tiene noticia de que Marina Tsvietáieva se ha suicidado. Veinte años después, antes de que llegue el olvido, Anna romperá su silencio escribiendo una larga carta para Marina, en la que le habla de la infancia, los hijos, los matrimonios infelices, los amantes y amigos, la pasión común por la poesía, las guerras, la revolución y sus derivas, el terror y la muerte bajo el yugo estalinista. Quiere así completar y revivir el único encuentro que ambas mantuvieron aquel mismo verano en Moscú, cuando Marina regresó de su exilio. Con el conocimiento profundo de la obra de ambas autoras, que resuena en estas páginas, y de su época, Ana Rodríguez Fischer nos sitúa en una etapa crucial de la historia de Rusia y de Europa y devuelve la vida a dos mujeres excepcionales y a quienes fueron sus amigos: Blok, Mandelstam, Pasternak, Bulgákov, Maiakovski… Todos ellos ya en las dimensiones del mito. Y lo hace creando una voz de marcado acento lírico, que conjuga la confidencia, la evocación y la elegía. La novela se convierte así en un viaje mental, luminoso y vibrante, donde Anna Ajmátova imagina otros encuentros con Marina —deseados o soñados, reales e irreales— que restituyen el vuelo del tiempo. «Me ha cautivado esta novela. Lo bien escrita que está, la forma en que, a través de esas dos mujeres admirables, cuenta ese periodo esencial de la historia de Europa, que contiene lo que va a ser todo el siglo XX. Es deslumbrante la riqueza de los detalles con los que hace vivir ese tiempo apasionante y convulso ante nuestros ojos. Es un canto a la amistad, una reivindicación del arte como redención, como el lugar de las verdades humanas. La he leído en tres tardes dichosas, conmovido por su tristeza y su belleza».Gustavo Martín Garzo
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta edición ha contado con el patrocinio de
En cubierta: Natalia Gonchárova, Invierno, 1908, Museo Estatal Ruso, San Petersburgo © Peter Barritt / Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ana Rodríguez Fischer, 2024
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19942-57-9
Conversión a formato digital: María Belloso
Acta del Juradodel Premio Café Gijón 2023
Reunido el jurado calificador del Premio de Novela Café Gijón, compuesto por Mercedes Monmany, Marcos Giralt Torrente, Pilar Adón, Antonio Colinas y José María Guelbenzu, en calidad de presidente, y actuando como secretaria Patricia Menéndez Benavente, tras las oportunas deliberaciones y votaciones acuerdan por mayoría conceder el Premio Café Gijón 2023 a la novela Antes de que llegue el olvido de la escritora Ana Rodríguez Fischer.
La novela es una larga carta que Anna Ajmátova escribe a Marina Tsvietáieva, tras conocer el suicidio de esta, y que nos sitúa en una etapa crucial de la historia de Rusia y de Europa, cuando la despiadada represión estalinista truncó los destinos de ambas escritoras y de otros muchos personajes relevantes de la cultura rusa de aquel tiempo.
El jurado quiere hacer notar que se trata de una apuesta apasionada e intimista que nos acerca a dos mujeres excepcionales.
Café Gijón, Madrid, 11 de septiembre de 2023
MERCEDES MONMANY
ANTONIO COLINAS
MARCOS GIRALT TORRENTE
JOSÉ MARÍA GUELBENZU
PILAR ADÓN
Para Choni
Y para María José Sánchez-Cascado,
in memoriam
Oigo en los caminos del aire
dos voces que dialogan.
ANNA AJMÁTOVA, «Bocetos de Komarovo» (1961)
Y el alma —¡se va hacia arriba!
Déjame cantar mi pena.
MARINA TSVIETÁIEVA, «Poema de la montaña» (1926)
¿Sabes qué hice cuando supe…?
Marchar de allí, Marina. Huir de Chístopol.
Era una tarde de otoño de 1941, a orillas del Kama.
Poco antes, a finales de septiembre, fui evacuada de Leningrado. Había empezado el cerco, y en todas partes reinaban la destrucción y la muerte. Yo estaba muy débil. Partí en avión rumbo a Moscú y, una vez allí, supe que la Unión de Escritores planeaba trasladarnos a una república tártara. Desde la capital, nos llevaron en tren hasta Kazán. Era un tren destartalado, de vagones húmedos y estrechos, y en los compartimientos con bancos de madera flotaba un hedor sofocante. Se oían protestas y cundía el nerviosismo por hacernos viajar en esas condiciones, hacinados y sin higiene alguna, aunque a mí me daba igual. Yo iba con Pasternak, y en compañía de Borís tú sabes bien que una se olvida de todo. Después de algún tiempo sin vernos, poco importaban la incomodidad y el malestar, ni que todo se desmoronase a nuestro alrededor. Sin embargo, en contra de su carácter habitual, él se mostraba taciturno, cosa que achaqué a sus problemas familiares, dada la tensión que por entonces mantenía con Zinaida, a causa del divorcio. Decidí respetar su silencio y distraerme en la medida de lo posible. Al asomarme a la ventana, miraba indiferente la humareda que cubría los bosques calcinados y el resplandor del fuego en las casas que aún seguían ardiendo, los puentes rotos semihundidos en el agua, los postes y pilones caídos a tierra, por donde se arremolinaban cables y señales y carteles… Cuando llegamos a Kazán, nos llevaron al muelle para embarcarnos. Navegamos por el Volga y después remontamos el río Kama hasta llegar a la gélida y desolada Chístopol.
Algunos amigos no podían imaginarme en aquellos páramos casi deshabitados y temían que no lograra sobrevivir. Una vez allí, fui en busca de Lidia Chukóvskaia, que por entonces era una de mis más fieles amigas, y me cuidaba siempre que podía. Después de la asfixia del tren y de la zozobra del barco, yo ansiaba el aire libre y la tierra firme, y a toda costa quería ir a dar un paseo, aunque ella opinaba que me convenía descansar. Al fin logré convencerla, y salimos a caminar por las orillas del Kama. Yo estaba impaciente por tener noticias de mis amigos y también de algunos otros escritores y conocidos, así que tenía preparada una buena retahíla de preguntas que le iba soltando a bocajarro. Las lanzaba una detrás de otra, precipitadas, caóticas, sin apenas dejar tiempo a las respuestas, si bien después de lo ocurrido poco antes, al menos ya tenía buen cuidado de mirarla a los ojos cuando le hablaba, y de observar su rostro, en el que de pronto noté una gran perturbación.
El lamentable percance había sucedido a finales de diciembre de 1939. Solo de recordarlo, todavía me queman la rabia y la vergüenza que entonces sentí por mi torpeza. Según solía hacer en aquellos días desquiciados, la llamé con urgencia, exigiendo que viniera cuanto antes. Y ella acudió sin apenas perder tiempo. La recibí alborozada y le di las gracias, pero no di la menor importancia al hecho de que mi amiga apenas pronunciaba palabra. Pensé que era una manera de mostrar su enfado o desaprobación por el extraño aspecto que ofrecía mi cuarto, con los cristales de las ventanas tapados con hojas de periódicos, y el desorden y el abandono reinando por doquier. Ya en varias ocasiones habíamos discutido sobre este y otros asuntos, sin ponernos nunca de acuerdo, así que de su silencio deduje que ella tiraba la toalla y decidía cejar en su empeño de corregirme. A fin de cuentas, ese caos no dejaba de ser un signo de los tiempos. Además, mi desidia era una minucia en comparación con los asuntos que yo necesitaba tratar con Lidia, y que eran de muy otra naturaleza. Todo eso se lo fui diciendo mientras simulaba enderezar el desastroso estado de mi cuarto, sin apenas mirarla mientras me movía de un lado a otro. Al sentarme a su lado en el diván para confiarle el asunto por el que la había mandado llamar, enseguida advertí que no me escuchaba, que Lidia estaba completamente bloqueada, incapaz de seguir o mantener una conversación. Era evidente que algo iba mal. Cuando le pregunté qué le sucedía, me contó que el día 19 habían fusilado a su marido. ¡Dios mío!, exclamé, recordando que Matvéi Bronstein había sido condenado a diez años de internamiento por el simple hecho de apellidarse igual que León Trotski. Al conocer los detalles, me quedé horrorizada. Aquellos días yo misma volvía a temer por la vida de mi hijo Lev: habían revisado su anterior sentencia a trabajos forzados y ahora lo acusaban de actividades terroristas, y quizás le aguardaba «la medida suprema». Al ver el esfuerzo con el que nuestra amiga intentaba ocultar su dolor para no afligirme aún más, casi me avergoncé como una niña a la que hubieran sorprendido robando algo justo en el momento de ir a esconderlo. Era admirable la paciencia de Lidia, y su tacto y su delicadeza, a diferencia de mi atolondramiento y de mis exigencias, que podrían parecer egoísmo aunque no lo fueran.
Creo que tú también eres así, Marina: impulsiva, arrebatada.
Por eso aquella tarde de otoño a orillas del Kama, me alarmó ver a Lidia, de repente, muy perturbada.
«¡Qué raro…!», exclamaba. «¡Todo esto es rarísimo!», repetía, sin apenas aliento. Su voz sonaba extraña, como si hablara desde un lugar muy lejano. Acababa de preguntarle si tenía noticias recientes de ti porque confiaba en que tal vez podríamos volver a vernos y renovar nuestro maravilloso encuentro de Moscú, el único que mantuvimos en toda nuestra vida, pues, aunque nos conocíamos desde el principio, cuando casi al mismo tiempo las dos empezamos a publicar poemas, y aunque siempre nos buscamos una a otra, en San Petersburgo o en Moscú, solo logramos vernos y estar juntas aquellas dos tardes de junio de 1941.
«Dime, ¿qué sabes de Marina?», le había preguntado. Y mis palabras siguieron vibrando en el aire en busca de respuesta. Luego me tomó de la mano para adelantarse unos pasos en dirección al agua, antes de contestar, en un tono de voz muy alterado: «Justo aquí, aquí, sobre estos mismos tablones, cuando íbamos a sortear el charco, Marina también me preguntó por ti. ¿Tiene noticias de Anna Ajmátova? ¿Sabe dónde se encuentra?, dijo. Y ahora tú, precisamente en este sitio…».
Entonces, Lidia rompió a llorar desconsoladamente.
Todavía entre sollozos, balbuceó unas palabras que no comprendí. Su rostro, sin embargo, lo expresaba todo. Quise abrazarla. No sé si para prestarle algún consuelo o para que ella me lo proporcionase a mí. Luego, una violenta crispación se apoderó de nuestra amiga. Rígida, amarga, cuando al fin despegó los labios, Lidia parecía escupir o morder: «Marina Tsvietáieva se ahorcó el pasado 31 de agosto».
Enmudecí. No daba crédito a la noticia que acababa de oír, pero tampoco podía gritar, ahogada en el espanto y la congoja.
De golpe, las sombras parecían cubrirlo todo y las aguas del Kama se iban volviendo más grises y espesas. Como la hiedra que se aferra al muro, así permanecía yo allí: clavada a aquel tablón atravesado sobre un charco sucio. Y pensé que, al igual que sucede con los ríos, la época implacable que nos tocó vivir había desviado nuestro curso cambiándonos el rumbo, que discurría ya por otros cauces, lejos de las orillas. Eso fue lo primero que sentí.
Después recordé el cuento de una niña que se hundía en las aguas del Oka. Se hunde y se hunde irremisiblemente, pero no tiene miedo porque está acostumbrada a mirarse al espejo y medir la profundidad. Y cuando deja de hundirse porque ya ha tocado fondo y todo parece indicar que ha muerto, surgen unos brazos que la agarran y de una fuerte sacudida la arrancan del fango. Casi desnuda, apenas cubierta por los jirones de su vestido azul, colgada al cuello de su misterioso salvador y pegada al cuerpo, la niña vuela bajo un cielo sin nubes, muy elevada ya sobre la corriente turbulenta, mientras allá abajo los ahogados no cesan de aullarles.
Recordé el cuento de esa niña y anhelé ser el ángel o el diablo que la rescata de la muerte y la hace regresar a la vida. Deseé con toda mi alma que aquello no hubiera sucedido aún: ir hacia atrás e impedirte partir.
¿Pero dónde buscar a Marina, ya sin sombra y sin eco?, me preguntaba.
En ningún lugar, Anna. En parte alguna.
¡Murió! ¡Murió! ¡Murió!
Lidia no se cansaba de repetirlo, terca y duramente. Para romper mi estupor y arrancarme de allí.
Pasternak me había dicho que a principios de agosto él mismo había ido a despedirte a la estación cuando marchabas con tu hijo Mur para unirte al grupo de los escritores evacuados que residían en Chístopol y, al llegar allí, yo albergaba la esperanza de poder reanudar nuestro encuentro de junio en Moscú. Borís no me había contado nada más, y era difícil creer que aún no lo supiera. Durante un tiempo solo hubo rumores confusos que corrían de boca en boca y se tardó en conocer los detalles, me explicó Lidia cuando manifesté mi sorpresa. «Además, caso de estar enterado, sospecho que no te dijo nada para no agravar aún más tu precario estado de salud», insistió nuestra amiga al ver que yo seguía allí inmóvil, clavada a aquel tablón, incrédula.
Caía la noche cuando emprendimos el camino de regreso a casa, y poco a poco Lidia me lo fue contando todo. Ahora me consuela saber que al menos ella estuvo a tu lado esos últimos días, que no te dio la espalda en momentos tan difíciles, aunque hasta entonces apenas os conocierais. Lidia adoraba tus poemas, Marina, los pocos que había podido leer. Por eso no se despegó de ti desde que el 21 de agosto llegaste a Elábuga, un sitio algo más retirado que Chístopol y que reservaban para los escritores de menor prestigio, me contó nuestra amiga en un tono de voz que bailaba entre la amargura y el sarcasmo. Siguió contándome que alquilaste una habitación para ti y para tu hijo Mur en la isba de una pareja de ancianos, los Bredélschikov. Llevabas contigo provisiones de arroz, sémola y algún que otro alimento no perecedero, además de unas cuantas cucharas de plata que confiabas poder vender, pues apenas tenías dinero y dudabas de que fueras a conseguir un trabajo. «Por eso vino a Chístopol a los pocos días y solicitó un permiso de residencia, que le fue denegado —concluyó Lidia—. El poeta Nikolái Aséyev y el dramaturgo Konstantín Treniov fueron quienes más firmemente se opusieron a que Marina viviera entre nosotros».
Al oír sus nombres, solté una feroz carcajada. Precisamente esos dos, bramé: el autor de una obra mediocre que se representaba en todos los rincones y teatros a lo largo y ancho de la Unión Soviética durante los últimos veinte años: Liubova Yarovaia o la historia de una maestra convertida al bolchevismo que traiciona a su marido, un teniente socialrevolucionario que combate en las filas del Ejército Blanco. Y en cuanto a Aséyev…
«¡Calla! —me interrumpió Lidia—. Nadie podía suponer algo así, ni siquiera Pasternak. Cuando lo supo, creyó enloquecer y de nuevo cayó enfermo, porque él nunca quiso que Marina abandonase Moscú. Hasta el último momento le advirtió de su tremendo error al obrar así, y una y otra vez le avisó de los riesgos que corría. Luego dejó de insistir, resignado, y prefirió ir a la estación a despedirla, creyendo que quizás sus temores eran infundados, que al menos Nikolái Aséyev, e incluso Treniov, la ayudarían. Ya ves, hasta Borís se equivocó. En sus informes y alegatos, ambos objetaron que el esposo y la hija de Marina habían sido arrestados y condenados como enemigos del pueblo, y que en tiempos de guerra se debía estar muy alerta y ser especialmente receloso y suspicaz. A mí me indignaba oírlos hablar así y contemplar tan grosero espectáculo —prosiguió Lidia, sin ocultar su rabia—: los escritores poniendo a sus colegas en el punto de mira y comportándose igual que miembros de la policía secreta; los escritores y artistas oficiando de lacayos del NKVD, como llamaba Pasternak a los conformistas y sumisos que acataban las órdenes del dictador y sus secuaces. Entonces acudí a pedirle ayuda a un viejo amigo de mi padre, el poeta judío Leyb Kvitko, que era miembro del Partido Comunista y además había ganado el Premio Stalin. Le rogué que intercediera ante Aséyev en favor de Marina, cuyo aspecto me asustaba cada vez más porque nuestra querida amiga ya era solo ceniza, con el cabello completamente gris y el rostro demacrado. En cuanto a su estado anímico —continuó Lidia—, pasaba del llanto a la maldición, por las humillaciones que tenía que sufrir cuando buscaba un cuarto o, caso de encontrar un hueco inmundo donde cobijarse, porque entonces debía rogar a los conocidos que le guardasen sus escasas pertenencias. Estremecía oírla hablar solo de muerte, presa ya por completo de un humor suicida. Me ahorcaré, me arrojaré al Kama si me niegan el permiso de residencia en Chístopol aunque me espantan las aguas sumergidas, aseguró el día que la acompañé a comparecer ante el comité que debía decidir su suerte. Fue un interrogatorio durísimo. A ratos, insoportable, pues ya sabes el esfuerzo que le suponía a Marina presentarse ante el público, con su asco por los espectáculos y la vida social. No sé qué dolía más, Anna, si verla allí tragando las injurias y las ofensas, o saber que ese esfuerzo titánico lo hacía para salvar a otros: a su marido y a su hija, detenidos o quizás deportados, y para asegurar el futuro de Mur, pues a la pregunta sobre las razones que la movían a pretender vivir en Chístopol, respondió que la principal de ellas obedecía al propósito de matricular a su hijo en la Escuela de Comercio. En la última votación, Treniov salió derrotado. Por consiguiente, su petición, contraria a la solicitud de nuestra amiga, fue rechazada. Ese día, Aséyev fingió encontrarse enfermo, pero envió su voto por escrito, que era favorable a Marina, lo que significaba que la intervención del amigo de mi padre, Leyb Kvitko, había dado fruto. Al fin, el comité ordenó que a Marina Tsvietáieva se le expidiese el correspondiente permiso de residencia».
Lidia se detuvo unos instantes y dejó escapar un profundo suspiro. Pensé que así habría reaccionado entonces, al conocer el dictamen, pero en realidad el gesto anunciaba lo que iba a revelarme a continuación.
«Apenas le quedaba ya dinero —me dijo— y el trabajo seguía siendo su otra gran preocupación. La Unión de Escritores estaba construyendo un comedor social para sus miembros y, al enterarse, Marina escribió al Sóviet del Litfond rogando que la emplearan allí, aunque solo fuera para fregar platos. Aquello me dejó consternada. Todos los trabajos son dignos, bien lo sabe Dios, y ojalá se lo diesen, pero no dejaba de ser una ignominia. ¿Nadie se avergonzaría de estar plácidamente allí, tomándose un caldo o un puré de zanahoria, sabiendo que después iba a ser la mismísima Marina Tsvietáieva quien fregara los platos y los cubiertos? A mí se me cortaría la digestión. Claro que, bien pensado, todo es susceptible de mejora y perfeccionamiento, porque, ya puestos, les dije, podrían contratar también a Ajmátova para que barriera el suelo y a Pasternak para servir las mesas, caso de que estuviesen aquí. Eso añadiría un plus de refinamiento. Y de ese modo, además, podría decirse con razón que el comedor es en verdad un auténtico comedor de escritores. Créeme que se lo dije así tal cual, Anna —me aseguró Lidia, con esas palabras cargadas de rabia y de asco—. Aunque en realidad no era necesaria tanta arenga, pues nada más conocerse nuestras pretensiones, que contrataran a Marina para trabajar en el futuro comedor social, nos replicaron que ya había muchos otros candidatos para el puesto, y que ellos tenían prioridad.
»Marina se quedó hundida y, para animarla un poco, la llevé a casa de unos amigos, el escritor Mijaíl Schneider y su esposa Tatiana, grandes admiradores de su poesía. Eran una pareja muy simpática que había sabido arreglárselas para disponer de un alojamiento confortable. Le rogaron que se quedase a cenar y a pasar allí la noche con ellos, bajo la promesa de que al día siguiente Tatiana la acompañaría a buscar un cuarto en Chístopol, una vez obtenido el permiso de residencia. En medio de tanta admiración y agasajos, nuestra amiga pareció revivir y rejuvenecer, transformándose completamente —afirmó Lidia, y yo sonreí tímidamente por vez primera—: recuperó el color del semblante y la vivacidad expresiva en la mirada. Su voz, al recitar, desplegaba un asombroso abanico de tonos y modulaciones que nos tenía hechizados. Era una verdadera maravilla escucharla y celebramos vivamente oírla hablar de la cantidad de poemas y prosas que había escrito en los últimos años. Deseábamos que aquella velada no tuviera fin, pero no logramos convencerla de quedarse a dormir en casa de los Schneider. Aquella noche dijo que no podía dejar solo a Mur, y regresó a Elábuga. Ya no volvimos a verla con vida».
Lidia se detuvo. Pensé que sin duda debía hacer un gran esfuerzo para llegar hasta el final, y la abracé, al tiempo que deslizaba en sus oídos unas palabras cariñosas que le infundieran ánimo. Pero enseguida se desprendió de mí, para seguir contándome.
«No es el recuerdo lo que me duele y ahoga, porque aún no ha pasado un solo día sin que pueda olvidar lo sucedido, y sigo dándole vueltas y vueltas en busca de algún indicio o presagio que anunciase lo que se avecinaba. ¿Cómo es posible no haberme dado cuenta, no haberla defendido de la muerte? —dijo Lidia, y suspiró, entre la rabia y la pena—. Se lo conté por carta a unos cuantos amigos. Y a otros, cuando la ocasión se presentó, se lo dije de viva voz, como lo hago ahora contigo, Anna. Y también lo he ido anotando en mis cuadernos, cada vez que recordaba un detalle revelador, o recababa nuevos datos. Pero todavía quedan lagunas y puntos negros que me perturban y desvelan. Cuando repaso lo sucedido, llego incluso a dudar de lo que vi o percibí durante esas últimas horas, pues no logro entender lo que ocurrió a continuación. Lo único cierto es que Marina nunca volvió a casa de los Schneider, aunque les prometió que iría a visitarlos cualquier otro día y que entonces sí se quedaría a dormir con ellos. Aquella noche, sus caseros, los viejecitos Bredélschikov, aseguran haberla visto llegar muy abatida. Después también dijeron haber oído con frecuencia violentas discusiones entre madre e hijo, aunque no entendían los motivos de sus disputas porque los dos hablaban en francés. Últimamente corre el rumor de que poco antes la había visitado el jefe local del NKVD, quien, para curarse en salud y afianzar su situación personal en el Partido, le ordenó a Marina escribir un informe sobre otros escritores evacuados. Para algunos, eso habría sido el verdadero detonante que aceleró el trágico final, pues no es fácil burlar ese tipo de órdenes. Menos aún si consideramos que tienen a tu hija de rehén. Sabes bien de lo que hablo, Anna. Mas si tal rumor es cierto… —Lidia hizo una pausa, aliviada por saber que estaba acercándose a una conclusión—, quizás estamos ante el motivo más probable de su muerte, que nunca lograremos comprender de una manera cabal, por muchas que sean las historias y las conjeturas que vayamos desgranando».
Al cabo de unos segundos, sin ánimo para disimular el rictus de amargura que tensaba el ángulo inferior de sus labios en una mueca que casi le desfiguraba el rostro, Lidia prosiguió:
«Lo único cierto e innegable es que el domingo siguiente, 31 de agosto, era una jornada de trabajo voluntario, como llaman eufemísticamente a las labores forzosas que obligan al menos a uno de los miembros de cada casa a colaborar en un proyecto comunal, y que en Elábuga ese día se dedicaba a la construcción de un aeropuerto cercano. Acudieron Anastasia Bredélschikova y Mur. El viejo Mijaíl Bredélschikov aprovechó para ir de pesca con su nieto, así que Marina se quedó sola en casa. Cuando Anastasia regresó por la tarde, la encontró colgada de un gancho en el zaguán de la isba. Había dejado tres breves cartas de despedida. Una iba dirigida a los “queridos camaradas”, y en ella les pedía que no abandonasen a Mur, suplicando que alguno, “el que pueda”, escribió, lo llevase a Chístopol con Nikolái Aséyev, cuya dirección estaba en el sobre. Lo más triste eran ciertos detalles de esa carta en que rogaba que no lo enviasen solo, “los barcos son terribles”, precisaba, y que lo ayudasen también con el equipaje, a prepararlo y transportarlo todo. ¡Pobre Marina! ¡Cuánto sufrió con aquel chico! No menos que con su hija Ariadna, por entonces detenida o deportada en un campo. Pero lo más demoledor era el final de esa nota, Anna —añadió Lidia, y dejó escapar un profundo suspiro antes de reanudar el relato—: “¡No me entierren viva!”, pedía. “Compruébenlo bien”. Porque ese aullido proclamaba su terror a la muerte.
»Otra carta iba dirigida a Nikolái Aséyev y a la Siniakova; es decir, a la esposa del poeta, que así se apellidaba de soltera, y a sus hermanas, que residían con el matrimonio. Les rogaba que le permitieran a Mur vivir con ellos en Chístopol: “Simplemente adóptenlo como a un hijo y que estudie”, subrayaba. Tenía ciento cincuenta rublos que ofrecerles, y añadía que en el baúl había algunos cuadernos con poemas escritos a mano y un paquete con varios textos en prosa. Pero no debía de importarle tanto su legado, porque apenas dejó instrucciones al respecto. Solo insistía en que se hiciesen cargo de su adorado Mur. “Es de salud muy frágil. Ámenlo como a un hijo; se lo merece. Y a mí perdónenme; no pude más”. Pese a la claridad y a la firmeza y contundencia de estas frases, por lo visto no bastaron para tranquilizarla, y sin duda Marina siguió sumida en un estado de angustia porque, a renglón seguido, en la posdata, añadía: “No lo dejen nunca. Sería locamente feliz si él viviese con ustedes. Si se van, llévenselo. No lo abandonen”, rogaba. Creo que Marina sabía muy bien por qué era necesario insistir tanto. Pero más vale dejarlo estar, que eso es harina de otro costal —comentó Lidia con un deje tan áspero como irónico—. Por último, le escribió a su Murlyga pidiéndole perdón por lo que iba a hacer, pero al mismo tiempo le explicaba que estaba convencida de que en adelante todo sería mucho peor. “Estoy gravemente enferma —aseguraba—, esta ya no soy yo. Te amo enloquecidamente. Entiende que no podía seguir viviendo. A papá y a Alia diles, si los ves, que los amé hasta el último minuto y explícales que caí en un callejón sin salida”. Días después el propio Mur corroboró estas líneas de su madre, diciendo que con frecuencia la oía hablar del suicidio, de que necesitaba ser liberada, de que aquello no era vida sino solo un simulacro y que ya no podía arrastrar la existencia.
»Y poco más sabemos —remató Lidia—. Su hijo no asistió al funeral, ni tampoco lo hicieron los Bredélschikov. La prensa no informó de la muerte de Marina Tsvietáieva, que no tuvo el funeral que había soñado en un poema de Verstas, donde invitaba a un paseante desconocido, que llevaba un ramo de altramuces y amapolas silvestres en la mano, a hacer una breve pausa ante su lápida y leer el epitafio. No, no fue así su despedida, porque no hay tumba donde ir a llorarla. Marina fue enterrada en una fosa común del cementerio de Elábuga».
Aquella noche apenas pude pegar ojo. Daba vueltas y más vueltas en la cama, presa de las imágenes que fueron brotando mientras Lidia desgranaba su relato, y que después, en la oscuridad y el silencio de la alcoba, me asaltaron en alocado vértigo. ¿Bajarías apresurada las viejas escaleras de la isba o las descenderías lenta y solemne? ¿Irías directa hasta el rincón, sin detenerte? ¿Cuántos nudos hiciste en la soga? ¿Tenías frío? ¿Temblabas? ¿Cuál fue la imagen última? Luego veía tus pies balancearse en el aire, ya sin rumbo ni sentido. Y tus manos amoratadas, casi negruzcas. ¿Dónde está y quién es ahora?, gritaba en mis adentros.
Retornaba un lejano recuerdo. A los diecisiete años, tras la muerte de mi hermana Inna, que falleció de tuberculosis después de haber permanecido ingresada en un sanatorio durante largo tiempo, sufrí tal depresión que intenté ahorcarme. No lo conseguí porque el gancho se desprendió de la pared y todo acabó en una escena cómica. Nada que ver con la muerte heroica que tú implorabas precisamente a esa misma edad, cuando la vida aún era igual que un libro y le pedías a Dios, en «Una plegaria», que te diese la muerte ¡a los diecisiete!, pues me diste una infancia —más bella que un cuento.
Sí, una infancia más bella que un cuento la nuestra: dos niñas que adoraban a Pushkin. Eso fuimos tú y yo, Marina. A veces, muy felices; otras, profundamente desgraciadas. Tuvimos libertad y soledad, pero también sufrimos órdenes y prohibiciones. Vivimos envueltas en las sombras que apagaban nuestras casas y teñían de tristeza y de dolor las alegrías y los juegos. Aun así, pudimos reír y soñar.
No me gusta hablar de la infancia porque es demasiado fácil hacerlo. Mas, a la vez, reconozco que puede resultar muy difícil describir esos años. Es fácil porque la infancia es estática: es el lugar donde todo se quedó así y ahí. Cuando adquirimos conciencia, vemos que nos rodea un mundo acabado e inmóvil, y lo más natural es creer que antes de nosotros todo era igual. De esa ingenua creencia nacen los relatos felices, que a menudo resultan empalagosos. Y, sin embargo, también puede ocurrir que desconfiemos de toda esa felicidad porque en parte nos aburre. En tales ocasiones, es natural darse a imaginar que ese mundo había sido distinto, que antes no era así. Es entonces cuando algunos aprovechan para urdir relatos oscuros, llenos de desdichas y tormentos, que tampoco nos convencen. Por eso yo imaginaba otros mundos: para conjurar el porvenir. ¿Y tú? Una vez dijiste que lo que aprendemos de niñas lo aprendemos para toda la vida. ¿Sigues creyéndolo?
No puedes calcular la cascada de preguntas que se han precipitado estos años, cuán a menudo me dirigía a ti buscando el cruce de nuestras voces, imaginando todos los encuentros que estuvieron a punto de suceder y que luego se truncaron. Últimamente me entretengo esbozando algunos recuerdos y apuntes autobiográficos. Y entonces, al recorrer mi vida, el anhelo o la nostalgia de mantener un coloquio contigo se vuelven más agudos y apremiantes. Por eso he empezado a redactar estas líneas.
Tsárskoye Seló era la vida cotidiana y el invierno. Allí se ambientan muchos de mis sueños, en una casa de madera de color verde que pertenecía a una viuda llamada Shujárdina. Quedaba a la entrada de la ciudad, en la esquina de la calle Shirókaia y el callejón Bezymianni. Decían que, tiempo atrás, antes de llegar el ferrocarril, había sido una fonda, o tal vez una casa de postas. Yo más bien me inclino por lo primero, porque cuando arranqué capa a capa el papel pintado que cubría las paredes de mi habitación, la última de todas era de un burdeos muy intenso, el color que tenían las posadas hace cien años. En mi cuarto había una cama de hierro, una estantería con libros, una mesita para hacer los deberes, un candelabro de latón y un icono en la esquina. La ventana daba al callejón Bezymianni, que en invierno se cubría de una espesa capa de nieve y en primavera se transformaba en una alfombra de hierba y azucenas y amapolas somnolientas. En otoño, el olor acre de los robles se mezclaba con los gritos de las cornejas posadas en las cruces de la catedral. Por el camino que serpeaba junto a una oscura fila de tilos desnudos, llegaban los campesinos con sus carros cargados de patatas y cebollas y coles los días de mercado, cuando la plaza de Tsárskoye Seló se llenaba de gente que desfilaba por los estrechos pasillos que se formaban entre los puestos montados sobre caballetes y tablones de madera, en los que se apilaban cacerolas y cacharros y otros utensilios domésticos, junto a rollos de telas, cintas y encajes, salamis y pernil, mantequilla, cuajadas, requesón y quesos.
También me gustaba pasear y correr por los parques y jardines que rodeaban los palacios del zar. Mis primeros recuerdos de Tsárskoye Seló son el verdor y la maravillosa humedad de los parques, la fría sombra azul del estanque, el hipódromo donde los potros jóvenes trotaban en círculo, la antigua estación de ferrocarril y el rumor de los saltos del agua en las escalinatas de las majestuosas fuentes, las aguas vivas de Tsárskoye Seló que resuenan cada vez que recuerdo o releo los versos de Pushkin: el poeta del amor y de sus penas, y también el que cantó a la libertad en un siglo de hierro y reclamó piedad para los caídos. Aquel joven moreno y triste que siempre paseaba acompañado de un viejo tomito de poesías de Parny seguía estando allí, omnipresente. Un siglo ha transcurrido y aún oímos el rumor de sus pasos en senderos que bordean el agua, al amanecer, cuando en los campos resuena el son triste y sencillo de la zampoña, o en la yerma oscuridad de los bosques que aún conservan la huella de su llanto y donde él duerme su último sueño. Nuestra memoria guarda desde la infancia un nombre que llena muchos días de nuestra vida, un nombre luminoso, porque no hay un solo niño en toda la inmensa Rusia que no sepa quién fue «el tío Pushkin», o el gato científico, o la tejedora y la cocinera. Me contaste que a los diez años habías copiado el poema «El mar» en un librito que confeccionaste y cosiste con tus propias manos. No te conformabas con leer a Pushkin en la voluminosa antología que incluía a muchos otros poetas ya olvidados. Tú querías tenerlo siempre cerca, llevarlo a todas partes guardado en un bolsillo, y pasear con él. Y creías que «El mar» era más tuyo por haberlo copiado verso a verso.