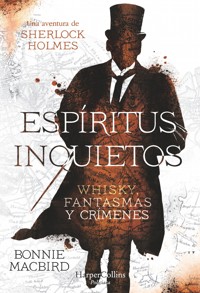7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Londres. Un diciembre nevado, 1888. Sherlock Holmes, de 34 años, languidece y ha vuelto a la cocaína tras una desastrosa investigación sobre Jack el Destripador. Watson no logra consolar ni reanimar a su amigo, hasta que llega de París una carta codificada de modo extraño. Mademoiselle La Victoire, una hermosa cantante de cabaret francesa, cuenta que el hijo ilegítimo que tuvo con un lord inglés ha desaparecido y que ella ha sido atacada en las calles de Montmartre. Acompañado de Watson, Holmes viaja a París y descubre que el niño desaparecido es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor: ¿Conseguirá Holmes recuperarse a tiempo para encontrar al chico desaparecido y poner fin a la ola de asesinatos? Para hacerlo, tendrá que ir siempre un paso por delante de un peligroso rival francés y esquivar las amenazadoras intromisiones de su propio hermano, Mycroft. Esta última aventura, al estilo de sir Arthur Conan Doyle, manda al icónico dúo desde Londres hasta París y de ahí a los páramos helados de Lancashire en un caso que pone a prueba la amistad de Watson y la fragilidad y el talento de la naturaleza artística de Sherlock Holmes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Bonnie MacBird
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: Arte en la sangre
Título original: Art in the Blood
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales hechos o situaciones son pura coincidencia.
Traductor: Carlos Ramos Malave
Diseño de cubierta: HarperCollinsPublishers Ltd 2015
Imágenes de cubierta: Shutterstock.com
ISBN: 978-84-16502-20-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prefacio
Primera Parte. Al salir de la oscuridad
Capítulo 1. La chispa
Capítulo 2. De camino
Segunda Parte. La ciudad de la luz
Capítulo 3. Conocemos a nuestra clienta
Capítulo 4. El Louvre
Capítulo 5. Les Oeufs
Capítulo 6. Le Chat Noir
Tercera Parte. Se trazan las líneas
Capítulo 7. ¡Ataque!
Capítulo 8. Una pendiente resbaladiza
Capítulo 9. La artista en peligro
Capítulo 10. La historia de Mademoiselle
Cuarta Parte. Entre bambalinas
Capítulo 11. Irregularidades en Baker Street
Capítulo 12. El puente colgante
Capítulo 13. Mycroft
Capítulo 14. Armados con mentiras
Quinta Parte. Dentro de la ballena
Capítulo 15. La llegada
Capítulo 16. Se necesita un arreglo
Capítulo 17. En el seno de la familia
Capítulo 18. Un primer vistazo
Sexta Parte. Cae la oscuridad
Capítulo 19. ¡Asesinato!
Capítulo 20. La sirvienta
Capítulo 21. Al borde del abismo
Capítulo 22. Un terrible error
Séptima Parte. Se enredan los hilos
Capítulo 23. El terror se entreteje
Capítulo 24. Watson investiga
Capítulo 25. El relato de Vidocq
Octava Parte. El baño de negro
Capítulo 26. Hombre herido
Capítulo 27. Hermanos de sangre
Capítulo 28. La Victoria Alada
Novena Parte. 221B
Capítulo 29. Camino de Londres
Capítulo 30. Transformación
Prefacio
Durante el verano olímpico de 2012, mientras buscaba información sobre medicina de la época victoriana en la biblioteca Wellcome, hice un descubrimiento tan sorprendente que alteró por completo mi búsqueda. Tras solicitar varios volúmenes antiguos, me entregaron una pequeña selección llena de polvo; algunos ejemplares eran tan frágiles que estaban sujetos con delicadas cintas de lino.
Al desatar el más grande, un tratado sobre el uso de la cocaína, descubrí un grueso fajo de papeles doblados y amarillentos atado a la parte de atrás.
Abrí las páginas con cuidado y las extendí ante mí. La letra me resultaba extrañamente familiar. ¿Me engañaban mis ojos? Abrí la cubierta del libro; en la página del título, con la tinta desgastada, estaba escrito el nombre del dueño original: el doctor John H. Watson.
Y allí, en aquellas páginas arrugadas, había una aventura completa e inédita escrita por ese mismo doctor Watson; en ella aparecía su amigo, Sherlock Holmes.
Pero, ¿por qué no habían publicado aquel caso junto con los demás tanto tiempo atrás? Supongo que es porque la historia, más larga y quizá más detallada que la mayoría, revela cierta vulnerabilidad en la personalidad de su amigo que podría haber puesto en peligro a Holmes de haberse publicado durante sus años en activo. O tal vez Holmes, al leerla, simplemente prohibiera su publicación.
Una tercera posibilidad, claro, es que el doctor Watson, sin darse cuenta, doblara su manuscrito y, por razones desconocidas, lo dejara atado a la parte trasera de aquel libro. Después lo perdió o se olvidó de él. De modo que yo lo comparto con vosotros, pero con la siguiente advertencia.
Con el tiempo, tal vez por la humedad y el deterioro, diversos pasajes quedaron ilegibles y yo me he esforzado en reconstruir lo que parecía faltar. Si hay algún error de estilo o inexactitudes históricas, por favor, atribuilo a mi incapacidad para completar los espacios donde la letra era indescifrable.
Espero que compartáis mi entusiasmo. Como dijo recientemente Nicholas Meyer, descubridor de Solución al siete por ciento, Horror en Londres y The Canary Trainer, y como piensan todos los admiradores de Conan Doyle, «¡Para nosotros nunca es suficiente!».
Tal vez queden aún historias por descubrir. Sigamos buscando. Mientras tanto, sentaos junto al fuego y sumergíos en otra más.
PRIMERA PARTE
AL SALIR DE LA OSCURIDAD
Capítulo 1
La chispa
Mi querido amigo Sherlock Holmes dijo una vez: «El arte en la sangre puede adoptar las formas más diversas». Y así le pasó a él. En mis numerosos informes sobre las aventuras que compartimos, he mencionado su maestría con el violín, su capacidad interpretativa, pero su arte era mucho más profundo. Creo que residía en la esencia de su indiscutible éxito como el detective más prestigioso del mundo.
No he querido escribir en detalle sobre la naturaleza artística de Holmes, por miedo a revelar una vulnerabilidad en él que podría ponerlo en peligro. Es bien sabido que, a cambio de sus poderes visionarios, los artistas sufren con frecuencia de una extrema sensibilidad y unos violentos cambios de humor. Una crisis filosófica o simplemente el aburrimiento por estar inactivo podían sumir a Holmes en una melancolía paralizante de la que yo no podía sacarlo.
Así fue como descubrí a mi amigo a finales de noviembre de 1888.
Londres estaba cubierto por un manto de nieve, la ciudad estaba aún conmocionada por el horror de los asesinatos de Jack el Destripador. Pero en aquel momento no eran los crímenes violentos los que me preocupaban. Me había casado aquel año con Mary Morstan y vivía en una burbuja de agradable domesticidad, a cierta distancia de los aposentos que había compartido anteriormente con Holmes en Baker Street.
Una tarde, mientras leía plácidamente junto al fuego, un mensajero sin aliento me llevó una nota. La abrí y la leí: Doctor Watson, ¡ha incendiado el 221B! ¡Venga enseguida! Sra. Hudson
En cuestión de segundos me encontraba atravesando las calles en taxi camino de Baker Street. Nada más doblar una esquina, sentí que las ruedas resbalaban sobre los montículos de nieve y el vehículo se tambaleó peligrosamente. Golpeé el techo con la mano.
—¡Más deprisa! —grité.
Entramos derrapando en Baker Street y vi el coche de bomberos y a varios hombres que abandonaban nuestro edificio. Salté del vehículo y corrí hacia la puerta.
—¡El fuego! —grité—. ¿Están todos bien?
Un joven bombero se quedó mirándome con los ojos brillantes y la cara ennegrecida por el humo.
—Ya está apagado. La casera está bien. El caballero, no estoy tan seguro.
El jefe de bomberos lo echó a un lado y ocupó su lugar.
—¿Conoce al hombre que vive aquí? —preguntó.
—Sí, bastante bien. Soy amigo suyo. —El jefe me miró con curiosidad—. Y su médico.
—Entonces entre ahí y encárguese de él. Algo no va bien. Pero no es por el fuego.
Gracias a Dios que Holmes al menos estaba vivo. Los dejé atrás y entré en el recibidor. Allí estaba la señora Hudson retorciéndose las manos. Nunca había visto a la buena mujer tan alterada.
—¡Doctor! ¡Oh, doctor! —exclamó—. Gracias al cielo que ha venido. Estos últimos días han sido terribles, ¡y ahora esto! —Las lágrimas brillaban en sus ojos azules.
—¿Él está bien?
—El fuego no le ha afectado. Pero hay algo, algo horrible… ¡desde que estuvo en prisión! Tiene hematomas. No habla, no come.
—¡En prisión! Pero, ¿cómo es que…? No, ya me lo contará más tarde.
Subí corriendo los diecisiete escalones hasta nuestra puerta y me detuve. Llamé con fuerza. No obtuve respuesta.
—¡Adelante! —gritó la señora Hudson—. ¡Entre!
Abrí la puerta de golpe.
Me golpeó una ráfaga de aire frío y cargado de humo. En el interior de aquella estancia tan familiar, el sonido de los carruajes y de las pisadas quedaba amortiguado hasta casi desaparecer sobre la nieve recién caída. En un rincón había una papelera volcada, ennegrecida y húmeda, con trozos de papel chamuscados tirados por el suelo y parte de las cortinas quemadas y empapadas.
Y entonces lo vi.
Con el pelo revuelto y la cara cenicienta por la falta de sueño y de comida, sinceramente parecía estar a las puertas de la muerte. Yacía tiritando en el sofá, ataviado con una bata andrajosa de color morado. Tenía una vieja manta roja enredada en los pies y, con un movimiento rápido, tiró de ella para taparse la cara.
El fuego, junto con el humo rancio del tabaco, había inundado el estudio con un fuerte aroma acre. Una ráfaga de aire gélido se coló por una ventana abierta.
Me acerqué a ella y la cerré mientras tosía a causa del aire fétido. Holmes no se había movido.
A juzgar por su actitud y por su aliento entrecortado, supe de inmediato que había tomado algo, algún estupefaciente o estimulante. Sentí un torrente de ira que me invadía, pero fue sustituido por la culpa. Con mi felicidad de recién casado, hacía semanas que no veía a mi amigo o hablaba con él. De hecho, hacía poco Holmes había sugerido que fuésemos juntos a un concierto, pero, además de con mi vida social de casado, yo había estado ocupado con un paciente muy enfermo y se me había olvidado contestar.
—Bueno, Holmes —comencé—. El incendio. Háblame de ello.
No hubo respuesta.
—Según tengo entendido, has estado encarcelado recientemente. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no me avisaste?
Nada.
—Holmes, ¡insisto en que me digas qué está pasando! Aunque ahora esté casado, sabes que puedes recurrir a mí cuando suceda algo que… cuando… si alguna vez… —Me quedé sin palabras. Silencio. Me invadió un profundo malestar.
Me quité el gabán y lo dejé colgado en el sitio de siempre, junto al suyo. Regresé junto a él y me quedé de pie a su lado.
—Tengo que saber qué ha pasado con el fuego —anuncié con calma.
Un brazo delgado emergió de debajo de la manta raída y se agitó vagamente.
—Un accidente.
Agarré velozmente su brazo y tiré de él hacia la luz. Como bien había dicho la señora Hudson, estaba lleno de hematomas y tenía un corte considerable. En el lado transversal podía verse algo más alarmante; las evidentes marcas de las agujas. Cocaína.
—Maldita sea, Holmes. Deja que te examine. ¿Qué diablos sucedió en prisión? Y ¿por qué acabaste allí?
Apartó el brazo con una fuerza sorprendente y se acurrucó bajo la manta. Silencio.
—Por favor, Watson —dijo al fin—, estoy bien. Vete.
Yo me detuve. Aquello iba mucho más allá del ocasional estado anímico depresivo que había presenciado en el pasado. Me tenía preocupado.
Me senté en el sillón situado frente al sofá y me dispuse a esperar. A medida que sonaba el reloj situado sobre la repisa de la chimenea y los minutos fueron convirtiéndose en una hora, mi preocupación fue en aumento.
Tiempo después, la señora Hudson entró con unos sándwiches, que él ignoró. Cuando la mujer se entretuvo en la habitación para recoger el agua que habían dejado los bomberos, Holmes le gritó que se marchara.
Salí con ella al rellano y cerré la puerta a mis espaldas.
—¿Por qué ha estado en prisión? —le pregunté.
—No lo sé, doctor —respondió ella—. Algo relacionado con Jack el Destripador. Lo acusaron de manipular las pruebas.
—¿Por qué no me avisó usted? ¿O a su hermano? —pregunté. En aquella época yo apenas sabía nada de la influencia considerable que ejercía Mycroft, el hermano mayor de Holmes, sobre los asuntos gubernamentales, pero me daba la impresión de que podría haberle ofrecido algo de ayuda.
—El señor Holmes no se lo contó a nadie, ¡simplemente desapareció! Yo creo que su hermano no se enteró hasta transcurrida una semana. Lo liberaron inmediatamente después, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho.
Mucho después descubrí los detalles de aquel horrible caso y de los juicios mal orientados a los que había tenido que enfrentarse mi amigo. Sin embargo juré guardar el secreto sobre este asunto y ha de seguir siendo un tema para los libros de historia. Basta decir que mi amigo arrojó bastante luz sobre el caso, algo que resultó de lo más incómodo para ciertos individuos de las altas esferas del gobierno.
Pero esa es otra historia. Regresé a mi vigilia. Pasaron las horas y no logré estimularlo, hacerle hablar ni comer. Seguía sin moverse y yo sabía que se trataba de una peligrosa depresión.
La mañana dio paso a la tarde. Al colocar una taza de té junto a él, reparé en lo que parecía ser una nota personal arrugada sobre la mesita. Desdoblé sin hacer ruido la mitad inferior y leí la firma: Mycroft Holmes.
Abrí la nota y la leí. Ven cuanto antes. El asunto de E/P requiere tu inmediata atención. Doblé la nota y me la guardé en el bolsillo.
—Holmes —le dije—, me he tomado la libertad de…
—Quema esa nota —la respuesta fue un hilillo de voz procedente de debajo de la manta.
—Está todo demasiado húmedo —respondí yo—. ¿Quién es «E barra P»? Tu hermano ha escrito que…
—¡He dicho que la quemes!
No dijo nada más y permaneció tapado y sin moverse. A medida que avanzaba la velada, decidí esperar y quedarme allí a pasar la noche. Holmes comería, o se desmayaría, y yo estaría allí, como su amigo y su médico, para recoger los pedazos. Pensamientos de lo más valerosos, sin duda, pero poco después me quedé dormido.
Me desperté a primera hora de la mañana siguiente y me encontré tapado con esa misma manta roja que, ahora me daba cuenta, pertenecía a mi antigua habitación. La señora Hudson estaba de pie junto a mí con la bandeja del té y otra carta, rectangular y de color rosa, situada sobre el borde de la bandeja.
—¡Es de París, señor Holmes! —exclamó agitando la carta en dirección a mi amigo. No hubo respuesta.
Se fijó en Holmes y en la comida sin terminar del día anterior, meneó la cabeza y me dirigió una mirada de preocupación.
—Ya van cuatro días, doctor —susurró—. ¡Haga algo! —Dejó la bandeja junto a mí.
La figura acurrucada en el sofá agitó su brazo delgaducho para que se marchara.
—¡Déjenos solos, señora Hudson! —gritó—. Dame la carta, Watson.
La señora Hudson se marchó y me lanzó una mirada de aliento.
Levanté la carta de la bandeja y la alejé.
—Primero come —le ordené.
Holmes emergió de su capullo con una mirada de odio y se metió una galleta en la boca, sin dejar de mirarme como un niño enfadado.
Aparté la carta y la olfateé. Capté un perfume inusual y delicioso, vainilla, quizá, mezclado con algo más.
—Ahhh —murmuré con placer, pero Holmes logró arrancarme la carta de la mano y escupió de inmediato la galleta. Examinó concienzudamente el sobre, después lo abrió y sacó la carta antes de ojearla con rapidez.
—¡Ja! ¿Qué te parece, Watson? —Sus ojos grises estaban nublados por el cansancio, pero se iluminaron con curiosidad. Buena señal.
Le quité la carta. Al desdoblarla, me di cuenta de que Holmes estaba mirando la tetera con incertidumbre. Le serví una taza, añadí un chorro de brandy y se la entregué.
—Bebe —le dije.
La carta tenía un matasellos de París con la fecha del día anterior. Estaba escrita con tinta rosa brillante y en un papel de buena calidad. Me fijé en la delicada caligrafía.
—Está en francés —declaré mientras se la devolvía—. Y costaría leerla aunque no lo estuviera. Toma.
Holmes agarró la carta con impaciencia y anunció:
—La letra es de mujer. El aroma, ah… floral, ámbar, un toque de vainilla. Creo que es una nueva fragancia de Guerlain, «Jicky». La están desarrollando, pero aún no ha salido al mercado. La cantante, pues así se describe a sí misma, debe de tener éxito o al menos han de admirarla mucho para haber conseguido un frasco por anticipado.
Holmes se acercó al fuego para tener mejor luz y comenzó a leer con la teatralidad que he disfrutado en unas ocasiones y tolerado en otras. Su habilidad con el francés hizo que la traducción le resultara fácil.
—«Mi querido señor Holmes», dice. «Su reputación y el reciente reconocimiento por parte de mi gobierno me ha llevado a realizar esta extraña petición. Necesito su ayuda con un asunto muy personal. Aunque soy concertista en París, y como tal podría usted considerarme de casta inferior», casta, curiosa palabra para una cantante, «le ruego que se plantee ayudarme», ¡y esto no puedo porque la tinta es demasiado clara!
Holmes acercó la carta a la luz de gas situada sobre nuestra chimenea. Me di cuenta de que le temblaba la mano y parecía inquieto. Me coloqué tras él para leer por encima de su hombro.
—Sigue así: «Le escribo por un asunto tremendamente urgente relacionado con un hombre importante de su país, y el padre de mi hijo», aquí la dama ha tachado el nombre, pero creo que pone… ¿qué diablos?
Acercó la carta más a la luz y frunció el ceño, confuso. Al hacerlo empezó a suceder algo curioso. La tinta de la carta comenzó a desaparecer tan deprisa que incluso yo me di cuenta, situado a su espalda.
Holmes soltó un grito y colocó inmediatamente la carta bajo el cojín del sofá. Esperamos unos segundos, después la sacó para volver a mirarla. Estaba en blanco.
—Maldición —murmuró.
—¡Es una especie de tinta que desaparece! —exclamé yo, y después me quedé en silencio al ver la mirada de soslayo de Holmes—. ¿El padre de su hijo? —pregunté—. ¿Has logrado ver el nombre de tan importante personaje?
—Así es —anunció Holmes, completamente quieto—. El conde de Pellingham.
Yo me quedé sentado, asombrado. Pellingham era uno de los nobles más adinerados de Inglaterra, un hombre cuya generosidad y cuyo inmenso poder en la Cámara de los Lores, por no hablar de su virtuosa reputación como humanitario o coleccionista de arte, le convertían casi en un nombre conocido.
Y sin embargo allí estaba esa cantante francesa de cabaré que aseguraba tener un vínculo con tan conocida figura.
—¿Qué probabilidades hay de que lo que asegura esta dama sea cierto, Holmes?
—Me parece absurdo. Pero tal vez… —Se acercó a una mesa abarrotada de cosas y extendió la carta bajo una luz brillante.
—Pero, ¿por qué usar tinta que desaparece?
—Ella no quería que una carta con el nombre de ese caballero cayera en las manos equivocadas. Se dice que el conde tiene mucha influencia. Y, aun así, me parece que aún no nos lo ha contado todo.
Colocó entonces su lupa sobre la carta.
—¡Qué curiosas estas marcas! —Olfateó el papel—. ¡Maldito perfume! Aun así detecto un ligero olor a… ¡un momento! —Comenzó a rebuscar entre una colección de frascos de cristal. Después roció la página con unas gotitas mientras murmuraba para sus adentros—. Tiene que haber más.
Yo sabía que no debía molestarlo mientras trabajaba, así que devolví la atención al periódico que estaba leyendo. Poco después, un grito triunfal me sacó con sobresalto de mi ensimismamiento.
—¡Ja! Justo lo que pensaba, Watson. La carta que ha desaparecido no era el mensaje entero. He descubierto una segunda carta debajo, escrita con tinta invisible. Muy inteligente; ¡un doble uso de la esteganografía!
—Pero, ¿cómo…?
—Había pequeñas marcas en la página que no concordaban con las letras que habíamos visto. Y un ligerísimo olor a patata. La dama ha empleado una segunda tinta que solo aparece al aplicar un reactivo, en este caso yodo.
—Holmes, me asombras. ¿Qué dice?
—Dice así: «Mi querido señor Holmes, le escribo esto con gran pánico y terror. No quería que siguiera existiendo una carta en la que aparece el nombre del padre del muchacho; de ahí la precaución. Si es usted tan astuto como asegura su reputación, descubrirá esta segunda nota. Entonces sabré que es el hombre capaz de ayudarme. Le escribo porque mi hijo Emil, de diez años, ha desaparecido de la finca de aquel a quien no puedo nombrar, y temo que haya sido secuestrado o algo peor. Hasta hace poco, Emil ha vivido con este hombre y con su esposa en unas condiciones complicadas que me gustaría explicarle en persona. Se me permite verlo solo una vez al año en Navidad, cuando viajo a Londres, y debo seguir unas instrucciones muy explícitas para que todo se realice en un profundo secretismo. Hace una semana recibí una carta en la que decía que nuestro encuentro, que debía producirse en tres semanas, había sido cancelado, que no vería a mi hijo esta Navidad ni nunca más. Me ordenaban que lo aceptara o, si no, moriría. Envié un telegrama de inmediato y, al día siguiente, me abordó en la calle un rufián violento que me tiró al suelo y me advirtió que me mantuviera alejada. Hay más, señor Holmes, pero temo que una red extraña se cierra en torno a mí. ¿Puedo visitarle en Londres la semana que viene? Le imploro en el nombre de la humanidad y de la justicia que acepte mi caso. Por favor, envíeme un telegrama con su respuesta firmando como el señor Hugh Barrrington, productor de variedades de Londres. Muy atentamente, Emmeline “Chérie” La Victoire».
Holmes hizo una pausa, pensativo. Agarró una pipa fría y la sujetó entre los dientes. Sus rasgos cansados adquirieron cierto brillo.
—¿A qué crees que se refiere con esa «red extraña», Watson?
—No tengo ni idea. Es una artista. Quizá sea un toque dramático —sugerí yo.
—No creo. Esta carta muestra inteligencia y una planificación cuidadosa.
Golpeó la pipa contra la página con un súbito gesto decisivo, miró el reloj y se puso en pie con la mirada encendida.
—Tenemos el tiempo justo de tomar el último ferry desde Dover. Haz las maletas, Watson; partimos para el continente en menos de noventa minutos. —Se acercó a la puerta y gritó escaleras abajo—. ¡Señora Hudson!
—Pero, si la dama ha dicho que vendrá aquí la semana que viene.
—La semana que viene podría estar muerta. Preocupada como está, una joven podría no ser plenamente consciente del peligro que corre. Te lo explicaré todo de camino.
Y sin más se situó en la puerta principal y volvió a gritar hacia el pasillo.
—¡Señora Hudson, nuestras maletas!
—Holmes —dije yo—, ¡se te olvida que mis maletas ya no están aquí! ¡Están en mi casa!
Pero él había abandonado la estancia y se había metido en su dormitorio. Me pregunté si le funcionaría bien el cerebro al ver que se había olvidado de una cosa así. ¿Estaría lo suficientemente sano como para…?
Me levanté de un salto y arranqué la cubierta del sofá. Allí, debajo de uno de los cojines, encontré la cocaína y la aguja hipodérmica de Holmes. El corazón me dio un vuelco.
Holmes apareció en la puerta.
—Por favor, transmítele mis disculpas a la señora Watson y haz las maletas cuanto… —Se detuvo al ver el frasco y la jeringuilla en mi mano.
—¡Holmes, me dijiste que ya habías terminado con esto!
Vi una fugaz sombra de vergüenza en su semblante orgulloso.
—Me… me temo que te necesito, Watson. —Hizo una ligera pausa—. En este viaje, quiero decir. Si pudieras acompañarme…
Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Veía su silueta delgada en la puerta. Estaba preparado, casi temblando de emoción, o quizá a causa de la droga. Miré de nuevo la aguja que tenía en la mano. No podía permitir que se fuera solo en ese estado.
—Holmes, tienes que prometerme que…
—No más cocaína.
—No. Esta vez lo digo en serio. No puedo ayudarte si no te ayudas a ti mismo.
Él asintió con la cabeza.
Metí la jeringuilla en su estuche y la guardé junto con la cocaína.
—Entonces estás de suerte. Mary se marcha al campo mañana a visitar a su madre.
Holmes dio una palmada como si fuera un niño.
—¡Muy bien, Watson! —exclamó—. El tren hacia Dover sale de Victoria Station dentro de tres cuartos de hora. ¡Trae tu revolver! —Y, sin más, desapareció escaleras arriba. Yo me detuve—. ¡Y los sándwiches! —gritó desde arriba. Sonreí. Holmes había vuelto. Y, para bien o para mal, yo también.
Capítulo 2
De camino
Regresé a casa a por mis cosas y conseguí llegar a Victoria Station con apenas tiempo de subirme a bordo del tren con destino a Dover.
El hombre sentado frente a mí en nuestro compartimento privado ya no era el hombre que languidecía en el 221B tan solo unas horas antes. Recién afeitado e incluso elegante con su atuendo de viaje en color negro y gris, Holmes volvía a ser la figura imponente que podía ser cuando se sentía inspirado.
Convencido de que su rápida transformación se debía enteramente a la estimulación de aquel nuevo caso, y que nada tenía que ver con mis cuidados, admito que me sentía algo molesto. En cualquier caso, alejé esos pensamientos de mi cabeza y decidí darme por satisfecho porque mi amigo volviese a ser él mismo, fuera cual fuera la causa.
Comenzó entonces a explicarme nuestra situación con una locuacidad inusual y un brillo de emoción en la mirada que yo esperaba que no se volviese desenfrenado.
—La doble codificación de la carta resulta muy interesante, ¿no te parece, Watson? Obviamente la dama necesitaba mencionar el verdadero nombre del caballero, pero tomar ese tipo de precaución significa que además lo teme. Pero es el segundo mensaje el que me intriga.
—Sí. ¿Cómo sabía que lo descubrirías?
—Por mi reputación, claro.
—De modo que mi narración de Estudio en escarlata te ha venido bien, ¿verdad, Holmes?
—Olvidas que soy conocido en Francia. Dado su interés por la química, creo que el hecho de haber elegido ocultar el segundo mensaje es una especie de prueba de fuego.
Yo me recosté en mi asiento, asombrado mientras pelaba una naranja con un pequeño cuchillo.
—Admito que el truco de la tinta doble es un recurso inteligente. Pero, ¿qué me dices del caso en sí? La dama desea viajar para verte. ¿A qué viene entonces tanta prisa y nuestro viaje a París?
Holmes sonrió con picardía.
—¿No te apetece viajar a París, Watson? ¿Cambiar la penumbra de Londres por la ciudad de la luz? No dirás que te parecen mal unas pequeñas vacaciones. Aún no has visto la curiosa construcción de un edificio bastante grandioso llamado Torre Eiffel.
—He oído que es una abominación. Y tú no viajas por placer, Holmes. ¿Por qué crees que esta dama corre un peligro inminente?
—Creo que el ataque en la calle es solo la punta del iceberg, Watson. Me preocupa su relación con el conde. Mi hermano cree que hay una nube oscura y bien oculta de violencia en torno a ese hombre.
De pronto lo comprendí.
—Ah, la «E/P» de la nota que Mycroft te envió. Pero yo siempre había oído que Pellingham era un filántropo respetado, y un claro ejemplo de nobleza obliga. ¿No es así?
—Eso cuentan. ¿Has oído hablar de su colección de arte?
—Sí, la empezó su padre, creo recordar.
—Es legendaria, pero actualmente es privada. ¿Sabías que nadie la ha visto en años?
—Temo no estar al corriente de esos asuntos, Holmes.
—Mycroft sospecha que el conde utiliza un método muy poco escrupuloso para obtener sus tesoros. Hay un caso reciente en particular.
—¿Por qué iba a arriesgarse un hombre de su posición a que lo tachen de ladrón por unos cuadros robados?
—La posición del conde es difícil de imaginar. Sus contactos hacen que sea casi intocable. Las sospechas le resbalan como el agua sobre un buen impermeable, Watson; seguro que lo sabes. Y la obra de arte en cuestión es una escultura, no un cuadro. No una escultura cualquiera, sino la diosa Nike de Marsella. ¿Has oído hablar de ella?
—Ah… ¡esa estatua griega que descubrieron este año! Creía que se relacionó un asesinato con…
—Cuatro asesinatos, para ser exactos. La Nike se considera el mayor hallazgo desde los Mármoles de Elgin y se dice que es más hermosa que la Victoria de Samotracia. Una gran obra en excelentes condiciones. Su valor es incalculable.
Le ofrecí a Holmes un gajo de la naranja; él lo rechazó y continuó con entusiasmo.
—Nada menos que tres poderes extranjeros dicen haberla descubierto y ser sus dueños. Iban a trasladarla con cierta controversia al Louvre cuando desapareció en Marsella hace unos meses. Durante el robo murieron cuatro hombres de un modo particularmente brutal. Los gobiernos griego, francés y británico han estado agotando sus recursos para localizarla y resolver los asesinatos, pero de nada les ha servido.
—¿Los tres países? ¿Por qué iban todos a asegurar ser los dueños de Nike?
—El descubridor, uno de los cuatro hombres asesinados, era un inglés de la nobleza que trabajaba en una excavación en Grecia financiada por los franceses.
—Ah, entiendo. De modo que te pidieron a ti que…
—Mycroft sí que me pidió que lo investigara, y también el gobierno francés, pero hasta ahora yo había rechazado la petición.
—¿Por qué?
Holmes suspiró.
—Un noble codicioso y el robo tosco de una obra de arte no son suficientemente interesantes para mí, hasta que recibí la nota de mademoiselle La Victoire. Parece que Pellingham podría tener intereses mayores. Mycroft ha estado investigando rumores sobre ciertos negocios e infracciones personales que se han producido en su finca y en los alrededores, y que podrían analizarse con detenimiento. Y, aunque Mycroft ha estado vigilando al conde, hasta él ha de tener cuidado debido al inmenso poder de Pellingham. Necesita más datos para continuar.
—¿Más?
—El impermeable, Watson, el impermeable. Mycroft necesita justificar la investigación, y mademoiselle Emmeline La Victoire podría proporcionarnos acceso al mundo del conde.
Nos quedamos callados brevemente y yo contemplé por la ventanilla el paisaje, que se volvía sombrío a medida que oscurecía. El cielo estaba oscuro y nublado. A lo lejos se veían relámpagos. No eran buenos augurios para atravesar el estrecho. Me volví hacia Holmes.
—Y además está el tema del niño. Y el ataque que sufrió la propia dama.
—Exactamente.
—Bueno, desde luego está muy asustada, a juzgar por su carta.
—Así es. Y el hecho de que me haya pedido que envíe mi respuesta de incógnito indica que alguien la observa. En mi opinión, hemos de encontrarla cuanto antes.
—Pero, ¿quién es exactamente esa tal Emmeline La Victoire?
—¿No has oído hablar de la cantante «Chérie Cerise», Watson?
—Confieso que no. Mis entretenimientos se reducen al bridge y a leer un libro junto al fuego, como bien sabes, Holmes.
—¡Ja! Eres un tirador con buena puntería al que le gusta el juego, le encantan las novelas y que tiene afición por…
—¡Holmes!
Pero mi amigo me conocía demasiado bien.
—Chérie Cerise es actualmente la estrella de París. Es una chanteuse extraordinaire, según dice su publicidad, y alterna entre Le Chat Noir y el Moulin de la Galette, llenando ese inmenso establecimiento hasta casi provocar disturbios cada noche que aparece.
—¿Le Chat Noir? ¿El Té Negro?
—Gato, Watson. El Gato Negro, un establecimiento íntimo de mucho caché. Estuve dos veces el año pasado mientras realizaba un encargo para los franceses. Es famoso por la música, la clientela e incluso las obras de arte que adornan las paredes.
—Pero sigo sin entender la relación.
—Tranquilo, mi buen doctor, ya lo entenderás. Ahora descansa, porque tenemos mucho trabajo por delante. Oiremos cantar a la dama, posiblemente esta misma noche.
Yo suspiré.
—¿Al menos es guapa? —quise saber.
Holmes sonrió.
—¡Y lo dice un hombre casado! No te decepcionará, Watson. Cuando una francesa no es una belleza, sigue siendo una obra de arte. Y, cuando es bella, ninguna de su género puede superarla. —Con esa frase se caló el sombrero hasta los ojos, se recostó en su asiento y enseguida se quedó dormido.
SEGUNDA PARTE
LA CIUDAD DE LA LUZ
Capítulo 3
Conocemos a nuestra clienta
Resultó que nos vimos obligados a pasar la noche en Dover, compartiendo una habitación estrecha en un hotel abarrotado de viajeros que habían sufrido retrasos debido a las tormentas. Holmes se había aventurado brevemente en la ventisca y había enviado varios telegramas, incluyendo uno para mademoiselle La Victoire. Ahora nuestra clienta nos esperaba a las once de la mañana en su apartamento.
Abandonamos la Gare du Nord, recorrimos las calles cubiertas de nieve, pasando frente a hileras de árboles de los que colgaban témpanos de hielo, y fuimos encaminándonos hacia las colinas de Montmartre. Allí se encontraba uno de los bistros favoritos de Holmes, el Franc Buveur, donde podríamos pasar la hora antes de ir a encontrarnos con nuestra clienta. Aún era pronto y a mí me apetecía un café y tal vez un bollo, pero Holmes nos pidió a los dos una bouillabaisse provençal. Resultó ser un guiso de pescado de Marsella sustancioso y sabroso que, al parecer, estaba disponible a cualquier hora en aquel establecimiento. Era quizá algo extremo para mi gusto, pero me alivió ver que él lo devoraba con placer.
Me propuse regresar con mi amigo a París siempre que advirtiera que su delgada figura se volvía peligrosamente flaca. Nunca me ha agobiado ese problema, pero, a mis treinta y cinco años sabía que, en mi caso, era conveniente tomar precauciones en el sentido contrario.
Recorrimos el camino entre calles en curva repletas de árboles hasta la dirección de mademoiselle la Victoire. Aquella parte de Montmartre gozaba de una tranquilidad casi rural que contradecía su proximidad a la conocida vida nocturna de la zona. Había alguna parcela vacía y jardines cubiertos de nieve ubicados entre las casas antiguas. Por detrás asomaban los molinos, un poco más allá de las calles por las que pasábamos.
Nos acercamos a un elegante edificio de tres plantas con delicadas rejas en las ventanas, llamamos al timbre y, poco después, nos encontrábamos en el tercer piso frente a una puerta pintada de un inusual tono verde oscuro. Una aldaba de latón profusamente decorada nos invitaba a usarla. Llamamos.
Abrió la puerta una de las mujeres más hermosas que he visto jamás. Chérie Cerise, de nombre Emmeline La Victoire, se encontraba ante nosotros con una bata de terciopelo del mismo verde oscuro, que acentuaba a la perfección sus ojos sorprendentemente verdes y su melena castaña. No fue solo su belleza física lo que llamó mi atención, sino una extraña cualidad que proyectaba la dama; una chispa de inteligencia acompañada de un atractivo femenino que casi me dejó sin respiración.
Sin embargo tenía bolsas bajo los ojos y una evidente palidez que daba fe de su dolor y de su preocupación. Nos miró a los dos y registró cada detalle en un instante.
—Oh, monsieur Holmes —dijo dirigiéndole una sonrisa a mi acompañante—. Qué alivio. —Se volvió para mirarme con una calidez radiante. Yo me sonrojé sin ningún motivo en absoluto—. Y usted debe de ser el más maravilloso amigo del señor Holmes, el doctor Watson, ¿verdad? —Estiré la mano para estrechar la suya, pero, en su lugar, ella se inclinó para darnos a Holmes y a mí dos besos en las mejillas, al estilo francés.
Desprendía el mismo aroma delicioso que su carta, el perfume Jicky, como lo había llamado Holmes, y tuve que hacer un esfuerzo considerable por no sonreír de oreja a oreja. Pero estábamos allí por un asunto muy serio.
—Mademoiselle, estamos a su servicio —le dije.
—Madame —me corrigió ella—. Merci. Gracias por venir tan deprisa. —Su encantador acento francés no hacía sino aumentar su atractivo.
Poco después estábamos sentados frente a una pequeña y alegre chimenea en el salón de su suntuoso apartamento, decorado al estilo francés con tonos tostados y crema, techos altos, una alfombra oriental de colores claros y muebles tapizados con seda a rayas sutiles. Resaltaban en aquel entorno tan neutro varios ramos de flores frescas, caras en aquella época del año, y una colorida selección de pañuelos de seda desperdigados por la estancia. Nuestra clienta era una mujer de gustos sofisticados.
Se disculpó por la ausencia de sirvientes y ella misma nos sirvió una taza de café caliente.
—Mi marido regresará pronto —dijo—, Y la doncella, con la compra.
Holmes suspiró.
Mademoiselle La Victoire se quedó mirándolo.
—Es cierto; no había mencionado a mi marido.
—Usted no está casada —declaró Holmes.
—Oh, sí que lo estoy —comenzó a explicar la dama.
Holmes masculló algo y se puso en pie de manera abrupta.
—Vamos, Watson. Creo que nuestro viaje ha sido una pérdida de tiempo.
La dama se levantó de un salto.
—¡Monsieur Holmes, non! ¡Se lo ruego!
—Mademoiselle, usted no está casada. Si desea mi ayuda, necesito que sea absolutamente sincera. No me haga perder el tiempo.
Ella hizo una pausa, pensativa. Yo me levanté con reticencia y Holmes alcanzó su sombrero.
—Siéntese, por favor —dijo ella finalmente, sentándose también—. Estoy de acuerdo. El asunto es urgente. Pero, ¿cómo lo sabía?
Yo me senté, pero Holmes permaneció de pie.
—Dice tener marido y su nombre aparece en varios artículos sobre usted. Y sin embargo nunca se le ve y nadie sabe cómo es. Mis pesquisas han revelado que nadie lo ha visto. Y ahora, en su apartamento, advierto muchos toques femeninos, no masculinos; los pañuelos tirados sobre el respaldo del único sillón que sería suyo si existiera, los libros situados en la repisa de la chimenea, la ausencia de parafernalia para fumar, salvo por el estuche de sus cigarrillos —dijo señalando un pequeño y delicado estuche de plata situado en una mesita.
—Sí, es mío. ¿Quiere fumar, señor Holmes? No me molesta.
—¡Ja! No, gracias. Los detalles que he mencionado son solo pequeños indicadores, pero la prueba definitiva es el anillo que lleva en la mano izquierda. Falso, según parece, y no solo con un diseño pobre, sino demasiado grande para su dedo. Dada la especial atención al color y al diseño de su atuendo, y a la decoración de esta habitación, ese descuido indica que su matrimonio es una ficción destinada, imagino, a mantener alejados a los admiradores masculinos a su antojo. Le resulta útil aparentar que está fuera de su alcance.
Todo parecía demasiado obvio, y aun así yo no había advertido ninguno de esos hechos.
Mademoiselle La Victoire permaneció callada, pero una ligera sonrisa se dibujó en su rostro.
—Bueno, todo eso está bastante claro —dijo—. Pero solo demuestra que es usted más observador que la mayoría.
Holmes resopló.
—No he terminado.
—Holmes… —le advertí yo.
—Mi teoría, que no está demostrada, aunque considero bastante probable a juzgar por mis primeras impresiones al conocerla, es que usted no confía en ningún hombre.
—Solo estoy evaluando sus capacidades —dijo ella.
—No. Eso ya lo ha hecho con la carta.
—Entonces, ¿cómo llega a una conclusión tan arriesgada después de solo cinco minutos y de haber visto mi salón?
—Holmes —insistí yo. Estábamos entrando en terreno peligroso.
Él me ignoró, se inclinó hacia delante y clavó sus ojos grises en los de ella.