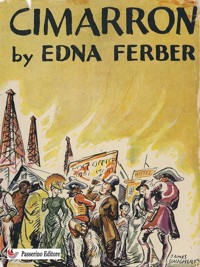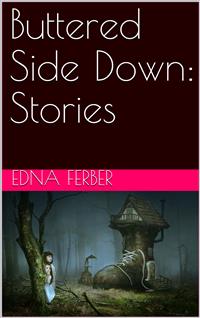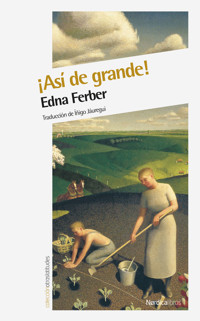
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
So Big, ¡Así de grande!, es el apodo cariñoso que Selina Peake DeJong le puso a su hijo, Dirk, al que, como toda madre orgullosa, preguntaba: "¿Cómo de grande es mi niño?". Esta mujer tenaz y luchadora es la verdadera protagonista de la novela. Siendo muy joven, tras la muerte de su padre, se instalará en una comunidad agrícola de origen holandés, cercana a Chicago, en la que el papel de las mujeres estaba alejado del trabajo del campo, al que sin embargo ella dedicará su vida al quedarse viuda. Selina sacrificará sus sueños para que su hijo pueda tener la vida que ella anhelaba, una vida plena dedicada a la creación. Selina DeJong encaja perfectamente en el perfil feminista de las obras de Edna Ferber, que se manifiesta en el deseo de afirmación y autonomía de los personajes femeninos que creó, y refleja los ideales que compartió la propia autora durante toda su vida. Esta maravillosa novela recibió el premio Pulitzer en 1925 y ha sido llevada al cine en varias ocasiones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¡Así de grande!
Edna Ferber
Título original: So Big
© The Edna Ferber Literary Trust
© de la traducción: Íñigo Jáuregui
Edición en ebook: marzo de 2015
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-16112-60-9
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Toni Montesinos y Ana Patrón
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Contraportada
Edna Ferber
(Kalamazoo, 1887 - Nueva York, 1968)
Escritora y dramaturga estadounidense. Independiente y enérgica figura feminista «avant la lettre», es autora de novelas y obras teatrales de tono sentimental y romántico muy apreciadas por el gran público. Después de una breve experiencia periodística, de la que extrajo valiosos motivos de inspiración para sus historias sobre la pequeña y media burguesía estadounidense, debutó en 1908 con la publicación de una serie de relatos centrados en Mrs. McChesney, una ambiciosa mujer de negocios, que le valió una gran popularidad. Sus raíces profundas en el Medio Oeste y el amor por su gente y por su tierra, son algunos de los elementos inspiradores de su narrativa, caracterizada por un lúcido análisis de las tensiones sociales y dominada por un aliento épico. Es autora de obras tan conocidas como Cimarron (1930), Gigante (1950) o ¡Así de grande!, con la que obtuvo el Pulitzer.
1
Se quedó con el nombre hasta que casi cumplió los diez años. Tuvo, literalmente, que pelear para librarse de él. El So Big inicial (por una derivación cariñosa e infantil) se condensó en Sobig. Y el niño se quedó como Sobig DeJong, con toda su disarmonía consonántica, hasta que se convirtió en un escolar de diez años en aquel distrito increíblemente holandés al suroeste de Chicago, conocido primero como Nueva Holanda y luego como High Prairie. A los diez años, a fuerza de puños, dientes, botas con puntera de cobre y mal genio, se ganó el derecho a que lo llamaran por su verdadero nombre, Dirk DeJong. De vez en cuando, lógicamente, el apodo resurgía y había que reprimirlo en una breve e implacable refriega. Su madre, que estaba en el origen del nombre, era la peor infractora. Cuando a ella se le escapaba, él, claro está, no empleaba tácticas de patio de colegio con ella, pero se enfurruñaba, fruncía el ceño gravemente y se negaba a contestar, aunque el tono de su madre, cuando lo llamaba So Big, habría derretido el corazón de cualquiera que no fuese aquel pequeño salvaje, un niño de diez años.
El apodo venía de la temprana y estúpida pregunta que se hace invariablemente a los niños pequeños y que ellos responden, con paciencia infinita, durante sus años de infancia.
Selina DeJong, moviéndose diestramente por la cocina, de la tina a la tablade amasar, del fogón a la mesa, o, cuando trabajaba en los campos de la granja, enderezando la espalda entumecida para tomar un breve respiro entre los apretados surcos de zanahorias, nabos, espinacas o remolachas en los que trabajaba, se enjugaba las gotas de sudor de la nariz y de la frente escondiendo rápidamente la cabeza en la concavidad del brazo. Sus bonitos ojos oscuros miraban al niño encaramado momentáneamente en una pequeña pila de sacos de patatas vacíos, uno de los cuales le servía de vestido. El pequeño se alejaba continuamente de la pila de sacos para hurgar y escarbar en el fértil y cálido légamo negro del huerto. Selina tenía poco tiempo para demostraciones de afecto. El trabajo siempre andaba pisándole los talones. Ahí estaba, una joven con un vestido azul de percal, desteñido y manchado de tierra. En sus ojos una mirada resuelta, como si, en su apresuramiento, fuera siempre un poco por delante de sí misma. Llevaba el abundante pelo moreno recogido en un práctico moño del que escapaban continuamente bucles y hebras, que remetía con al mismo gesto agobiado de cabeza y codo. Sus manos, debido el trabajo, solían estar demasiado costrosas yhundidas en la tierra en la que escarbaba. Y allí estaba él, un niño de dos años, lleno de mugre, quemado por el sol y, por lo demás, afeado normalmente por los golpes, mordiscos, arañazos y contusiones que son la suerte común del hijo de una granjera agobiada de trabajo. Sin embargo, en ese momento, cuando la mujer miraba al niño en la cálida y húmeda primavera de las praderas de Illinois, o en la abigarrada cocina de la granja, vibraba y tremolaba entre y en torno a ellos, un aura, un destello, que transmitía a ambos y a cuanto los rodeaba un misterio, una belleza, un resplandor.
—¿Cómo de grande es mi niño? —preguntaba Selina, mecánicamente—. ¿Cómo de grande es mi hombrecito?
El niño dejaba por un momento de meter los dedos regordetes en el fértil y cálido légamo, esbozaba una sonrisa gozosa aunque algo cansada y abría mucho los brazos. Ella también abría mucho, mucho, sus agotados brazos. Luego decían a dúo, la boca de él un pétalo rosa fruncido, la de ella temblando de ternura y un poco de diversión:
—¡Así-í-í de grande!
Elevaban el tono al prolongar la vocal y lo dejaban caer bruscamente en la segunda palabra.
Era parte del juego. El niño se acostumbró tanto a la pregunta que, a veces, si por casualidad Selina miraba de pronto mientras trajinaba adonde estaba el pequeño, él contestaba sin que le hicieran la pregunta habitual y lanzaba distraídamente su «¡Así-í-í de grande!» en un soliloquio obediente. Luego echaba atrás la cabeza y soltaba una risa triunfal, la boca abierta como un agujero de coral. Selina corría hacia él, se le echaba encima, hundía la cara iluminada en los cálidos pliegues de su cuello y hacía como que lo devoraba:
—¡Así de grande!
Pero, por supuesto, no lo era. No era tan grande. De hecho, nunca se hizo tan grande como los brazos amorosos y la imaginación de su madre hubieran querido. Cabría pensar que Selina se dio por satisfecha cuando, años después, él fue el Dirk DeJong cuyo nombre podía verse grabado en la cabecera de un papel color crema, tan lujoso, grueso y consistente que parecía almidonado y planchado mediante algún costoso proceso comercial norteamericano; cuya ropa era confeccionada por Peter Peel, el sastre inglés; cuyo biplaza descapotable tenía un chasis francés; cuyo mueble-bar contenía vermú italiano y jerez español; cuyas necesidades eran atendidas por un mayordomo japonés; cuya vida, en una palabra, era la de un exitoso ciudadano de la República. Pero Selina no estaba contenta. No solo no lo estaba, sino que se sentía al mismo tiempo arrepentida e indignada, como si ella, Selina DeJong, la verdulera ambulante, fuera en parte culpable de aquel éxito y, en parte, hubiera sido engañada por él.
Cuando Selina DeJong era Selina Peake había vivido en Chicago con su padre. Habían vivido también en otras ciudades. En Denver, durante los desenfrenados años ochenta. En Nueva York, cuando Selina tenía doce años. En Milwaukee, brevemente. Hubo incluso un interludio en San Francisco que siempre quedó un poco borroso en su mente y que culminó con una salida tan precipitada como para sorprender a Selina, que había aprendido a aceptar las súbitas idas y venidas sin preguntar.
—Negocios —decía siempre su padre—. Tengo un asunto en juego.
Ella nunca supo hasta el día en que murió su padre que el término «juego» podía aplicarse literalmente a sus transacciones comerciales. Simeon Peake, que viajaba por el país con su hija pequeña, era jugador profesional por temperamento y talento naturales. Cuando le sonreía la suerte, vivían como reyes, paraban en los mejores hoteles, comían raros y suculentos manjares marinos, iban al teatro, se desplazaban en coches alquilados, siempre de dos caballos. Si Simeon Peake no tenía suficiente dinero para un coche de dos caballos, iba andando. Cuando la suerte era esquiva, vivían en pensiones, comían menú de pensión y vestían ropa que habían comprado cuando la fortuna soplaba a favor. Durante todo este tiempo, Selina fue a colegios buenos, malos, privados y públicos, con sorprendente regularidad teniendo en cuenta su vida nómada. Matronas opulentas, viendo a esa niña seria y de ojos oscuros sentada sola en el vestíbulo de un hotel o en el salón de una pensión, se inclinaban hacia ella y le preguntaban, solícitas:
—¿Dónde está tu mamá, pequeña?
—Murió —respondía Selina, tranquila y educadamente.
—¡Oh, pobrecita!
Y añadían, en un rapto afectuoso:
—¿No quieres venir a jugar con mi hija? Le encanta jugar con otras niñas. ¿Eh?
Prolongaban la e de la pregunta como un tierno murmullo.
Esas buenas mujeres malgastaban su compasión. Selina lo pasaba muy bien. Exceptuando tres años, cuyo recuerdo era para ella como entrar en un cuarto oscuro y helado viniendo de otro cálido e iluminado, su vida era libre, interesante y variada. Tomaba decisiones que suelen corresponder a los adultos. Elegía su ropa. Se encargaba de su padre. Leía ensimismada libros que encontraba en salones de pensiones, hoteles y en las pocas bibliotecas públicas que existían por entonces. Pasaba sola muchas horas al día, todos los días. Muchas veces su padre, temiendo que se sintiera sola, le compraba un montón de libros y ella se daba un festín, lanzándose y sumergiéndoseen ellos con la extasiada indecisión de una glotona. Así, a los quince años conoció las obras de Byron, Jane Austen, Dickens, Charlotte Brontë y Felicia Hemans, por no hablar de la señora E. D. E. N. Southsworth, Bertha M. Clay, y esa hada buena de las fregonas, el Compañero del hogar, en cuyas páginas las obreras y los duques acababan juntos tan inevitablemente como el filete y las cebollas. Estas últimas lecturas se debían, claro está, a la forma de vida de Selina, y se las prestaban bondadosas patronas, criadas y camareras desde California a Nueva York.
Sus tres años oscuros —de los nueve a los doce— los pasó con sus dos tías solteras, las señoritas Sarah y Abbie Peake, en la casa sombría y mojigata de Vermont Peake de la que su padre, la oveja negra, escapara de niño. Al morir la madre de Selina, Simeon Peake mandó a su hija de vuelta al Este en un ataque de remordimientos e indefensión temporal por su parte y en un arranque de perdón y caridad cristiana por parte de sus dos hermanas. Las dos mujeres encajaban increíblemente en el prototipo literario de la solterona de Nueva Inglaterra. Mitones, conservas, la Biblia, el gélido salón, la gata solemne y sin gatitos, el orden y «las-niñas-pequeñas-no-deben». Olían a manzana (a manzanas pochas y con el corazón podrido). Selina encontró una vez una manzana así en el rincón de un pupitre desordenado, la olió, contempló su piel arrugada, seca y rosada y la mordió sin pensarlo, solo para escupir aquel bocado con una rociada muy poco propia de una señorita. La manzana estaba toda negra y mohosa por dentro.
En su desesperación, algo de esto debió de transmitir a su padre en una carta que eludió la censura. Él fue a buscarla sin previo aviso y, al verlo, Selina tuvo el único ataque de histeria que marcara su vida, antes o después de aquel episodio.
Así pues, de los doce a los quince años fue feliz. Llegaron a Chicago en 1885, cuando ella tenía dieciséis años, y allí se quedaron. Selina fue a la «escuela selecta para señoritas» de la señorita Fister. Cuando la llevó allí, su padre despertó cierto revuelo en el pecho de la señorita Fister, tan suaves eran su voz y sus maneras, tan triste su apariencia, tan encantadora su sonrisa. Le explicó que trabajaba en el negocio de las inversiones, acciones y ese tipo de cosas, y que era viudo. La señorita Fister dijo que sí, que se hacía cargo.
Simeon Peake no se parecía en nada al jugador profesional de nuestros días. El sombrero de ala ancha, el bigote lacio, el brillo en la mirada, los botines demasiado relucientes, el pañuelo gris, todo eso faltaba en el atuendo de Simeon Peake. Lucía, es cierto, un alfiler de diamante llamativamente blanco en la pechera de la camisa y llevaba el sombrero ligeramente ladeado. Pero por entonces ambas cosas formaban parte de la moda masculina y eran fáciles de ver. Por lo demás, era un hombre suave y elegante, delgado, ligeramente evasivo, que hablaba poco y, cuando lo hacía, mostraba un deje de Nueva Inglaterra que se notaba claramente,pues él era un Peake de Vermont.
Chicago era su pasión. La ciudad floreciente y próspera. Se le veía a diario en la casa de juegos de Jeff Hankins, con su felpa roja y sus espejos, y también en la de Mike McDonald, ambas en la calle Clark. Tenía rachas buenas y malas, pero de algún modo siempre se las arreglaba para pagar la escuela de la señorita Fister. Tenía la cara ideal para un jugador de póquer: anodina, impasible, inmóvil. Cuando andaba bien de dinero, comían en el Palmer House, y cenaban pollo o codorniz y la deliciosa sopa y la tarta de manzana que daban fama a aquel restaurante. Los camareros rondaban solícitos a Simeon Peake, aunque él raramente se dirigía a ellos y nunca los miraba. Selina era feliz. Las únicas chicas que conocía eran sus compañeras en la escuela de la señorita Fister. De los hombres, aparte de su padre, sabía lo mismo que una monja, o menos aún, pues estas criaturas enclaustradas, siquiera por el estudio de la Biblia, han de aprender mucho de las tendencias y pasiones que dominan al macho. El Cantar de los cantares de Salomón constituye en sí mismo una espléndida educación sexual. Pero la Biblia no estaba incluida en las lecturas azarosas de Selina, y el gedeonista no tenía mucho peso por entonces en el mundo hotelero.
Su mejor amiga era Julie Hempel, hija de August Hempel, el carnicero de la calle Clark. Probablemente, con suerte, posean ustedes algún acción de Hempel y coman bacón Hempel y jamones ahumados Hempel, porque en Chicago la distancia entre el carnicero de 1885 y el conservero de 1990 suponía un salto de solo cinco años.
Pasar tanto tiempo sola desarrolló en ella un don para lo imaginario. En su estilo cómodo y elegante, Selina era una mezcla de la marquesa de Dick Swiveller y de Sarah Crewe. Incluso en su infancia, extraía un placer doble de la vida, algo reservado normalmente a las mentes creativas. «Ahora hago esto, ahora lo otro», se decía a sí misma mientras lo hacía. Observaba al mismo tiempo que participaba. Tal vez su afición al teatro tuviera algo que ver. En una época en que casi todas las niñas no solo eran ignoradas, sino prácticamente invisibles, Selina ocupaba un asiento de adulto en el teatro, la cara embelesada, los ojos serios y oscuros brillando con una especie de palidez luminosa, sentada orgullosa junto a su padre. Simeon Peake sentía la pasión del jugador por el teatro, y él mismo tenía el talento dramático necesario para ejercer con éxito su profesión.
Así que Selina, medio escondida en las profundidades del patio de butacas, se retorcía, extasiada y expectante, cuando se alzaba el telón sobre las grotescas filas de los trovadores de Haverly. Lloró (como Simeon) con las cuitas de Los dos huérfanos cuando Kitty Blanchard y McKee Rankin llegaron a Chicago con la Union Square Stock Company. Presenció aquella novedad asombrosa, una obra judía llamada Samuel de Posen. Fue Fanny Davenport en Pique. Simeon la llevó incluso a una representación de esa nueva forma de espectáculo desvergonzada y deliciosa, la extravaganza. Aquella criatura regordeta con medias y lentejuelas que bajaba por la larga escalera le pareció el ser más hermoso que había visto nunca.
—Lo que me gusta del teatro y de los libros es que puede pasar cualquier cosa. ¡Lo que sea! Nunca se sabe —dijo Selina tras una de esas veladas.
—La vida es igual —le aseguró Simeon Peake—. No te imaginas las cosas que te ocurren si simplemente te relajas y las tomas como vienen.
Curiosamente, Simeon Peake decía esto no por ignorancia, sino a propósito y por una razón. A su manera y para su época, era un padre muy moderno.
—Quiero que veas cosas de todo tipo —le decía—. Que comprendas que todo esto no es más que una gran aventura. Un bonito espectáculo. El truco está en actuar en él y contemplarlo al mismo tiempo.
—¿Qué quieres decir con «todo esto»?
—Vivir. Todo está mezclado. Cuantos más tipos de gente conoces y más cosas haces y te suceden, más rico eres. Aunque no sean cosas agradables. En eso consiste vivir. Recuerda que cuantas más cosas te pasen, da igual que sean buenas o malas, mayor es… —aquí usó un término de jugador, sin darse cuenta—, mayor es la puesta.
Pero Selina, de algún modo, lo entendió.
—¿Quieres decir que cualquier cosa es mejor que ser como la tía Sarah y la tía Abbie?
—Bueno…, sí. Solo hay dos tipos de personas en el mundo que realmente cuentan. Unas son trigo y otras esmeralda.
—Fanny Davenport es esmeralda —dijo rápidamente Selina, y se sorprendió de su respuesta.
—Sí. Eso es.
—Y el padre de Julie Hempel es trigo.
—¡Caray, Sele! —exclamó Simeon Peake—. Eres una diablilla muy lista.
Después de leer Orgullo y prejuicio decidió convertirse en la Jane Austen de su tiempo. Se volvió misteriosa y disfrutó de un breve periodo de impopularidad en la escuela de la señorita Fister por sus veladas alusiones a su «obra» y por una irritante manera de sonreír para sus adentros y golpear meditabunda con el pie como si estuviera embebida en visiones demasiado exquisitas para el ojo normal. Su amiga Julie Hempel, con razón, se enfureció por aquello y le dio a entender que debía elegir entre revelar su secreto o ser expulsada del corazón Hempel. Selina le hizo jurar que guardaría el secreto.
—De acuerdo, te lo diré. Voy a ser novelista.
Julie estaba visiblemente decepcionada. Aunque soltó un «¡Selina!», aparentando sentirse impresionada, añadió:
—De todas formas, no entiendo a qué venía tanto misterio.
—No lo entiendes, Julie. Los escritores deben analizar la vida de primera mano, y si la gente sabe que la estás examinando no actúa con naturalidad. Escucha, el día que me hablaste de aquel chico que te miró en la tienda de tu padre y dijo…
—Selina Peake, como te atrevas a poner eso en tu libro no volveré a hablarte.
—Está bien. No lo haré. Pero a eso me refiero. ¿Lo ves?
Julie Hempel y Selina Peake, ambas productos acabados de la escuela de la señorita Fister, tenían la misma edad: diecinueve años. Aquel día de septiembre, Selina había pasado la tarde con Julie y ahora, mientras se arreglaba el sombrero antes de irse, se tapó los oídos para no oír a Julie insistiéndole en que se quedara a cenar. En verdad, la perspectiva de la cena de los lunes en la pensión de la señora Tebbitt (la suerte de los Peake era momentáneamente esquiva) no era excusa suficiente para que Selina se negara. De hecho, la cena de los Hempel, descrita plato por plato por la insistente Julie, suscitó gruñidos de hambre en Selina.
—Hay pollos camperos, tres, que un granjero del oeste ha traído a papá. Mamá los hace rellenos. Hay gelatina de mora, cebollas con nata y tomates al horno. Y de postre, bollo de manzana.
Selina ajustó el elástico que sujetaba su sombrero bajo el moño y lanzó un último y sonoro gruñido.
—Los lunes por la noche cenamos cordero frío y repollo en casa de la señora Tebbitt. Hoy es lunes.
—Entonces, tonta, ¿por qué no te quedas?
—Papá llega a casa a las seis. Si no me encuentra se llevará un chasco.
Julie, regordeta, rubia y apacible, renunció a sus zalamerías y probó su acero contra la firme decisión de Selina.
—Tu padre se va nada más terminar de cenar y te deja sola todas las noches hasta las doce o más.
—¿Y eso qué tiene que ver? —dijo Selina, con frialdad.
El acero de Julie, de inferior calidad, se derritió al instante.
—Nada en absoluto, Selie, cariño. Solo pensé que podías dejar solo a tu padre por esta vez.
—Si no estoy allí, se llevará una desilusión. Y esa horrible señora Tebbitt le hace ojitos. Papá odia ese lugar.
—Entonces no entiendo por qué os quedáis. Nunca lo he entendido. Ya lleváis cuatro meses allí. A mí me parece horrible y asfixiante, con ese hule en los escalones.
—Papá ha sufrido algunos reveses en los negocios.
El vestido de Selina daba fe de ello. Cierto, era moderno, alegre, con canesú y volantes, y su sombrero de ala corta y copa alta, con sus adornos de plumas, flores y cintas, venía de Nueva York. Pero ambos habían sido adquiridos la primavera anterior, y ya era septiembre.
Habían pasado la tarde revisando el número de ese mes del Libro de mujeres de Godey. La diferencia entre el vestido de Selina y las creaciones que allí aparecían era tan grande como la que existía entre el menú de la señora Tebbitt y el descrito por Julie. Esta, cariñosa aunque derrotada, se despidió de su amiga.
Selina recorrió rápidamente la poca distancia que había entre la casa de los Hempel y la de la señora Tebbitt, en la avenida Dearborn. En su habitación del segundo piso, se quitó el sombrero y llamó a su padre, pero todavía no había llegado. Se alegró. Temía haberse retrasado. Contempló su sombrero con cierto disgusto, decidió arrancar las mustias rosas primaverales y, al quitar un par de puntadas, vio que el material del sombrero estaba más desvaído que las rosas, y que la superficie descubierta mostraba una mancha oscura como la que deja en la pared un cuadro que llevaba mucho tiempo colgado. Así que cogió una aguja y se dispuso a coser la antiestética rosa en su lugar habitual.
Sentada en el brazo de una silla junto a la ventana, estaba dando rápidas y certeras puntadas cuando oyó un ruido. Nunca antes había oído ese ruido, un ruido peculiar, los pasos lentos y terribles de hombres cargados con un cuerpo inerte y portando con infinito cuidado algo que ya no puede dañarse. Selina nunca había oído ese ruido antes y, sin embargo, al oírlo, lo reconoció por uno de esos presentimientos que, desde hace siglos, llaman intuición femenina. Ruido sordo-arrastrar de pies-ruido sordo-arrastrar de pies, escalera arriba y a través del pasillo. Selina se puso de pie, con la aguja en la mano, expectante. El sombrero se le cayó al suelo. Tenía los ojos muy abiertos, fija la mirada, los labios entreabiertos, la expresión atenta. Lo supo al instante.
Lo supo antes incluso de oír una voz ronca que decía:
—Ponedlo por ahí, en el rincón. ¡Despacio, despaaacio!
Y el alarido de la señora Tebbitt:
—¡No pueden dejarlo ahí! ¡No debieron traerlo así!
Selina recobró el aliento. Jadeando, abrió la puerta de golpe. Un bulto tendido e inerte, cubierto parcialmente con un abrigo extendido sin ningún cuidado sobre el rostro. Los pies se bamboleaban lánguidamente en las botas de puntera cuadrada. Selina se fijó en el brillo de aquellos botines. Su padre siempre había sido muy puntilloso con esas cosas.
Habían disparado a Simeon Peake en el garito de Jeff Hankins a las cinco de la tarde. Lo irónico es que la bala no iba en absoluto dirigida a él. Su curso errado respondía a un plan femenino. Disparada por una de esas mujeres melodramáticas que, armadas con un látigo o una pistola en defensa tardía de su honor, adornaron con sus actuaciones el anodino Chicago de los años ochenta, iba destinada al famoso editor de un periódico, citado a menudo (en periódicos que no eran los suyos) como un bon vivant. El correctivo de plomo de aquella mujer debía haber sido la prueba de que era más vivo que bueno.
Esta fue, tal vez, la razón por la que se echó tierra sobre el asunto. El periódico del editor —el más importante de Chicago— apenas mencionó el incidente y confundió el nombre a propósito. La mujer, creyendo cumplida su misión, apuntó mejor con la segunda bala y se ahorró la molestia de ser juzgada por los hombres.
Simeon Peake dejó a su hija Selina una herencia de dos magníficos diamantes azulados (como buen jugador, sentía debilidad por ellos) y la suma de cuatrocientos noventa y siete dólares en metálico. Era un misterio cómo había conseguido ahorrar una cantidad semejante. Claramente, el sobre que la contenía había guardado antes una suma mayor. Había sido sellado y luego rasgado. Por fuera, Simeon Peake, con su letra elegante y casi femenina, había escrito lo siguiente: «Para mi hija Selina Peake, en caso de que algo me ocurra». Estaba fechada siete años atrás. Nadie supo nunca cuál había sido la suma original. Que quedara algo demostraba el casi heroico autocontrol de un hombre para quien el dinero —cualquier suma de dinero en efectivo— no era sino el combustible necesario para alimentar su fiebre de jugador.
Selina tuvo que elegir entre ganarse la vida o volver al pueblo de Vermont y convertirse en una manzana mustia y reseca con el corazón podrido y mohoso, como sus tías, las señoritas Sarah y Abbie Peake. No lo dudó.
—Pero ¿qué clase de trabajo? —preguntó Julie Hempel—. ¿Qué clase de trabajo puedes hacer?
Las mujeres —es decir, las Selinas Peake— no trabajaban.
—Yo… Bueno, puedo enseñar.
—¿Enseñar qué?
—Las cosas que he aprendido con la señorita Fister.
La expresión de Julie sopesó y desacreditó a la señorita Fister.
—¿A quién vas a enseñar?
Esto, desde luego, justificaba su expresión.
—A niños. A los hijos de la gente. O en colegios públicos.
—Tienes que hacer algún tostón, como estudiar magisterio o enseñar en el campo, antes de poder enseñar en los colegios públicos. Casi todas las maestras son viejas. De veinticinco y hasta treinta años —dijo Julie, incapaz, a sus diecinueve años, de imaginarse una edad más allá de los treinta.
Que Julie pasara a la ofensiva en esa conversación y Selina a la defensiva indicaba la ofuscación de esta última. Selina ignoraba por entonces las férreas cualidades que su amiga estaba desplegando para estar con ella. La señora Hempel había prohibido a Julie que volviera a ver a la hija del difunto y disoluto jugador. Incluso había mandado una carta a la señorita Fister en la que expresaba su opinión sobre una escuela que, admitiendo a jóvenes tan groseras en su círculo selecto, exponía a otras alumnas al contagio.
Selina se repuso de la arremetida de Julie.
—Entonces, enseñaré en una escuela rural. Se me da bien la aritmética, ya lo sabes.
Julie debía saberlo, pues todas las sumas en la escuela de Fister se las hacía Selina.
—En las escuelas rurales solo se enseña aritmética, gramática y geografía.
—¡Tú, enseñando en una escuela rural!
Miró a Selina.
Vio un rostro engañosamente delicado, el cráneo pequeño y de exquisita factura. Los pómulos bastante pronunciados, o tal vez así lo parecía porque sus ojos, oscuros, suaves y luminosos, estaban más hundidos de lo normal. La cara, en vez de estrecharse en una suave curva a la altura del mentón, adquiría una fuerza inesperada en el contorno de la mandíbula. Esta línea, hermosa, dura como el acero, afilada y nítida, es la misma que se ve en las mujeres pioneras. Julie, inexperta en el arte de leer la fisonomía humana, no descifró su significado. Selina tenía el pelo abundante, largo y bonito, y se lo recogía fácilmente en los bucles y moños exigidos por la moda. La nariz, ligeramente apretada en las ventanas, era preciosa. Cuando reía, arrugaba un poco el estrecho puente en un mohín encantador y pícaro. Selina era considerada una cosita vulgar, sin serlo en absoluto. Pero eran los ojos los que llamaban la atención y se recordaban. La gente que hablaba con ella se quedaba absorta mirándolos. A menudo Selina descubría, azorada, que no estaban escuchando lo que decía. Puede que fuera la tersura aterciopelada de sus ojos lo que impidiera apreciar la firmeza del resto de su cara. Cuando los siguientes diez años le pasaron factura y Julie se acercó a ella mientras Selina saltaba ágilmente de un carromato cargado de hortalizas, convertida en una mujer curtida por el clima y el sol, desgastada por el duro trabajo, la abundante cabellera recogida en un moño sujeto con una larga horquilla gris, la falda de percal manchada del barro de las ruedas, los pequeños pies calzados con un par de recias botas de hombre, con un sombrero de su marido, viejo, grotesco y abollado, los brazos cargados de mazorcas, zanahorias, rábanos y manojos de remolachas, con la dentadura averiada, el pecho plano y un bolsillo hundido por el peso en la espaciosa falda…, incluso entonces, Julie, al mirarla fijamente, la reconoció por los ojos. Corrió hacia ella con su traje, su blusa de fina seda y su sombrero de pluma y exclamó, llorando de horror y lástima:
—¡Oh, Selina, querida! ¡Mi querida Selina!
Abrazó a Selina, las zanahorias, las remolachas, el maíz y los rábanos. Las verduras se esparcieron a su alrededor en la acera, frente a la imponente casa de piedra de Julie Hempel Arnold, en Prairie Avenue. Pero, extrañamente, fue Selina la que consoló a su amiga, palmeando su hombro cubierto de seda y repitiendo una y otra vez:
—Ea, ea. No pasa nada, Julie. No pasa nada. No llores. ¿Qué motivo hay para llorar? Shhh… No pasa nada.
2
Selina se consideró afortunada por recalar en el colegio holandés de High Prairie, a quince kilómetros de Chicago. ¡Treinta dólares al mes! Iba a hospedarse en casa de Klaas Pool, el granjero. August Hempel había sido el artífice de todo aquello, o Julie, al insistirle. Por entonces, con cuarenta años, August Hempel, el carnicero de la calle Clark, conocía a todos los granjeros y ganaderos en varios kilómetros a la redonda, y a unos cuantos centenares más repartidos por todo el condado de Cook y el estado de Illinois.
Conseguir un puesto a Selina Peake en el colegio holandés era algo sencillo para él. Hasta entonces, todos los profesores en la escuela del distrito de High Prairie habían sido hombres. Al presentársele un puesto más ventajoso, el profesor que esperaban ese año se había retirado antes de empezar las clases. Esto fue en septiembre. La escuela de High Prairie no abría hasta la primera semana de noviembre. En esa región de granjas hortícolas, todos los niños y niñas mayores de seis años trabajaban en el campo durante los primeros meses de otoño. Dos años allí, y Selina estaría cualificada para enseñar en la ciudad. August Hempel le dijo que él podía arreglarlo cuando llegara el momento. Selina pensó que aquel astuto carnicero de cara colorada era un hombre maravilloso. Y lo era.
A los cuarenta y siete años, sin ayuda de nadie, August Hempel fundaría la famosa compañía cárnica Hempel. A los cincuenta controlaba los corrales, y había sucursales Hempel en Kansas City, Omaha y Denver. A los sesenta, el nombre de Hempel aparecía en almacenes de embalaje, fábricas y plantas envasadoras desde Honolulu a Portland, donde se leía:
No digas jamón. Di Hempel.
La gama de productos Hempel era increíblemente variada, desde cerdo a piña, de grasa a zumo de uva. Una denuncia era para Hempel lo que una demanda por exceso de velocidad para el resto. Algo de su carácter se refleja en el hecho de que los granjeros que habían conocido al carnicero con cuarenta años seguían llamando «Aug» al millonario de sesenta. A los sesenta y cinco, empezó a jugar al golf y ganaba a su yerno, Michael Arnold. Un magnífico y viejo pirata, que surcaba los peligrosos mares comerciales de la Norteamérica de los años noventa antes de que las comisiones, investigaciones y un senado inquisidor se empeñaran en blanquear la bandera negra del comercio.
Selina hizo sus preparativos con sorprendente lucidez teniendo en cuenta su juventud e inexperiencia. Vendió uno de los diamantes azulados y se quedó con el otro. Metió en el banco toda su herencia de cuatrocientos dólares y noventa y siete dólares. Compró unas cómodas botas de campo y dos vestidos, uno desarga marrón que se hizo ella misma, con el cuello y los puños blancos, muy bonito (naturalmente, los puños irían protegidos con manguitos negros durante la clase), y otro de cachemir color burdeos (una locura a la que no se pudo resistir) para ocasiones especiales.
Aprendió afanosamente cuanto pudo sobre la región antes conocida como Nueva Holanda. Todos sus habitantes eran granjeros y tan holandeses como los Países Bajos de los que ellos o sus padres provenían. Oyó historias de zuecos de madera utilizados en las húmedas llanuras, de un tal Cornelius Van der Bilt, de andar pesado y cara colorada, que vivía plácidamente ignorante de la existencia de su distinguido tocayo neoyorkino; de granjeros robustos, flemáticos y laboriosos que vivían en casas con muchas ventanas, al estilo de las que recordaban en Europa. Muchos de ellos habían llegado de la ciudad de Schoorl o de sus alrededores. Otros, de las tierras bajas a las afueras de Ámsterdam. Selina se imaginaba aquello como otro Sleepy Hollow, una réplica de la pintoresca aldea del maravilloso cuento de Washington Irving. El maestro desertor era un segundo Ichabold Crane, naturalmente. El granjero que iba a hospedarla, un moderno Mynheer van Tassel, con pipa, risas y todo. Ella y Julie Hempel habían leído juntas el cuento una tarde en que Julie consiguió eludir el edicto materno. Selina, imaginando campos de trigo dorado, buñuelos crujientes, rosquillas desmigándose, sabrosos patos salvajes, lonchas de ternera ahumada, pasteles de calabaza, bailes rurales y jóvenes granjeras de mejillas sonrosadas, sintió lástima de que la pobre Julie tuviera que quedarse en el manido, gris y anodino Chicago.
La última semana de octubre Selina iba camino de High Prairie, sentada junto a Klaas Pool en el carro de dos caballos donde este llevaba el género al mercado de Chicago. Selina se sentó junto a él en el elevado asiento como un atrevido pajarillo al lado de una vaca frisona. Así fueron traqueteando por el largo camino de Halsted en un atardecer de finales de octubre. Las praderas a las afueras de Chicago todavía no se habían convertido en un espectáculo épico y aterrador de escombreras, chimeneas y altos hornos, como en un dibujo de Pennell. Aún se extendían a lo lejos bañadas por los últimos rayos de sol de otoño, que la niebla del lago empezaba a envolver, como la gasa cubre el oro. Kilómetros y kilómetros de campos de repollos de un verde jade que resaltaba contra la tierra. Kilómetros y kilómetros de repollos rojos, de un intenso color burdeos entreverado de negro. Entre ellos, pilas de maíz amontonadas al sol. En el horizonte, franjas esporádicas de bosque mostraban los últimos tonos rojizos y ocres de robles y arces. Todo esto lo vio Selina con sus ojos amantes de la belleza y apretó fuertemente las manos enfundadas en sus negros guantes de algodón.
—¡Oh, señor Pool! —exclamó—. ¡Señor Pool! ¡Qué bonito es esto!
Klaas Pool, mientras guiaba sus caballos por el embarrado camino de Halsted, miraba hacia delante con los ojos aparentemente fijos en un punto invisible situado entre las orejas de uno de sus caballos. Su mente no era muy rápida, ni su cuerpo un mecanismo que respondiese inmediatamente al mensaje enviado por su cerebro. Sus ojos eran azules cobalto, en una cara redonda y cubierta de una hirsuta barba dorada. Aquella cara de luna estaba sólidamente encajada entre unos anchos hombros, así que, cuando empezaba a girarla lentamente, uno se maravillaba de aquel proceso y temía oír un crujido. Klaas Pool estaba volviendo el rostro hacia Selina, pero manteniendo la vista fija en el punto situado entre las orejas de su caballo. Evidentemente, la cabeza y los ojos se movían en virtud de procesos diferentes. Klaas ya casi estaba cara a cara con Selina. Luego giró los ojos lentamente hasta enfocar el rostro de camafeo de la joven, iluminado de gozo por el paisaje que la rodeaba, de euforia por la nueva aventura que emprendía, y de una excitación como la que sentía cuando el telón rojo se alzaba lentamente en el primer acto de una obra de teatro que viera con su padre. Iba bien abrigada contra el aire frío de octubre con su capa, su bufanda y un chal alrededor de las rodillas y la cintura. La habitual palidez lechosa de su piel fina y clara mostraba un rubor inusitado, y sus ojos, oscuros y muy abiertos, brillaban. Al lado de aquel rostro radiante y delicado, las toscas facciones de Klaas Pool parecían talladas en otro barro y en otra raza. Sus ojos azules parecían no comprender.
—¿Bonito? —preguntó, desconcertado—. ¿Qué es bonito?
Selina sacó los delgados brazos de las envolturas de la capa, chal y bufanda y los abrió en un gesto que abarcaba el paisaje, sobre el que el sol del atardecer arrojaba un resplandor típico de aquella región lacustre, rosáceo, dorado y titilante.
—¡Esto! Los… los repollos.
Un velo burlón cubrió lentamente la mirada fija y azul de Klaas Pool. Ese velo se extendió casi imperceptiblemente hasta arrugar sus grandes fosas nasales, ensanchar sus labios carnosos, agitar sus anchos hombros y producirle un cosquilleo en la barriga. Un lento, grave y pesado regocijo holandés retorcía y sacudía a Klaas Pool de los ojos a la cintura.
—¡Que los repollos son bonitos! —dijo, mirándola alborozado y con los ojos muy abiertos—. ¡Que los repollos son bonitos!
Entonces su risa silenciosa fue aumentando hasta convertirse en una ronca carcajada. Estaba claro que, para Klaas Pool, la risa, una vez empezada, no era algo que se desechaba sin más.
—¡Que los repollos…! —dijo, ahogándose ligeramente.
Resopló, vencido.
Luego volvió la mirada a los caballos y al camino, mediante el mismo proceso de girar primero la cabeza y después los ojos. Selina pensó que la jocosa mirada de su ojo derecho y su redonda mejilla le daban un aire increíblemente pícaro de duende.
Selina también se echó a reír mientras protestaba por la risas de Klaas Pool.
—¡Pues claro que lo son! —insistió—. Son bonitos. Como el jade y el burdeos. No, como… como… ¿Qué es lo que hay en…? Como el crisoprasio y el pórfido. Todos esos campos de repollos y el maíz y las remolachas juntos parecen alfombras persas.
Desde luego, no era así como la nueva maestra debía hablar a un granjero holandés que conducía su carro por el sucio camino hacia High Prairie. Pero Selina, hay que recordarlo, había leído a Byron a los diecisiete años.
Klaas Pool no sabía nada del crisoprasio ni del pórfido. Tampoco de Byron. Ni, ya puestos, de jades ni burdeos. Pero sabía de repollos, verdes y rojos. Lo sabía todo de repollos, desde la semilla al chucrut; conocía y cultivaba variedades que iban del robusto repollo chato al temprano Wakefield. Pero que fueran bonitos, que parecieran joyas, que se extendieran como alfombras persas, era algo que nunca se le había pasado por la cabeza, y con razón. ¿Qué tiene que ver un repollo, o, ya que estamos, un robusto y esforzado granjero holandés, con tonterías como el crisoprasio, el jade, el burdeos o los tapices persas?
Los caballos trotaban con ruido de cascos por el pesado camino rural. De vez en cuando el corpachón sentado junto a Selina se agitaba silenciosamente, como antes. Y entre la hirsuta barba dorada, Selina oía:
—¡Los repollos! ¡Que los repollos son…!
Pero no se sintió ofendida. Ese día no se habría ofendido por nada, porque, a pesar de su reciente tragedia, de sus diecinueve años, de su soledad, de la idea aterradora de esa nueva casa donde iba a alojarse, rodeada de extraños, era consciente de una cálida sensación de euforia, de entusiasmo… y aventura. Sí, era aquello. «Todo esto no es más que una gran aventura», había dicho Simeon Peake. Selina dio un respingo, anticipándose. Estaba haciendo algo atrevido y revolucionario, algo que las Peake de Vermont, ahora afortunadamente remotas, habrían contemplado horrorizadas. Iba equipada con su juventud, curiosidad, una complexión de hierro, un vestido de sarga marrón y otro burdeos de cachemir, cuatrocientos noventa y siete dólares y un espíritu alegre y aventurero que nunca iba a morir, aunque a veces la llevara a lugares extraños y al final la dejara en yermos impenetrables que debía desandar trabajosamente. Pero, para ella, los repollos rojos y verdes siempre serían jade y burdeos, crisoprasio y pórfido. La vida no tenía armas contra una mujer así.
Así que, mientras traqueteaban y daban tumbos por el camino, Selina se consideró afortunada, aunque estaba un poco aterrada. Volvió la vista de las grandes praderas a la silenciosa figura sentada a su lado. Selina era de natural alegre y extrovertido, y la introversión de aquel hombre la hacía sentir ligeramente incómoda. Sin embargo, no había nada taciturno en el rostro de Klaas Pool. En el rabillo del ojo o alrededor de la boca se veían incluso leves atisbos de alborozo.
Klaas Pool era el responsable de la escuela y Selina iba a vivir en su casa. Quizá no debería haber dicho eso de los repollos, así que se enderezó muy formal, trató de parecer una maestra de escuela y logró aparentar ser tan severa como una margarita.
—Ejem —dijo (o algo parecido)—. Usted tiene tres hijos, ¿no, señor Pool? ¿Todos van a ser alumnos míos?
Klaas Pool rumió su respuesta. Se concentró tanto que un leve ceño rompió la serenidad de su frente. Al parecer Selina, con su doble pregunta, en un intento de dar un giro formal a la conversación, había puesto en apuros a su anfitrión. Este intentó mover la cabeza en dos direcciones a la vez, lo que le dio un movimiento rotatorio. Selina vio con asombro que estaba intentando negar y asentir con la cabeza al mismo tiempo.
—¿Quiere decir que no tiene… o que no lo son? ¿O…?
—Tengo tres hijos. Todos no van a ser alumnos suyos.
Había algo definitivo e inquebrantable en su forma de hablar.
—¡Vaya! ¿Por qué no? ¿Cuál de ellos no?
La descarga resultó fatídica. Sirvió para detener el pequeño hilo de conversación que había inciado Klaas Pool. Siguieron traqueteando unos cinco kilómetros en silencio. Selina se dijo seriamente que no debía reírse. Nada más hacerlo, se echó a reír sin poder evitarlo. Era una risa ligera y alegre, como el aleteo de un pájaro en el fresco crepúsculo otoñal. Y de repente, a ese sonido se unió un lento rumor que fue aumentado como el burbujeo de una tetera que lleva mucho tiempo hirviendo. Así que los dos se echaron a reír. La muchachita asustada que trataba de parecer formal y el anodino y poco imaginativo granjero, porque esa criatura vivaracha, de ojos grandes, delgada, pálida y encaramada como un pájaro en el asiento del carro, había despertado su lento sentido del humor.
Selina se sintió de pronto simpática y alegre.
—Dígame cuáles serán alumnos míos y cuáles no.
—Geertje va al colegio. Jozina va al colegio. Roelf trabaja en la granja.
—¿Cuántos años tiene Roelf?
Volvía a actuar como una maestra de escuela.
—Roelf tiene doce años.
—¡Doce! ¿Y ya no va al colegio? Pero ¿por qué no?
—Roelf trabaja en la granja.
—¿A Roelf no le gusta el colegio?
—Claro que sí.
—¿No cree que debería ir?
—Claro que sí.
Una vez que había empezado, Selina no podía echarse atrás.
—¿Su mujer no quiere que Roelf vuelva al colegio?
—¿Maartje? Claro que sí.
Ella volvió a cobrar fuerzas y se lanzó a preguntar:
—Entonces, ¡por el amor de Dios!, ¿por qué no va a la escuela?
Los ojos azules de Klaas Pool seguían fijos en el punto situado entre las orejas del caballo. Su rostro tenía una expresión serena, plácida y paciente.
—Roelf trabaja en la granja.
Selina se achicó, derrotada.
Se preguntó por Roelf. ¿Sería un niño tímido y huidizo como Smike? Geertje y Jozina. Geertje… Gertrude, claro. ¿Y Jozina? Josephine. ¿Maartje? Humm… Marta, probablemente. De todos modos, iba a ser interesante. ¡Iba a ser maravilloso! ¡Imaginar que hubiera vuelto a Vermont y para convertirse en una manzana pocha!
Empezaba a anochecer. La niebla del lago fue cubriendo la pradera y una bruma blanca se posó sobre los rastrojos helados y los árboles pelados. Capturó la última luz del cielo y la retuvo, dando a los campos, a los árboles, a la negra tierra, al hombre sentado estólidamente junto a la muchacha, y al rostro de esta, un precioso brillo opalescente. Selina, al ver aquello, abrió los labios para lanzar otra exclamación, pero los cerró al recordar el episodio anterior. Había aprendido la primera lección en High Prairie.
3
La familia Pool vivía en una típica casa de High Prairie. Al anochecer habían pasado por delante de muchas similares. Aquellos recios norteamericanos de origen holandés las habían construido allí, en Illinois, al estilo de las casas achaparradas esparcidas por las llanuras de los alrededores de Ámsterdam, Haarlem y Róterdam. Una hilera de árboles podados se erguían junto al camino. Cuando torcieron para entrar en el patio, Selina se fijó en el brillo de los cristales. La casa tenía muchas ventanas, con paneles del tamaño de un pañuelo. Incluso a la luz del crepúsculo, Selina pensó que nunca había visto ventanas centellear así. Aún no sabía que esos paneles inmaculados eran un signo de estatus social en High Prairie. El patio y la casa tenían un orden geométrico como el de una casa de juguete. El efecto lo estropeaba una cuerda para tender la ropa de la que colgaba un friso de colada variopinta: un par de monos desteñidos, una camisa, calcetines, unos calzoncillos cuidadosamente remendados e inflados grotescamente por la brisa, como un cómico vagabundo entregado a una bacanal. Selina iba a conocer ese friso de humildes prendas como una decoración cotidiana en el patio de la mujer granjera.
Miró hacia abajo desde el pescante, esperando que Klaas Pool la ayudara a apearse, pero él no parecía tener semejante intención. Tras saltar al suelo, estaba sacando cajas y embalajes vacíos de la parte trasera del carro. Así que Selina, envuelta en el chal y la capa, bajó agarrada a la rueda y miró a su alrededor en la penumbra, una figura muy pequeña en un mundo gigantesco. Klaas había abierto la puerta del cobertizo. Volvió y palmeó enérgicamente en el costado a uno de los caballos. El tiro, obediente, salió trotando del cobertizo. Klaas cogió el pequeño y rígido baúl de Selina y ella agarró la cartera. El patio estaba bastante oscuro. Cuando Klaas Pool abrió la puerta de la cocina, la boca roja que era el tiro abierto del horno les dedicó una amplia sonrisa de bienvenida.
Una mujer se hallaba junto al fogón con un tenedor en la mano. La cocina estaba limpia pero desordenada, con el desorden que resulta del trabajo agobiante. Había un olor agradable a comida. Selina lo olfateó con avidez. La mujer se volvió hacia ellos. Selina la miró atentamente.
«Esta», pensó, «debe de ser otra, una mujer mayor, su madre tal vez». Pero Klaas Pool dijo:
—Maartje, te presento a la maestra.
Selina estrechó la mano áspera, dura y callosa de aquella mujer. En contacto con esta, la suya parecía de seda contra una tabla de pino. Maartje sonrió, dejando ver los dientes rotos y descoloridos. Se apartó el ralo cabello de su ancha frente y lo dejó caer tímidamente por el cuello de su vestido azul de percal.
—Encantada —dijo Maartje, muy formal—. Sea usted bienvenida.
Y añadió, mientras Pool salía al patio dando un portazo:
—Pool podía haber entrado con usted por la puerta principal. Pero deje sus cosas.
Selina empezó a quitarse las prendas que la envolvían: la bufanda, el chal, la capa. Allí estaba, una figura menuda y absurdamente elegante en aquella cocina. El vestido de sargamarrón era muy ajustado y ceñido por arriba, y lleno de volantes yadornos por debajo.
—¡Madre mía, qué joven es usted! —exclamó Maartje.
Se acercó, como impelida por una fuerza misteriosa, y palpó la tela del vestido de Selina.
Mientras tanto, Selina advirtió de pronto que Maartje también era joven. Los dientes averiados, el pelo ralo, el vestido descuidado, la cocina desordenada, la expresión de agobio…, por encima de todo ello, destacándose claramente, apareció la mirada de una joven.
«Dios mío, no creo que tenga más de veintiocho años», se dijo Selina, espantada.
Se había fijado en las dos cabezas con trenzas que aparecían y desaparecían en la puerta del cuarto contiguo. Maatje la arrastró a esa habitación. Era evidente que su anfitrionada estaba consternada por que la maestra no hubiera hecho su entrada formal por la cocina en vez de por el salón. Selina siguió a Maartje Pool al salón. Detrás de la estufa, riendo disimuladamente, había dos niñas rubias. Geertje y Jozina, por supuesto. Selina se acercó a ellas sonriendo.
—¿Cuál es Geertje? —preguntó—. ¿Y cuál Jozina?
Ante esta pregunta, las risas se tornaron carcajadas. Las niñas se refugiaron tras el negro y redondo baluarte de la caldera, vencidas. No ardía ningún fuego en la reluciente estructura de ébano, aunque la noche era cruda. Encima de la estufa,un tramo de tubería, de un esmalte tan reluciente como la estufa, cruzaba todo el cuarto y desaparecía por una extraña rejilla perforada en el techo. Selina inspeccionó rápidamente el cuarto. En la ventana había unas pocas macetas con plantas resistentes sobre un bastidor pintado de verde. Había geraniossin florecer; un cactus con sus gruesos pétalos como lonchas de jamón rancio, colocado para adornar un salón; una planta llamada «escalera de Jacob», en unaespaldera enclenque. El delgado andamiaje del bastidor verde estaba vuelto hacia el cuarto y las flores miraban ciegamente al oscuro recuadro de la ventana. Había un sofá con una arrugada funda de percal, tres mecedoras y, colgados en la pared, austeros dibujos de antepasados holandeses de rasgos increíblemente duros. Todo era pulcro, duro y desagradable, pero Selina había vivido demasiados años en feas pensiones para ofenderse por eso.
Maartje había encendido una lamparita de cristal, cuyo tubo centelleó como antes hicieran los paneles de las ventanas. Una escalera empinada, cerrada y sin alfombrar comunicaba con la sala de estar. Por ella, y sin parar de hablar, Maartje Pool condujo a Selina hasta su dormitorio. Selina iba a descubrir que la granjera, a menudo lacónica por falta de compañía, se volvía un torrente de palabras cuando se le presentaba la oportunidad. Formaban una pequeña procesión. Primero, la señora Pool con la lámpara, seguida de Selina con la cartera de viaje y, por último, tap-tap, Jozina y Geertje, que hacían un ruido enorme en los escalones de madera con sus zapatos de tachuelas, aunque iban de puntillas para que no las oyera su madre. Era evidente que había habido un acuerdo sobre el asunto de su invisibilidad. La procesión se movió acompañando a Maartje.
—Ahora quedaos abajo. ¿Qué os he dicho?
Su tono contenía una advertencia, una amenaza. Las dos niñas se detuvieron un momento, y al cabo de unos instantes avanzaron nuevamente de puntillas, los ojos como platos al mismo tiempo pícaros y temerosos.
Al final de un pasillo estrecho, oscuro y con olor a cerrado, una puerta daba al cuarto reservado a Selina. Sintió que el frío le entraba hasta los huesos y tres objetos llamaron su atención. La cama, un enorme y no del todo feo mausoleo de nogal, se alzaba sombrío casi hasta el techo. De hecho, el racimo de uvas que estaba en su cúspide parecía alcanzar el techo encalado. El colchón de paja y hojas de maíz no era digno de ese monumento, pero afortunadamente la señora Pool había puesto encima una cama de pluma, cosida y acolchada, para que Selina durmiera cómoda y abrigada durante el invierno. Delante de una pared había un arcón bajo de un marrón tan oscuro que parecía negro. Su panel frontalestaba de forma curiosa tallado. Selina se inclinó a verlo y por segunda vez ese día dijo:
—¡Qué bonito!