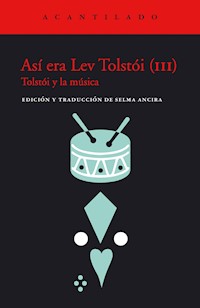
Así era Lev Tolstói (III) E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuadernos del Acantilado
- Sprache: Spanisch
La figura de Tolstói, compleja y polifacética, fascinó tanto a sus contemporáneos como fascina hoy a quien se acerca a sus obras. Los testimonios reunidos en este volumen nos descubren al escritor, asceta y pensador moral, pero también al melómano, cuya predilección por la más abstracta de las artes encierra algunas claves de su pensamiento sobre la creación y la vida. Cada uno de los textos reunidos refleja un aspecto de la personalidad desmesurada y fascinante de este hombre capaz de inspirar una sincera admiración en quien lo trató, como las teselas que dibujan, pieza a pieza, el complejo mosaico. «El autor de Guerra y paz se preguntó durante toda su vida por la naturaleza de la música, por el extraño mecanismo que llegaba a provocarle el llanto. Así era Lev Tolstói (III) nos ayuda a comprender una relación tormentosa». Álvaro Guibert, El Cultural «En la presente ocasión conocemos los gustos musicales de Tolstói, su relación con tal actividad y las relaciones con algunos compositores e intérpretes de relieve. Este libro ofrece pinceladas que en su conjunto dan cuenta de la personalidad compleja y plural del autor ruso». Iñaki Urdanibia, Kaos en la red «Este libro no tiene desperdicio, se lee con suma facilidad y nos acerca, a través de los ojos de los que le conocieron a este escritor que sigue conmoviendo a quien se acerca a su obra». Javier del Olivo, Platea Magazine «En este bello volumen hallamos originales e íntimos testimonios que nos acercan al Tolstói más humano». Carlos Javier González Serrano, Voz Populi
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ASÍ ERA
LEV TOLSTÓI
(III)
TOLSTÓI Y LA MÚSICA
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN
DEL RUSO DE SELMA ANCIRA
ACANTILADO
BARCELONA 2022
CONTENIDO
REMEMBRANZAS Alexandra Andréievna Tolstaia
DE CÓMO VIVE Y TRABAJA EL CONDE L. N. TOLSTÓI Piotr Alexéievich Serguéienko
ENCUENTRO CON L. N. TOLSTÓI EN EL MUNDO DE LA MÚSICA Valentina Semiónovna Serova
UNA PAGINITA DE RECUERDOS SOBRE LEV NIKOLÁIEVICH TOLSTÓI Maria Fiódorovna Meyendorf
CERCA DE TOLSTÓI (FRAGMENTOS) Alexandr Borísovich Goldenweiser
MI VISITA A LEV NIKOLÁIEVICH Fiódor Ivánovich Shaliapin
LA MÚSICA EN LA VIDA DE MI PADRE (FRAGMENTOS) Serguéi Lvóvich Tolstói
LA MÚSICA EN YÁSNAIA POLIANA Wanda Landowska
NOTAS (FRAGMENTOS) Maxim Gorki
Índice de nombres
Amo la música por encima de todas las artes.
LEV TOLSTÓI
La condesa Alexandra Andréievna Tolstaia (llamada Alexandrine; 1817-1904) era la hija de un tío abuelo del escritor. Desde 1846 y hasta su muerte, perteneció a la corte imperial de Petersburgo. De 1846 a 1866 fue dama de honor de la hija del zar Nicolás I, la gran duquesa Maria Nikoláievna, y a partir de 1866 se le encargó la educación de la única hija del zar Alejandro II, la gran duquesa Maria Alexándrovna. En 1874 ésta se casó con Alfred, duque de Edimburgo, y Alexandra Tolstaia se quedó en la corte como dama de la Orden de Santa Catarina, viviendo en el Palacio de Invierno y cumpliendo las funciones de dama de honor de la emperatriz. Nunca se casó. Dada su posición, en diversas ocasiones pudo ayudar a Tolstói y protegerlo de las persecuciones del Estado y de la Iglesia. La larga amistad que la unió a Tolstói se remontaba a 1855, cuando el escritor volvió de Sebastopol (antes se habían visto sólo fugazmente), y se consolidó durante el verano de 1857, cuando Tolstói abandonó París y se instaló en Suiza. La Villa Bocage a orillas del lago de Ginebra donde vivía Alexandra Andréievna, Clarens, los amigos de entonces, los paseos por las montañas en plena primavera, sus conversaciones—que desde entonces se inclinaban por «los temas religiosos»—los acercaron para siempre y quedaron en la memoria de ambos como uno de los períodos más luminosos de sus vidas, constantemente evocado por los dos.
REMEMBRANZAS*
ALEXANDRA ANDRÉIEVNA TOLSTAIA
No recuerdo cuándo vi a Tolstói por primera vez. Creo que fue en Moscú, en casa de nuestro pariente común, el conde Fiódor Ivánovich Tolstói (a quien apodaban «el Americano»).
De niña, no conocía yo a Lev Nikoláievich, a pesar de lo cercano de nuestro parentesco. Nosotros vivíamos en Tsárskoe Seló1 o en Petersburgo, y él en una aldea cerca de Tula, y sus estudios los hizo en Kazán y en Moscú.
Lo veo muy claramente a su regreso de Sebastopol (1855), convertido en un joven oficial de artillería, y recuerdo la impresión tan agradable que causó en todos nosotros. Para ese entonces ya era una persona conocida del público (Infancia había aparecido en 1852). Todo el mundo estaba entusiasmado con esa obra deliciosa, y nosotros incluso nos sentíamos un poco orgullosas del talento de nuestro pariente, aunque todavía no presintiéramos la celebridad que llegaría a alcanzar en el futuro.
Era una persona sencilla, excepcionalmente modesta, y tan jovial que su presencia infundía ánimos. De sí mismo hablaba muy de vez en cuando, pero miraba con detenida atención a toda persona nueva que apareciera y luego, de forma muy divertida, nos comentaba sus impresiones, casi siempre un poco extremas (absolus [‘categóricas’]). Su apodo, pellejo fino, se lo dio tiempo después su esposa, y en realidad le quedaba muy bien: el menor matiz del que se percatara actuaba en él ventajosa o desventajosamente con una gran fuerza. Intuía a la gente con su olfato artístico, y su apreciación con frecuencia resultaba asombrosamente exacta. La expresividad de su cara fea, de sus ojos inteligentes, bondadosos y expresivos, compensaba lo que le faltaba en galanura, y era, podríamos decir, mejor que la belleza.
Durante los primeros dos o tres años de nuestra relación, nos veíamos con cierta frecuencia, pero de manera irregular. Nuestros caminos eran demasiado distintos. Yo, por aquel entonces, ya estaba en la corte, y cuando él iba a Petersburgo, lo hacía sólo de paso.
Nos encariñamos tanto con él que siempre lo recibíamos con inmensa alegría, pero eso todavía no era el principio de la amistad que nos uniría el resto de nuestras vidas. Nuestra amistad no floreció hasta 1857, en Suiza, adonde yo había ido con la gran duquesa Maria Nikoláievna tras la coronación del hoy desaparecido zar Alexandr Nikoláievich […]
Pasamos en Ginebra todo el invierno, y en marzo, para nuestra gran sorpresa, de pronto apareció frente a nosotros Lev Tolstói.2 (Diré, a propósito, que sus apariciones y desapariciones siempre tenían un regusto a coup de théâtre [‘golpe de efecto’]).
Como en ese momento no mantenía yo correspondencia con él, no teníamos ni idea de en dónde se encontraba, y pensábamos que estaría en Rusia.
—Vengo de París—anunció—. París me dio tanto asco que estuve a punto de volverme loco. ¡Lo que llegué a ver!… En primer lugar, en la maison garnie [‘posada’] donde me hospedé, vivían treinta y seis ménages [‘parejas’], de las que diecinueve eran ilegítimas. ¡Indignante! Quise además ponerme a prueba y fui a ver cómo ejecutaban a un criminal en la guillotina, después de lo cual perdí el sueño y no sabía ya qué hacer con mi persona.3 Por fortuna, de pura casualidad, me enteré de que ustedes estaban en Ginebra, y no dudé un minuto en venir a verlas, con la certeza de que serían mi salvación.
Y sí, una vez que lo hubo dicho todo, se tranquilizó, y comenzamos a llevarnos maravillosamente bien; nos veíamos todos los días, dábamos largos paseos por las montañas y disfrutábamos plenamente de la vida. Hacía un tiempo esplendoroso, y la naturaleza no podía ser más bella. Nos extasiábamos con ese entusiasmo propio de los habitantes de las llanuras, aunque Lev Nikoláievich no tardaba en mitigar nuestro alborozo, afirmando que todo aquello era una nimiedad al lado del Cáucaso. Pero para nosotros eso bastaba.
De vez en cuando algunos conocidos rusos se unían a nuestras excursiones. Mi hermana, que siempre y en todo momento, para las cosas serias y las banales, era la personificación de la bondad, solía dar a nuestras excursiones un toque especial, llevando en un enorme saco todo lo que pudiera hacer feliz a cada uno de nosotros.
En una ocasión decidimos ir hasta la cima del Salève, desde donde había una vista preciosa. Nos quedamos en un pequeño hotel, bastante acogedor. Hallamos en él, sí, un refugio para reposar, pero definitivamente nada que pudiera satisfacer el apetito de quienes tenían hambre.
La talega con provisiones, como era de esperar, hizo su aparición y, mientras mi hermana sacaba las cosas, todos la mirábamos con ojos codiciosos. ¡Qué no había dentro! Té, y también bombones, y frutas variadas, y por supuesto empanadas, y varios tipos de galletas, había hasta vino y agua de Selters…
Como si hubiese sido ayer, veo la cara entusiasmada de Lev. Se alegraba por aquellas golosinas como si fuera un niño, y no paraba de alabar a mi hermana: «Bravo, abuela Liza, bravo»… Pero de pronto le dieron ganas de molestarla. (Era algo que le encantaba).
—Ay, ay, ay, abuela Liza, con la generosidad que la caracteriza, ha traído usted una montaña de cosas, pero apuesto a que hay algo de lo que se olvidó. Seguro que no trajo unas barajas, por ejemplo.
Mi hermana, sin decir una sola palabra, metió la mano en su bolsillo y sacó dos juegos de cartas. El entusiasmo de Lev era infinito, pese a que las barajas resultaron un elemento innecesario allá, donde faltaban ojos para ver la magnificencia de la puesta de sol y la perspectiva infinita de las montañas…
Lev nos llamaba «abuela» en broma, convencido de que la palabra tía no nos iba, sobre todo a mí: «Es usted demasiado joven para esa palabra» (Paradoxe à la L. Tolstoï [‘paradoja a lo Tolstói’]).
Aprovecharé para hablar aquí, de paso, del verdadero grado de parentesco que había entre nosotros.
Mi abuelo tuvo veintitrés hijos de una misma esposa, y mi padre era el más pequeño de todos, así que algunos de los hijos de los hermanos y hermanas mayores de mi padre tenían la misma edad que él. El padre de Lev Nikoláievich, el conde Nikolái Ilich, era sobrino de mi padre, es decir, hijo de su hermano mayor, el conde Iliá Andréievich, que aparece en Guerra y paz como el conde Rostov. A él nosotros ya no lo alcanzamos vivo, pero a Nikolái Ilich, nuestro primo, aunque de manera muy vaga, sí lo recuerdo en mi infancia. Parece ser que por aquel entonces ya estaba casado. Por lo tanto, Lev Nikoláievich era sobrino nuestro y varios años menor que nosotras.
Vuelvo a mi relato.
Lev se quedó con nosotras durante toda la Cuaresma. En aquel entonces todavía no era un adversario de la Iglesia y, al ver que todos ayunábamos, se dispuso también él a guardar el ayuno, pero… no lo consiguió. La cosa más nimia lo hacía cambiar de humor, y eso, a mí, me afligía sobremanera.
Después de Pascua decidió que iría a Vevey, donde teníamos muchos conocidos en común. La gran duquesa, a petición mía, me dio autorización para ir. ¡Qué viaje más bonito y, de nuevo, cuántos días primorosos y llenos de alegría!
En el momento de subirnos al barco, me percaté de que Lev llevaba un sac de voyage [‘mochila’] en bastante buen estado, lo que me sorprendió sobremanera, puesto que en general era más bien descuidado en lo que a su apariencia se refería.
—¿Y esto qué significa?—le pregunté en tono de guasa—. Un lujo así tiene poco que ver con su persona.
—¡Pero cómo!—me respondió con una seriedad pasmosa—. Estoy a punto de cumplir treinta años y tengo que disponer las cosas de la mejor manera. Ya ve, en esta mochila llevo cuanta ropa blanca y demás enseres necesito para una semana; después habrá otra mochila para todo un mes, y, finalmente, una tercera, ya para toda la vida…
Era broma, sí, pero desde el punto de vista psicológico había buena parte de verdad. Lev aspiraba constantemente a iniciar la vida de nuevo y, aventando el pasado como si fuera ropa usada, quería ponerse una clámide impoluta. Con cuánta ingenuidad creíamos entonces, ambos, que un solo día bastaba para que uno pudiera convertirse en una persona distinta, transformándose íntegramente, de la cabeza a los pies, y modelándose según sus propios deseos. Aunque resultara incongruente con la edad que teníamos—ya no éramos tan jóvenes—, caíamos redondos en el autoengaño, ya que anímicamente teníamos muchos menos años de los que en realidad teníamos. Y, entretanto, ¡qué lucha había que librar!, cuántos desengaños nos esperaban en relación con nosotros mismos, hasta convencernos de la impotencia y de la imposibilidad de vencer el más insignificante de los defectos propios sin acudir a la ayuda suprema.
Alguien dijo (no sé si fue Sócrates o Platón): «Yo sólo sé que no sé nada». Y a mí me gustaría añadir: «Ni puedo nada».
Para Lev era más complicado llegar a esta verdad. Él sentía dentro de sí la fuerza del talento, aunque por aquel entonces rara vez estuviera contento consigo mismo. Me atrevo incluso a decir que, bajo la influencia de la popularidad mundial que ha alcanzado, aun hoy en día sigue trabajando en sí mismo única y exclusivamente con sus propias manos.
Pese a lo diferente de nuestra educación y de nuestra situación, teníamos un rasgo de carácter en común. Ambos éramos unos entusiastas incorregibles y ambos éramos, también, proclives al análisis; amábamos sinceramente el bien, pero no sabíamos cómo hacerlo de manera correcta. Nos analizábamos con minuciosidad, suponiendo que aquello era digno de alabanza, pero, en esencia, el análisis sólo lisonjeaba nuestra imaginación y de ninguna manera hacía que la vida mejorara. En ese entonces Lev ya estaba lleno de negaciones, pero más del intelecto que del corazón. Su alma había nacido para la fe, pero también para el amor, y con frecuencia, sin que se diera cuenta, daba prueba de ello en distintas situaciones.
Nuestras conversaciones tendían, en su mayoría, a temas religiosos, pero no nos entendíamos. ¡Cómo iba yo a alcanzar en ese momento toda la complejidad de su extraordinaria naturaleza! Resulta incluso irrisorio pensar en los esfuerzos que yo hacía para que él fuera como yo, pero él esquivaba mis doctrinas ideales y, aparte de infinitas discusiones, no se conseguía nada. Eso no impedía, sin embargo, que estuviéramos más cerca cada vez.
Una deliciosa mañana de mayo, navegamos por el plácido lago de Ginebra rumbo a Vevey… Nos detuvimos en la orilla, en la Pension Perret, donde nos dieron de comer francamente mal. Lev aseguraba que la sopa debía de ser de flores silvestres: «¿Acaso no reconoció las campánulas lilas que recogió usted esta mañana? Las dejó usted por ahí, y ellos las aprovecharon, ¡y encima les tendremos que pagar!». En la misma mesa que nosotros había tres inglesas feas, de dientes largos, que de vez en cuando nos lanzaban una miradita hostil. Bien puede ser que nuestra alegría incontenible ofendiera su seriedad inglesa. Debo decir que no nos quedamos a hacer la sobremesa con ellas, sino que apenas terminamos de comer fuimos a visitar a nuestros amigos, que vivían por ahí cerca.
¡Qué personas tan cordiales y agradables! La princesa Meshérskaia, de soltera Karamziná, con su marido, su hija y su hermana, E. N. Karamziná, mi íntima amiga. Estaba también la encantadora y ya no muy joven pareja de los Pushin, Mijaíl Ivánovich y Maria Yákovlevna, a los que Lev Nikoláievich puso de apodo Filemón y Baucis,4 y finalmente, como la guinda en el pastel, el muy agradable joven de pelo cano y rostro rosado Mijaíl Andréievich Riabinin, el favorito de ambos, una persona inteligente, divertida, con una inventiva inagotable y siempre lleno de relatos.
Cuando él estaba presente, la risa era continua. La pobre princesa Meshérskaia, débil y enferma, le suplicaba que tuviera compasión de ella; pero una vez que se había encarrilado en sus chistes fabulosos, no había quien lo detuviera… La risa entonces se convertía en sonora carcajada, e incluso había veces que alguno se caía de la silla al suelo mientras él peroraba dando rienda suelta a su imaginación.
Mi Lev no se quedaba atrás y cautivaba a todo el mundo con su alegría infantil y sus originales ocurrencias.
Había también otros conocidos, bastante menos cercanos y muy poco interesantes, que formaban parte de nuestra pesarosa lista des intrus [‘de los no invitados’]. Nos habíamos convertido en verdaderos maestros en el arte de librarnos de ellos.
En una ocasión, todos los «invitados» salieron por la mañana a dar un paseo a pie a Glyon, que, como bien se sabe, es la localidad más alta desde donde se puede ver Vevey.
El sendero estaba cubierto de flores en el sentido literal y figurado. La suntuosa primavera nos miraba directamente a los ojos, embriagándonos. Me acuerdo que todos, sin importar la edad que tuviéramos, parecíamos escolares achispados… Una vez arriba de la montaña, con la cara empapada en sudor, entramos en el vestíbulo del único hotel que había entonces, lleno a reventar de ingleses, americanos y gente de otras nacionalidades.
Después del té, Lev, sin conceder la menor atención al numeroso público, ni corto ni perezoso se sentó al piano y exigió que cantáramos.
Confieso, sin hacer alarde de modestia, que por aquel entonces yo tenía una voz espléndida y dedicaba mucho tiempo a la música. Resultó que M. Y. Púshina de vez en cuando también cantaba. Me hizo una segunda voz muy entonada, mientras los dos Mijaíles nos acompañaban con sus bajos y Lev nos dirigía desempeñándose también como conductor.
No sé hasta qué punto un concierto tan improvisado resultó satisfactorio en sentido estrictamente musical, pero con las ventanas abiertas y en un espacio amplio todo parecía salir bien, incluso resultaba poético.
Cantábamos «Dios, guarda al zar», canciones rusas y gitanas, en una palabra, todo lo que se le iba ocurriendo a Lev Nikoláievich… Tuvimos un éxito arrollador. Los extranjeros se nos echaron encima deshaciéndose en cumplidos, desbordando un agradecimiento que cada uno expresaba en su lengua, y suplicándonos que siguiéramos. Les resultábamos muy convenientes: en primer lugar, como músicos ambulantes no había honorarios de por medio, y por otro lado disipábamos, me parece, su habitual aburrimiento.
Al día siguiente se repitió lo mismo en nuestra pensión. Orphée attendrissant les bêtes [‘Orfeo amansando a las fieras’]. Las temibles inglesas se suavizaron a tal punto que no hallaban cómo expresar su buena disposición hacia nosotros, nos acercaban sillas, nos agasajaban con té, pastelitos, etcétera…
Cuando terminaron mis vacaciones, volví a Ginebra o, mejor dicho, a la Villa Bocage, adonde la gran duquesa se había mudado a principios de la primavera. Lev se quedó en Vevey, reprochándome que fuera incapaz de zafarme del Humero (así llamaba él a la corte, no recuerdo por qué).
Justamente por esos días se inició nuestra larga correspondencia: telegramas, notas y cartas atravesaban el lago todos los días.
Es muy poco, no cabe duda, lo que se ha conservado de todo aquello, pero no hace mucho tiempo encontré unos versos que Lev me mandó desde Vevey.
Debo confesar que me dio un gusto muy especial hallar este documento de «aquellos días de antaño», pese a que los versos en sí no son nada del otro mundo. Los cito aquí como ejemplo de nuestro buen humor de entonces:
Hace días que llegó,
abuelita, su respuesta,
y desde entonces pasó
que la Perret fue funesta.
En Bocage tengo la testa,
y pienso que con mi abuela
de manera no impuesta
viviría en una estela.
Aparte de la correspondencia, Lev venía de Vevey a Ginebra continuamente, pero ya no venía solo, sino en compañía de los dos Mijaíles. Sus farsas no tenían fin. El muy respetable M. I. Pushin, el más bueno de los mortales, los acompañaba en sus travesuras.
Una conocida de nosotras, una vieja francesa que se hospedaba en nuestro albergue, no acababa de asombrarse de su turbulence [‘turbulencia’]. «Ils arrivent toujours comme un ouragan—decía—. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tous les trois attelés à votre char?» [‘Siempre llegan como un huracán. ¿De verdad necesitan ustedes tenerlos a los tres enganchados a su carro?’].
Pero aquí no se trataba de «admiradores», sino simplemente de travesuras.
Nunca olvidaré el día en que irrumpieron, justo en el momento en que yo, precisamente con aquella francesa, me disponía a ir al concierto que en Ginebra daba un pobre violinista que estaba bajo mi protección.
Me los encontré en la puerta.
—¿Qué hacemos?—les pregunté—. Yo tengo que ir al concierto.
—Pues no se hable más, iremos con usted; adonde usted vaya, iremos nosotros.
Si hubiera podido imaginar lo que iba a ocurrir, por supuesto que me habría quedado en casa. Aquellos tres pilluelos, de los cuales dos ya peinaban canas, estuvieron haciendo el tonto sin parar, intentando hacerme reír. Uno le hacía la segunda voz al chirriante violín, el otro al contrabajo, el tercero ululaba, como una trompeta, y aunque todo ocurriera al lado de mi oído, aquellos indeseados sonidos debían llegar, casi con certeza, a oídos vecinos.
La francesa estaba fuera de sí: «Au nom du Ciel, ne riez pas, Alexandrine, et tâchez de les arrêter» [‘¡Por Dios santo, no se ría usted, Alexandrine, e intente hacerlos parar!’]. ¡Como si fuera posible! Ya estaban muy encarrerados… Yo me sentía incomodísima, pero cuanto más seria y más severamente los miraba, más se choteaban y se pitorreaban de los artistas, que, la verdad, eran muy malos. Finalmente, y para evitar un escándalo público, tuve que irme antes del final, llevándomelos a todos conmigo.
En junio emprendimos un largo viaje a Oberland con los niños de la gran duquesa. Se decidió que la primera escala, para pasar la noche, fuera en Vevey, en el conocido hotel Monnet.
No acabábamos de sentarnos a la mesa, cuando el camarero se acercó a decirme, con un tono muy misterioso, que alguien me estaba esperando abajo… Adivinando de quién se trataba, bajé rápidamente. Ahí, en el centro del salón, estaban ellos, envueltos en largos impermeables y con plumas en unos sombreros impensables. Las partituras estaban esparcidas por el suelo, al modo de los músicos ambulantes, y en vez de instrumentos tenían palos. En cuanto aparecí se desencadenó una cacofonía indescriptible—un verdadero tapage infernal [‘alboroto infernal’] o concierto gatuno—. Las voces y los palos sonaban a placer. Por poco me muero de risa. Los retoños de la gran duquesa estaban inconsolables por no haber presenciado el recital.
Después de unos cuantos días de vagabundear por valles y montañas, llegamos por fin a Lucerna y, de pronto, apareció de nuevo Lev, de forma totalmente inesperada, como si hubiera brotado de la tierra. Había llegado a Lucerna dos días antes que nosotros, y ya le había dado tiempo de vivir todo un drama, sobre el que más tarde publicó un relato con el título de «Notas del príncipe Nejliúdov».5 Lev estaba visiblemente excitado y ardía en indignación.
Esto es de lo que había sucedido la víspera, y de lo que por él nos enteramos:
Un músico ambulante había estado tocando durante largo rato bajo uno de los balcones del Schweizerhof, en el que se hospedaba gente de la buena sociedad. Todos oían al artista con gusto, pero cuando levantó la gorra para recibir una recompensa nadie le echó ni un solo sou [‘moneda’]. El hecho, por supuesto, es feo, pero Lev Nikoláievich le dio unas dimensiones casi de crimen.
Para vengarse del emperejilado público, delante de todo el mundo tomó al músico del brazo, lo llevó a sentarse a su mesa y ordenó que le trajeran la cena y champaña. Probablemente ni el público ni el músico comprendieron la ironía de esta manera de proceder.
En este gesto se reconocía al hombre y al escritor.
Sus impresiones eran tan fuertes que involuntariamente acababa contagiando a los demás. Hasta los niños estaban muy interesados en sus aventuras y, como se habían encariñado con Lev Nikoláievich, nos suplicaron que lo invitáramos a nuestro barco para continuar el viaje con él, cosa que hicimos para deleite de todos. Hasta ahora se acuerdan de cuánto se divertían con él y también de la gran cantidad de cerezas que podía llegar a comerse de una sola sentada.
Son muchos los recuerdos que guardo de Lev, pero es imposible contarlos todos. Añadiré uno más a la gesta, y luego pasaré a temas más serios.
En una ocasión llegó a verme a Fráncfort justo cuando el príncipe Alexander von Hessen y su esposa se encontraban de visita. Estuve a punto de gritar de espanto cuando se abrió la puerta y Lev apareció vestido con un traje más que estrafalario. Ni antes ni después he visto nada semejante: parecía un bandido o quizá un jugador que lo ha perdido todo. Probablemente descontento por no haberme encontrado sola, dio unos cuantos pasos de un lado a otro y luego desapareció.
—Qui est donc ce singulier personnage? [‘¿Quién es ese personaje tan peculiar?’]—me preguntaron mis huéspedes sorprendidos.
—Mais c’est Léon Tolstoï [‘Nada menos que Lev Tolstói’].
—





























