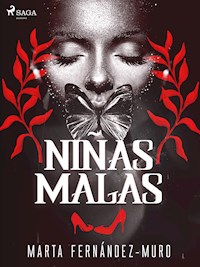Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Estos quince relatos cortos nos presentan una visión única del mundo, preñados de una sensibilidad inusitada y con una prosa difícil de igualar. Terribles acontecimientos que suceden en hoteles de lujo, chicas jóvenes que abandonan su pueblo cargadas de sueños para chocar con la realidad, amigas del alma a las que ha separado la vida y vuelve a unir la muerte... una colección única, imposible de dejar pasar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marta Fernández-Muro
Azogadas
Saga
Azogadas
Copyright © 2011, 2022 Marta Fernández-Muro and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372371
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Agradecida a Eloy Tizón
A mi hermana Jujú, presencia omnipotente, chófer, niñera, fontanero y contable. Todo el día de la ceca a la meca, y de noche, haciendo punto como nuestra madre.
A Belén, hermana de hermanas, con el corazón siempre abierto, dando de comer a los gatos abandonados y echando a volar vencejos.
Y a Teresa, la voluntad de vivir y el amor por lo bien hecho, con la misma ilusión que a los diez años, un pincelito en las manos, y erre que erre.
ALBERGO ROMA
No conocía Turín. Sólo sabía lo que había leído en una novela de Pavese que me llevé para el vuelo: que era una ciudad con soportales, río y colinas, a donde en enero llegaban los saltimbanquis y los vendedores de turrón.
Me habían mandado de la Sociedad General de Autores para negociar los derechos de un texto de Laura Curino, una dramaturga desconocida en España, pero muy celosa de su obra.
Ya en el avión sentí un frío terrible, como si tuviese un témpano en la espalda. A mitad del viaje el escalofrío se me instaló en los riñones y cuando me bajé en el aeropuerto, tenía el hielo en los pies.
Llegué al hotel a las doce de la noche. Era un hotel de cuatro estrellas con un hall de diseño. Sin embargo la habitación que me dieron no estaba reformada. Conservaba un armario con espejos y unas cortinas de terciopelo granate.
Llamé para que me subieran una aspirina y algo de comer. Me informaron de que el restaurante ya estaba cerrado, así que me tuve que conformar con una manzana y un vaso de leche.
Sin fuerzas para deshacer la maleta, me metí en la cama.
Había quedado con Laura Curino, en su editorial, a la mañana siguiente.
A las tres de la madrugada me desperté con la boca acartonada. La cara me ardía. No tuve tiempo de llegar al retrete, eché en el lavabo un líquido agrio donde flotaban los trozos de la manzana.
Puse la televisión. Descorrí las cortinas. No se veía la calle. Sólo la parte de atrás de unas casas muy estrechas, atravesadas por canalones negros. Y en el cielo una luna borrosa.
Cuando a las siete sonó el despertador, no supe dónde estaba. Descubrí que en Turín cuando vi caer la nieve.
Las piernas me pesaban como si fueran de hierro. Le supliqué al recepcionista que me mandase un médico. Mientras llegaba, llamé a la editorial pero nadie me contestó.
No me esperaba un médico hindú que hablara en inglés. Me hizo abrir la boca. Me tocó la tripa, me auscultó la espalda. Miró los restos del lavabo. Y me informó de lo que yo ya sabía: que tenía un virus y me tenía que quedar en la cama hasta que la temperatura bajase.
Volví a llamar a la editorial. Esta vez me contestaron. La señora Curino había estado esperándome pero ya se había ido. No sabían si mañana me podría conceder otra entrevista. No les estaba permitido darme su teléfono personal. Que lo intentase mañana a primera hora.
Quise volver a dormirme, pero fue imposible.
Detrás del cabecero empecé a escuchar una tubería. Primero un ligero silbido, como si el aire pasara por el tubo de un órgano, luego un torrente de agua que parecía que iba a reventar el tabique y, por último, una gota que se iba apagando hasta que volvía a escucharse el silbido.
La camarera pidió permiso para dejarme sobre las piernas una bandeja con una taza de té y los antibióticos.
Pero no tenía prisa en marcharse. Me recolocó las almohadas, puso la maleta sobre una butaca, finalmente colgó mi abrigo en el armario.
Antes de salir, me preguntó si me había molestado algún ruido.
Para abreviar le contesté que no y entonces dijo: “Si escucha algo raro en la habitación de al lado, no deje de avisarme”.
La secuencia de tres sonidos había vuelto a empezar así que me senté frente a la ventana.
De día, las casas con los canalones negros parecían ataúdes puestos de pie. El cielo era un pegote gris, a la altura de la mano.
Fui hasta el armario para mirarme la garganta en el espejo. Y entonces fue cuando escuché un llanto. Cerré la boca. Abrí la puerta muy despacio. Allí sólo estaba mi abrigo de piel. Sin embargo, a través de la trasera del armario, me seguían llegando unos gemidos cada vez más fuertes. Como si detrás hubiese un animal ahogándose.
Al apartar el abrigo descubrí que no había tabique, que habían clausurado la puerta, que unía los dos espacios, colocando el armario. Pegué la cara y, a través de las juntas de la madera, vi la otra habitación.
Tenía una cama muy antigua de esas de latón, con una colcha blanca. No vi equipaje. Sí un maletín en el suelo. Encima de la mesilla había un vaso y un libro. Sobre el escritorio, un ventilador pequeño estaba girando.
Sonó el ruido de la cadena del retrete. Desde el fondo apareció mi vecino con un cuaderno en las manos.
Se sentó de espaldas a la ventana y comenzó a escribir apoyándose en las rodillas. Al contraluz, me costó verle la cara. Era alto, pesado de movimientos, con el pelo rizado y unas gafas que se quitaba y se ponía con un gesto mecánico. Tenía manchas de sudor debajo de las mangas de la camisa y pensé que, tal vez, también estaba enfermo. O esperando a alguien porque si no, ¿qué hacía un viajero encerrado en un cuarto de hotel sin recorrer los soportales, asomarse al río o subir a las colinas?
Sonó mi móvil. Era mi jefe desde Madrid. Quería saber cómo había ido la entrevista. Le mentí. Le dije que todo iba bien. Que mañana hablaría con el abogado de la Curino y que volvería con el contrato firmado.
No quise decepcionarle. Me había mandado porque yo era la única del departamento que hablaba italiano. Algunas veces me parecía que mi único mérito era haber estudiado en el Liceo. Además de saber combinar mi ropa y sonreír a todo el mundo.
Aproveché la interrupción para coger el edredón y hacerme un nido dentro del armario.
Ahora el hombre estaba de pie con el teléfono en la mano. Era de esos antiguos que cuelgan de la pared. Se movía de un lado a otro, lo que le permitía la longitud del cable.
Marcó un número pero nadie le contestó. Luego otro, pero tampoco tuvo respuesta. Empezó a tocarse el pelo muy deprisa. Se aflojó con rabia la corbata. Marcó un tercero, y entonces se quedó muy quieto, con los ojos cerrados, repitiendo un mismo nombre: Constance...
Tuve que salir del armario porque me entró un ataque de tos. Oí un ruido en el pasillo y abrí la puerta. Alguien me había dejado un carrito con un plato de sopa. En la puerta de enfrente, había unas botas con restos de nieve. Delante de la de mi vecino, me asombró ver unos zapatos de tacón negros.
Volví al armario. Cambié de posición para buscar otra ranura por la que ver la esquina de la habitación que no había controlado. Pero el hombre estaba solo, a no ser que la mujer estuviese encerrada en el baño.
Me debí adormilar un rato porque, cuando abrí los ojos, mi habitación estaba a oscuras.
El hombre había encendido la luz de la mesilla. Estaba sentado en la cama y no llevaba las gafas. Se descalzó lentamente. Tenía los pies muy blancos y me pareció que fríos. Se tumbó boca arriba. Con la mano izquierda cogió el vaso que había en la mesilla. Con la derecha se apretó el libro contra el pecho. Y comenzó a beber a pequeños sorbos.
Se me habían entumecido las piernas y al estirarlas, tiré una percha.
El hombre giró la cabeza, se incorporó, avanzó hasta el armario y miró a través de una de las grietas.
No sé cuánto tiempo permanecimos así, cara a cara. Podía olerle. Olía a tierra removida, respiraba despacio.
Yo fui la primera en apartarme. Me acerqué a la ventana. El cielo tenía color de tinta. De pronto, por la derecha, asomó una luna purísima, sin halo. Avanzó hacia la izquierda a la velocidad de una estrella fugaz, hasta desaparecer de mi vista.
Durante unos segundos el cielo se quedó a oscuras: lo que tardó en aparecer otra luna que hizo el mismo recorrido que la primera. El fenómeno se repitió cincuenta veces.
Entonces escuché un gemido muy ronco. El hombre estaba inmóvil, con la cabeza colgando fuera de la cama. El vaso estaba en el suelo y un resto de líquido le mojaba la barbilla.
Y adiviné quién era.
No grité. No corrí. Llamé al recepcionista y di la noticia.
La primera en llegar a mi habitación fue la camarera que me había advertido de los ruidos. Llevaba en la mano los zapatos de tacón. E intentó tranquilizarme: “No se asuste, sucede cada tanto”. Detrás entró el médico hindú. Me tocó la frente y dijo que estaba delirando.
Convencí al recepcionista para que abriese, por favor, la habitación de al lado. Entré con la camarera. No había vaso, ni libro, ni maletín, ni cuerpo.
Pero en el cuarto hacía muchísimo calor, como si fuese agosto.
Dejé Turín esa misma noche. En el bolsillo de mi abrigo encontré una hoja de cuaderno con los versos que empiezan así: “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos...”.
ALBACETE - MADRID
Salimos de Albacete en autobús, hartitas de todo. Aquello no tiene glamur.
Porque a ver, ¿qué dejábamos allí? Yo a mi madre, que era como nadie, desde que se había vuelto a casar con un asturiano que tenía una sidrería. Y mi amiga Vane a sus padres, que ya era la tercera vez que la echaban de casa. De los novios, ni hablo.
Nos habían dicho que en Madrid era fácil encontrar trabajo. Además nosotras teníamos experiencia: nos habíamos hinchado a poner copas en todos los bares del centro. Y un verano, hasta nos contratamos en un local de la carretera de Andalucía, sólo en la barra, sin subir a las habitaciones. No porque el dueño no nos lo dijera, sino porque nosotras no quisimos. Y no le debió gustar porque, al cabo de 15 días, llegaron unas colombianas, y nos puso en la calle sin pagarnos ni siquiera el mes que habíamos apalabrado.
La primera noche en Madrid la pasamos a lo grande. Cenamos en un restaurante mejicano. El camarero nos invitó a dos rondas, y nos dijo la discoteca a la que teníamos que ir. Mucho mejor que las de Albacete, con tres pisos y tres diyeis.
Salimos de allí a las seis de la mañana, y nos fuimos a desayunar al bar que había debajo de la pensión donde nos habíamos quedado. La habitación tenía un lavabo en la esquina y una cama muy grande. Para ducharnos y hacer nuestras cosas había que salir al pasillo. La dueña se llamaba Milagros y, al abrirnos la puerta, nos había dicho: “Qué alegría, dos españolas”. Y nos había dado la llave.
Al despertarnos, intentamos hacer cuentas. Digo intentamos porque a Vane le ponía nerviosa hablar de dinero y, total, para qué agobiarnos nada más llegar.
La primera semana nos pateamos todos los clubs de alrededor de la Gran Vía. Pero no necesitaban a nadie, les sobraban chicas. Luego fuimos a Lavapiés. De allí a Legazpi, y un moro que tenía un bar donde daban té, nos mandó a Tetuán, a ver a su primo que tenía un local de ambiente.
Al principio el hombre se cabreó con nosotras. Todas queréis lo mismo, trabajar poco y ganar mucho. Él no estaba para tonterías, que nos volviéramos a nuestro pueblo.
Pero, cuando ya estábamos a punto de irnos, nos dijo que su hermano Rachid, igual podía hacer algo por nosotras. Que nos pasáramos por la calle Jardines, que él solía estar en un bar que hacía esquina con Montera.
Rachid no era mayor que nosotras, pero le debía ir bien porque iba lleno de oro.
También empezó desanimándonos. A mí, los tacones me estaban matando. Los había estrenado esa mañana y aún estaban sin domar. No le echaba mucha cuenta, sólo pensaba en cómo sacarme los talones sin que se notara demasiado. Seguro que me habían hecho ampollas. Pero Vane le miraba con la boca abierta y a todo le decía que sí.
Nos invitó a cerveza. Nos bebimos cuatro cañas con el estómago vacío porque no nos había dado tiempo a comer.
Salimos del bar a las seis. Y con trabajo: nos colocó en un sexcenter de la calle Atocha.
El encargado nos preguntó si sabíamos bailar, pero Rachid le cortó: “Ponlas en las cabinas para que se vayan soltando”.
El material lo teníamos que poner nosotras: un batín, un pareo para colocar en la silla donde te sentabas, cuando ya estabas desnuda, y un consolador.
La mitad del dinero que los clientes echaran por la ranura era nuestro, la otra mitad para el local y Rachid.
Aceptamos el acuerdo. Lo único que yo tenía claro era que no quería trabajar en la calle. Vane, no sé lo que quería. De momento decía lo que yo.
Nos dieron un turno malísimo: de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
Nos caían todos los jubilados. Qué lástima. Parecía increíble que esos abuelillos todavía tuvieran ganas.
Todas las compañeras eran del Este y se llevaban unas tarteras con unos trozos de carne en una salsa muy espesa. Esperábamos juntas en un cuarto hasta que se encendía la bombilla con el número de nuestra cabina.
La más guapa se llamaba Estrella y comía sin despintarse los labios, cogía la carne con dos dedos, alargaba el cuello y se la echaba a la boca, como si fuese un pájaro.
Estaba prohibido colgar nada en las paredes ni llevar objetos personales. El cuarto se parecía más a la sala de espera del médico que a un camerino. Se podía fumar, eso sí.
Vane se ponía nerviosa si su bombilla no se encendía, y se paseaba de un lado a otro, y a las demás les molestaba porque el cuarto no era tan grande. Y entonces yo le sacaba conversación para que se estuviese quieta.
El tema que más le enganchaba era el del Oscar, que parecía que iba en serio, “si era él quien habló de boda, tú me conoces, qué necesidad tengo yo de inventarme eso”, hasta que se largó a Barcelona y volvió al verano siguiente casado con una chica que parecía anoréxica.
Pero había que tener cuidado porque, si se acordaba demasiado de él, tampoco era bueno, se ponía furiosa, empezaba a mirar hacia dentro, y acababa insultando a sus padres, y diciendo que la vida era una estafa y que igual daba estar vivo que muerto.
Una noche Rachid nos llevó a cenar a un asador. Se sentó al lado de Vane y yo enfrente. Cuando trajeron las chuletas, ya se estaban metiendo mano. Rachid la besaba con la boca llena y la Vane se reía. Me acompañaron hasta la pensión y ellos se fueron calle abajo, cogidos de la cintura como dos novios.
Hasta las cinco de la madrugada, cuando ella volvió, no conseguí pegar ojo. Escuché a la dueña de la pensión regañando con alguien, cada tanto gritaba: “¡Pues ahí tienes la puerta!”.