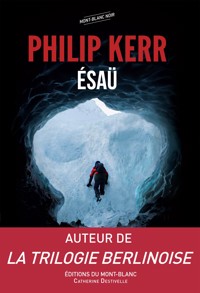9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther
- Sprache: Spanisch
1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única opción. Mientras escapa de los agentes de la Stasi, el antiguo detective rememora otro caso: en 1939 fue enviado a Baviera a resolver un asesinato cometido en la segunda residencia de Hitler. Diecisiete años separan ambas historias, pero los vínculos entre pasado y presente nunca se acaban de romper.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 915
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original: Prussian Blue
© Philip Kerr, 2017.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO292
ISBN: 9788491871118
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1. OCTUBRE DE 1956
2. OCTUBRE DE 1956
3. OCTUBRE DE 1956
4. OCTUBRE DE 1956
5. OCTUBRE DE 1956
6. ABRIL DE 1939
7. ABRIL DE 1939
8. ABRIL DE 1939
9. ABRIL DE 1939
10. ABRIL DE 1939
11. ABRIL DE 1939
12. ABRIL DE 1939
13. ABRIL DE 1939
14. ABRIL DE 1939
15. ABRIL DE 1939
16. ABRIL DE 1939
17. ABRIL DE 1939
18. ABRIL DE 1939
19. ABRIL DE 1939
20. ABRIL DE 1939
21. OCTUBRE DE 1956
22. ABRIL DE 1939
23. ABRIL DE 1939
24. ABRIL DE 1939
25. OCTUBRE DE 1956
26. ABRIL DE 1939
27. ABRIL DE 1939
28. ABRIL DE 1939
29. ABRIL DE 1939
30. ABRIL DE 1939
31. ABRIL DE 1939
32. OCTUBRE DE 1956
33. ABRIL DE 1939
34. ABRIL DE 1939
35. ABRIL DE 1939
36. ABRIL DE 1939
37. ABRIL DE 1939
38. OCTUBRE DE 1956
39. ABRIL DE 1939
40. ABRIL DE 1939
41. ABRIL DE 1939
42. ABRIL DE 1939
43. OCTUBRE DE 1956
44. ABRIL DE 1939
45. ABRIL DE 1939
46. ABRIL DE 1939
47. ABRIL DE 1939
48. ABRIL DE 1939
49. OCTUBRE DE 1956
50. ABRIL DE 1939
51. ABRIL DE 1939
52. ABRIL DE 1939
53. ABRIL DE 1939
54. ABRIL DE 1939
55. ABRIL DE 1939
56. OCTUBRE DE 1956
57. ABRIL DE 1939
58. ABRIL DE 1939
59. ABRIL DE 1939
60. ABRIL DE 1939
61. ABRIL DE 1939
62. OCTUBRE DE 1956
63. ABRIL DE 1939
64. ABRIL DE 1939
65. ABRIL DE 1939
66. OCTUBRE DE 1956
67. ABRIL DE 1939
68. ABRIL DE 1939
69. ABRIL DE 1939
70. ABRIL DE 1939
71. OCTUBRE DE 1956
NOTA DEL AUTOR Y AGRADECIMIENTOS
KERR PHILIP
NOTAS
ESTE LIBRO ES PARA MARTIN DIESBACH, QUE NO ES PARIENTE MÍO SINO UN MUY BUEN AMIGO, CON QUIEN SIEMPRE ESTOY EN DEUDA.
No soy tan débil como para someterme a las exigencias de la época cuando van en contra de mis convicciones. Tejo un capullo a mi alrededor; que los demás hagan lo propio. Dejaré que el tiempo revele qué brotará: una brillante mariposa o un gusano.
CASPAR DAVID FRIEDRICH
1
OCTUBRE DE 1956
Era final de temporada y la mayoría de los hoteles de la Riviera, incluido el Grand Hôtel Cap Ferrat, donde yo trabajaba, habían cerrado por el parón invernal. No es que el invierno fuera gran cosa en esa parte del mundo. No como en Berlín, donde el invierno es más un rito de paso que una estación: no se es un berlinés de verdad hasta que no se ha sobrevivido a la amarga experiencia de un interminable invierno prusiano. El célebre oso danzarín que se ve en el escudo de armas de la ciudad solo intenta entrar en calor.
Por lo general, el hotel Ruhl era uno de los últimos de Niza en cerrar porque tenía un casino y a la gente le gusta apostar haga el tiempo que haga. Quizá deberían haber abierto un casino en el cercano hotel Negresco, al que el Ruhl se parecía, solo que el Negresco estaba cerrado y tenía todo el aspecto de ir a permanecer así el año siguiente. Había quien decía que iban a convertirlo en apartamentos, pero el conserje del Negresco —que era conocido mío y un esnob de mucho cuidado— aseguraba que le habían vendido el establecimiento a la hija de un carnicero bretón. No solía equivocarse en asuntos de esta índole. Se había ido a Berna a pasar el invierno y seguramente no volvería. Iba a echarlo de menos, pero mientras aparcaba el coche y cruzaba la Promenade des Anglais en dirección al hotel Ruhl lo cierto es que no estaba pensando en eso. Quizá fueran el frío aire nocturno y los cubitos de hielo que había lanzado el barman a la cuneta después de cerrar, pero me sorprendí pensando en Alemania. O quizá fuera la visión de los dos gólems con el cabello al rape plantados ante la grandiosa entrada mediterránea del hotel, comiendo helado en cucurucho y pertrechados con gruesos trajes de Alemania Oriental de esos que se fabrican en serie como si fueran piezas de tractor y palas. Solo con ver a esos dos matones debería haberme puesto en guardia, pero tenía algo importante en la cabeza; me ilusionaba reunirme con mi esposa, Elisabeth, quien, de manera inesperada, me había enviado una carta para invitarme a cenar. Estábamos separados, y ella vivía en Berlín, pero su carta manuscrita —poseía una preciosa caligrafía de estilo Sütterlin, prohibida por los nazis— hacía referencia a que le había caído en suerte algo de dinero. Tal vez eso explicara cómo podía permitirse estar de nuevo en la Riviera y alojada en el Ruhl, que es casi tan caro como el Angleterre o el Westminster. Sea como fuera, me hacía ilusión verla de nuevo, cegado ante la posibilidad de que nos reconciliáramos. Ya había planeado un discurso breve pero digno acerca del perdón. Cuánto la echaba de menos, y qué convencido estaba de que lo nuestro aún era viable. O algo por el estilo. Por supuesto, algo en mi fuero interno también me preparaba para la posibilidad de que hubiera venido con la intención de contarme que había conocido a alguien y pedirme el divorcio. Aun así, me parecía que se tomaba demasiadas molestias: cada vez era más difícil viajar desde Berlín de un tiempo a esta parte.
El restaurante del hotel estaba en el piso superior de una de las cúpulas en las esquinas del edificio. Era quizá el mejor de Niza, y Charles Dalmas lo había diseñado. Sin lugar a dudas era el más caro. No había comido nunca allí, pero tenía entendido que la comida era excelente y esperaba la cena con impaciencia. El maître cruzó a paso discreto el hermoso salón Belle Époque, me recibió ante el atril de reservas y localizó el nombre de mi esposa en la página. Yo ya miraba más allá de él, escudriñando ansioso las mesas en busca de Elisabeth pero sin encontrarla allí todavía. Le eché un vistazo al reloj y caí en la cuenta de que tal vez había llegado muy temprano. En realidad, no escuchaba al maître cuando me informó de que mi anfitrión había llegado. Había recorrido la mitad del suelo de mármol cuando vi que me conducían hacia una mesa reservada en un rincón donde un hombre rechoncho y de aspecto peligroso ya se afanaba en dar cuenta de una langosta bien grande y una botella de borgoña blanco. Lo reconocí de inmediato, y di media vuelta solo para encontrarme con que dos simios me bloqueaban la salida. Tenían todo el aspecto de haber trepado por la ventana abierta desde una de las muchas palmeras de la Promenade.
—No se vaya todavía —dijo uno en voz queda, con un marcado acento alemán de Leipzig—. Eso no le gustaría al camarada general.
Por un momento mantuve el tipo, preguntándome si merecía la pena correr el riesgo de huir hacia la puerta. Pero vi que no estaba ni de lejos a la altura de esos dos tipos, cortados por el mismo tosco patrón que los dos gólems que había visto a la entrada del hotel.
—Así es —añadió el otro—. Más vale que se siente como un buen chico y ni se le ocurra montar una escena.
—Gunther —dijo una voz a mi espalda, también en alemán—. Bernhard Gunther. Venga aquí y siéntese, viejo fascista. No tenga miedo. —Rio—. No voy a pegarle un tiro. Estamos en un lugar público. —Supongo que dio por sentado que en el hotel Ruhl no abundaban los germanoparlantes, y probablemente no andaba equivocado—. ¿Qué podría pasarle aquí? Además, la comida es excelente, y el vino, mejor aún.
Me volví de nuevo y le eché otro vistazo al hombre que seguía sentado y afanándose con la langosta provisto de una tenaza para crustáceos y un tenedor, como si de un fontanero que estuviera cambiando la arandela de un grifo se tratase. Vestía un traje mejor que los de sus hombres —de raya diplomática azul, hecho a medida— y una corbata estampada de seda que solo podía haber comprado en Francia. Una corbata así le habría costado a uno el sueldo de una semana en la República Democrática Alemana, y probablemente un montón de preguntas incómodas en la comisaría local. Lo mismo podía decirse del enorme reloj de oro que relucía en su muñeca como un faro en miniatura mientras hurgaba en la pulpa de la langosta, que era del mismo color que la carne más abundante de sus poderosas manos. Tenía el pelo todavía oscuro en la parte superior pero tan corto en los laterales de su cabeza de martillo de demolición que parecía el solideo negro de un sacerdote. Había engordado un poco desde la última vez que lo vi, y eso que ni siquiera había empezado con las patatas tempranas, la mayonesa, las yemas de espárrago, la salade niçoise, los pepinillos encurtidos y el plato de chocolate negro dispuestos en la mesa delante de él. Con su físico de boxeador me recordó mucho a Martin Bormann, el jefe adjunto del Estado Mayor de Hitler; desde luego era igual de peligroso.
Me senté, me serví una copa de vino blanco y dejé la pitillera en la mesa delante de mí.
—General Erich Mielke —dije—. Qué placer tan inesperado.
—Siento haberlo hecho venir con engaños. Pero sabía que no habría venido de haberle dicho que era yo quien lo invitaba a cenar.
—¿Se encuentra ella bien? Elisabeth. Dígamelo y prestaré oídos a todo aquello que tenga que decirme, general.
—Sí, se encuentra bien.
—Supongo que no está aquí en Niza.
—No, no está aquí. Lo siento. Pero le alegrará saber que se mostró sumamente reacia a escribir esa carta. Tuve que explicarle que la alternativa habría sido mucho más dolorosa; al menos, para usted. Así que no le guarde rencor por la carta. La escribió por un buen motivo. —Mielke levantó un brazo y llamó al camarero con un chasquido de dedos—. Coma algo. Tome vino. Bebo muy poco, pero tengo entendido que este es de los mejores. Lo que usted quiera. Insisto. Invita el Ministerio para la Seguridad del Estado. Pero haga el favor de no fumar. Detesto el olor a tabaco, sobre todo cuando estoy comiendo.
—No tengo hambre, gracias.
—Claro que tiene hambre. Es berlinés. No necesitamos tener hambre para comer. La guerra nos enseñó a comer cuando hay comida en la mesa.
—Bueno, en esta mesa hay comida abundante. ¿Esperamos a alguien más? ¿El Ejército Rojo, por ejemplo?
—Me gusta ver comida en abundancia cuando estoy comiendo, aunque no la pruebe siquiera. Un hombre no tiene que saciar solo el estómago. También tiene que satisfacer los sentidos.
Cogí la botella y examiné la etiqueta.
—Corton-Charlemagne. No está nada mal. Me alegra ver que un viejo comunista como usted sigue apreciando alguna que otra de las mejores cosas de la vida, general. Este vino debe de ser el más caro de la carta.
—Pues las aprecio, y desde luego lo es.
Apuré la copa y me serví otra. Era excelente.
El camarero se acercó con gesto nervioso, como si ya hubiera padecido los efectos de la lengua afilada de Mielke.
—Tomaremos dos filetes muy jugosos —dijo Mielke, hablando buen francés, de resultas, supuse, de los dos años que pasó en un campo de prisioneros francés antes y durante la guerra—. No, mejor aún, tomaremos el Chateaubriand. Y que esté bien sanguinolento.
El camarero se alejó.
—¿Solo prefiere así los filetes? —pregunté—. ¿O también todo lo demás?
—Todavía conserva ese sentido del humor, Gunther. Me sorprende que siga vivo.
—Los franceses son un poco más tolerantes con estas cosas que en lo que irónicamente denominan la República Democrática Alemana. Dígame, general, ¿cuándo va a disolver el gobierno al pueblo y elegir otro?
—¿El pueblo? —Mielke rio y, apartándose un momento de la langosta, se llevó un trozo de chocolate a la boca, casi como si lo que comía le resultara indiferente siempre y cuando fuera algo difícil de obtener en la RDA—. Rara vez sabe lo que le conviene. Casi catorce millones de alemanes votaron a Hitler en marzo de 1932, y convirtieron a los nazis en el partido con mayor representación en el Reichstag. ¿De verdad cree que tenían la menor idea de lo que les convenía? No, claro que no. Nadie la tenía. Lo único que le importa al pueblo es tener un sueldo fijo, tabaco y cerveza.
—Supongo que por eso veinte mil refugiados de Alemania Oriental estaban pasándose a la República Federal todos los meses, al menos hasta que ustedes impusieron el denominado régimen especial con su zona restringida y su franja de protección. Iban en busca de mejor cerveza y tabaco y quizá de la oportunidad de quejarse un poco sin temor a las consecuencias.
—¿Quién dijo eso de que nadie está tan perdidamente esclavizado como aquellos que creen ser libres?
—Fue Goethe. Y se equivoca al citarlo. Dijo que nadie está tan perdidamente esclavizado como aquellos que creen erróneamente ser libres.
—Según mi libro, son justo los mismos.
—Entonces, debe de ser el único libro que ha leído.
—Es usted un necio romántico. A veces se me olvida. Mire, Gunther, la idea de libertad que tiene la mayoría de la gente consiste en escribir alguna guarrada en la pared de unos aseos. Lo que yo creo es que la gente es vaga y prefiere dejarle el asunto de gobernar al gobierno. Sin embargo, es importante que la gente no imponga una carga demasiado grande sobre quienes se ocupan de las cosas. De ahí mi presencia en Francia. Por lo general, prefiero ir de caza. Pero a menudo vengo aquí en esta época del año para escapar de mis responsabilidades. Me gusta jugar un poco al bacarrá.
—Es un juego de alto riesgo. Pero es verdad que a usted siempre le fueron las apuestas.
—¿Quiere saber qué es lo mejor de apostar aquí? —Torció el gesto en un intento de sonrisa—. La mayoría de las veces, pierdo. Si aún hubiera algo tan decadente como los casinos en la RDA, me temo que los crupieres se asegurarían siempre de que ganara. Ganar solo es divertido si puedes perder. Antes iba a uno en Baden-Baden, pero la última vez que estuve allí me reconocieron y ya no pude ir más. Así pues, ahora vengo a Niza. O, a veces, a Le Touquet. Pero prefiero Niza. El tiempo es un poco más fiable aquí que en la costa atlántica.
—No sé por qué, pero no creo que solo haya venido para eso.
—Tiene razón.
—Entonces, ¿qué demonios quiere?
—Seguro que recuerda ese asunto de hace unos meses, con Somerset Maugham y nuestros amigos comunes Harold Hennig y Anne French. Casi se las arregló usted para fastidiarnos una buena operación aquí.
Mielke se refería a una trama de la Stasi para desacreditar a Roger Hollis, director adjunto del MI5, el organismo británico de contrainteligencia y seguridad nacional. El auténtico plan consistía en que Hollis saliera bien parado después de que la trama falsa de la Stasi quedara al descubierto.
—Fue muy amable por su parte atar ese cabo suelto por nosotros —dijo Mielke—. Fue usted quien mató a Hennig, ¿verdad?
No contesté, pero los dos sabíamos que era cierto; maté a Harold Hennig de un tiro en la casa que alquilaba Anne French en Villefranche e hice todo lo que estuvo en mi mano por incriminarla. Desde entonces, la policía francesa me había hecho toda suerte de preguntas sobre ella, pero eso era lo único que me constaba. Hasta donde yo sabía, Anne French seguía sana y salva en Inglaterra.
—Bueno, digamos simplemente que fue usted —insistió Mielke, que se terminó el trozo de chocolate que estaba comiendo, se llevó unos pepinillos encurtidos a la boca con el tenedor y luego echó un buen trago de borgoña blanco, todo lo cual me convenció de que sus papilas gustativas estaban tan corrompidas como sus posturas políticas y su moralidad—. El caso es que, de todos modos, Hennig tenía los días contados. Igual que los tiene Anne. En realidad, la operación para desacreditar a Hollis solo funciona si intentamos eliminarla a ella también, como corresponde a alguien que nos traicionó. Y eso es especialmente importante ahora que los franceses intentan que la extraditen aquí para juzgarla por el asesinato de Hennig. Huelga decir que no podemos permitir que tal cosa ocurra. Y es ahí donde entra usted, Gunther.
—¿Yo? —Me encogí de hombros—. A ver si lo entiendo bien. ¿Me está pidiendo que mate a Anne French?
—Precisamente. Solo que no se lo pido. El caso es que usted accede a matar a Anne French como condición para seguir vivo.
2
OCTUBRE DE 1956
Una vez calculé que la Gestapo había utilizado menos de cincuenta mil agentes para tener vigilados a ochenta millones de alemanes, pero, por lo que había leído sobre la RDA, la Stasi empleaba al menos el doble de esa cifra —por no hablar de los informantes civiles o aspirantes a espía que, según los rumores, alcanzaban un diez por ciento de la población— para echar un ojo a solo diecisiete millones de alemanes. Como director adjunto de la Stasi, Erich Mielke era uno de los hombres más poderosos de la RDA. Y como cabría esperar de un hombre semejante, ya había anticipado todas las objeciones que pondría yo a una misión tan desagradable como la que había descrito y estaba dispuesto a discutirlas con la fuerza bruta de quien está acostumbrado a salirse con la suya en careos con personas igualmente autoritarias y enérgicas. Tenía la sensación de que Mielke habría sido capaz de cogerme por el cuello o golpearme la cabeza contra la mesa y, como es natural, la violencia era una parte vital de su carácter; cuando era un joven delegado comunista en Berlín había participado en el infame asesinato de dos agentes de uniforme.
—No, no fume —dijo—, limítese a escuchar. Esta es una buena oportunidad para usted, Gunther. Puede ganar dinero, obtener un nuevo pasaporte, un pasaporte genuino de Alemania Occidental, con un nombre distinto y la ocasión de volver a empezar en alguna parte, y, lo más importante de todo, puede hacerle pagar a Anne French, con intereses, por haberlo tratado tan despiadadamente.
—Solo porque usted le dijo que lo hiciera. ¿No es así? Fue usted quien la incitó.
—Yo no le dije que se acostara con usted. Eso fue idea de ella. En cualquier caso, jugó con usted y lo manipuló, Gunther. Pero eso ahora carece de importancia, ¿verdad? Se enamoró de ella hasta las trancas, ¿no?
—Salta a la vista lo que tienen los dos en común. Carecen por completo de principios.
—Es verdad. Aunque en el caso de Anne era también una de las mejores embusteras que he conocido. Me refiero a que era un auténtico caso patológico. Lo cierto es que no creo que supiera cuando mentía y cuando decía la verdad. Aunque no creo que le importara mucho la inmoralidad del subterfugio. Siempre y cuando fuera capaz de mantener esa sonrisa serena y satisfacer su codicia de posesiones materiales. Se las ingenió para creerse que no lo hacía por dinero; lo irónico es que estaba convencida de tener firmes principios. Y eso la convertía en una espía ideal. Aunque, en realidad, nada de esta historia previa importa un carajo.
»Lo importante, al menos para mí, es que ahora alguien tiene que matarla. Me temo que al MI5 le sorprendería mucho que, como mínimo, no intentáramos asesinarla. Y, tal como yo lo veo, ese alguien bien podría ser usted. No es que no haya matado antes a otros, ¿verdad? A Hennig, por ejemplo. Bueno, tuvo que ser usted quien le metió un balazo y lo arregló todo para dar la impresión de que lo había hecho ella.
Mielke hizo una pausa cuando llegó nuestra carne y retiraron la langosta a medio comer.
—Ya la cortamos nosotros mismos —le dijo al camarero sin miramientos—. Y tráiganos una botella de su mejor Burdeos. Decantado, eso sí. Pero quiero ver la botella de la que sale, ¿de acuerdo? Y el corcho.
—No se fía de nadie, ¿eh?
—Es una de las razones por las que llevo vivo tanto tiempo. —Cuando el camarero se hubo ido, Mielke cortó el Chateaubriand en dos, se ayudó del tenedor para servirse una generosa mitad en el plato, y dejó escapar una risilla—. Pero también me cuido, ¿sabe? No fumo, no bebo mucho y me gusta mantenerme en forma, porque en el fondo me crie a fuerza de peleas callejeras. Aun así, me parece que la gente se muestra más predispuesta a escuchar a un policía que tiene aspecto de poder cuidar de sí mismo que a uno que no lo tiene. No creería la cantidad de veces que he tenido que intimidar a gente en el Comité Central del Partido Socialista Unificado. Le juro que me tiene miedo hasta Walter Ulbricht.
—¿Así se considera usted ahora, Erich? ¿Un policía?
—¿Por qué no? Es lo que soy. Pero ¿qué más le da eso a un hombre como usted, Gunther? Usted, que fue miembro de la Kripo y del Servicio de Inteligencia de las SS durante casi veinte años. Algunos de esos hombres ante quienes respondía eran los peores criminales de la historia: Heydrich. Himmler. Nebe. Y trabajó para todos ellos. —Meneó la cabeza, exasperado—. El caso es que algún día revisaré su historial de la Oficina de Seguridad Central del Reich para ver qué crímenes perpetró, Gunther. Me da en la nariz que ni por asomo está usted tan limpio como quiere dar a entender. Así que no finjamos que nos separa un abismo de superioridad moral. Ambos hemos hecho cosas que nos gustaría no haber hecho. Pero aquí estamos.
Mielke guardó silencio mientras cortaba la carne en cuadros más pequeños.
—Dicho todo eso, no olvido que fue usted quien me salvó la vida, en dos ocasiones.
—Tres —señalé con amargura.
—Ah, ¿sí? Es posible. Bueno, como decía. Lo de matarla. Es una buena oportunidad para usted. Para empezar de nuevo. Una oportunidad de volver a Alemania y alejarse de este lugar irrelevante en los márgenes de Europa donde, a decir verdad, un hombre de su talento se desperdicia. Supongo que es usted lo bastante listo como para entenderlo.
Mielke se llevó un cuadrado de carne a la bocaza y se puso a masticar con furia.
—¿Acaso se lo discuto? —dije.
—No. No discute, por una vez. Cosa que es extraña de por sí.
Me encogí de hombros.
—Estoy dispuesto a hacer lo que me pide, general. Estoy sin blanca. No tengo amigos. Vivo solo en un apartamento que no es mucho más grande que una nasa para pescar langostas, y tengo un empleo que está a punto de echar el cierre por el parón invernal. Echo de menos Alemania. Dios, echo de menos hasta el clima. Si matar a Anne French es el precio que debo pagar para recuperar mi vida, estoy más que dispuesto a hacerlo.
—Nunca se ha dejado influir fácilmente, Gunther. Voy a ser sincero. Esperaba más oposición. Quizá odia a Anne French más de lo que yo creía. Quizá en realidad quiera matarla. Pero el caso es que con estar dispuesto no basta. Tiene que ir a Inglaterra y matarla.
El camarero regresó con una licorera llena de vino tinto y la dejó en la mesa delante de nosotros. Mielke la cogió, olió el corcho y luego aprobó con un gesto de cabeza la botella vacía de Château Mouton Rothschild que le habían dado a inspeccionar.
—Pruébelo —me dijo.
Lo probé y, como era de prever, era tan bueno como el blanco que había estado bebiendo; quizá mejor. Le dirigí también un cabeceo.
—Pues lo cierto es que sí, la odio —reconocí—. Mucho más de lo que esperaba odiarla. Y sí, la mataré. Pero si no le importa, me gustaría saber un poco más acerca de su plan.
—Mis hombres se reunirán con usted en la estación de ferrocarril de Niza, donde le darán un pasaporte nuevo, algo de dinero y un billete en el Tren Azul a París. De allí puede hacer transbordo al Flecha de Oro hasta Calais y, después, a Londres. A su llegada lo recibirán otros de mis hombres. Le darán más instrucciones y lo acompañarán en su misión.
—¿Anne está viviendo allí, en Londres?
—No, vive en un pueblo en la costa meridional de Inglaterra. Está intentando que no la extraditen, aunque sin mucho éxito. Da la impresión de que el MI5 la ha dejado en la estacada. Mis hombres le facilitarán un diario detallado de los movimientos de esa mujer para que pueda encontrársela de manera accidental, e invitarla a tomar una copa.
—¿Y si no quiere volver a quedar conmigo? Nuestra relación no era precisamente buena cuando nos separamos.
—Convénzala. Use un arma si es necesario. Le daremos un arma. Pero hágala ir con usted. A algún lugar público. Así se mostrará más confiada.
—No acabo de entenderlo. ¿Quiere que le pegue un tiro?
—Dios santo, no. Lo último que deseo es que lo detengan y se lo cuente todo a los británicos. Tiene que estar muy lejos de Anne French cuando ella muera. Con suerte, estará otra vez en Alemania para cuando eso ocurra. Viviendo con una nueva identidad. Eso le gustaría, ¿verdad?
—Entonces, qué, ¿tengo que echarle veneno en el té?
—Sí. El veneno es siempre lo mejor en estas situaciones. Algo lento que no deje mucho rastro. Recientemente hemos estado usando talio. Es un arma homicida formidable, de verdad. Es incoloro, inodoro e insípido y tarda al menos uno o dos días en hacer efecto. Pero cuando lo hace, es devastador. —Mielke sonrió con crueldad—. ¿Qué sabe usted si ha ingerido un poco en ese vino que está saboreando? Quiero decir que no se habría dado cuenta de ser así. Podría haberle encargado al camarero que echara esa sustancia en la licorera, razón por la que le he dejado probarla sin catarla yo. ¿Ve qué fácil es?
Lancé una mirada incómoda a la copa de Mouton Rothschild y apreté el puño sobre la mesa.
A todas luces, Mielke disfrutaba de mi evidente malestar.
—Al principio, ella creerá que tiene el estómago revuelto. Y después, bueno, es una muerte muy lenta y dolorosa, como seguro que le alegrará saber. Vomitará durante un par de días, y a continuación vendrán las convulsiones extremas y los dolores musculares. Después sobrevendrá un cambio de personalidad absoluto, con alucinaciones y ansiedad; por último, alopecia, ceguera y un dolor pectoral agónico, y luego el fin. Se desea que llegue. Es un infierno en vida, se lo aseguro. La muerte, cuando se acerque, le parecerá una bendición.
—¿Hay antídoto? —Yo seguía con un ojo puesto en el vino que había bebido, preguntándome qué parte de lo que me había contado Mielke sería verdad.
—Tengo entendido que el azul de Prusia, administrado por vía oral, es un antídoto.
—¿La pintura?
—En efecto, sí. El azul de Prusia es un pigmento sintético que funciona por dispersión coloidal, intercambio de iones o algo por el estilo. No soy químico. Sea como sea, creo que es uno de esos antídotos que es solo ligeramente menos doloroso que el veneno, y lo más probable es que cuando los médicos ingleses se den cuenta de que la pobre Anne French ha sido envenenada con talio e intenten suministrarle azul de Prusia, ya será demasiado tarde para ella.
—Dios —mascullé, y cogí el paquete de tabaco. Me puse un cigarrillo en la boca. Estaba a punto de encenderlo cuando Mielke me lo arrebató y lo tiró a una maceta sin disculparse.
—Pero como digo, para cuando ella haya muerto, usted ya estará a salvo en Alemania Occidental. Solo que no en Berlín. No me sirve de nada en Berlín, Gunther. Allí lo conoce mucha gente. Creo que Bonn o quizá Hamburgo serían más convenientes. Y lo que es más importante, me convendría que fuera allí.
—Debe de tener cientos de agentes de la Stasi por toda Alemania Occidental. ¿De qué podría servirle yo?
—Posee ciertas aptitudes especiales, Gunther. Unos antecedentes útiles para lo que tengo pensado. Quiero que establezca una organización neonazi. Con sus antecedentes fascistas, no debería resultarle difícil. Su tarea inmediata será profanar o destruir lugares judíos en toda Alemania Occidental: centros culturales, cementerios y sinagogas. También puede convencer o incluso chantajear a algunos de sus viejos camaradas de la Oficina Central de Seguridad del Reich para que escriban cartas a la prensa y al gobierno federal exigiendo la excarcelación de criminales de guerra nazis o protestando contra el enjuiciamiento de otros.
—¿Qué tiene usted en contra de los judíos?
—Nada. —Mielke se metió otro trozo de chocolate en su omnívora boca junto con el pedazo de carne que ya tenía dentro; era como cenar con el cerdo más preciado de algún granjero prusiano que se estuviera alimentando de las mejores sobras de la familia—. Nada en absoluto. Pero eso no hará sino otorgarle credibilidad a nuestra propaganda acerca de que el gobierno federal sigue siendo nazi. Que, en efecto, lo es. Al fin y al cabo, fue Adenauer quien denunció todo el proceso de desnazificación y presentó una ley de amnistía para los criminales de guerra nazis. Solo estamos ayudando a la gente a ver lo que ya está ahí.
—Parece haberlo pensado todo, general.
—Si no lo he pensado yo, alguien más lo ha hecho. Y en caso contrario, pagará por ello. Pero no se deje engañar por mi actitud jovial, Gunther. Puede que esté de vacaciones, pero me tomo esto pero que muy en serio. Y a usted más le vale hacerlo también.
Me señaló con el tenedor como si se estuviera planteando clavármelo en el ojo y de algún modo me tranquilizó que tuviera ensartado un pedazo de carne.
—Porque de lo contrario, más le vale empezar ahora mismo, o no llegará a ver el día de mañana. ¿Qué me dice? ¿Se lo toma en serio?
Asentí.
—Sí, me lo tomo en serio. Quiero ver muerta a esa zorra inglesa tanto como usted, general. Más aún, probablemente. Mire, prefiero no entrar en detalles sobre lo que ocurrió entre nosotros, si no le importa. Sigue causándome dolor. Pero deje que le asegure una cosa: lo único que lamento de lo que me ha dicho hasta el momento es que no estaré presente para verla sufrir. Porque eso es lo que quiero. Su dolor y su degradación. Bien, ¿responde eso su pregunta?
3
OCTUBRE DE 1956
Volví a mi piso en Villefranche, satisfecho tan solo por habérmelas ingeniado para convencer a Mielke de que, en efecto, acataría sus órdenes y viajaría a Inglaterra para envenenar a Anne French. La verdad era que, si bien detestaba a esa mujer por todo el dolor que me había causado, no la aborrecía lo suficiente como para asesinarla, y mucho menos de la manera tan monstruosa que había descrito Mielke. Deseaba con todas mis fuerzas un nuevo pasaporte de Alemania Occidental, pero también quería seguir vivo el tiempo suficiente como para usarlo, y no me cabía duda de que Mielke estaba más que dispuesto a ordenarles a sus hombres que me mataran si albergaba la menor sospecha de que yo tenía intención de traicionarlo. Así pues, durante unos momentos me planteé hacer la maleta de inmediato y dejar la Riviera para siempre. Tenía un poco de dinero bajo el colchón, y un arma, y el coche, claro, pero lo más probable era que sus hombres estuvieran vigilando mi piso, en cuyo caso la huida sería probablemente en vano. Solo me quedaba la espeluznante perspectiva de cooperar con el plan de Mielke durante el tiempo suficiente para hacerme con el pasaporte y el dinero, y luego buscar una oportunidad de dar esquinazo a sus hombres, lo que me dejaba entre la espada y la pared. A la mayoría de los miembros de la Stasi los había adiestrado la Gestapo y eran expertos en localizar a la gente. Darles esquinazo sería como intentar eludir a una jauría de perros sabuesos ingleses.
A fin de ver si me estaban vigilando, decidí dar un paseo por el malecón, con la esperanza de que los de la Stasi se pusieran en evidencia y el fresco aire nocturno me despejara la cabeza lo suficiente como para pensar una solución a mi problema inmediato. Resultó inevitable que los pies me llevaran hasta un bar en la apropiadamente llamada Rue Obscure, donde me bebí una botella de tinto y me fumé medio paquete de tabaco, con lo que conseguí el resultado contrario al que esperaba. Todavía meneando la cabeza y sopesando mis escasas opciones, emprendí el camino de regreso a casa a paso un tanto vacilante.
Villefranche es un extraño laberinto de callejones y angostas callejuelas y, sobre todo por la noche y hacia el final de la temporada, semeja un escenario de película de Fritz Lang. Es muy fácil imaginarse seguido por vigilantes invisibles a través de esa oscura y sinuosa catacumba de calles francesas, un poco como Peter Lorre con la letra M escrita con tiza en la espalda del abrigo, sobre todo si vas borracho. Pero no iba tan borracho como para no ver la cola que me habían prendido al culo. O más bien, no tanto verla como oír el chacoloteo intermitente de sus zapatos baratos sobre las callejas adoquinadas mientras intentaban seguir el ritmo de mis propios pasos erráticos. Los habría puesto en evidencia a gritos, mofándome de sus esfuerzos por tenerme vigilado, de no ser por la corazonada —el buen juicio, tal vez— de que más me valía no darles, y sobre todo no darle al camarada general, la más leve impresión de que no estaba del todo subordinado a él y sus órdenes. El nuevo Gunther era mucho más paciente que el antiguo. Eso me venía bien; al menos, si quería ver Alemania de nuevo. Así pues, me sorprendió encontrarme el camino de regreso al paseo marítimo bloqueado por dos bolardos humanos, cada cual con una mata de pelo absurdamente rubio al estilo de la raza suprema del tipo que el barbero predilecto de Himmler habría colgado en su mural de cortes de pelo para héroes. En las sombras entre ambos había un hombre más pequeño con un parche de cuero en un ojo. Lo reconocí a medias, de una época lejana, sin llegar a recordar por qué, aunque solo fuera porque los dos bolardos humanos ya se afanaban en amordazarme y atarme las muñecas por delante.
—Lo siento, Gunther —se disculpó el hombre a quien solo reconocía a medias—. Es una lástima que tengamos que volver a vernos en estas circunstancias, pero las órdenes son las órdenes. No tengo que decirle cómo va esto. O sea que no es nada personal, ¿ve? Pero es así como lo desea el camarada general.
Mientras hablaba, los dos bolardos rubios me levantaron por las axilas y me llevaron hasta el final del callejón sin salida como si fuera un maniquí de escaparate. Una sola farola tiznaba el aire nocturno de una tonalidad sulfúrea hasta que alguien la apagó de un tiro con una pistola provista de silenciador. Antes de eso, me dejaron ver la viga de madera que cruzaba la bóveda del techo y el nudo corredizo de plástico que colgaba de ella, con fines a todas luces letales. El hecho de caer en la cuenta de que estaba a punto de ser ahorcado sumariamente en ese callejón sombrío y olvidado bastó para provocarme un último espasmo de energía en las extremidades ebrias. Forcejeé con saña para librarme de la férrea presión de los dos hombres de la Stasi. Fue inútil. Me sentí como Jesucristo subiendo a los cielos mientras ascendía del suelo adoquinado hacia el nudo corredizo, donde otro atento miembro de la Stasi, vestido con traje y sombrero grises, estaba subido a una farola como el mismísimo Gene Kelly para ponérmelo al cuello.
—Eso es —dijo, una vez hubo colocado el nudo corredizo en torno a mi cuello. El acento de Leipzig. ¿El mismo hombre del hotel Ruhl, quizá? Tenía que serlo—. Bien, muchachos, ya podéis soltarlo. Creo que este cabrón se balanceará como la campana de una iglesia.
Mientras me ceñía el nudo bajo la oreja izquierda, tomé aire con rapidez. Un instante después, los dos bolardos humanos me soltaron. El nudo de plástico se apretó con fuerza, el mundo se tornó borroso como una fotografía mala y dejé de respirar por completo. Aunque trataba a la desesperada de buscar el suelo firme con las punteras de los zapatos, no conseguí más que girar en el aire igual que el último jamón en el escaparate de una carnicería. Atiné a ver fugazmente a los hombres de la Stasi viéndome colgar y luego pedaleé un poco más en mi bicicleta invisible antes de decidir que me iría mejor si no me resistía y que, en realidad, aquello tampoco era tan doloroso. No era tanto dolor lo que sentía como una tremenda presión, como si todo mi cuerpo fuera a explotar por lo mucho que ansiaba encontrar una vía de entrada de aire. Notaba la lengua del tamaño de una paleta para recoger las cartas de bacarrá; parecía colgarme fuera de la boca. Tenía los ojos vueltos hacia las orejas, como si intentara determinar el origen del estruendo infernal que oía, y que debía de ser el martilleo de la sangre dentro de mi cabeza, claro. Lo más curioso de todo es que sentía la presencia real del dedo meñique que había perdido años antes, en Múnich, cuando otro viejo camarada me lo cortó con un martillo y un cincel. Era como si de pronto todo mi ser se hubiera concentrado en una parte de mi cuerpo que ya ni existía siquiera. Y entonces me pareció que hacía diez minutos de 1949 y Múnich y la pobre Vera Messmann. El dedo fantasma se dispersó rápidamente y se convirtió en una extremidad entera y después en el resto de mi cuerpo, y supe que estaba muriendo. Entonces fue cuando me meé encima. Recuerdo que alguien se rio y pensé que quizá, después de tantos años, me lo tenía merecido y que había tenido su mérito llegar hasta allí sin más contratiempos. Luego me encontraba en el fondo del gélido mar Báltico y nadaba con todas mis fuerzas para salir del casco naufragado del barco mercante Wilhelm Gustloff y alcanzar la superficie ondulante. Pero estaba muy lejos y, con los pulmones a punto de explotar, supe que no iba a conseguirlo. Entonces fue cuando debí de perder el conocimiento.
Seguía en el aire, pero me veía a mí mismo tendido en los adoquines de la Rue Obscure. Tenía la sensación de estar suspendido sobre las cabezas de perro de paja de todos aquellos hombres de la Stasi igual que una nube de gas. Habían cortado la soga e intentaban aflojar el nudo en torno a mi cuello, pero desistieron cuando uno de los agentes sacó unas cizallas y lo cortó, junto con un poco de piel debajo de mi oreja. Alguien me pisó el pecho, y esos eran todos los primeros auxilios que iba a prestarme la Stasi, y empecé a revivir. Uno de ellos aplaudía mi actuación en la cuerda floja —según sus propias palabras, no las mías— y ahora, de regreso a mi cuerpo, me volví boca abajo y babeé sobre los adoquines. Después, pese al dolor, intenté meter un poco de aire en mis pulmones privados de oxígeno. Palpé algo húmedo en el cuello, que resultó ser mi propia sangre, y me oí mascullar algo con una lengua que apenas empezaba a acostumbrarse a estar de nuevo en el interior de la boca.
—¿Cómo?
El de las cizallas se inclinó para ayudarme a que me incorporara, y volví a hablar.
—Necesito un cigarrillo —dije—. Para recuperar el resuello.
Me llevé una mano al pecho y procuré que mi corazón aflojara un poco el ritmo, no fuera a palmarla del todo por el exceso de emoción que me llevé al pensar que afrontaba mis últimos minutos sobre la faz de la tierra, o casi.
—Es de lo que no hay, amigo, eso está claro. Dice que quiere un piti... —Se echó a reír, sacó del bolsillo un paquete de Hit Parades y metió un cigarrillo entre los labios de mi boca aún temblorosa—. Ahí tiene.
Tosí un poco más, y luego aspiré con fuerza cuando su mechero cobró vida. Fue probablemente el mejor cigarrillo que había saboreado nunca.
—He oído hablar del último cigarrillo —comentó—. Pero nunca había visto al condenado fumárselo después de la ejecución. Vaya viejo peleón está hecho, ¿eh?
—No tan viejo —repuse—. Me siento como un hombre nuevo.
—Ponedlo en pie —ordenó otro hombre—. Vamos a acompañarlo a casa.
—No esperen que los bese —grazné—. No después de haberme hecho pasar por semejante calvario.
Pero habían cumplido muy bien su cometido de ahorcarme hasta dejarme medio muerto. Cuando me puse en pie, estuve a punto de desmayarme y tuvieron que sujetarme.
—No pasa nada —dije—. Déjenme un momento.
Y entonces vomité, lo que fue una pena después del filete tan rico que había comido con Mielke. Pero uno no sobrevive a su propia ejecución todos los días.
Medio me llevaron, medio me acompañaron a casa. Por el camino, el hombre a quien había reconocido poco antes me explicó por qué habían intentado hacerme estirar la pata.
—Siento lo de antes, Gunther —se disculpó.
—No tiene importancia.
—Pero es que el jefe cree que no se lo estaba tomando en serio. No le ha gustado. Cree que el viejo Gunther habría ofrecido un poco más de resistencia ante la idea de asesinar a su exnovia. Y he de reconocer que estoy de acuerdo con él. Nunca había tenido pelos en la lengua. Así que, al verlo tan complaciente, bueno, ha pensado que se estaba riendo de él. Íbamos a darle un buen repaso sin más, pero ha dicho que teníamos que dejarle bien claro lo que ocurrirá de verdad si intenta metérsela doblada. La próxima vez, tenemos órdenes de dejarlo colgando. O algo peor.
—Es agradable oír otra vez una voz alemana —dije con hastío; apenas podía poner un pie delante del otro—. Aunque sea la de un cabrón.
—Venga, no diga eso, Gunther. Va a herir mis sentimientos. Usted y yo éramos amigos.
Empecé a menear la cabeza, pero me arrepentí al acometerme un dolor repentino. Tenía el cuello como si hubiera pasado por una sesión quiropráctica con un gorila. Comencé a toser otra vez y me detuve a vomitar en la cuneta de nuevo.
—No lo recuerdo. Aunque también es verdad que mi cerebro ha estado varios minutos privado de oxígeno, por lo que apenas recuerdo mi nombre, por no hablar del suyo.
—Necesita algo para ahuyentar el dolor —dijo mi viejo amigo, que sacó una petaca de bolsillo, la acercó a mis labios y me dejó echar un sustancioso trago de lo que contenía. Sabía a lava fundida.
Me estremecí y lancé un breve concierto de toses en staccato.
—Dios, ¿qué es eso?
—Agua Dorada. De Danzig. Eso es. —El hombre sonrió y asintió—. Ahora se está acercando. Ya me recuerda, ¿no, Gunther?
A decir verdad, seguía sin tener ni idea de quién era, pero sonreí y asentí; no hay nada como que te ahorquen para que te entren ganas de complacer, sobre todo cuando es tu propio verdugo quien asegura afablemente que os conocéis.
—Así es. Acostumbraba a beber esto cuando los dos éramos polis en el Alex. Probablemente lo recuerda, ¿no? Me parece que un hombre como usted no olvida muchas cosas. Fui ayudante suyo en la brigada criminal en el treinta y ocho y el treinta y nueve. Trabajamos juntos en un par de casos importantes. El caso Weisthor. ¿Se acuerda de aquel cabrón? Y el de Karl Flex, claro, en el treinta y nueve. ¿Berchtesgaden? Es imposible que se haya olvidado de él. Ni del aire frío de Obersalzberg.
—Claro que me acuerdo de usted —respondí, al tiempo que lanzaba la colilla, sin la menor idea de quién era—. Pensaba que había muerto. Han muerto todos los demás a estas alturas. Al menos, la gente como usted y yo.
—Somos los últimos de todos, usted y yo, eso es verdad —concedió—. Del antiguo Alex. Tendría que verlo ahora, Gunther. Se lo juro, no reconocería el lugar. La antigua estación de ferrocarril sigue allí, como antes, y la Kaufhaus, pero el antiguo Praesidium de la Policía hace tiempo que desapareció. Como si no hubiera existido. Los Ivanes la demolieron porque era un símbolo del fascismo. Eso y la sede de la Gestapo en Prinz Albrechtstrasse. Toda la zona no es más que un enorme túnel de viento. Hoy en día, los polis tienen su cuartel general en Lichtenberg. Con un elegante edificio nuevo en camino. Con comodidades de toda clase. Comedor, duchas y guardería. Hasta tenemos una sauna.
—Qué detalle. Lo de la sauna.
Llegamos a la puerta de mi casa y alguien me cogió amablemente las llaves del bolsillo y me dejó entrar en el piso. Me siguieron al interior y, puesto que eran policías, hurgaron a placer en mis pertenencias. Tampoco es que me importara. Cuando has estado a punto de perder la vida, todo lo demás parece poca cosa. Además, estaba muy ocupado mirándome en el espejo del cuarto de baño la cara de cadáver que tenía. Parecía una de esas ranas de San Antonio sudamericanas. Tenía el blanco de los ojos completamente rojo.
Mi amigo anónimo me observó un rato y luego, acariciándose una barbilla más larga que un arpa de concierto, dijo:
—No se preocupe. No son más que unos cuantos capilares rotos.
—Me parece que he crecido un par de centímetros.
—Dentro de unos días, verá que tiene los ojos otra vez normales. Igual le conviene llevar gafas de sol hasta entonces para aliviar las molestias. Al fin y al cabo, no querrá asustar a nadie, ¿verdad?
—Me parece que ya había hecho esto alguna vez. Medio ahorcar a alguien, quiero decir.
Se encogió de hombros.
—Es una suerte que ya le hubiéramos puesto foto a su pasaporte nuevo.
—Sí, ¿verdad?
Toqué la marca de color carmesí lívido que me había dejado en el cuello la soga de plástico. No le habría podido reprochar a nadie que pensara que el doctor Mengele me había cosido la cabeza a los hombros.
Uno de los otros hombres de la Stasi estaba en la cocina, preparando café. Era curioso que los dos tipos que habían intentado ahorcarme me cuidasen ahora con tanta atención. No hacían sino obedecer órdenes, claro. Es la manera de ser alemana, supongo.
—Eh, jefe —le dijo uno al hombre que estaba a mi lado en el cuarto de baño—. Su teléfono no funciona.
—Lo siento —respondí—. Como no me llama nunca nadie, no me había dado cuenta.
—Bueno, vete a buscar una cabina.
—Jefe.
—Se supone que tenemos que llamar al camarada general y contarle cómo ha ido todo.
—Dígale al general que no puedo decir que haya sido una de mis mejores veladas —comenté—. Y no olvide darle las gracias por la cena.
El miembro de la Stasi se fue. Mi amigo me tendió de nuevo la petaca de bolsillo y eché otro buen trago de Agua Dorada. Ese mejunje lleva auténtico oro. Motas diminutas. El oro no lo encarece, pero sí hace que la lengua cobre un aspecto semiprecioso. Tendrían que dárselo a todos los que están a punto de ser ahorcados. Podría hacer que el procedimiento tuviera más brillo.
—Qué falta de iniciativa —se quejó—. Hay que decirles todo el rato lo que tienen que hacer. Y cómo tienen que hacerlo debidamente. No como en nuestros tiempos, ¿eh, Bernie?
—Mire, Fridolin, sin ánimo de ofender —dije—. Bueno, no es que tenga ganas de repetir la experiencia de esta noche, pero es que no tengo ni puta idea de quién es. Reconozco la barbilla. La mala piel, el parche de cuero en el ojo, hasta el bigotillo de chulo de putas. Pero el resto de su careto es un misterio.
El hombre se tocó la calva con gesto cohibido.
—Sí, se me ha caído mucho pelo desde la última vez que nos vimos. Pero ya llevaba el parche. De la guerra. —Tendió la mano afablemente—. Friedrich Korsch.
—Sí, ahora me acuerdo. —Estaba en lo cierto; habíamos sido amigos, o por lo menos colegas cercanos. Pero todo eso había sido en el pasado. Seré un tipo mezquino, pero tiendo a guardarles rencor a mis amigos cuando intentan matarme. Hice caso omiso de su mano, y dije—: ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos?
—En 1949. Trabajaba como infiltrado del MVD en un periódico estadounidense en Múnich. ¿Lo recuerda? Die Neue Zeitung. Usted buscaba a un criminal de guerra llamado Warzok.
—Ah, ¿sí?
—Lo invité a comer en la Osteria Bavaria.
—Claro. Pedí pasta.
—Y antes de eso, vino a verme en el cuarenta y siete, a Berlín, cuando intentaba ponerse en contacto con la esposa de Emil Becker.
—Ya.
—¿Qué fue de él, por cierto?
—¿De Becker? Lo ahorcaron los americanos, en Viena. Por asesinato.
—Ah.
—Más aún, ellos terminaron el trabajo. Esos vaqueros no lo hacían para echar unas risas como ustedes. Para echar yo unas risas, quiero decir. Nunca había imaginado que me sentaría tan bien volver a tener los pies firmemente plantados en el suelo.
—Me sabe fatal todo esto —dijo Korsch—. Pero...
—Ya lo sé. Solo cumplía órdenes. Intentaba seguir con vida. Mire, lo entiendo. Para hombres como usted y yo, son gajes del oficio. Pero no finjamos que hemos sido amigos. De eso hace mucho tiempo. Desde entonces, se ha convertido en un auténtico incordio. Ha estado a punto de partirme el cuello. Que es el único que tengo. O sea que ¿por qué usted y sus chicos no se largan cagando leches de mi casa y ya nos veremos en la estación de tren de Niza, pasado mañana, tal como acordé con el camarada general?
4
OCTUBRE DE 1956
La Gare de Nice-Ville tenía un tejado de acero forjado, una impresionante galería de piedra y un reloj ornamentado bien grande que habría quedado de maravilla en la sala de espera del purgatorio. Dentro había varias elegantes lámparas de araña: aquello se parecía más a un casino de la Riviera que a una estación de ferrocarril. Aunque yo apenas había frecuentado casinos, claro. Nunca me habían interesado gran cosa los juegos de azar, quizá porque la mayor parte de mi vida adulta había sido una suerte de apuesta temeraria. Desde luego, en lo relativo a los días siguientes, podía ocurrir cualquier cosa. Trabajar para la Stasi solo podía redundar en perjuicio de Gunther. Sin duda planeaban matarme en cuanto el trabajo de Inglaterra estuviera hecho. Al margen de lo que hubiera dicho Mielke sobre trabajar para él en Bonn o Hamburgo después de haber silenciado debidamente a Anne French, era muy posible que yo fuese el último cabo suelto de la operación de Hollis. Además, tenía los ojos como el dos de diamantes, que no es una buena carta en ningún juego. Por ese motivo llevaba gafas de sol y ni siquiera vi a los dos hombres de la Stasi cuando entré en la estación. Pero ellos sí me vieron. La RDA alimenta a esos chicos con zanahorias radiactivas para que vean mejor en la oscuridad. Me acompañaron al andén, donde Friedrich Korsch esperaba junto al Tren Azul que me llevaría a París.
—¿Qué tal está? —preguntó con amabilidad mientras yo le daba mi bolso a uno de los miembros de la Stasi y le dejaba que me lo llevara al vagón.
—Bien —dije con tono alegre.
—¿Y los ojos?
—Ni remotamente tan mal como parece.
—Todo olvidado, espero.
Me encogí de hombros.
—¿De qué serviría guardar rencores?
—Eso es verdad. Y consuélese, que tiene dos. Yo perdí uno en Polonia, durante la guerra.
—Además, París está muy lejos. Supongo que viene a París. Espero que así sea. Estoy sin blanca.
—Está todo aquí —dijo Korsch, que se palmeó el bolsillo de la chaqueta—. Y sí, vamos a ir a París con usted. De hecho, vamos a ir hasta Calais.
—Bien —repliqué—. No, en serio, así tendremos oportunidad de hablar de los viejos tiempos.
Korsch entornó los ojos, receloso.
—Pues sí que ha cambiado de actitud desde la última vez que nos vimos.
—La última vez que nos vimos acababa de librarme de morir colgado del cuello, Friedrich. Quizá Jesucristo se las apañó para perdonar a sus verdugos después de una experiencia parecida, pero yo soy un poco menos comprensivo. Pensaba que ya era historia.
—Sí, supongo.
—Suponga usted todo lo que quiera. Pero yo lo sé. Para serle sincero, sigo un poco dolorido. De ahí el fular de seda y las gafas de sol. Sabe Dios qué pensarán de mí en el vagón restaurante. Soy demasiado mayor como para hacerme pasar por una estrella de cine de Hollywood.
—Por cierto —preguntó—. ¿Adónde fue ayer? Les dio esquinazo a mis hombres. Estuvimos toda la mañana con los nervios de punta hasta que volvió a aparecer.
—¿Me estaban vigilando?
—Ya sabe que sí.
—Tendría que haberme avisado. Bueno, tenía que ver a una persona. Una mujer con la que me acuesto. Vive en Cannes. Tenía que decirle que iba a irme unos días y, bueno, no quería hacerlo por teléfono. Seguro que lo entiende. —Le resté importancia con un movimiento de hombros—. Además, no quería que los suyos averiguaran su nombre y sus señas. Por su propia protección. Después de la otra noche, no tengo ni idea de qué son capaces de hacer usted o su general.
—Hum.
—Sea como sea, solo estuve ausente unas horas. Ahora estoy aquí. ¿Qué problema hay?
Korsch no dijo nada. Se limitó a mirarme fijamente, pero como yo tenía los ojos ocultos tras las gafas de sol, no podía saber a qué atenerse.
—¿Cómo se llama esa mujer?
—No se lo voy a decir. Mire, Friedrich, necesito este trabajo. El hotel está cerrado por fin de temporada y tengo que regresar a Alemania como sea. Ya me he hartado de Francia. Los franceses me ponen de los nervios. Como me quede otro invierno aquí, me volveré loco. —Eso era verdad, desde luego. Nada más decirlo lamenté mi sinceridad e hice todo lo posible por disimularla adornándola con unas bobadas acerca de que quería vengarme de Anne French—. Más aún, tengo mucho interés en vengarme de esa mujer en Inglaterra. Así que déjelo, ¿vale? Ya le he contado todo lo que le voy a contar.
—De acuerdo. Pero la próxima vez que tenga pensado ir a alguna parte, no se olvide de informarme.
Subimos a bordo del tren, buscamos nuestro compartimento, dejamos allí el equipaje y luego nos fuimos los cuatro al vagón restaurante para desayunar. Tenía un hambre voraz. Al parecer, todos la teníamos.
—¿Karl Maria Weisthor? —pregunté en tono afable mientras el camarero nos traía café—. O Wiligut. O comoquiera que se hiciera llamar ese cabrón asesino cuando no estaba convencido de que era un antiguo rey germano. O incluso Wotan. No recuerdo cuál. Lo mencionó el otro día y me picó la curiosidad. ¿Sabe qué fue de él después de que lo acorraláramos en el treinta y ocho? Lo último que supe fue que vivía en Wörthersee.
—Se jubiló en Goslar —respondió Korsch—. Bajo la protección y el cuidado de las SS, claro. Después de la guerra, los aliados le permitieron ir a Salzburgo, pero no le salió bien. Murió en Bad Arolsen, en Hesse, me parece que en 1946. ¿O fue en 1947? En cualquier caso, hace mucho que murió. Y de buena nos libramos.
—No se hizo justicia exactamente, ¿verdad?
—Era un buen investigador. Aprendí mucho de usted.
—Seguí con vida. Eso ya dice algo, teniendo en cuenta las circunstancias.
—No era tan fácil, ¿eh?
—Me temo que en mi caso no han cambiado mucho las cosas.
—Aún seguirá dando guerra mucho tiempo. Es un superviviente. Lo sabía entonces y lo sé ahora.
Sonreí, pero me estaba mintiendo, claro. Aunque fuéramos viejos camaradas, si Mielke le ordenaba que me matara, no vacilaría. Igual que en Villefranche.
—Esto es igual que en los viejos tiempos, usted y yo, Friedrich. ¿Recuerda el tren que tomamos a Núremberg para hablar con el jefe de policía local sobre Streicher?
—Hace casi veinte años. Pero sí, lo recuerdo.
—Eso estaba pensando yo. Me acaba de venir a la cabeza. —Asentí—. Era un buen poli, Friedrich. Eso tampoco es tan fácil. Sobre todo, en aquellas circunstancias. Con un jefe como el que teníamos por aquel entonces.
—Se refiere a ese cabrón de Heydrich.
—Me refiero a ese cabrón de Heydrich, sí.
No es que Erich Mielke fuera menos cabrón que Heydrich, pero preferí dejar eso en el tintero. Pedimos el desayuno y el tren se puso en marcha, en dirección oeste hacia Marsella, donde giraría al norte hacia París. Uno de los hombres de la Stasi lanzó un pequeño gruñido de placer al probar el café.
—Qué café tan bueno —murmuró como si no estuviera acostumbrado. Y no lo estaba: en la RDA no solo escaseaban la libertad y la tolerancia, sino también todo lo demás.
—Sin buen café y tabaco, habría una revolución en este país —comenté—. Igual se lo podría sugerir al camarada general, Friedrich. Exportar la revolución podría resultar más fácil así.
Korsch me ofreció una sonrisa casi tan fina como su bigotito de lápiz.
—Mucho debe de confiar el régimen en usted, Friedrich —dije—. En usted y sus hombres. Por lo que tengo entendido, no se permite viajar al extranjero a todos los alemanes orientales. Por lo menos, no sin que se dejen los calcetines en las alambradas.
—Todos tenemos familia —señaló Korsch—. Mi primera esposa murió en la guerra. Me volví a casar hace cinco años. Y ahora tengo una hija. Así que ya puede imaginar que tengo razones de sobra para volver a casa. A decir verdad, no me imagino viviendo en ningún lugar que no sea Berlín.
—¿Y el general? ¿Qué incentivos tiene él para volver a casa? Parece que disfruta de todo lo que hay aquí más que usted.
Korsch se encogió de hombros.
—La verdad es que no lo sé.
—No, quizá sea mejor que no lo sepa. —Miré de reojo a nuestros dos compañeros de desayuno de la Stasi—. Nunca se sabe quién puede estar escuchando.
Después de desayunar, volvimos al compartimento y hablamos un poco más. Teniendo en cuenta las circunstancias, nos estábamos llevando bastante bien.
—Berchtesgaden —dijo Korsch—. Aquel también fue un caso de mil demonios.
—No creo que lo olvide. Y qué lugar tan impresionante.
—Tendrían que haberle dado una medalla por resolver así aquel asesinato.
—Me la dieron. Pero la tiré. Durante el resto del tiempo no hice sino ir unos pocos pasos por delante del pelotón de fusilamiento.
—A mí me dieron una medalla al mérito policial hacia el final de la guerra —reconoció Korsch—. Creo que aún la conservo en un cajón por alguna parte en una cajita de terciopelo azul bien mona.
—¿No es correr un riesgo?
—Ahora soy miembro del partido. El PSUA, quiero decir. Claro está, se reeducó a todos los que trabajaron en la Kripo. Si guardo la medalla no es por orgullo, sino para no olvidar quién y qué fui.
—Ya que estamos —dije—, podría recordarme quién soy yo, viejo amigo. O, al menos, quién se supone que soy. Por si alguien me lo pregunta. Cuanto antes me acostumbre a mi nueva identidad, mejor, ¿no cree?
Korsch sacó un sobre de color salmón del bolsillo de la chaqueta y me lo entregó.