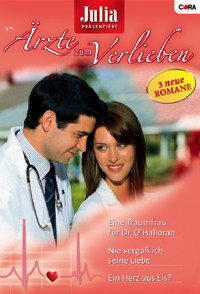2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Jazmín
- Sprache: Spanisch
De Manhattan… ¡a las tierras del interior de Australia! Alexandra Patterson cambió su elegante vida en la ciudad por el polvoriento interior de Australia al llegar al Rancho Werrara. Como veterinaria recién estrenada, era posible que estuviera más acostumbrada a cachorritos consentidos que a caballos de gran valor, pero Alex estaba decidida a demostrar que podía con ello… El adusto y ermitaño ranchero Jack Connor no daba crédito. Las mujeres de su vida solo le habían causado dolor y angustia… y ahora se suponía que Alexandra tenía que haber sido Alexander. Pero en su lugar, la persona que tenía delante era una pequeña rubia con una maleta rosa ¡y un exasperante y enloquecedor atractivo!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
BAILA CONMIGO, N.º 79 - marzo 2013
Título original: Taming the Brooding Cattleman
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2699-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Prólogo
HABÍA fracasado.
Jack Connor estaba junto a la tumba de su hermana asumiendo cómo había roto la promesa que le había hecho a su madre. «Cuida de tu hermana».
Tenía ocho años cuando su madre se había ido. Sophie tenía seis.
Lo que siguió a aquello fue una dura y lúgubre infancia, matándose a estudiar a la vez que obedecía las exigencias de su abuelo para ayudarlo con la granja y cuidaba de su hermana en los ratos que le quedaban libres. Finalmente había logrado escapar de la tiranía de su abuelo gracias a lo que ganaba trabajando y había levantado una empresa partiendo de la nada; no había tenido elección en su búsqueda desesperada de ingresos para darle a Sophie los cuidados profesionales que tanto necesitaba.
Pero no había funcionado. Aunque había ganado dinero, la asistencia había llegado demasiado tarde y durante todo ese tiempo había observado la autodestrucción de su hermana.
La trabajadora social de Sophie había asistido al funeral. Qué amable por su parte. Su presencia había significado que, en total, habían asistido tres personas. Lo había mirado a la cara, con esa adusta expresión, y había intentado calmar su dolor.
–No ha sido culpa tuya, Jack. Tu madre le hizo daño a tu hermana cuando se marchó, pero la responsabilidad final era de Sophie.
Sin embargo, él miraba la tumba y sabía que se equivocaba. Sophie estaba muerta y la responsabilidad final era suya. Él no había sido suficiente.
¿Y ahora qué?
¿Volver a Sídney, a su empresa de tecnología, a su fortuna, la misma que no le había comprado nada?
Mientras miraba las rosas empapadas de lluvia que había depositado sobre la tumba de su hermana, lo asaltó un recuerdo. Sophie en la granja de su abuelo, en una de las ocasiones en las que el hombre había estado tan borracho que no habían tenido miedo de él. Sophie estaba en lo que quedaba del rosal de su abuela metiendo rosas entre las páginas de sus cuentos. «Así las guardaremos para siempre».
De pronto se encontró pensando en los caballos que hacía años que no veía, los caballos de su abuelo, sus amigos de la infancia, que solo habían pedido comida, cobijo y ejercicio. Cuando había estado con los caballos, había sido casi feliz.
Ahora la granja era suya. Su abuelo había muerto un año antes, pero las exigencias de la cada vez más grave enfermedad de Sophie implicaron que no hubiera tenido tiempo para ir allí. Supuso que estaría totalmente en decadencia. Incluso el breve contacto que había tenido con el gestor que su abuelo había contratado hacía que pensara que ese hombre no debía de ser muy honrado, pero la línea de sangre de los caballos de su abuelo debía de seguir intacta, ya que aún quedaban restos de la asombrosa reputación de la granja.
¿Podría recuperar su antigua gloria?
Volvió a mirar la tumba empapada de agua.
Si fuera su abuelo, golpearía algo. A alguien. Pero no era su abuelo.
No quería volver a Sídney, junto a unos empleados que lo trataban como él los trataba a ellos, con distante cortesía. La empresa marcharía bien sin él.
Se levantó y se quedó mirando la tumba un largo rato. ¿Qué iba a hacer? Podía volver a la granja, aún sabía sobre caballos. Pero ¿sabía lo suficiente? ¿Importaba? Tal vez no.
Decisión tomada.
Tal vez debía intentarlo, o tal vez no, pero lo haría solo y no le importaría.
Sophie estaba muerta y a él ya nada le importaba.
Capítulo 1
ALEX Patterson tenía dudas, serias dudas.
Sobre el papel, el viaje había sonado bien. De Manhattan a Los Ángeles. De Los Ángeles a Sídney. De Sídney a Albury. De Albury a Werrara.
Sí, bueno, tal vez no sonaba tan bien, pero lo había leído deprisa y no había pensado en ello. Unas cuantas horas antes de llegar a Sídney estaba cansada. Ahora, después de tres horas conduciendo bajo una violenta lluvia, estaba hecha polvo. Quería un largo baño caliente, un largo e intenso sueño y nada más.
Seguro que Jack Connor no esperaba que empezara a trabajar hasta el lunes. Y, por cierto, ¿dónde estaba ese sitio?
El niño que había visto en la carretera le había dicho que estaba justo al otro lado de la curva. El chico estaba esquelético, desnutrido, parecía abandonado y, al mirarlo, sus dudas se habían magnificado. Había esperado encontrarse un barrio rico de caballerizas generando mucho dinero, pero ese chico parecía un indigente.
La granja Werrara debía de ser mejor, seguro que lo era. Sus caballos eran conocidos en todo el mundo. La página web mostraba una gran hacienda en el exuberante corazón de las Montañas Nevadas de Australia y por ello se había imaginado enormes dormitorios, elegantes muebles, un trabajo que sus amigos envidiarían.
–«Werrara» –leyó el cartel. Giró hacia el camino de entrada y pisó el freno.
«Oh, oh».
Fue todo lo que pudo pensar.
«Oh, oh».
La página Web mostraba una fotografía histórica de una fabulosa hacienda construida el siglo anterior; tal vez por entonces era fabulosa, pero ya no. Hacía años que nadie la pintaba, que no arreglaban el tejado, que no habían reparado las columnas del porche, que no habían hecho más que colocar tablones sobre las ventanas según se habían ido rompiendo.
Parecía total y absolutamente abandonada y en ruinas.
La casita de la que había salido el niño parecía estar mal, pero esa estaba aún peor.
Había luz en alguna parte de la zona trasera y un todoterreno negro aparcado a un lado. Exceptuando eso, no había más señales de vida.
Estaba lloviendo y se encontraba tan cansada que no veía con claridad. El pueblo más cercano lo había dejado cincuenta kilómetros atrás y no estaba segura del todo de que Wombat Siding fuera lo suficientemente grande como para albergar un hotel.
Miró la casa horrorizada y después apoyó la cabeza sobre el volante.
No lloraría.
Un golpe en la ventanilla la hizo sobresaltarse. Dios mío... Tenía que calmarse. Ya.
«Tú puedes con esto, Alex Patterson», se dijo. «Le has dicho a todo el mundo en casa que eres fuerte, así que demuéstralo. No eres esa niña mimada que todo el mundo cree».
Pero eso era... era...
Sonó otro golpe. Levantó la cabeza y miró.
La figura del otro lado de la ventanilla se alzaba sobre el coche como un gran espectro negro. Grande y empapada, estaba bloqueando toda la puerta.
Chilló. Farfulló.
Y entonces la figura dio un paso atrás apartándose de la ventanilla y dejando pasar la luz.
Era un hombre. Un hombre grande con aspecto de guerrero. Llevaba un enorme chubasquero negro y unas amplias botas.
Su rostro era oscuro y su grueso cabello negro caía empapado sobre su frente. Tenía la piel ajada, una incipiente y gruesa barba y unos ojos oscuros amenazadores y penetrantes.
Estaba esperando a que abriera la puerta del coche.
Si la abría, se mojaría.
Si la abría, tendría que enfrentarse a lo que había fuera.
Él la abrió por ella, con una fuerza que le hizo emitir un grito ahogado. La lluvia caía con estruendo y ella se estremeció.
–¿Se ha perdido? –la voz de ese tipo era profunda, pero no arisca–. ¿Necesita alguna indicación?
«¡Ojalá estuviera perdida!», pensó. Ojalá...
–¿Señor Connor? –preguntó intentando no tartamudear–. ¿Jack Connor?
–Sí –respondió él con una repentina incredulidad en la voz, como si no creyera lo que estaba oyendo.
–Soy Alex Patterson. Su nueva veterinaria.
En la vida de Alex había habido silencios y silencios. Los silencios mientras su madre había mostrado su desaprobación por la ropa que se ponía o por lo que hacía; los silencios que seguían a las peleas de su padre y sus hermanos. Los conflictos familiares significaban que a Alex la habían criado con silencios, pero eso no significaba que estuviera acostumbrada a ellos.
Había ido hasta Australia para escapar de algunos de esos silencios, y aun así ahí estaba, enfrentándose al mayor de ellos.
Ese era como el silencio entre el relámpago y el trueno; una sola mirada al rostro de ese hombre y ya sabía que el trueno estaba de camino.
Cuando finalmente habló, sin embargo, la voz de Jack fue gélidamente sosegada.
–Alexander Patterson.
–Sí –«no te pongas a la defensiva», pensó. Pero ¿qué le pasaba a ese tipo?
–Alex Patterson, hijo de Cedric Patterson. Cedric, el tipo que fue al colegio con mi abuelo.
Ella introdujo ahí un silencio de su propia cosecha.
Hijo de...
De acuerdo, ya veía el problema: había confiado en su padre. Pensó en las palabras de su madre. «Alex, tu padre está enfermo. Tienes que comprobarlo todo dos veces...». «Papá está bien, estás dramatizando. No le pasa nada», le había gritado a su madre, a pesar de que mientras le gritaba sabía que estaba negando la realidad. El Alzheimer era un gran agujero negro que estaba engullendo a su padre. No había querido creerlo y seguía sin querer hacerlo. Había confiado en su padre, pero, bueno, ¡no era para tanto! Hombre, mujer, ¡qué más daba! Había ido allí en calidad de veterinaria.
–¿Creía que era un hombre? –preguntó y vio cómo el rostro que tenía delante se ensombrecía cada vez más.
–Me dijeron que era un hombre. Su hijo.
–Ese ha sido mi padre –respondió como quitándole importancia al asunto–. Un hijo era lo que esperaba, pero yo creía que después de veinticinco años ya vería la diferencia –respiró hondo–. ¿Cree que podría... no sé... invitarme a pasar o algo así? Odio tener que decir esto cuando el hecho de que sea una mujer parece tanto problema, pero más problema todavía es que está lloviendo y no llevo chubasquero.
–No puede quedarse aquí.
La cosa iba mal, y cada vez peor. Pero fuera o no culpa de su padre, era una situación a la que tenía que enfrentarse y más le valía empezar a hacerlo.
–Bueno, tal vez debería habérmelo dicho antes de que me marchara de Nueva York –respondió ella bruscamente y salió del coche. Ya estaba mojada y su temperamento, volátil en el mejor de los casos, estaba saliendo disparado a la estratosfera–. Tal vez ahora no tengo elección.
«Respira hondo, dilo».
–Yo –empezó a decir con un tono que igualaba en frialdad el tono que había empleado él– me encuentro en el extremo de una larga cuerda que se estira hasta Nueva York. He tardado tres días en llegar aquí con un día que parece haber desaparecido en el proceso. Envié una solicitud para este trabajo, envié toda la documentación que pidió. Acepté un visado de trabajo de seis meses por un empleo en una granja de caballos que parece... –miró hacia la casa– que no existe. Y ahora tiene el valor de decirme que no me quiere. Yo tampoco lo quiero a usted, pero parece que estoy aquí atrapada en este lugar al menos hasta que pare de llover, haya comido algo y haya dormido veinticuatro horas. Después, créame, no me verá el pelo. Ahora, déjeme entrar en su casa, dígame dónde puedo dormir y comer y salga de mi vida.
Se había propuesto mostrarse fría, mostrarse muy digna, pero sus primeras intenciones se habían quedado en nada.
Sus últimas palabras habían sonado casi histéricas, un grito en el silencio. ¡Daba igual! ¿A quién le importaba lo que él pensara? Tiró de la palanca del maletero, lo abrió, y fue a sacar su equipaje. Pero pisó un socavón, se tropezó y ese arrogante mequetrefe la sujetó hasta asegurarse de que tenía estabilidad sobre el suelo.
Ella alzó la mirada directamente hacia su rostro. Vio poder, vio fuerza, vio furia. Pero también vio más. Vio una belleza pura, en bruto.
Tuvo que controlarse para no suspirar.
Esbelto, duro, aguileño. Heathcliff, pensó, y Mr. Darcy, y todos los ardientes ganaderos por los que había suspirado en las películas y novelas; era todos ellos en uno. Un atractivo puro, auténtico.
La soltó y Alex pensó que tal vez debería recostarse un instante sobre el coche para recomponerse. Daba igual que ese lugar fuera un absoluto desastre, que ese trabajo fuera un absoluto desastre. Estar cerca de ese tipo pondría su cabeza patas arriba.
Aunque ya la tenía; estaba a punto de marearse.
«Céntrate en tu rabia», se dijo. «Y en los detalles prácticos. Saca tus cosas del coche. Se va a pensar que eres una princesa de Nueva York si esperas que lo haga por ti».
Él ya estaba haciéndolo, agarrando su monísima maleta rosa (regalo de su madre), que miró con aversión, cerrando el maletero de un portazo y girándose hacia la casa.
–Aparque el coche cuando deje de llover –dijo por encima del hombro–. Donde está, estará bien durante la noche.
¿Se suponía que tenía que seguirlo? ¿Seguirlo hasta esa pesadilla de la Familia Adams?
Un relámpago iluminó el cielo. Justo lo que faltaba. Y, a continuación, el trueno retumbó.
Jack había llegado al último escalón y estaba recorriendo el porche. Llevaba su maleta. Ella gimoteó. Ya no había solución. Gimoteó otra vez.
Su familia la consideraba una bebé indefensa y si pudieran verla ahora... les demostraría que tenían razón, porque así era exactamente como se sentía. Lo que más quería era estar de vuelta en Manhattan, tirada en su preciosa habitación de color melocotón y esperando a que María le llevara su chocolate caliente.
¿Dónde estaba su doncella cuando más la necesitaba? A medio mundo de distancia.
Más relámpagos. Oh, Dios mío...
Jack desapareció al otro lado del porche y su maleta desapareció con él. No tenía elección. Respiró hondo y lo siguió.
***
Él le mostró su habitación y la dejó sola. Después, fue hacia su improvisado despacho, abrió el ordenador y agarró la carta original.
¿Podía despedir a un trabajador solo porque fuera mujer? Seguro que podría si ella había mentido en la solicitud de empleo.
Mi hijo, Alexander, está buscando experiencia laboral en una granja de caballos australiana. Alex está titulado por la Facultad de Veterinaria y también puede desempeñar labores de granja en general. El salario no será un problema; lo que Alex quiere por encima de todo es experiencia.
«Mi hijo».
Buscó los e-mails y los imprimió. Después de la primera carta de Cedric, había escrito directamente a Alex, aunque en ninguno de sus correos, todos ellos educados y formales, había mención alguna sobre su sexo.
Sí, entiendo que las condiciones de vida pueden ser algo más duras de lo habitual para mí, pero agradecería incluso un trabajo duro. Mi objetivo es trabajar en granjas de caballos en los Estados Unidos, pero conseguir ese primer empleo nada más salir de la Facultad de Veterinaria es difícil. Si hago un buen trabajo para usted, puede que eso me dé ventajas con respecto a otros licenciados.
Se había esperado un chaval novato, recién salido de la facultad, que tal vez no entendiera hasta qué punto sería más duro trabajar allí, pero que parecía dispuesto a hacer algunos sacrificios con el fin de obtener el empleo. A pesar de las condiciones, Werrara criaba caballos de reputación internacional y sería un gran paso para su carrera profesional.
Él nunca habría contratado a una mujer.
No había querido contratar a nadie, pero el sentido común había dictaminado que no tenía elección. Ese lugar se había deteriorado al máximo y los caballos requerían de toda su atención. La casa era una ruina y la casita del capataz aún más. Brian, el hombre que había regentado el lugar para su abuelo, había preferido vivir a un kilómetro de allí, en la segunda de las propiedades de la granja. Jack había esperado que siguiera trabajando, pero en cuanto llegó allí, el hombre abandonó a su esposa e hijos y desapareció sin dejar rastro.
La carta de Cedric Patterson, dirigida a Jack Connor, había llegado justo cuando se vio abrumado por la situación y, a pesar de sus dudas, había pensado que tener a un veterinario y a alguien que pudiera ayudar con el trabajo manual, como reparar las vallas, podría ser una solución... La casa del capataz estaba inhabitable, pero tal vez un chaval podría soportar compartir con él la casa grande.
Había escrito a Cedric explicándole que el Jack al que se dirigía, el Jack con el que había estudiado, había muerto. Cedric había visitado Werrara, se había alojado allí, cuando su abuelo y él eran jóvenes, cuando su abuela estaba viva y hacía que ese lugar fuera un hogar. La casa se había deteriorado, le había dicho, y no había dependencias aparte, pero si Alex se conformaba con unas condiciones algo duras...
En su e-mail, Alex... ¡ella!... le había respondido que podría con esas condiciones duras.
¿Y ahora qué? Ni siquiera tenía un cuarto de baño que funcionara. Pedirle a un chico que utilizara el retrete que había fuera de la casa ya era algo violento, pero pedírselo a una mujer era peor aún.
Podía arreglar el baño. Tal vez. Pero no esa noche.
Y seguía sin querer a una mujer allí. Las mujeres que habían pasado por su vida no le habían causado más que dolor y angustia. Tener ahora otra con la que compartir su casa, con la que compartir su vida...
«¡Deja de dramatizar!», se dijo bruscamente. Ni aunque él quisiera, ella no querría permanecer en un sitio así. Seguro que había llegado con una idea muy romántica de lo que sería una granja de caballos del interior de Australia, pero con solo un vistazo al retrete exterior, saldría corriendo.
Y no la culpaba.
Mientras tanto...
Mientras tanto tenía que darle de comer. Echó unas salchichas a la sartén, troceó unas cebollas como si pudiera descargar la rabia sobre la tabla de cortar, las echó sobre las salchichas y resopló furioso. Más por él mismo que por ella. No debería haber contratado a nadie hasta no haber adecentado un poco ese lugar, pero encima ahora, ¿una mujer?
Ella echó un vistazo al retrete exterior y se quiso morir.
Había un baño dentro, pero... «Las tuberías están bloqueadas», había dicho bruscamente el hombre al llevarla a su dormitorio. «Es por las raíces de los árboles. Utilice el de afuera. Hay una linterna».
El retrete se encontraba a cincuenta metros de la puerta trasera. Un impresionantemente grande rosal casi lo ocultaba y tuvo que atravesar un túnel de parras para llegar hasta él.
Un par de reses estaban asomando la cabeza sobre la valla, empapadas bajo la lluvia y mirándola como si fuera una extraterrestre.
Y así era como se sentía. Una extraterrestre.
Cerró la puerta del retrete y oyó algo sobre el tejado de hojalata. ¿Qué?
Quería volver a casa.
–¡Eres una chica grande! –se dijo bien alto para que lo que fuera que había en el tejado se hiciera una idea–. Tienes que entrar ahí, junto a Jack Sexista Connor, encontrar algo de comer, dormir un poco y después dar con el modo de salir de este lío.
La lluvia había cesado un minuto, razón por la que había aprovechado y había salido corriendo hasta el baño, pero empezó de nuevo y el agua comenzó a colarse por debajo de la puerta.
–Quiero irme a casa –gimoteó y la cosa del tejado se quedó quieta, como escuchando.
Pero sin responder.
Estaba cocinando salchichas; ocho gordas salchichas de la mejor calidad. Preparó también puré de patatas y coció unos guisantes congelados como acompañamiento.
Puso la mesa con dos cuchillos, dos tenedores, una botella de Ketchup y dos tazas. ¿Qué más podría querer un hombre?
Una mujer tal vez querría más, pero no lo tendría. ¿Qué sabía él sobre lo que querría una mujer? ¿Una mujer que tenía que haber sido un hombre?
Ella abrió la puerta y él se quedó bloqueado. Al llegar, vestía unos pantalones negros y una chaqueta de lana de diseño, unas botas rojas y llevaba el pelo recogido en un moño. Tenía toda la pinta de estar recién salida de Nueva York.
Ahora, sin embargo...
Él le había dejado una palangana y una jarra en su dormitorio y, obviamente, la chica había hecho uso de ellas. Se había aseado, las ondas rubias que le caían alrededor de la cara estaban húmedas y lucía un rostro resplandeciente y sin gota de maquillaje. Vestía unos vaqueros, un jersey extragrande y unos gruesos calcetines rosas.
El currículum que había enviado decía que tenía veinticinco años, aunque en ese momento aparentaba dieciséis. Además, era guapa. Muy guapa. Y parecía... ¿asustada?
Daniel en el foso de los leones.
O una mujer en Werrara. Era lo mismo, con la diferencia de que él no era un león. Aun así, la chica no podía quedarse allí.
–Siéntate y come algo –le dijo bruscamente intentando controlar su ira.
–Gracias –respondió al sentarse lo más alejada posible de él y con aspecto de asustada.
–¿Tres salchichas?
–Una.
Echó una salchicha en un plato descascarillado, añadió un montón de puré y otro montón de guisantes y le colocó el plato delante. Él se sirvió más, se sentó y empezó a comer. Alex miraba su plato.
–¿Qué?
–No he mentido –dijo ella con voz suave.
–Tengo los documentos –contestó él señalando la pila de papeles que había dejado sobre la mesa–. «Mi hijo». Eso indica que se trataba de un hombre.
–En ninguno de los e-mails que le envié dije que fuera un chico.
–No hacía falta que lo dijeras, yo ya lo sabía por la carta de tu padre y el visado. Decía «mi hijo». Y también «Alexander», que es nombre de chico.
–Sí –respondió ella apartando el plato–. Sí que lo es.
–¿Entonces?
–Mi padre no se lleva bien con mi hermano mayor –estaba hablando con calma, con una voz extrañamente apagada–. Nunca he sabido por qué, pero ninguno de los dos puede hacer nada por arreglarlo. Tengo dos hermanas mayores y, cuando yo llegué, mi padre estaba desesperado por tener otro heredero varón además de Matt. Estaba seguro de que yo sería ese hijo tan deseado y tenía planeado llamarme Alexander, como su padre, pero, claro, terminé llamándome Alexandra. Eso fue lo que rellenó en mi certificado de nacimiento. Tal vez había bebido un poco, tal vez fue solo un despiste, o tal vez fue la rabia por que yo no fuera lo que él había deseado, no sé cómo, pero el caso es que oficialmente soy Alexander. Mi familia me llama Alexandra, pero en temas oficiales tengo que usar el nombre que puso mi padre –ladeó la barbilla e intentó mirarlo–. Bueno, ¿importa?
–Sí –respondió él secamente–. Sí que importa. Tu padre dijo que eras su «hijo» y quiero saber por qué mintió.
–Cometió un error.
–Los padres no cometen esa clase de errores.
–Los cometen si siempre han querido que su hija fuera un chico –cerró los ojos y apretó los puños–. Lo hacen si tienen Alzheimer.
Hubo un silencio.
Eso no era lo que Jack se había esperado oír y estaba seguro de que ella no había querido decirlo. Admitir que tu padre está enfermo dolía, pensó. Dolía mucho.
Toda la rabia que había sentido hasta el momento se desvaneció y se sintió cruel.
–¿Y por qué importa? –preguntó ella recomponiéndose con mucho esfuerzo–. ¿Qué tiene contra las mujeres?
–Nada.
–He buscado empleo después de licenciarme y quiero trabajar con caballos, no con ponis ni mascotas. Pruebe a buscar empleo en un rancho con veinticinco años y siendo rubia y mona.
Y pronunció la palabra «mona» con tanto odio que él casi sonrió.
–Me lo imagino...
–No, no puede. Usted debe de medir más de un metro ochenta, está fuerte como un tanque y es un hombre. Este trabajo... seis meses en la Granja de Caballos Werrara me daría credibilidad con los rancheros en mi país, pero usted es igual que todos los campesinos del sur de Estados Unidos, que se creen que lo saben todo y que me han dicho que no puedo hacerlo porque soy una chica.
–Entonces, ¿estás preparada para usar un retrete exterior durante seis meses? –le preguntó perplejo.
–No, si viene acompañado de un jefe patán, arrogante y machista. Y no, si tengo que comer grasa –añadió, y apartó el plato de su lado con más fuerza que antes.
Él lo agarró y se echó la comida en su plato. Le pareció que «mona» era una muy buena descripción.
«No vayas por ahí», se dijo. Era un error del que tenía que librarse. No quería pensar en esa mujer como una «chica mona».
–Entonces, mañana por la noche volverás a casa.
–¿Por qué? No he mentido sobre el empleo. Usted sí.
–Yo no he mentido.
–Mentiroso.
–Ya te dije que sería duro.
–Supuse que se refería a que no habría tiendas, por eso de estar viviendo en las zonas despobladas del interior. Pero la casa... en la página Web era preciosa.
–Esa foto se tomó hace ochenta años. Era una vieja hacienda al estilo romántico.
–Es publicidad engañosa.
–No estoy anunciando mi casa. Estoy anunciando caballos. Quería que la Web mostrara un sentido de la historia, que reflejara que los caballos Werrara son parte de este país.
–Pues entonces ponga la foto de su retrete exterior –le contestó con brusquedad–. Eso sí que es muy histórico.
–Te morirás de hambre si no comes.
–No podría comer salchichas ni aunque me pagara.
–No me digas, eres vegetariana.
–No.
–Entonces, ¿por qué...?
–Porque he estado viajando tres días seguidos, porque tengo jetlag, estoy agotada y destrozada. Porque tengo un montón de nudos en el estómago y me apetecería un suave sándwich de pepino y una taza de té con miel, no media tonelada de grasa. Pero si tengo que irme a la cama sin comer nada, lo haré –apartó la silla y se levantó–. Buenas noches.
–Alex...
–¿Qué?
–Siéntate.
–No quiero...
–No quieres salchichas –repitió él, suspiró y abrió la puerta del horno de la anticuada cocina que ocupaba la mitad de la pared. Metió su plato–. Mantendré el mío caliente mientras te preparo algo que puedas comer.
–¿Sándwiches de pepino?
Jack no pudo más que sonreír. Parecía tan esperanzada...
–No. He olvidado anotar pepino en mi lista de la compra, pero siéntate, cállate y veremos si podemos encontrar una alternativa.
Ella se sentó. Lo miró, medio desconfiada, medio esperanzada, y él sintió que se le removía algo por dentro.
Sophie, fría como la muerte, removiendo la comida con apatía. «No puedo comer, Jack...».
Sophie.
«No pienses que esta mujer es mona. No pienses que esta mujer es otra cosa que un error del que tienes que librarte».
Pero por esta noche... Tenía razón, no debería importar que fuera una mujer.
No era culpa suya que importara, que la idea de tener a una mujer sentada al otro lado de la mesa, una mujer que incluso se parecía un poco a Sophie, removiera algo en su interior que le hacía daño. Mucho daño.
Ella no dijo nada mientras él vertió agua hirviendo sobre una bolsita de té y le añadió miel. Le pasó la taza y vio cómo la acunaba entre sus manos, como si necesitara ese consuelo.