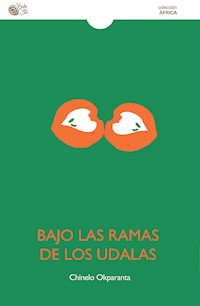
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1968, en plena guerra civil nigeriana, el padre de Ijeoma muere asesinado y el mundo de la muchacha cambia para siempre. Separada de su apesadumbrada madre, Ijeoma conoce a Amina, una chica que anda perdida, y ambas se hacen inseparables. La suya será una relación que sacudirá los cimientos de la fe de Ijeoma, que pondrá a prueba su determinación y colmará su corazón. En esta magistral novela sobre la fe, el amor y la redención, Okparanta nos lleva desde la infancia de Ijeoma, en una Biafra devastada por la guerra, pasando por los peligros y placeres de su floreciente sexualidad y toda una serie de decisiones equivocadas, hasta las alegrías y las penas cotidianas del matrimonio y la maternidad. Este viaje por la vida de Ijeoma nos invita a reflexionar acerca de la importancia y el precio del amor. Bajo las ramas de los udalas , una historia sobre el triunfo del amor bella y delicadamente escrita, es un himno a aquellos que han sufrido pérdidas así como una plegaria por un mundo más compasivo. Una obra de extraordinaria belleza que enriquece el alma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
África/10
BAJO LAS RAMASDE LOS UDALAS
Chinelo Okparanta
Traducción de Iballa López Hernández
Baile del SolEdiciones | Apdo.Correos, 133 | 38280 Tegueste, Tenerife -lslas Canarias | [email protected]
Para Constance, Chibueze, Chinenye y Chidinma.
Y para Obiora
La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve.
Hebreos 11:1.
PRIMERA PARTE
1
Nuestra casa se encontraba a mitad de camino entre Old Oba-Nnewi Road y New Oba-Nnewi Road, en esa zona delimitada por la iglesia y la escuela de Ojoto, donde Mmiri John Road desaparece para volver a empezar de nuevo. Era una construcción amarilla de dos plantas que se alzaba junto a los polvorientos caminos justo al sur del río John, donde la madre de papá había estado a punto de ahogarse de niña, en una época en la que la gente todavía lavaba la ropa en las pedregosas orillas.
Estaba rodeada de una tapia cuya parte delantera custodiaban rosales y varias matas de hibiscos. Dos setos verdes, profusamente moteados de rosa por las estrellitas de las ixoras, flanqueaban la verja. A lo largo del camino había vendedores y árboles cuajados de fruta: naranjos, guayabos, anacardos y mangos. En los márgenes, donde los arbustos se elevaban como un bosque, crecían muchos más árboles: grandes irocos, pinos susurrantes y unos cuantos cocoteros y palmeras aceiteras aquí y allá. Para ver sus copas tenías que alzar la vista al cielo, de tan altos como eran arbustos y árboles.
Durante el harmatán soplaban los vientos del Sáhara. Estos levantaban polvo y enturbiaban la atmósfera; los árboles y los arbustos se volvían trémulos como un espejismo y el sol se transformaba en una bola borrosa.
Durante la estación de las lluvias, el agua arrancaba el polvo a la naturaleza y todo recobraba su claridad y su forma.
Era el ciclo normal de las cosas: a la temporada de lluvias seguía la estación seca, y el harmatán se retiraba dentro de esta. Entretanto las cabras balaban. Los perros ladraban. Los gallos y las gallinas correteaban por los caminos sin alejarse del corral al que pertenecían. Todas las mariposas —colas de espada, monarcas, euremas— revoloteaban sin prisas de flor en flor.
Nosotros, por nuestra parte, nos desplazábamos con la misma parsimonia que las mariposas, como si la brisa fuera fresca y el sol una caricia. Como si aquel ritmo reposado nos permitiera disfrutar de ambos. Así era todo antes de la guerra; nuestras vidas avanzaban apaciblemente.
Corría el año 1967 cuando la guerra hizo irrupción en ellas y se instaló en todas partes. En 1968 Ojoto había empezado a latir al estridente ritmo de los carros blindados y la artillería, de los bombarderos y sus ruidosos motores, cuyas ondas de choque retumbaban en nuestros oídos.
En 1968, nuestros hombres habían empezado a echarse el fusil al hombro y a empuñar hachas y machetes, hojas refulgiendo al sol; y en la calle, cada hora o dos, por la tarde o de noche, se oían sus cantos, voces recias que se derramaban de sus bocas como libaciones: «¡Biafra ganará la guerra!».
En 1968, durante ese segundo año de guerra, mamá me mandó a vivir a otro sitio.
Por entonces los rumores sobre los festejos que se celebrarían cuando Biafra derrotara a Nigeria habían ido acallándose poco a poco hasta ser reemplazados por una inquietud generalizada. Nos preocupaba qué nos depararía el futuro cuando Nigeria venciera: ¿Nos desposeerían de nuestras casas y tierras? ¿Nos obligarían a desempeñar trabajos de baja categoría, como sirvientes? ¿Tendríamos que vivir de cupones de racionamiento? ¿Durante cuánto tiempo cargaríamos con el lastre de la derrota? ¿Nos recuperaríamos?
Esas eran las preguntas que nos hacíamos en 1968, pues para entonces Nigeria ya ganaba y todo había empezado a cambiar.
Pero se producirían más cambios.
Es imposible contar lo que sucedió con Amina sin antes retrotraerme a la historia de cuando mamá me mandó a vivir a otro sitio ni a la de cuando papá se negó a refugiarse en el búnker. De no ser por la negativa de papá, no habría tenido que irme y, entonces, posiblemente nunca hubiera conocido a Amina.
Si no la hubiera conocido, quién sabe si tal vez tendría historia que contar.
La historia comienza, pues, antes de la historia. El 23 de junio de 1968. Ubosi chi ji ehihe jie, como dice el dicho: el día en que anocheció en plena tarde. O como mamá lo describe a veces, el día en que la noche se apoderó del día, el día en que papá se despidió de nosotras.
Era domingo, pero esa mañana no habíamos ido a misa porque se avecinaba un bombardeo. La noche anterior las radios habían anunciado que los aviones enemigos lanzarían otra ofensiva durante al menos un par de días. Cualquiera que estuviera en sus cabales sabía que lo más aconsejable era quedarse en casa, había dicho papá. Mamá le había dado la razón.
No muy lejos de mí en el salón se encontraba papá, encorvado sobre su escritorio, los codos hincados en los muslos y la cabeza en las manos, cerradas en puño. El olor de los akaras que mamá estaba friendo en la cocina irrumpió súbitamente en el aire de la estancia.
Papa arrugó la frente y contrajo la nariz como si el aroma dulce y picante de los buñuelos de alubias se hubiera transformado en un hedor nauseabundo. A su lado, la radiogramola. Frente a él, una pila de periódicos.
Esa mañana a primera hora había puesto la radio al máximo, como si fuera duro de oído, y había escuchado atentamente todas las voces que salían de Radio Biafra. A pesar de que mamá se había acercado para pedirle que la bajara —aquel chisme estaba perturbando su tranquilidad y nadie quería que le recordasen a todas horas que el país se iba al garete—, siguió escuchándola a todo volumen.
Pero ahora sonaba tan bajito que solo se oía un tenue sonido estático, como de alguien rascándose la piel.
Antes de que estallara la guerra, papá miraba la radiogramola con cariño. La apreciaba como se aprecian las cosas que nos importan: Biblias y fotografías antiguas, el agua, el aire. Después de todo, aquella era la radiogramola que había heredado de su padre, fallecido el año de mi nacimiento. Los demás abuelos habían seguido el mismo camino que el padre de papá: al año siguiente murió la madre de papá, y al año siguiente, y al siguiente, mamá perdió a sus padres. Papá y mamá eran hijos únicos, no tenían hermanos y decían que esa era una de las razones por las que se querían el uno al otro: aparte de mí, no tenían más familia.
Pero atrás quedaban los días en que papá miraba la radiogramola con cariño y esa tarde contemplaba sombrío el voluminoso trasto.
Se volvió hacia la pila de periódicos que reposaba sobre el papel de dibujo: aproximadamente un mes del Daily Times, con las esquinas y los cantos abarquillados. Cogió uno y lo hojeó, sin perder aquel gesto suyo de preocupación.
Me le acerqué, tanto que resultaba imposible no percibir la fragancia de la pomada para el pelo Morgan’s, la del frasco amarillo y rojo con tapa de metal que siempre me recordaba a un medicamento. Ojalá la guerra hubiera sido una enfermedad y nos hubiese bastado con un simple medicamento.
Papá devolvió el periódico a la pila. El titular de la portada rezaba: «SALVADNOS». Debajo había una fotografía de un niño con la tripa hinchada, cuyo cuerpo se sustentaba sobre unas piernas flacas como palillos: una niña con kwashiorkor, más o menos de mi edad. Era otra igbo más, pero podría haber sido yo perfectamente.
Papá llevaba puesto uno de sus viejos y holgados conjuntos de buba y sokoto, de un verde apagado, descolorido después de tantos lavados. Alzó la vista y esgrimió una débil sonrisa, una sonrisa algo parecida a una mentira, sin un ápice de emoción pero sonrisa a la postre.
—¿Kedu? —preguntó.
Me atrajo hacia él y yo me incliné, sin embargo permanecí taciturna, sin saber muy bien qué responder. ¿Cómo estaba?
Podía haberle dado la respuesta habitual, haberle contestado que estaba bien, pero ¿quién en su sano juicio podría haber estado bien por entonces dada la situación, con la guerra y la constante amenaza de los ataques aéreos? Solo una persona a la vez ciega, sorda y muda, y en general insensible e impasible.
O alguien que ya estuviera muerto.
Guardamos silencio. Reparé en la rigidez de su postura, en su espalda, que se negaba a apoyarse en la silla. Sus piernas parecían firmemente clavadas al suelo. Sus labios se desplegaron, aunque no en una sonrisa, sino como los de un niño a punto de llorar. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra.
La noche anterior, muy tarde, cuando debería haber estado durmiendo pero el sueño se me resistía, bajé al salón con sigilo, sin saber qué otra cosa hacer conmigo misma. Nada más salir de mi cuarto, percibí una luz tenue procedente del piso de abajo. Fui de puntillas hacia la luz y los suaves sonidos que provenían también de aquella dirección. En el reducido espacio, apenas un rincón, detrás del delgado tabique que separaba el salón del comedor, me detuve a echar un vistazo furtivo y vislumbré a papá en aquella postura ya familiar, sentado en su silla, inclinado sobre el escritorio mientras escuchaba la radio con atención. Era tarde, sin embargo, allí estaba.
Sin hacer ruido, escuché la historia a escondidas. La de un tal señor Njoku, un igbo al que habían atado con una cuerda, rociado con gasolina y, a continuación, prendido fuego. Aquí mismo, en el sur, dijo el locutor. No era la primera vez que algo parecido ocurría en el norte, pero de repente también había empezado a ocurrir en el sur. Los hausas nos prendían fuego, trataban a todo trance de acabar con nosotros, con nuestra tierra y cuanto poseíamos.
—Papá, ¿ha pasado algo?
Con «algo» me refería a algo grave, algo como lo que había oído la noche anterior, lo de la gasolina.
Papá meneó la cabeza como para intentar hablar de nuevo.
—¿Qué podemos hacer? —dijo con voz apagada—. No podemos hacer gran cosa como individuos. Y preocuparnos por ello sería como verter agua sobre una piedra. El agua no haría sino mojar la piedra, y esta acabaría secándose. Pero nada cambiaría.
Por un momento solo se oyó el tintineo de los cazos y las sartenes en la cocina. Pronto estarían listos los akaras, y mamá nos llamaría para que fuéramos a comer como hacía siempre, incluso antes de la guerra. Papá me agarró por los brazos y me miró a los ojos.
—Quiero decirte algo —anunció muy bajito—. No es nada que no sepas, pero quiero decírtelo una vez más para que no lo olvides, para que lo recuerdes.
—¿Qué? —pregunté. ¿Qué era lo que ya sabía y quizá olvidara pronto?
—Quiero que sepas que tu papá te quiere mucho. Quiero que lo tengas siempre presente y nunca lo olvides.
Suspiré, un poco decepcionada al descubrir que se trataba de algo tan obvio.
—Si ya lo sé, papá —contesté.
Instantes después fue como si de golpe sintiera todo el peso, El sufrimiento y el vacío del mundo en su interior. Tenía una expresión ausente, como si se hubiera distanciado de todo cuanto conocía y al mismo tiempo estuviera más ligado a ello que nunca.
Empezó a decir algo entre dientes. Algo acerca de cómo Nigeria estaba convirtiendo a Biafra en un esqueleto. Habían tomado Nsukka, después Enugu seguida de Onitsha. Y solo un mes antes, Port Harcourt.
Con voz monótona, siguió hablando del tema un buen rato. Parecía sumido en un trance.
Pronto no quedaría lugar alguno en Biafra del que tomar posesión, afirmó.
—¿Se rendirá Ojukwu ante Nigeria o luchará hasta que todos los biafreños hayamos muerto y desaparecido?
Miró hacia la ventana del salón, los ojos aún más vidriosos.
Tal vez no tuviera nada que ver con el peso o el sufrimiento o el vacío del mundo. Tal vez solo tuviera que ver con el papel que él desempeñaba en este. Tal vez no podía imaginarse a sí mismo en una Nigeria en la que Biafra hubiera sido derrotada. Tal vez no podía soportar la idea de tener que vivir bajo un nuevo régimen en el que se le obligara a prescindir de todo aquello por lo que tanto había bregado —todos aquellos años de afanes—, un nuevo régimen en el que se considerara a los biafreños ciudadanos de segunda —esclavos, tal como afirmaban los rumores.
Sea como fuere, había perdido la esperanza. Mamá dice que la guerra transforma a la gente, que incluso un hombre valiente puede llegar a perder la esperanza, y que a veces no basta con todas las súplicas del mundo para devolvérsela.
23 de junio de 1968. Había transcurrido un año desde el comienzo de la guerra y los bombarderos volvían a la carga, como camiones que por alguna razón habían olvidado la carretera y en lugar de ello rasgaban el cielo a toda velocidad. Papá debió de oírlos en cuanto aparecieron —en el mismo momento que yo—, porque se levantó del escritorio y me agarró de la mano. De pronto fue como si el sol, que hasta entonces brillaba con fuerza por las ventanas, desapareciera y el cielo se nublase.
Como de costumbre, papá tiró de mí para que nos dirigiésemos al refugio. Sin embargo, al llegar a la cocina se comportó de manera inusitada: frenó en seco. Tenía el aspecto cadavérico de un hombre a punto de renunciar a la vida. Muy pálido. Más bien el de un zombi.
Me soltó la mano y, dándome un empujoncito, me instó a seguir sin él. Pero no estaba dispuesta a hacerlo. De modo que me quedé y lo observé mientras regresaba al salón, se sentaba en el borde del sofá y fijaba la mirada en las ventanas.
En ese momento mamá entró como un ciclón, chillando, llamándonos a voces: «Unu abuo, bia ka’yi je! ¡Vosotros dos, venga, vamos! ¿Estáis sordos? Binie! ¡Levantaos! ¡Vámonos!».
Corrió hacia donde estaba papá, tiró de él por los brazos, y yo la secundé, pero papá no se movió. Su cuerpo bien podría haber sido una torre de cemento, una figura de hielo o incluso una estatua de sal, como la mujer de Lot. «Unu abuo, gawa. Idos las dos. No me pasará nada. Dejadme aquí».
Tenía la voz áspera como el tacto de una lija o el chirrido de una caja que se arrastra por un pasillo de hormigón.
Así fue como lo dejamos: sentado en el borde del sofá, la mirada fija en las ventanas.
El refugio estaba detrás de casa, unos metros más allá de donde la tapia separaba el terreno de los matorrales. Salimos disparadas por la puerta trasera, sin papá, pisando las hojas de palma que meses antes él mismo había diseminado por la propiedad para camuflarla.
Al llegar a la verja, mamá se detuvo para llamarlo una vez más: «¡Uzo! ¡Uzo! ¡Uzo!».
Según el dicho, el calor derrite lo que el frío congela. Pero a pesar del calor del momento, mi padre no se derritió.
«¡Uzo! ¡Uzo! ¡Uzo!», lo llamó otra vez.
Si la oyó, se negó a venir.
2
Nuestra iglesia no quedaba muy lejos, en la esquina de la calle, donde terminaba la hilera de casas y comenzaba el mercado al aire libre.
Aún faltaba más de un año para aquel 23 de junio en que recé mi primera oración relacionada con la guerra. Estábamos a principios de marzo, para ser exactos. Lo sé porque era la época en que maduraban las guayabas, los mmimmi y los tamarindos de terciopelo, esa época del año en que la estación seca está a punto de finalizar y la de las lluvias a punto de empezar. Aún soplaba el harmatán, pero ya no teníamos el cabello y la piel tan secos y frágiles como en plena estación. Atrás quedaban ya los catarros y el ambiente demasiado polvoriento o demasiado fresco.
Aquella era la iglesia a la que acudíamos cada domingo, la del Santo Sabbat, a la que acudíamos cada domingo. La iglesia en cuyos bancos de madera, dispuestos en filas paralelas y uniformes, nos sentábamos a escuchar el sermón del pastor. Además de ello, rezábamos, y además de rezar, batíamos palmas y cantábamos. Cuando la mañana daba paso a la tarde, terminábamos nuestras plegarias, sofocadísimos de tanto cantar. Los brazos colgando con lasitud de tanta palmada, de orar con tanto fervor.
Después de misa me gustaba sentarme en los escalones de hormigón de la iglesia y observar a Chibundu Ejiofor y a los demás niños jugar a juegos estúpidos, como polis y cacos, en el que un policía arrestaba a alguien. Chibundu, con aquellos ojos traviesos de niño y su perspicacia, siempre se proclamaba policía. «¡Estás detenido!», declaraba con entusiasmo, apuntando al pecho de otro niño, los dedos en forma de pistola.
En ocasiones salían conmigo otras niñas. Pero las más de las veces preferían quedarse dentro con sus padres por temor a que los chicos les ensuciasen la ropa de los domingos.
Fue en aquella iglesia, en los últimos días del harmatán, donde recé la oración. Antes de la misa de la mañana, Chibundu había bromeado diciendo que pronto habría bombarderos por todas partes. Eso fue poco antes del comienzo de la guerra y de que el cielo de Ojoto se llenara de aviones. Chibundu imitó el zumbido de un motor con los labios, y yo me eché a reír al verlo con la cara toda hinchada como un pez globo. Pero en realidad no tenía ninguna gracia, así que haciendo acopio de fuerza se lo rebatí: «Claro que no», y añadí que se equivocaba, que no habría aviones por todas partes. Y estaba segura de lo que decía porque en aquella época papá iba de un lado para otro afirmando que la guerra era producto de la imaginación de algunos adultos y que con toda probabilidad, nunca veríamos bombarderos en Nigeria, y mucho menos en Ojoto. Por entonces papá estaba convencido de ello, así que yo también.
La madre de Chibundu nos oyó, y justo cuando yo había terminado de responderle, se le acercó y, de pronto y sin aviso previo, le atizó un tortazo en un lado de la cabeza. «¿Ishi-gi o mebiri e mebi?», le preguntó. ¿Estás mal de la azotea? ¿Cómo te atreves a abrir la boca para dar vida a algo tan espantoso?
Chibundu se pasó el resto del día con cara mustia como un perro herido. Más tarde, durante la misa, cuando el pastor nos pidió que siguiéramos orando en silencio, recé por que no hubiera guerra, le supliqué a Dios que actuara como un mago e hiciera desaparecer todos los rumores sobre de la guerra, incluso la idea misma de una guerra. Para que Chibundu no estuviera en lo cierto. Para que no nos rodearan los bombarderos. Para que nunca tuviéramos que arrastrar una guerra adondequiera que fuéramos, como una segunda piel, sin un momento de descanso.
«Dios mío —recé—, te lo ruego, ayúdanos».
Pero el tiempo pasó y al final resultó que Chibundu tenía razón. Por lo visto, Dios no se había molestado en contestar a mis plegarias.
23 de junio de 1968. Nos abrimos paso con dificultad a través de los arbustos y descendimos los escalones tallados en la tierra que conducían al refugio. Aspirábamos bocanadas ásperas y densas. Nos sentamos en silencio en aquel espacio todo de tierra donde apenas cabía una cama de matrimonio, lo bastante alto para que yo pudiera permanecer de pie, no así mamá u otro adulto de estatura media, y menos aún alguien de mayor altura, o no sin verse obligado a agachar la cabeza.
Nos pusimos en cuclillas. De vez en cuando alzábamos la vista hacia la entrada, donde un tablón de madera, oculto tras unas hojas de palma, hacía las veces de tapa y camuflaje.
Además de repartir las frondas por todo el terreno, papá había cubierto el tejado de casa. Quizá el camuflaje de esta fuera igual de eficaz que el del refugio, me dije aquel día. Tal vez los aviones enemigos solo vieran las hojas y no bombardearan la casa.
En el refugio volví a rogarle a Dios: «Dios mío, ayuda a papá. Por favor, no permitas que los bombarderos se estrellen contra él».
Mamá seguía agachada a mi lado sin decir ni media palabra, como si pensase salir corriendo de un momento a otro en busca de papá. Me apreté a su costado, me mordí los labios y las uñas. Contuve la respiración y repetí la plegaria sin cesar: «Dios mío, ayuda a papá. Por favor, no permitas que los bombarderos se estrellen contra él».
Razonaba como cualquier niña de mi edad: quizá esa vez Dios levantaría la vista y dejaría de lado lo que ocupaba su atención en el cielo —a lo mejor estaba castigando a un ángel desobediente o lidiando con alguna catástrofe natural, tal vez creando más humanos o atendiendo a las almas de los muertos, o incluso enfrascado en las labores del hogar (¿las labores de las nubes?, ¿las labores celestiales?). ¿Qué lo tenía tan ocupado allá en el cielo para que no contestase a nuestras plegarias? Seguramente no dormía ni comía, ¿qué, entonces? ¿Qué era más importante para Él que nosotros, Sus propios hijos?
Quizá esa vez, pensé, lograra captar su atención, y Él levantaría los ojos y me miraría y absorbería mi plegaria como una esponja absorbe el agua; un borracho, el alcohol; la ropa, la lluvia; el papel secante, la tinta. Absorbería mi plegaria y se llenaría de ella de tal forma que se vería obligado a actuar.
Tal vez en esa ocasión se molestara en atender mis plegarias.
Por encima de nosotras creció el estruendo de los aviones, siguieron unos chillidos, un ruido sordo de pisadas o de objetos, o incluso cuerpos, estampándose contra el suelo con estrépito. Durante todo ese tiempo no paramos de temblar, y la tierra tenebrosa y sepulcral del refugio parecía temblar con nosotras. Ese día el ataque se nos antojó más largo que nunca.
3
La parte de atrás de la tapia se había venido abajo y los bloques de cemento despedazados nos impedían volver a introducirnos en el terreno, por lo que tuvimos que rodearlo y salir al camino, para desde allí llegar a la parte delantera de la casa y tratar de entrar.
Por todo el camino se oían voces llamando con apremio —voces interrogantes—, como sucedía después de cada bombardeo. Alaridos, como si todo aquel griterío pudiera restablecer el orden.
«¿Has visto la silla que tenía en el porche?», gritaba con voz estridente una mujer al borde del llanto. Si la suerte estaba de su lado, encontraría la silla —probablemente desperdigada en pedazos por toda la calle, una pata rota tras otra. Si la suerte estaba de su lado, la encontraría y podría repararla.
«¿Habéis visto a mi hijo?», preguntaba otra mujer. Entre pregunta y pregunta, lo llamaba a gritos. «¡Amanze!, ¿dónde estás? Los aviones ya se han ido. ¡Ya puedes salir de tu escondite! Amanze, ¿me oyes?».
Más voces, y luego todas parecieron fundirse. Un coro de voces, un conjunto abigarrado, como una mezcla de esperanzas diversas lanzadas al mismo tiempo a un enorme pozo de los deseos.
«Estoy buscando a mi madre», se oyó llorar de repente a una vocecita distinta al resto, la de una niña de unos cuatro o cinco años. Mamá solía decir que cuando buscas algo, lo más probable es que lo encuentres donde menos te lo esperas. ¿Encontraría la niña a su madre en el cementerio?
Un perro ladraba mientras apretábamos el paso entre montones de cemento desmoronado, ramas partidas, revestimientos de cinc y tejados desplomados.
La entrada estaba bastante despejada. Cruzamos el umbral y la verja se cerró con un gemido. No nos detuvimos a sacudirnos el polvo de la blusa y la túnica como de costumbre. En vez de ello, atravesamos el porche a todo correr y nos metimos en casa, yo a la zaga de mamá.
Más adelante, me contaría que ya había notado el olor desde la entrada, igual que adviertes un mosquito en la piel un instante antes de sentir la picadura.
Dice que si alguien se lo hubiera pedido en aquel momento, lo habría descrito como un olor a moho, ligeramente metálico, similar al del hierro oxidado.
En el salón percibió un destello de sol a través de las ventanas. De puntillas, sorteando los fragmentos de cristal, rastreó la luz con la mirada. La seguí de cerca.
En la ventana solo quedaba un cristal en pie y en este las grietas formaban un motivo prácticamente circular, como si una telaraña se hubiese extendido por su superficie. Mamá se acercó, lo tocó y pasó la yema de los dedos por las grietas, examinándolo con mirada acusadora.
Una tarde al comienzo de la guerra, nuestra profesora de Sociales, la señora Enwere, nos dio una clase de Historia que nunca olvidaré mientras viva.
Los alumnos estábamos sentados en pupitres de a dos como era habitual. Quedaba poco para que saliéramos. Hacía un calor sofocante y húmedo, la clase de tiempo que te deprimía más aún si cabe. La señora Enwere se había pasado el día con el ánimo por los suelos, parecía tan abatida que cualquiera hubiera dicho que había perdido a uno de sus padres o a un hijo. En aquel momento se dirigía a la clase, había dejado de consultar el libro de texto abierto ante sí, pero hablaba con fluidez, como si las palabras de este se hubieran grabado en su memoria.
—Primero un coup, luego lo que llaman contrecoup. Coup —repitió la palabra y después preguntó—: ¿Alguien sabe qué significa?
La señora Enwere debía de haber pronunciado la palabra correctamente, pero, por alguna razón, mi cansado cerebro de colegiala oyó la palabra coop, que en inglés significa «gallinero». Incluso me parecía visualizarlo: un cobertizo, una jaula, gallinas de cola roja, gallinas doradas, blancas, gallinas con carúnculas de diversos colores: amarillo, marrón, rosado. Un gallinero.
¿Pero qué pasaba con los gallineros? ¿Cómo era posible que de buenas a primeras las gallinas se hubiesen convertido en el tema de la clase de Sociales? El contexto del aula, en mitad de lo que parecía ser una clase de Historia, me hizo dudar, ¿conocía la palabra realmente?
La señora Enwere aguardó un instante y, al no obtener respuesta, continuó:
—Os definiré la palabra «amotinamiento» —dijo muy alto, mirando a su alrededor—. El amotinamiento es una revuelta o una rebelión contra la autoridad.
El aula era una estancia enorme de cemento, toda gris, con las paredes sin pintar. En la escuela había otros tres edificios de aulas, todos alrededor de un patio con exuberante césped y arriates de flores plantados estratégicamente, además de una zona de arena marrón donde el colegio al completo se congregaba por las mañanas. La reunión matinal era el momento en que se pasaba revista, cuando la directora y los maestros comprobaban que lleváramos las uñas cortadas, el uniforme planchado y el pelo bien peinado. Durante las reuniones cantábamos el himno del colegio, luego el nacional, y desde allí nos conducían a clase.
Las ventanas se encontraban en un lateral del aula y daban al patio. Así estaban dispuestas en toda la escuela, como para impedir que los alumnos miraran hacia el otro lado, hacia el mundo exterior.
Tenía los ojos clavados en una de esas ventanas con vistas al patio, pensando en la hora de la salida. ¿Qué camino tomaría? ¿El que atravesaba el extenso campo poblado de maleza o el que bordeaba la carretera por la que transitaban ciclistas y algún que otro automovilista?
—Repetid conmigo —dijo la señora Enwere—. El amotinamiento es una revuelta o una rebelión contra la autoridad.
Me volví y me la encontré mirándome directamente.
—Repite —ordenó como reprendiéndome.
—El amotinamiento es una revuelta o una rebelión contra la autoridad —obedecí.
—Muy bien. Que no tenga que recordarte que debes prestar atención —dijo dando un palmetazo en mi lado del pupitre.
»Bueno, todos conocéis la residencia del gobernador en Ibadan —continuó.
Así formulaba sus preguntas la señora Enwere, como afirmaciones. Preguntas demasiado complicadas para nuestras cabecitas, preguntas cuya respuesta, naturalmente, desconocíamos.
La clase permaneció en silencio.
—¿Alguien puede contarme algo acerca del primer ministro y del sardauna de Sokoto?
Otro silencio.
En ese momento la señora Enwere empezó a hablar deprisa, desencadenando un vendaval de palabras:
Ahmadu Bello, muerto. Tafawa Balewa, muerto.
Akintola, muerto. Muerto, muerto, muerto.
Escuchamos inquietos, por lo menos en mi caso, tratando de dar sentido a aquellas palabras. Soldados. Balas. Jefe de Estado.
Militar.
La señora Enwere siguió hablando así hasta que centró su atención en Ironsi.
—Ironsi —dijo, y acto seguido repitió el nombre—: Johnson Aguiyi-Ironsi.
Jefe de Estado. Ironsi, su cuerpo en un bosque, vestido aún con la indumentaria militar. Agujeros y más agujeros por todo su cadáver, agujeros de los que la sangre manaba como el agua de una fuente, solo que roja.
Ironsi, acribillado a balazos y abandonado en el monte para que se pudriera.
—Es bochornoso lo que está sucediendo en este país —afirmó—. En cualquier caso —prosiguió—, así hemos llegado a tener a Gowon como jefe de Estado. Antes de Ironsi, Azikiwe. Después de Ironsi, Gowon.
Nos quedamos mudos de asombro. Era tal el silencio que habríamos oído un alfiler caer al suelo.
El silencio que reinaba en casa era tan denso como el de la escuela aquel día. Mamá llamaba a gritos a papá y yo aspiraba el aire viciado que le llegaba después de cada llamada, un vacío absoluto como respuesta.
Lo hallamos boca abajo sobre las baldosas blanquinegras del comedor. Mamá se arrojó sobre él y volvió a gritar su nombre.
Papá tenía las manos y las piernas enmarañadas alrededor del cuerpo de una forma muy extraña, ramas secas enroscadas en torno a un tronco moribundo. A su alrededor yacían desparramados pedazos de la mesa de madera. La sangre había formado un charco marrón violáceo.
Mamá permaneció inclinada sobre el cuerpo de papá, mientras la tela de la túnica se le impregnaba de sangre. «Uzo, biko, mepe anya gi! Ana m ayo gi! Te lo ruego, Uzo. ¡Por favor, abre los ojos, hazlo por mí!».
Siguió llamándolo, cada vez más fuerte. «Abre los ojos, esposo mío. Mepe, i un go? ¡Ábrelos, ¿me oyes?!».
Sus llamadas devinieron en gritos, y sus gritos en gemidos.
Me quedé donde estaba, unos pasos por detrás de ella, anonadada. Mi padre estaba agonizando o ya muerto, y aunque hubiera querido hacer algo para que las cosas fueran distintas, debía de intuir que ya no era posible.
Mamá volvió a llamar a papá por su nombre, esta vez en un susurro. Continuó así unos minutos, susurrando su nombre a la vez que le suplicaba: «Esposo mío, te lo ruego. Levántate y anda, por lo que más quieras».
Pero, por supuesto, él siguió allí tendido.
Esa misma noche acudió un puñado de feligreses de la iglesia y desplazaron el cadáver de papá, lo asearon y se lo llevaron consigo. No sabía adónde, pero vi que mamá le entregaba a uno el isiagu con motivos dorados de papá, colgado pulcramente de una percha. Debían de habérselo puesto ellos. Cuando regresaron con él y lo tendieron en el salón, se veía limpio e impecable, como si se hubiera arreglado para una ocasión especial pero se hubiera quedado dormido.
4
Papá se llamaba Uzo, que significaba «puerta» o «el camino». Era un nombre sólido, robusto, autónomo, a diferencia del mío, Ijeoma (que no es más que un deseo: «Buen viaje») o el de mamá, Adaora (que quiere decir «hija de todos», simplemente, «hija de todos», «hija de la comunidad», en realidad como todas las hijas, si lo piensas).
Uzo. La clase de nombre que me habría gustado doblar y guardar en la palma de la mano, si los nombres pudieran doblarse y guardarse de esa manera; así, si en algún momento me perdía, podría abrir la mano y dejar que el nombre me mostrara el camino, como la luz de una linterna.
En las semanas siguientes a la muerte de papá, mamá y yo parecíamos haber perdido el camino. Era como si ya no fuéramos capaces de distinguir entre arriba y abajo, la derecha de la izquierda. Pero por muy desubicadas que estuviéramos, sabíamos que teníamos que correr a refugiarnos tan pronto como oíamos los motores de los bombarderos. Y por muy patas arriba que estuviera nuestra vida, Mamá se aseguró de ofrecer a papá una despedida como Dios manda, para que pudiera ocupar el lugar que le correspondía entre sus ancestros.
Se celebró un gran velatorio. La gente acudía a darnos el pésame en un flujo constante. Aquello duró más de una semana, con papá tumbado en el salón, en una cama con dosel que nos había prestado para la ocasión uno de los asiduos de la parroquia. Mamá, vestida de blanco, se sentaba en una silla a su lado, rodeada de un grupo de feligresas. Mientras ella lloraba y lamentaba la muerte de su marido, las mujeres a su alrededor entonaban a coro unos cantos fúnebres que acompañaban sus gemidos.
Después de que se llevasen a papá y lo enterrasen al fondo del jardín, tuvo lugar la ceremonia ikwa ozu, que se prolongó hasta la noche: bandejas con nueces de cola y bidones de vino de palma, plegarias y libaciones, los ancianos del pueblo invocando a los espíritus de los antepasados de papá, pidiéndoles que lo guiaran hasta el mundo de los difuntos.
A la mañana siguiente, mamá me llamó para que fuera a desayunar.
Me senté con ella en el comedor, donde había dispuesto dos tazones de garri empapado en agua con azúcar. Antes de la guerra habríamos tomado pan con té y un huevo duro cada una, o quizá copos de maíz junto con los huevos, como esos que venían en el paquete con el gallo de cresta roja y pico amarillo de Kellogg’s. Eran copos de maíz importados y los habríamos tomado con leche evaporada Peak o Carnation, asimismo importada. Pero hacía tiempo que no teníamos pan, té, copos de maíz Kellogg’s ni leche evaporada Peak o Carnation. Los huevos, por su parte, eran como la tranquilidad de espíritu o la calma, o incluso una sonrisa: algo de lo que solo disfrutábamos muy de cuando en cuando.
Mamá agregó unos cacahuetes a los tazones de garri a la par que decía: «La proteína presente en los cacahuetes es tan buena como la de los huevos. Actúa igual que cualquier proteína. Contribuirá al buen funcionamiento de tu cerebro, lo ayudará a reflexionar y a desarrollarse como es debido».
Poco después de dar a luz, recién estrenada como madre, mamá se dedicó a estudiar nutrición simplemente porque yo había nacido un mes antes de lo previsto y una de las comadronas le había explicado que, entre otras cosas, era importante que me diera proteínas. No entendió con exactitud de qué se trataba. Las proteínas eran algo abstracto, una palabra fantasma, un misterio, a diferencia de una naranja, un plátano, una mesa o un escritorio, cosas que uno podía percibir de manera precisa con sus propios ojos. Eran algo prácticamente invisible.
Fue preguntando y recabando información aquí y allá, en el primer libro o revista de salud que se le ponía a tiro. Quería que yo viviera y, para ello, tenía que averiguar qué eran las proteínas y dármelas.
Después decidió que si podía dedicarse a algo, prefería regentar una tienda de comestibles que ser nutricionista. Todas aquellas lecturas sobre las proteínas le habían representado un esfuerzo enorme. Y era una lectora premiosa, avanzaba de palabra en palabra a paso de tortuga. (Todas aquellas palabras abstrusas e incomprensibles no le facilitaban la tarea). Tras pasarse tardes enteras leyendo, se pasaba las noches con dolor de cabeza.
Quizá a ella también le hubiera hecho falta tomar proteínas por aquel entonces, le decía yo a veces. La habrían ayudado a leer y comprender aquellas palabras tan alambicadas.
El caso es que, mientras estaba sentada en la cocina con ella ese día, me preguntaba para qué necesitaba el cerebro ahora que por culpa de la guerra pronto no quedaría escuela donde utilizarlo. La escuela era la razón por la que leía, por la que memorizaba las tablas de multiplicar, aprendía Geografía e Historia y seguía estudiando la Biblia. Se suponía que la escuela debía contribuir al desarrollo mental. ¿Cómo podían las proteínas suplir a la escuela?
Pero mamá aseguró que lo harían.
—Tan pronto como acabe la guerra, se reanudarán las clases a tiempo completo y verás que tu cerebro se conserva intacto, mejor que nunca incluso.
La miré recelosa, y ella debió de advertirlo.
Sonrió levemente y me explicó que tal vez algún día sería profesora o doctora o mujer de negocios. Lamentaba tener que decírmelo, pero más valía que empezase a pensar en ello. Si Dios lo quería, algún día me casaría, pero ¿y si por lo que fuera acababa en la misma situación que ella, sin marido de la noche a la mañana? «¿Qué pasaría?», preguntó con la mirada perdida en un punto indeterminado por detrás de mi cabeza.
Al cabo de un rato se serenó.
—Lo que quiero decir es que tendrás que utilizar el cerebro para trabajar, de eso no cabe la menor duda —declaró fijando la vista en mí—. Y para empezar no hay mejor manera que tomar proteínas.
Permanecimos a la mesa, comiendo el garri con cacahuetes mientras ella proseguía con su perorata sobre los beneficios de las proteínas para mi cerebro. Ni ella ni yo hablábamos de lo que realmente nos pasaba por la cabeza: papá estaba muerto y ninguna proteína le devolvería la vida.
5
A finales de julio, un mes después de la muerte de papá, mamá ya ni siquiera lo mencionaba.
Capté la indirecta. Me resigné a pensar en él. Pero pensaba en él igual que un niño famélico piensa en comida: a todas horas. Pensaba en él cada vez que oía una voz de hombre o veía a alguien leyendo el periódico. Mamá nunca ponía la radiogramola. Parecía que lo hacía a propósito. Aunque no era preciso que la encendiera. Me bastaba con verla para pensar automáticamente en papá.
Un día, cuando creía que no podía añorarlo más, que era imposible no morir de tristeza, sin venir a cuento le pregunté a mamá: «¿Y tú no echas de menos a papá?».
Estábamos a la mesa del comedor cenando gachas de ñame.
Mamá alzó la cabeza bruscamente y poseída de una súbita rabia respondió en voz baja:
—¿A santo de qué iba a extrañarlo? ¿Acaso no estamos hablando del mismo hombre que me ha dejado viuda y a ti casi huérfana? Dime, ¿por qué debería echarlo de menos?
Volví a mi plato de gachas.
Al cabo de unos minutos, añadió en tono quedo:
—Rabia, eso es lo que me da. Mucha rabia. A veces me siento como si estuviera a punto de reventar.
La escuché sin decir nada.
Entonces lo soltó todo, las palabras le salían en tropel, escupidas con ira:
—¿Qué clase de hombre contamina su propia tierra y su propia casa consintiendo que lo maten en ella? Suerte que estemos en guerra y no se le pueda culpar del todo por haberse quitado la vida. Suerte que su muerte pueda justificarse como otra más causada por la guerra. ¡Pero no deja de ser una atrocidad!
Nuestros dormitorios, ambos situados en el piso de arriba, habían sido destruidos por las bombas que habían matado a papá, y como era probable que volviera a suceder, mamá había decidido que no tenía sentido repararlos.
Así que habíamos bajado a la sala el colchón que mamá y papá compartían y por las noches dormíamos juntas en él.
Esa misma noche, alrededor de la una o las dos de la madrugada, mamá lanzó un chillido que atravesó la oscuridad e hizo un agujero tan profundo que me pareció caer por él vertiginosamente.
—¡Uzo! —gritaba mamá.
Nunca antes la había oído gritar en sueños de aquella manera.
La agarré por los hombros.
—Mamá, ¿me oyes? Mamá, soy yo, Ijeoma. Tranquila, solo es un sueño.
Abrió los ojos.
Mamá decía que los sueños eran nuestra forma de resolver los problemas; que todo podía solucionarse si prestábamos atención al más mínimo detalle en ellos. Con frecuencia soñaba que me quedaba aprisionada por el sueño sin poder moverme. Era el tipo de sueño en el que te dabas perfecta cuenta de que estabas soñando, pero te encontrabas atrapada y no conseguías reaccionar. A veces las paredes a mi alrededor eran de un tono verde pálido; otras, gris claro. En ningún caso se parecían a las de color rosa de nuestra casa de Ojoto. Yo trataba de chillar, de gritar tan fuerte que papá o mamá alcanzaran a oírme y acudieran a despertarme. Pero tampoco lograba gritar. Al final me resignaba a quedar encerrada. Solo entonces conseguía salir del sueño.
Esa noche, incluso después de abrir los ojos, mamá siguió chillando:
—¡Uzo! —se volvió hacia mí—. ¿Dónde está tu padre? —buscó frenética entre las sombras—. ¡Uzo! ¡Uzo!, ¿me oyes?
¿Estaba perdiendo el juicio? ¿Acaso había olvidado que papá se había ido?
Me incliné hacia ella y le dije suavemente:
—Papá está muerto. ¿Recuerdas? —le susurré una y otra vez.
»Papá está muerto. ¿Recuerdas?
»Papá está muerto. ¿Recuerdas?
»Papá está muerto. ¿Recuerdas?
Se echó a llorar como si oyera la noticia por primera vez.
Los hombros le subían y le bajaban. Su respiración era afanosa.
La estreché entre mis brazos y la acuné.
Su llanto fue agotándose poco a poco. Al final alzó la vista y me miró.
—Tu padre se ha ido —susurró.
—Sí, mamá —contesté, asintiendo con la cabeza—. Sí, papá se ha ido.
6
Abrí las persianas de la habitación. Era una mañana sin nubes, soleada. Una luz cálida entraba a raudales a través de las oscilantes lamas de madera.
En la cocina, la despensa se encontraba casi vacía.
Saqué una lata de sardinas y el último ñame que quedaba.
Había empezado a encargarme de buena parte de los quehaceres de la casa. Mamá ya no mostraba el menor interés por los asuntos cotidianos de la vida. Era como si ya no le importara vivir. Quizá se hallaba en un momento del duelo en el que la vida se le antojaba un trance que no podría superar sin papá. Así que no me había quedado otra que hacerme cargo de todo.
Hervir los alimentos no tenía ciencia. Lo más difícil era ir a buscar leña y encender la lumbre. De resto solo tenía que Echar un ojo a la comida de vez en cuando para que no se me chamuscara. Había visto por ahí un saquito de arroz, apenas con qué alimentar a una persona, mucho menos a dos. Lo había dejado en la alacena, pero ahora, al buscarlo y no encontrarlo, recordé que ya lo habíamos comido —sobre todo yo, porque mamá casi no probaba bocado por entonces.
Mi mirada volvió a posarse sobre la lata de sardinas y el ñame.
Troceé el ñame en dados, retiré el quemador, llené el fogón de leña y devolví el quemador a su sitio. Mientras el ñame hervía, repartí las sardinas entre dos platos soperos, uno para mí y otro para mamá. A lo lejos sonó el chirrido de una verja.
Oí un ruido sordo, como si algo pesado hubiese caído al suelo, pero solo era la puerta, que había golpeado la pared al abrirse.
Mamá entró en la cocina. Tenía el semblante pálido y se la veía desorientada.
—Mamá, odimma? ¿Te sientes mal?
—No, estoy bien —contestó.
Se acercó al fogón y destapó la cazuela.
—No ha venido el camión humanitario —dije—. Estoy cociendo ñame.
Asintió.
—¿Vas a comer hoy? —le pregunté.
Guardó silencio por un momento, como si estudiara la comida.
—Es lo único que nos queda —le expliqué—. Tienes que intentar comer aunque no te guste.
—No tengo hambre.
Yo tenía once años por entonces, faltaban un par de meses para que cumpliera doce, pero ya sabía que las preocupaciones podían quitarte el apetito, que la congoja podía transformar los manjares más suculentos en algo tan apetecible como una hoja de papel o un puñado de arena. Sin embargo, también había días en los que la comida podía representar un consuelo. Además, en Ojoto a la gente le había dado por decir: «Más vale comer ahora. Nunca se sabe, igual un día de estos ya no queda nada que llevarnos a la boca». Precisamente se lo había oído decir a alguien el día anterior y, tal vez por ello, tenía un hambre atroz, mi apetito debía de haberlo escuchado. Me habría gustado que a mamá le ocurriera lo mismo.
—Solo unas cucharaditas de nada y ya está —la animé.
Me miró inexpresiva, negó con la cabeza, se dio media vuelta y se marchó.
7
Estaba acechando la llegada del camión de las provisiones junto a la verja. Corría una apacible brisa matinal y un olor a tierra impregnaba el aire. No muy lejos de allí había tres soldados reunidos, el fusil en bandolera, y cerca de ellos, un carro blindado, de esos con doce ruedas delgadas como las de una bicicleta y una cabina cuadrada toda de metal. Uno de los soldados llevaba una ristra de cartuchos en la cabeza a guisa de tocado. Ensartadas como estaban, las balas casi parecían un adorno, algo así como un sombrero-cadena que le cubría la frente.
Al otro lado de la calle, frente a los soldados, un hombre descamisado caminaba junto a su bicicleta. En el portaequipajes transportaba un ataúd de madera demasiado pequeño, por lo que los pies del finado —quizá un hijo u otro familiar— asomaban por uno de los extremos.
Unas casas más allá había un niño de corta edad apoyado en una tapia como recuperando el resuello.
Detrás de él, unos niños un poco más mayores, los vientres hinchados como balones por el kwashiorkor, pedían limosna con un platillo de plástico. Si alguien les hubiera sacado una foto, podría haber sido otra de las portadas de los periódicos de papá.
El soldado de las municiones se acercó, la cara chupada y tristona embadurnada de barro.
—Sista —dijo—. Abeg, make I get wata, chavala, ¿me pues dar agua, por favor? —Lo miré inexpresiva, distraída, sin escuchar realmente—. Me pues dar agua, por favor, obere mmiri —repitió suplicante.
Los otros dos soldados se aproximaron a su vez. El más bajo sostenía un bidoncito de un blanco sucio. Lo destapó y acto seguido me lo alargó sin decir una palabra.
Junto a nosotros pasó una moto a toda pastilla, levantando una nube de polvo tras de sí como si de la tierra reseca se elevaran llamas.
—Porfa, tía —se unió el más bajito—. Un poco de agua.
Habían conseguido captar toda mi atención.
Mamá salió de casa con la túnica anudada a la altura del pecho y parpadeó irritada al ver a los hombres.
Se quedó mirando el bidón y luego sus caras.
—¿No veis que estáis en una propiedad privada? —les soltó de malos modos—. ¿No sabéis que no podéis ir por ahí mendigando? —los apuntó con el índice mientras hablaba, blandiéndolo como una maestra regaña a un alumno indisciplinado.
Succionó el aire entre los dientes y puso los ojos en blanco, una combinación de gestos que mostraba condescendencia y rechazo. Antes de encaminarse hacia la verja les dijo, esta vez en pidgin—: Na, ¿quién diantres os ha dicho que se dice me pues dar agua?
Se dirigió de vuelta al recinto y solo se detuvo para ordenarme que la siguiera.
No pretendía desobedecerla, pero el soldado del bidón me miraba con ojos entre anhelantes y claudicantes.
—Porfa, hermana —suplicó con voz débil, como si sacara fuerzas de flaqueza para pedirme aquel favor.
Pensé lo siguiente: ¿Y si estaba muriéndose? ¿Y si terminaba muriendo ante mis ojos? ¿Y si solo necesitaba agua para sobrevivir? ¿Acaso no era uno de los soldados que luchaban en nuestro bando, en el bando de Biafra? Pero sin duda lo que más pavor me causaba era la idea de presenciar su muerte.
En el jardín de atrás teníamos un pozo que comunicaba con el depósito de agua. Sabía que aún quedaban reservas de agua suficientes. Aunque mamá estuviera en contra, podía darles un poco, menos de medio bidón.
Cogí el recipiente.
De camino al depósito, vi a mamá en el jardín de atrás. Estaba sentada en los peldaños que conducían a la cocina. A su lado una golondrina daba saltitos.
De repente el pájaro ascendió volando a lo alto de la tapia.
Mamá, que se había dedicado a contemplarlo, me miró.
Había adquirido la costumbre de torcer los labios y luego estirarlos, apretándolos de manera que se volvían más finos. En ese momento hizo esa misma mueca seguida de la pregunta
«¿Qué crees que estás haciendo?».
Entonces exhaló y un débil siseo salió de su nariz. Movió ligeramente la cabeza. Los ojos se le cerraron. Cansancio, me dije para mis adentros. Ha de estar cansada de no comer.
Pero entonces los abrió y vi furia en ellos.
—¡Serás necia! —gritó como queriendo decir «¿Qué tipo de hija le lleva la contraria a su propia madre?», o «¿Acaso no me has oído decir que no tenemos agua?».
Se acercó y tiró de un manotazo el bidón, que fue a parar a mis pies.
—¡Eres una majadera! —me espetó retorciéndome la oreja.
Estaba fuera de sí, completamente irreconocible. Recogió el bidón del suelo y salió de estampida. La seguí estupefacta, sin saber muy bien qué hacer.
Los soldados esperaban delante de casa, apoyados en la verja. Mamá les arrojó el recipiente vacío. Este cayó ingrávido sobre el suelo y rodó por media calzada.
—¿No habéis oído que no tenemos agua? —gritó a los soldados. A continuación cerró la verja y corrió el cerrojo.
Volví a seguirla hasta el jardín. Me puse en cuclillas cerca del depósito de agua y esperé. ¿Qué? No estaba muy segura.
—¿Qué haces ahí agachada? Levántate y búscate algo que hacer —me instó. Esta vez me habló con menos brusquedad. Se había apaciguado. Pero, por la forma en que las palabras habían salido de sus labios, el tono empleado —como dando a entender que debía desaparecer de su vista (¡Biko, comot de aquí!)— y todo lo sucedido anteriormente, comprendí que me había convertido en una carga para ella, al igual que los soldados, al igual que la guerra para todos. Se sentía abrumada. No había otra explicación.
Debió de ser poco después de ese incidente cuando empezó a hacer planes para desembarazarse de mí. Era lógico, si bien retorcido, que, impelida por la guerra, buscara una manera de deshacerse de nosotros: los soldados, yo, la casa. De deshacerse, si hubiera podido, de todos los recuerdos de la guerra. Deshacerse de una vez por todas. Como un animal que muda de pelaje o de piel. Un lagarto. Una serpiente. Un gato o un perro. Incluso una gallina.
Deshacerse de nosotros como de una mala costumbre. O bien sencillamente como quien desecha unas prendas mugrientas e infestadas de espinas.
8
Agosto llegó y pasó, y ese día debíamos recibir las provisiones de ayuda humanitaria, pero la mañana también había llegado y pasado sin el menor rastro de los trabajadores de la Cruz Roja.





























