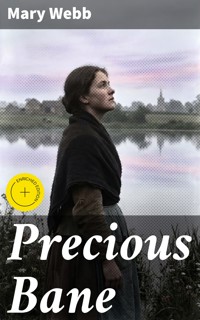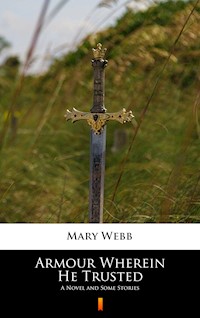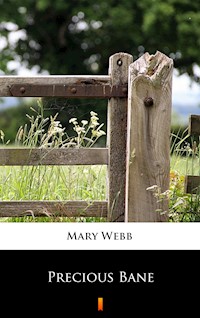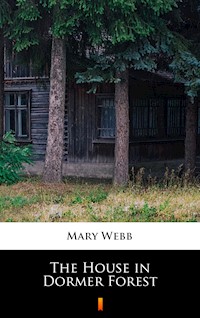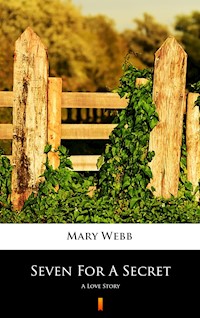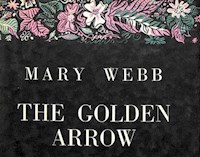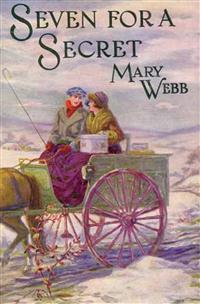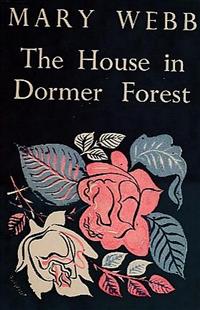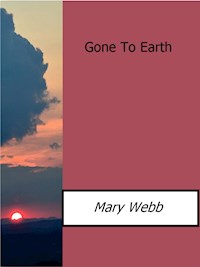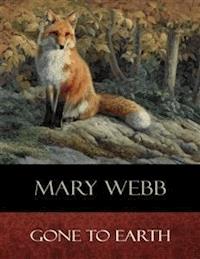6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
De la autora de Precioso veneno. Hija de una gitana galesa y un apicultor loco, la hermosa Hazel Woodus vive feliz en su pequeña y aislada cabaña en los bosques de las colinas de Shropshire, en armonía con los vientos, las estaciones, la naturaleza, los animales salvajes y la compañía de su zorrita Foxy. Sin embargo, las pasiones humanas mancillan esa atmósfera mágica de leyendas y supersticiones. Dos hombres muy distintos —el amable reverendo Edward Marston y el atrevido cazador Jack Reddin— se ven irresistiblemente atraídos por la belleza y la inocencia de Hazel, y ambos lucharán por conseguir su amor. Publicada en 1917, Bajo tierra narra la historia de una hija de la naturaleza que se ve arrastrada al torbellino de las pasiones mortales con la fuerza implacable de una tragedia griega y un lirismo cautivador. Comparada con Thomas Hardy, Mary Webb hace latir en la historia de Hazel el miedo, el deseo, el amor, la pureza de la naturaleza, la crueldad humana y la cara más salvaje de la civilización. «Mary Webb es un genio». Rebecca West
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
LA AUTORA
Mary Gladys Webb nació en 1881 en Leighton, un pueblo de Shropshire, en Reino Unido. Su madre era descendiente de Walter Scott y su padre, que era profesor, le infundió su amor por la literatura y la naturaleza. Muy observadora de las gentes, los animales y los paisajes de Shropshire, se hizo vegetariana a una edad muy temprana. Empezó a escribir cuando tenía diez años, aunque siempre acababa quemando sus poemas. Pero una vez su hermanó leyó uno que había escrito sobre un accidente ferroviario que había tenido lugar en Shrewsbury y, sin decirle nada, lo llevó al Shrewsbury Chronicle, que lo publicó anónimamente. Mary quedó asombrada ante la buena acogida que tuvo. En 1912 se casó con Henry Webb, un profesor, y en 1916 publicó su primera novela, The Golden Arrow, a la que seguiría bajo tierra en 1917. Ninguna tuvo éxito y Webb empezó a pedir anticipos y préstamos a su editor. Sin embargo, enseguida volvía a quedarse sin dinero, debido, sobre todo, a su generosidad hacia la gente más desfavorecida. En 1921 el matrimonio se mudó a Londres con la esperanza de alcanzar algún reconocimiento literario, pero solo lo obtuvo de unos pocos escritores como Rebecca West o Arnold Bennett, mientras que los lectores se resistían a interesarse por su obra. Desde los veinte años Mary Webb había desarrollado la enfermedad de Graves-Basedow, y ese sufrimiento, así como su añoranza de Shropshire, le servirían de inspiración para Precioso veneno (Piteas 22) publicada en 1924. A pesar de ganar el Prix Femina Vie Heureuse con esta novela, no alcanzó el éxito hasta después de su temprana muerte en 1927, cuando el primer ministro Stanley Baldwin se refirió a ella como «un genio olvidado».
LA TRADUCTORA
Carmen Francí se dedica a la traducción de todo tipo de textos del inglés y catalán al español desde 1985. Ha traducido, entre otros, a Charles Dickens, George Eliot, Henry James, Edward Gibbon, Oscar Wilde, Dorothy Parker, Toni Morrison, J. M. Coetzee, Christina Rossetti, Thomas de Quincey y Nadine Gordimer. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona y diplomada por la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Codirige la revista de traducción literaria Vasos Comunicantes, de ACE Traductores, e imparte las asignaturas de Traducción Literaria, Lengua Española para Traductores y Documentación aplicada a la Traducción en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid.
En Trotalibros Editorial ha traducido Precioso veneno, de Mary Webb (Piteas 22).
BAJO TIERRA
Primera edición: febrero de 2025
Título original: Gone to Earth
© de la traducción: Carmen Francí
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-86-6
Depósito legal: AND.622-2024
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Impresión y encuadernación: Liberdúplex
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
MARY WEBBBAJO TIERRATRADUCCIÓN DE
CARMEN FRANCÍPITEAS · 34
A aquel cuya presencia es el hogar
CAPÍTULO 1
Las nubes, pequeñas y débiles, se precipitaban por el cielo inmenso y sereno —sin pastor, fútiles, imponderables— y se fragmentaban en pedazos al chocar contra los colmillos de las montañas, terminando así sus efímeras aventuras sin más rastro de su fugitiva existencia que algunas pocas lágrimas.
Hacía frío en el Callow, una zona donde un bosquecillo de abedules y alerces plateados coronaba una suave colina. En la bruma púrpura se insinuaban los brotes de las copas de los árboles, y un tenue tono malva envolvía el paisaje entre los troncos plateados y marrones.
Solo estaba presente la crudeza de la juventud y no su triunfo: solo la punta aguda del cáliz, el extremo del brote afilado como una lanza en lugar de la patena de la hoja, el cáliz de la flor.
Porque la primavera todavía no tenía vuelo ni canción y avanzaba como un polluelo, como un pájaro inmaduro que saltara indeciso a través de la maleza. El brillante azogue de la primavera que alfombraba los espacios abiertos acababa de colgar sus pálidas flores, y las hojas de la madreselva eran todavía lenguas de fuego verde. De entre los troncos de los alerces y por debajo de los matorrales de madreselvas y zarzamoras, surgió una silueta silenciosa y dorada, portadora de la serena dignidad de las criaturas del bosque: un ser de ojos y miembros tan bellos y de un tono brillante que pocas mujeres habrían podido lucir sin sentirse cohibidas. Criatura ágil y de ojos claros, se detuvo un momento a plena luz del sol: era una zorra de un año con la cabeza redonda y las patas de terciopelo. Luego se deslizó entre las sombras. Procedente del bosque se oyó un silbido estridente y la zorra saltó hacia esa dirección.
—¿Dónde te habías metido? Seguro que te has perdido —exclamó en el dialecto del lugar una voz aniñada, regañona y maternal—. Y si tú te pierdes, yo también me pierdo; así que ven a casa. El sol se está poniendo ¡y hay huesos para cenar!
Tras esas palabras, la joven echó a correr y la zorrita corrió tras ella por el Callow bajo la fría luz hasta que ambas llegaron a la cabaña de los Woodus.
Hazel Woodus, la dueña de la zorra, había vivido siempre en el Callow. En ese lugar, su madre, una gitana galesa, la había parido en amarga rebeldía, pues odiaba el matrimonio, la vida sedentaria y a Abel Woodus, de la misma manera que un gato salvaje odia la jaula. Era una mujer vagabunda, nacida para la alegría y la pena del artista, y su espíritu no encontraba alivio para sus emociones, pues era mudo. Al pardillo su vuelo, al zorzal su canto; pero ella no tenía vuelo ni canción. Un zorzal sin lengua sigue siendo un zorzal y alberga música dorada en el corazón. El pardillo enjaulado puede estar abatido, pero su alma conoce el vuelo ascendiente y descendiente de una eterna mañana de mayo.
Todas las cosas que sentía y no podía decir, toda la miel almacenada, el odio feroz, el anhelo nostálgico por la naturaleza sin vallar... Todo lo que otras mujeres habrían puesto en sus oraciones, ella se lo entregó a Hazel. Toda la fuerza de su corazón incontrolable fluyó hacia el de su hija, que latía suavemente. Fue como si arrojara con pasión en los brazos de la niña una vida que no apreciaba.
Murió cuando Hazel tenía catorce años y legó a su hija su tesoro: un manuscrito viejo y sucio, ilegible en parte, con sortilegios, encantamientos y otros saberes propios de los gitanos.
Su única petición fue que la enterraran en el Callow bajo las agujas amarillas de los alerces y no en un cementerio. Abel Woodus satisfizo su deseo y los vecinos lo miraron con recelo por no enterrarla en el camposanto, pero a él le dio lo mismo. Tenía su arpa y, mientras contara con ella, no necesitaba a ningún otro amigo. Precisamente, su dedicación a la música había impedido que comprendiera a su mujer, que en los primeros tiempos de su matrimonio había estado muy celosa de la alta arpa dorada que, cubierta de fieltro descolorido, se erguía en un rincón de la casita. Más tarde, los celos de la mujer se transformaron en amor y su único deseo fue arrancar algo de música a las quejumbrosas cuerdas. Nunca fue capaz de dominar ni siquiera los rudimentos de la música, pero en las tardes lluviosas, cuando Abel no estaba, se sentaba y pasaba las finas manos sobre las cuerdas con una pasión desesperada de amor afligido. Sin embargo, no soportaba oír cómo tocaba Abel. Al igual que algunas mujeres sin hijos que, con reservas de amor acumulado, no toleran la visión de una madre con su criatura, Maray Woodus, con su genio sellado, con su incapacidad para expresarse, no soportaba ver cómo otra persona lo hacía con facilidad. Porque Abel era, a su manera, un maestro de su arte; había lugares oscuros en su alma, y ese es el núcleo mismo del arte y su sustancia. Poseía las manos ágiles y el alegre ensimismamiento que traen el éxito.
Había conocido a Maray en un Eisteddfod1 que se celebró en una colina llamada la Pequeña Montaña de Dios, coronada por una capilla y situada a ocho kilómetros del Callow. Maray escuchó, meciéndose entre lágrimas, el sonido y el lamento del arpa, y cuando Abel ganó el premio como arpista y se lo puso en el regazo, consintió en casarse con él en la capilla al final de la semana de festejos. Eso había sucedido diecinueve años atrás y Maray se había ido ya, igual que las hojas y los pájaros de veranos anteriores; pero la Pequeña Montaña de Dios todavía se alzaba oscura al este; el viento seguía soplando desde la capilla hasta los jóvenes alerces del Callow; nada en absoluto había cambiado: solo había aparecido en escena una joven criatura, ansiosa e inquieta. Hazel tenía los ojos de su madre, extraños ojos acuosos de color ámbar con grandes iris claros con motas leonadas. Tímidos y francos, se parecían a los de la zorrita. Su cabello, de un color más intenso que el de su padre, tenía también un tono similar al del animal, y sus maneras eran gráciles y furtivas como las de una criatura salvaje.
Hazel se detuvo para contemplar la puesta de sol desde el sendero situado por encima de la casita que se acurrucaba más abajo y cuyo tejado se extendía a la altura de las raíces del seto. La roja luz del oeste le teñía el vestido viejo y roto, el rostro delgado y los ojos, hasta tal punto que parecía estar bañada en sangre. La zorra, con expresión ansiosa y concentrada en la cena, seguía la mirada de su ama, impregnada de la misma belleza feroz. Ambas se alzaban frente a los estanques de color carmesí de las montañas lejanas, dos pequeños objetos sensibles enfrentados al destino con patético coraje; tenían, en el frío atardecer de la colina solitaria, el aspecto de los predestinados al sufrimiento y casi se diría que las envolvía un aire de martirio.
Las nubecillas que se dirigían hacia el oeste fueron tomando el color dominante, una por una, y terminaron por desvanecerse, bañadas en sangre.
Mientras Hazel bajaba por el sendero, se oyó procedente de la cabaña el débil zumbido del arpa, y cuando llegó a la puerta empezó a sonar la melodía de The Ash Grove.2 La casita tenía una sola planta y el techo, a escasa altura, era de chapa ondulada de color rojo. En los tres ventanucos de color azul desvaído colgaban cortinas de algodón escarlata. La casita parecía incluso demasiado pequeña para la menuda Hazel: era poco más grande que una buena pocilga, y solo el rastro del humo procedente de su escuálida chimenea indicaba que allí vivían seres humanos.
Hazel dio de cenar a Foxy y la acostó en la vieja tina de lavar donde dormía. Luego entró en la cabaña con una brazada de troncos del montón de leña y los arrojó al fuego.
—Tengo frío —dijo—. Ya no llueve y esta noche helará.
Abel levantó la vista distraídamente, tarareando la melodía que pensaba tocar a continuación.
—He ido al Callow y he encontrado una prímula —continuó Hazel, acostumbrada a los modales de su padre y sin desanimarse—. Y he cogido unas ramas de endrino, blanco como una dama.
En aquel momento, Abel estaba tocando Ap Jenkyn.
Hazel iba de un lado a otro, ocupándose de la cena, pues tenía tanta hambre como Foxy; sin dejar de hablar con su voz dulce y algo chillona, depositó las tazas cuarteadas, el pan y la margarina sobre la mesa desnuda. La tetera no hervía, así que echó un poco de grasa de tocino a las llamas y brotó una gran lengua de fuego que lamió la barba de Abel. Este se llevó una mano a la barba sin dejar de tocar con la otra.
Hazel se rio.
—Eres muy gracioso —dijo.
Siempre le hablaba en tono de camaradería; se llevaban muy bien, ya que eran completamente indiferentes el uno al otro. No había en ella nada filial ni nada paternal en él. Tampoco mostraban el menor afecto mutuo.
Abel atacó Es un buen día de caza.
—¡Oh! ¡No toques esa canción, es horrible! —exclamó Hazel con súbita irritación—. ¡Si tocas esa, me largo!
—¿Mm? —preguntó Abel absorto.
—¡Toca otra! —protestó Hazel— esa no; no me gusta.
—Eres una chica rara, Hazel —dijo Abel, saliendo de su ensimismamiento—. Pero no me importa tocar ¿Qué hace la gente? en su lugar, también me gusta.
—¿No puedes dejar de enredar con la música y venir a cenar? —preguntó Hazel. El arpa siempre se llamaba «la música», de la misma manera que la armónica era siempre «la musiquilla».
Hazel estiró el brazo para coger la pieza de tocino y cortar un trozo, y su vestido, ya roto, se desgarró del hombro a la cintura.
—Si no lo coses, antes de que termine la semana estarás como tu madre te trajo al mundo —declaró Abel con indiferencia.
—Necesito uno nuevo —contestó Hazel—, no tiene arreglo. Mañana iré a la ciudad.
—¿Pasarás la noche con tu tía?
—Sí.
—Entonces no buscaré tu cara hasta que vea tu sombra. Trae dos o tres armazones para hacer coronas. El viejo Samson del Yeath no durará mucho; querrán que les haga una.
Hazel se sentó y pensó en el vestido. Nunca tenía uno nuevo hasta que el viejo se le caía a trozos; entonces le compraban otro usado. Uno o dos chelines solo alcanzaban para la tela, pero podía comprar uno ya hecho si era de segunda mano.
—A Foxy le gustaría que me comprara uno de terciopelo verde —declaró Hazel.
Tenía la costumbre de expresar de ese modo sus deseos más fervientes, que eran pocos. Era una forma de protesta inconsciente ante una vida sin afecto. Puso las ramas de endrino en agua y contempló su blancura con deleite; pero no pensó que ella misma podría, con un poco de esfuerzo, tener una apariencia tan dulce y fresca como esa flor. Sería necesaria la espiritualización del sexo antes de que se le ocurrieran cosas semejantes. En aquel momento, tenía la misma conciencia del sexo que una hoja. Se quedaron junto al fuego hasta que se extinguió; luego se fueron a dormir sin molestarse en desearse las buenas noches.
En mitad de la noche, Foxy se despertó. La luna cerraba la entrada de su casita como si fuera una puerta y la luz brillaba en sus ojos. Se asustó: una linterna tan grande en una mano invisible, delante del hogar de una criaturita indefensa. Ladró bruscamente. Hazel se despertó al instante, como una madre ante el llanto de su hijo. Salió corriendo descalza a la feroz luz de la luna.
—¿Qué te pasa? —susurró—. ¿Qué te pasa, bichillo?
El viento acechaba el Callow y este gemía. Llegó también un gemido procedente de la llanura y unas siluetas negras se movieron mientras las nubes avanzaban.
—Quizás han salido —murmuró Hazel—. A lo mejor vienen esta noche y Foxy ha olido a la jauría de la muerte. —Miró nerviosa a su alrededor—. Veo algo negro que avanza sobre los pastos a lo lejos, seguro que han salido.
Metió a toda prisa a Foxy en la cabaña y echó el cerrojo a la puerta.
—¡Ya está! —dijo Hazel—. Ahora túmbate tranquila en el rincón y no te atrapará la jauría de la muerte.
Según se contaba, la jauría de la muerte, compuesta por los sabuesos fantasmales de un mal caballero cuyo cuerpo hacía tiempo que tenía mejores usos que cualquiera de los que le había dado en vida —transformado en margaritas de ojos claros y ardientes pimpinelas—, recorría la región durante las oscuras noches de tormenta. Llevaba el mal a la casa junto a la que pasaba y la muerte a quienes la oían.
Esta era la leyenda y Hazel la creía implícitamente. Cuando encontró a Foxy medio muerta ante su madriguera vacía, estuvo segura de que la jauría de la muerte se había llevado a la madre del animal. La relacionaba también con la muerte de su propia madre. Los sabuesos simbolizaban todo lo que odiaba, todo lo que no era joven, salvaje y feliz. Se identificaba con Foxy y con todas las criaturas acosadas, atrapadas, destruidas.
La noche, la sombra, los fuertes vientos, el invierno: todo eso era hostil; con todo ello llegaba la jauría de la muerte, sigilosa e incansable, siguiendo siempre el rastro de los indefensos. La luz del sol, la suave brisa, los colores brillantes, la amabilidad: estos eran refugios benéficos a los que huir. Tal era la esencia de su credo, el único credo que tenía; este residía en su corazón y ni siquiera se lo confesaba a sí misma. Pero cuando salió corriendo a la noche para consolar a la zorrita, estaba haciendo honor a su fe como pocos lo hacen; cuando recogía flores y se tumbaba al sol, moraba en una mística atmósfera tan vívida como la de los santos; cuando retrocedía ante la crueldad, Hazel pisoteaba el mal, quizás con más seguridad que aquellos grandes seres divinos que se destruían unos a otros en su celo por su Hacedor.
CAPÍTULO 2
Al día siguiente, desayunaron a las seis de la mañana. Abel estaba ocupado construyendo una colmena para el enjambre del verano que estaba por llegar. Cuando fabricaba un ataúd, siempre aprovechaba hasta los últimos fragmentos de madera. Los ataúdes grandes no dejaban muchos trozos, pero algunas veces los ataúdes eran pequeños y con los restos podía hacer esplendidas colmenas. Los moradores del blanco municipio situado al sur del seto de lilos aumentaban tan lenta e incesantemente como la población del verde pueblo del lejano cementerio. En verano, el jardín estaba lleno del zumbido de las abejas y estas rodeaban la cabaña en época de enjambrazón. Más tarde se llenaba de trozos de miel; la miel goteaba de la mesa y caían al suelo fragmentos de panal que Foxy devoraba alegremente.
Cada vez que llegaba el pedido de un ataúd, Hazel iba a contar a las abejas quién se había muerto. A su padre le parecía innecesario, ya que la costumbre se aplicaba solo a los habitantes de la casa. Él mismo había ido a comunicar a las abejas la muerte de su esposa. Aquella vívida mañana de junio salió hacia sus colmenas y se quedó observando las filas de abejas que iban a buscar agua, sus sombras yendo y viniendo sobre las limpias tablas blancas. Luego se agachó y dijo con una curiosa indiferencia confidencial: «Maray se ha muerto». Acercó el oído a la colmena y escuchó el profundo y solemne murmullo de su interior; pero lo que llenaba las pálidas galerías era el murmullo del futuro y no del pasado, la preocupación por la vida, no por la muerte. En aquel momento, las dieciocho colmenas se cobijaban bajo la cubierta de invierno y las inquietas criaturas dormían. Solo una o dos se extraviaban a veces para buscar las primeras arabis, desganadas y tristes, hasta que el frío las hacía recular y esperar el tiempo purpúreo de la miel. Los días más felices de la vida de Abel eran aquellos en los que se sentaba como un bardo ante las colmenas hirvientes y tocaba el arpa acompañado del sordo estruendo procedente de su interior.
Para Abel, todos sus medios de subsistencia suponían una alegría. Poseía el arte de la felicidad perpetua, ya que podía ganar tanto como necesitaba haciendo el trabajo que le gustaba. Tocaba en exposiciones florales y en bailes campestres, fiestas populares y casamientos. Vendía miel y, a veces, también abejas. Le gustaba confeccionar coronas, la jardinería y la carpintería, y siempre en el fondo estaba su música... una melodía nueva que probar en el arpa dorada, algún nuevo acorde o adorno que dominar. El jardín era casi tan grande y hermoso como el de una mansión. En verano se llenaba de lirios blancos que destacaban en el crepúsculo con su recatada zalamería, y Hazel decía que parecían «fantasmos». La vara de oro espumaba alrededor de la cabaña, embriagándola profundamente, y el espliego formaba una niebla gris junto a las canteras rojas del camino. Entonces Hazel se sentaba como una reina con un traje de gala hecho de flores, devorando el trozo de pan con miel que constituía su comida, y se cubría la cara con polen de lirio.
En aquel momento no había flores en el jardín; solo el tejo que crecía junto a la cancela tenía flores de cera en la parte inferior de las ramas. A Hazel no le gustaba nada el aspecto del jardín helado; tenía un ansia casi antinatural por todo lo rico, vívido y vital. Así se comportaba mientras se comunicaba con Foxy antes de ponerse en marcha. Se había recogido el pelo alrededor de la cabeza en una gran trenza y su color contrastaba con el del viejo sombrero negro.
—Entre la ida y vuelta, tendrás que andar unos cincuenta kilómetros, a menos que alguien te lleve —dijo Abel.
—No quiero que nadie me lleve —contestó Hazel con desdén.
—Eres tan buen caminante como John, el de la parroquia desierta, ese que camina para siempre, según dicen —replicó Abel.
Cuando Hazel se puso en marcha en la mañana fresca y límpida, el Callow brillaba con tonos marrones y plateados, y nada hacía presagiar la nieve que se precipitaría desde las montañas de nubes sobre el Callow durante toda la noche.
Después de elegir un vestido —de una sarga de color azul pavo real— y de cambiarse en la parte trasera de la tienda, cerrada con cortinas con ese propósito, Hazel se dirigió a casa de su tía.
Su primo Albert la miró con cara de asombro. Trabajaba en una tienda que vendía margarina y se pasaba el día explicando que la margarina era tan buena como la mantequilla. Pero, mirando a Hazel, sintió que su prima era como la mantequilla: no necesitaba alegatos a favor para ser apreciada. El azul brillante le sentaba tan bien que su tía negó con la cabeza.
—Has salido a tu madre, Hazel —declaró con tono irritado.
—Me alegro.
Su tía resopló.
—Si fueras juiciosa, estarías tan contenta de parecerte a tu padre como a tu madre —dijo.
—Solo quiero parecerme a mí misma —Hazel se sonrojó de indignación.
—¡Vaya, parece que somos un poco orgullosas! —exclamó su tía—. Albert, no le des a Hazel todo el hígado y el tocino. Supongo que tu madre puede comer tanto como una jovencita.
Albert miraba a Hazel con tanto entusiasmo y era tan evidente que le gustaba todo lo que decía que la tía parecía bastante molesta.
—No me extraña que solo quieras ser como tú misma —dijo Albert—. Hazel, eres güena como la mermelada.
—¡Albert! —exclamó su madre ásperamente, con una patética nota de súplica—. ¿No te tengo dicho que se dice «buena»?
En realidad, no protestaba por la incorrección, sino porque aplicara a Hazel esa palabra.
Cuando Albert volvió a la tienda, Hazel ayudó a su tía a lavar los platos. Mientras recogía con inusitado cuidado y limpiaba los cuchillos —cosa que odiaba—, aguardaba ansiosa la esperada invitación a pasar la noche, igual que los justos anhelan la perdición de sus enemigos. No visitaba nunca a nadie, excepto a su tía, y estaba muy emocionada. La estufa de gas, la bonita vajilla de porcelana, el papel pintado con motivos de rosas, todo era tan raro y maravilloso como un cuento de hadas. En su casa no había papel, ni listones, ni yeso, solo ladrillos desnudos, y el techo era una vela abombada colgada bajo las vigas.
A todo ello se sumaba el nuevo deleite de la mirada de admiración de Albert, una mirada viva y alerta, algo hasta entonces insólito en él. Tal vez, si se quedaba, Albert la sacaría a pasear por la noche. Así vería las calles de la ciudad bajo la magia de las luces. Saldría a pasear con su vestido nuevo con un joven de verdad —un joven que poseía una cadena de reloj dorada—. La tensión, a medida que avanzaba la tarde invernal, se fue haciendo casi intolerable. Aun así, su tía no decía nada. El salón le pareció de lo más acogedor cuando se sirvió el té; la luz del fuego jugaba sobre las tazas; la tía corrió las cortinas. A un lado había alegría, calor... todo lo que pudiera desear; por el otro, una caminata solitaria en la oscuridad. Era ya tan tarde que se le estremeció el corazón ante la idea de los muchos kilómetros que debería recorrer sola si su tía no la invitaba a quedarse.
La tía sabía lo que pasaba por la cabeza de Hazel y sonreía sombríamente ante su inusual mansedumbre. Aprovechó la ocasión para decirle unas cuantas cosas sin tapujos.
—Pareces una actriz —declaró.
—¿De veras, tía?
—Sí. Tu aspecto es una desgracia: atraes la mirada de los hombres.
—Es bonito atraer la mirada de los hombres, ¿no cree, tía?
—¡Bonito! Hazel, ¡me gustaría darte un buen bofetón en las orejas! ¡Niña traviesa! Vas a ir por mal camino.
—¿Por qué, tía?
—¡Algún día te abordarán para decirte cosas! —dijo las últimas palabras en un susurro—. Y como no sabrás comportarte como una buena chica, se te llevarán.
—¡Me gustaría que alguien intentara llevárseme! —dijo Hazel indignada—. Le daría una patada.
—¡Oh! ¡Qué poco femenina! ¡No quería decir que se te llevarán literalmente! Lo he dicho en sentido alegórico... como en la Biblia.
—¡Oh! Solo como en la Biblia —dijo Hazel decepcionada—. Pensé que lo decía en serio.
—¡Oh! Vas a conseguir que se me caigan las canas —se lamentó la señora Prowde.
Una actriz era mala cosa, pero una pagana era algo mucho peor.
—Que viva yo para oír estas cosas... en mi propia casa, con mi propio pastel en el molde... y ante mi propio hijo —añadió con dramatismo, ya que en ese momento entraba Albert—, que ahora viene para que le rompan ese corazón temeroso de Dios.
Albert se sintió incómodo porque era cierto el hecho, pero no la causa.
—¿Qué ha hecho Hazel ahora? —preguntó.
El afecto que revelaba la pregunta de Albert empujó a su madre a decidir que Hazel no se quedaría allí a pasar la noche.
—Hay una sesión de linterna mágica esta noche, Hazel —anunció Albert—. ¿Te gustaría ir?
—¡Claro!
—No podrás irte andando a casa a esas horas de la noche —dijo la señora Prowde—. Así que deberías salir ya.
—Pero Hazel se quedará esta noche, ¿no?
—Hazel debe volver con su padre.
—Pero, madre, tenemos una habitación de invitados.
—Estamos haciendo la limpieza de primavera.
Albert se precipitó; estaba desesperado y olvidó toda prudencia.
—Puedo dormir en este sofá —dijo Albert—. Y Hazel puede quedarse en mi habitación.
—Hazel no puede ocupar tu habitación. No es apropiado.
—Bueno, entonces puede compartir la suya con usted, madre.
La señora Prowde arremetió con todas sus fuerzas.
—Poco pensaba yo —dijo— cuando tu querido padre se fue, que antes de que pasaran tres años olvidarías mi comodidad (y su memoria) hasta el punto de sugerir tal cosa. Mientras viva, mi habitación es mía. Cuando me haya ido —concluyó, aniquilando a su adversaria con el peso de los años que le llevaba—, cuando me haya ido, y cuanto antes sea, mejor para ti, sin duda, puedes instalarte con ella en mi habitación, si quieres.
En cuanto pronunció esas palabras, ella misma se horrorizó. ¡Qué cosa más inadecuada había dicho! Ni siquiera la ira y los celos excusaban la incorrección, si bien eran una disculpa ante la falta de amabilidad.
Pero ante esto, Hazel gritó a su vez:
—¡Eso nunca! —Se encendió en ella el egoísmo de quienes son conscientes de su debilidad—. Me guardo para mí —concluyó.
—Si tales cosas llegaran a suceder, madre... —empezó a decir Albert con ojos repentinamente encendidos.
Hazel lo interrumpió aplaudiendo.
—¡Las farolas se han encendido, las farolas se han encendido! —exclamó, echándose a reír.
—Si tales cosas llegaran a suceder —insistió Albert—, se harían con toda decencia y no darían pie a habladurías.
Albert expresaba así sus creencias y las de su madre.
Llegados a este punto, terminó la discusión porque Albert tenía que volver al trabajo para terminar alguna tarea pendiente después del té. Mientras estampaba innumerables cisnes en la margarina, que cedía bajo su empuje, no dudó ni por un momento que su madre también había cedido, olvidándose de que hay que dar forma a la vida con el hacha hasta que vuelen las astillas.
En cuanto se hubo ido, la señora Prowde se apresuró a cerrar la puerta, pues temía que el mal tiempo la ablandara. Tenía otros planes para Albert. Años más tarde, cuando las consecuencias de su acción eran ya hechos del pasado, siempre decía que se había portado lo mejor posible con Hazel. Ni se le pasó por la cabeza que por su egoísmo aquella noche puso los pies de Hazel en el oscuro y sinuoso camino que la joven recorrería desde ese momento hacia su oculto y sombrío final. La señora Prowde, durante sus muchos años de vida satisfecha, culpó alternativamente a Hazel, a Abel, a Albert, al diablo y (solo de modo tácito y secreto, incluso para ella misma) también a Dios. Si existía algún fuego purgatorio de remordimiento para las personas que crucifican el amor, estaba en otra parte, pero no en este mundo. Van como los tres niños del cuento, vestidos con abrigos, medias y sombreros, sin que el olor del fuego les llegue.
Hazel sintió que el cielo se cerraba a cal y canto, y vio la luz dorada filtrarse a través de sus puertas. Oía los cantos de alegría —una alegría inalcanzada y, por tanto, inmortal—; veía ir y venir las figuras de sus sueños. Pero el cielo estaba cerrado.
El viento corría arriba y abajo por las calles estrechas como un perro perdido, gimiendo. Hazel se apresuró, pues anochecía y, aunque no tenía miedo en el Callow y en los campos por la noche, sí le daban miedo los caminos. Porque el Callow era su hogar, pero las carreteras eran el ancho mundo. En la periferia de la ciudad vio luces en las ventanas de los dormitorios de las casas prósperas.
«¡Vaya! Se van pronto a la cama», pensó, ya que no había oído decir nunca que la gente se cambiara de ropa para cenar. Que la gente se acostara ya hizo que se sintiera más sola. Procedente de otras casas, le llegaba flotando la música o el sabroso olor de la cena. Al pasar junto a la última farola se echó a llorar, sintiéndose como un animalito perdido e indefenso. Había olvidado ya el vestido nuevo; los armazones para las coronas de flores no le cabían bajo el brazo y era molesto cargar con ellos, y el Callow parecía estar en la otra punta del país. Oyó chillar a un conejo atrapado en alguna parte, un débil lamento de angustia que no pudo ignorar. Eso la retrasó bastante y, al liberarlo, se hizo una gran mancha de sangre en el vestido. Volvió a echarse a llorar. El dolor de una ampolla, que no había advertido en el viaje de la mañana, se hizo notorio; intentó caminar sin las botas, pero el suelo estaba frío y duro.
El viento helado y poderoso saltaba por la llanura como un jinete con una larga espada y, tras él, llegó sigilosamente el melancólico susurro de la nieve.
Cuando se puso a nevar, Hazel estaba en campo abierto, a medio camino de Wolfbatch. Se sentó en el escalón de un murete y suspiró por el alivio que suponía para sus pies. Entonces, a lo lejos, oyó el galope de un caballo, nítido y entrecortado. Contuvo la respiración para saber si tomaba una carretera secundaria, pero siguió adelante. Fue creciendo en volumen e importancia, y este se hizo casi ominoso en el silencio helado. Hazel se levantó y se quedó de pie bajo la luz irregular de la luna. Tenía la sensación de que los cascos que se acercaban se dirigían hacia ella. Era el único sonido en un mundo muerto y estuvo a punto de gritar al pensar que moriría en la distancia. No debería, no tenía que desaparecer.
«A lo mejor son un granjero y la parienta que han hecho un buen negocio y le han dicho a la chica que les tenga la cena caliente cuando lleguen. A lo mejor pueden llevarme. A lo mejor me dicen: “¿Te quedas a dormir?”».
Sabía que solo era un sueño absurdo; sin embargo, se detuvo donde pudieran verla, una figura esbelta e intimidada; el color de su vestido se difuminaba en aquel mundo gris.
Por un recodo del camino apareció un cabriolé balanceándose. Hazel gritó suplicante y el conductor paró en seco el caballo.
—¡Debo de estar ciego de tan borracho —dijo el hombre para sí— y veo fantasmas!
—¡Oh, por favor, señor! —Hazel no pudo decir nada más, pues la vista de un ser humano hizo que rompiera a llorar.
El hombre la miró atentamente.
—¿Qué demonios haces aquí? —preguntó.
—Voy andando a mi casa. Tengo una ampolla en el pie y me he manchado de sangre el vestido —dijo, ahogada en sollozos.
—¿Cómo te llamas?
—Hazel.
—¿Qué más?
Por instinto de autoprotección, se negó a decir su apellido.
—Bueno, el mío es Reddin —dijo el hombre malhumorado— y no sé por qué no quieres decir tu apellido, pero, de todos modos, te llevaré.
El sol salió en la cara de Hazel. El hombre la ayudó a levantarse, estaba rígida por el frío.
—Su brazo —dijo ella en voz baja y temblorosa, después de que él la tapara con una manta—: su brazo tirando de mí ha sido como la historia que cuentan en la escuela dominical sobre Jesucristo y Pedro en el mar embravecido. Y yo soy Pedro.
Reddin la miró de reojo para ver si hablaba en serio. Al ver que así era, cambió de tema.
—¿Vas muy lejos? —preguntó.
—¡Ajá! Lejísimos.
—¿Te gustaría pasar la noche por el camino?
Por fin —sin duda, tarde, pero no importaba—, por fin la invitación había llegado. No de su tía, sino de un desconocido, lo que la hacía más emocionante.
—Muchísimas gracias —contestó Hazel—. ¿Dónde?
—¿Conoces Undern?
—De oídas.
—Bueno, está a tres kilómetros de aquí. ¿Quieres venir?
—¡Ajá! ¿Se enfadará su madre?
—No tengo madre.
—¿Y su padre?
—Tampoco.
—¿Quién estará allí, entonces?
—Solo Vessons y yo.
—¿Quién es Vessons?
—Mi sirviente.
—¿Es usted un caballero, entonces?
Reddin vaciló un poco. Hazel se lo había preguntado con tanta reverencia que parecía algo importantísimo.
—Sí. Sí, eso es lo que soy... un caballero —terminó por decir, consciente de la presunción de su respuesta.
—¿Habrá cena y fuego?
—Sí, si Vessons está de buen humor.
—¿Adónde ha ido usted? —preguntó Hazel a continuación.
—Al mercado.
—Y ha bebido a gusto —comentó Hazel, como si pensara en voz alta.
Sin duda olía mucho a whisky.
—¡Menudo descaro! ¡A ver qué pinta tienes tú!
La miró a los ojos, cansados pero expresivos, durante largo rato, y el cabriolé se movió de un lado a otro.
—¡Diantre! —exclamó el hombre—. ¡Esta noche estoy de suerte!
—¿Por qué?
—Por haber conocido a una chica como tú.
—¿Atraigo la mirada de los hombres?
—¿Eh? —El hombre se sobresaltó y luego soltó una carcajada—. Sí —respondió.
—Es lo que ella ha dicho —murmuró Hazel—. Y ha dicho que me dirigirían la palabra. Y que se me llevarán. Aunque me alegre. Es una bruja.
—Ha dicho que se te llevarán, ¿no?
—Sí.
Reddin la rodeó con el brazo.
—¡Eres muy guapa, por eso lo ha dicho!
—No me haga daño.
—Tienes que ser amable, me estoy portando bien contigo.
Siguieron así, con el brazo de él alrededor de ella, preguntándose ambos qué clase de acompañante era el otro.
Cuando se acercaron a Undern tuvieron que abrir una cancela y él admiró la ligereza de Hazel cuando saltó del cabriolé.
En los pastos de Undern, donde la pista marcada con profundos surcos estaba ya blanca de nieve, dos tristes potrillos permanecían junto a sus madres, contemplando el frío mundo con ojos desconsolados.
—¡Eh! ¡Mire, un caballo crobizo! —gritó Hazel.
Reddin agarró de repente los largos rizos que le caían sobre los hombros, se los enroscó alrededor del cuello y la besó. Hazel, inmovilizada, no pudo evitar sus besos.
El caballo aprovechó esta oportunidad, largo tiempo deseada, para encabritarse, y Reddin lo fustigó el resto del camino. Así que llegaron con estrépito y los recibió en la puerta Andrew Vessons, un hombre de ojos negros como un mirlo y el veneno de los áspides en la lengua.
CAPÍTULO 3
Undern Hall, con sus numerosas ventanas de múltiples paneles de vidrio, estaba hoscamente orientada al norte. Era un lugar sombrío y ominoso. Incluso en mayo, cuando las lilas se cubrían de espuma violeta, pavimentaban el césped con sombras y bañaban el aire de aroma; cuando las suaves hojas se rozaban con ternura brindándose consuelo; cuando los mirlos cantaban, se dejaban caer de las verdes alturas a las verdes profundidades, y cantaban de nuevo... incluso en ese momento, algo que rondaba el lugar hacía palpitar el corazón. No existe ningún lugar aislado del todo, y aquellos impregnados con antiguos conflictos ejercen una fascinación más poderosa.
Así que, fuera lo que fuere lo sucedido en Undern, ahí seguía presente; sus antiguos moradores también seguían ahí. Las praderas que crecían bajo los árboles guardaban luto con antiguo dolor o con alegrías desvanecidas, más patéticas que el dolor mismo en su fugaz remedo de inmortalidad.
Solo en pleno verano las ventanas se coloreaban con el alba y el crepúsculo; entonces tenían un aspecto sanguinario y parecían mirar fijamente hacia los delicados dramas que se sucedían en el cielo como ojos ciegos inyectados en sangre. En secreto, bajo las pesadas hojas de los rododendros y en la furtiva luz del sol bajo los tejos, danzaban los mosquitos. Sus débiles movimientos hacían más tranquilo el jardín; su pequeñez lo hacía opresivo; la brevedad de su vida destacaba su antigüedad. En esos momentos, el estanque de Undern se llenaba de sombras de hojas como multitudinarias lenguas inquietas, y el olor a lodo llenaba el aire con un aroma dulzón y malsano. Los arbustos recortados y las chimeneas retorcidas proyectaban sombras oscuras sobre la hierba como si fueran campanarios, y los grandes rosales trepadores, hermosos y desolados, dejaban caer gotas rojas y bancas y competían por el espacio con los viburnos y los saúcos cuajados de patenas blancas. Las cerezas caían en el huerto con la misma rica monotonía, la misma fatalidad que si fueran gotas de sangre. Yacían bajo los árboles donde crecían los hongos hasta que las gallinas se las comían, picoteando cautelosas y satisfechas su lustrosa belleza, como el mundo hace con el corazón de un poeta. Las gallinas también se solazaban en el huerto de la cocina, atracándose bajo las oscuras ramas dispersas de un bosquecillo de grosellas rojas. En las paredes de arenisca de este jardín, los avispones construían sus nidos sin ser molestados, y los bordes de tomillo y espliego habían crecido hasta convertirse en bosques y habían borrado el sendero. El ganado dormitaba en los prados, los pájaros en los árboles de denso ramaje; los dorados lirios de un día caían como las hijas del placer; el mismísimo principio de la vida parecía dormitar. Era entonces, cuando se mezclaban el aroma de la flor de saúco, el de la fruta en descomposición, el del lodo y el tejo caliente, cuando el lugar mostraba su carácter, narcótico y afrodisiaco.
En invierno, los tejos y los abetos eran como ondeantes penachos funerarios y diosas sin cabeza cubiertas por un manto; entonces las hayas gigantescas se agitaban hasta el frenesí y, agachándose, azotaban el hielo del estanque de Undern y las paredes agrietadas de la casa, como seres ebrios de la pasión de la crueldad. Este era el segundo rasgo del carácter de Undern: la brutalidad. Los habitantes de la casa estaban, al parecer, ya en la tumba, encerrados bajo el peso de la escarcha y la nieve o acallados por el viento. En una noche de enero, la casa parecía encontrarse fuera del tiempo y del espacio; un movimiento lento y ominoso que se había iniciado más allá de las ventanas ciegas y la suavidad inflexible de la nieve, difuminada sobre el vasto fondo de la noche, enterró el verano cada vez a mayor profundidad con amenazas invencibles y acariciadoras.
La puerta principal estaba acristalada en parte, de modo que una vela errante en su interior podía verse desde fuera, y tenía un aspecto inexpresablemente desolado, como si fuera una luciérnaga intentando escapar de una caja de cloroformo o la humanidad buscando el camino del cielo. En la casa nunca se iluminaban más de cuatro ventanas y tan solo de dos en dos: el salón de Jack Reddin, la cocina de Andrew Vessons y sus respectivos dormitorios.
A Reddin de Undern le importaban tan poco lo bello de la vida como sus lamentables rapsodias y sus tragedias cubiertas con mantos púrpura. No tenía tiempo para tales trivialidades. La caza del zorro, la cría de caballos y de perros eran su vocación. Cabalgaba en línea recta, vivía con intensidad y cultivaba solo las facultades creativas necesarias para su trabajo, y eso lo satisfacía. Tres veces al año declaraba en el banco de los Undern situado en la iglesia de Wolfbatch que tenía intención de seguir llevando una vida piadosa, recta y sobria. En estos momentos, con la luz ambarina de las ventanas jugando sobre su bien formada cabeza, su rostro serio parecía, como decían las señoritas Clomber de Wolfbatch Hall, «tan caballeroso, tan elevado». Las señoritas Clomber ronroneaban cuando hablaban, como si fueran gatos acechando a un ratón. La más joven aún cazaba; comprimía con esfuerzo su cuerpo sobrealimentado en un traje de montar pasado de moda y cabalgaba con un gesto tan adusto y una expresión tan sanguinaria como si odiara a muerte a todos los zorros. Tal vez, cuando cabalgaba tras la inquieta criatura rojiza, pensaba que perseguía un cruel destino que, de alguna manera, había dejado su vida vacía de alegría; tal vez, cuando la pequeña criatura se desgarraba en pedazos, se imaginaba a sí misma despedazando de igual modo los frágiles poderes inconquistables del amor y la belleza. De todos modos, no se perdía nunca una cacería, y ella y su hermana no cejaban en su larga y silenciosa batalla por Reddin, que se fijaba tan poco en ellas como si fueran sus tías. Sin duda, él estaba muy por debajo de ellas en la escala social, era poco más que un granjero, pero, a pesar de todo, era un hombre.
Reddin se comportaba de acuerdo con sus costumbres dudosas y cuestionables; así, una mujer llamada Sally Haggard, que vivía en una casita en la hondonada, obtenía gracias a cierta agreste belleza aquello por lo que las señoritas Clomber habrían dado toda su riqueza.
El otro habitante de Undern, Andrew, giraba en su propia órbita y era un personaje desconocido por completo para su señor. Dos veces al año podaba los tejos y les daba forma esférica, de seta o de pavo real, y en aquellos momentos estaba creando un cisne. Le había dedicado veinte años y esperaba completarlo en unos pocos más, cuando las ramitas que iban a ser el pico hubieran crecido. Nunca se le ocurrió que el lugar no era suyo y que tal vez algún día tuviera que irse. Tenía su trabajo de primavera y su trabajo de otoño; en invierno se ocupaba de diversas tareas en el interior de la casa, y en verano, al igual que el resto de la finca, caía en un estado de somnolencia. Se sentaba junto a la mesa de la cocina, rota y manchada (que rara vez fregaba y en la que afilaba el cuchillo, aserraba huesos y picaba carne), y pasaba las tardes dormitando acompañado por el incesante zumbido de las moscas.
Cuando Reddin lo llamaba, rara vez contestaba y solo se dignaba a responder si estaba seguro de que le iba a hacer una petición razonable.
Todo lo que decía era evasivo; cada movimiento era de objeción. Reddin no se daba cuenta. Vessons se ajustaba a sus necesidades y preparaba las comidas a su gusto. Vessons era soltero. El monacato había encontrado, en una región rebosante de sexo, un discípulo silencioso y fanático. Si Vessons alguna vez había sentido la ironía de su propia presencia en un establo de cría, nunca lo dijo. Hacía su trabajo con los labios apretados en un gesto de desaprobación, como si pensara que la Naturaleza tenía una deuda de gratitud con él por su tolerancia hacia sus excesos. Vessons iba de un lado a otro rumiando con aire crítico por la finca de oscura belleza con cubos para los cerdos, tinas llenas de ceniza o carretillas de estiércol. Tenía siempre las arrugas llenas de mugre y llevaba algún retal atado sobre un corte o una ampolla. Era un alma solitaria, como él mismo dijo una vez cuando estaba inusualmente amable en la taberna Hunter’s Arms; no tenía padre, madre ni descendencia y lo prefería a los lazos familiares. Le gustaba vivir con Reddin porque nunca hablaban, salvo caso de necesidad, y porque le era bastante indiferente el bienestar de Reddin y a Reddin el suyo.
Pero no era indiferente a la casa de Undern. Lo ataban unos lazos profundos como la maraña de raicillas de la correhuela, fuertes como las grandes raíces de las hayas que crecían por debajo del lodo del estanque de Undern, que hacían de él un esclavo de una belleza que no podía comprender, de un terror que no podía expresar. Cuando caminaba por el embarrado huerto sembrando o arrancando patatas; cuando segaba la hierba con la hoz y con una rosa en el sombrero, con un aspecto más raro y más ridículo que nunca; y cuando sacudía los manzanos con una especie de humor agrio, como si dijera: «¡Ya está! eso es lo que consiguen los árboles teniendo manzanas!», parecía no tanto un individuo como una fuerza ciega. Porque, aunque su personalidad era fuerte, la del lugar era más fuerte todavía. Arraigado a la tierra y semejante al lirón y al escarabajo, debido a su pasión no expresada, era el protoplasma de un poeta.
CAPÍTULO 4
Vessons adoptó la postura de quien atiende a un nuevo paciente.
—Esta joven se ha perdido —declaró Reddin.
—¡Seguro que sí! Pero ya le encontrará usted algún camino, no me cabe duda, señor. Las aves ignoran por completo —dijo Vessons en dialecto, mirando con ironía la cesta de aves de corral tras cuya tapa asomaban caras ansiosas y picudas— el camino que sigue un hombre para llegar a una doncella.
—Trae las yeguas de cría del prado de abajo, deberían estar ya aquí a estas horas.
—Y el amor tardío es peor que el amor de muchacho, según dicen —concluyó Vessons.
—No hay nada de amor entre nosotros —espetó Reddin.
—¡No me extraña! —Andrew lanzó una mirada al rostro colorado de su señor y al pelo alborotado de Hazel y se retiró.
Hazel cruzó el porche, elaboradamente adornado, y miró el vestíbulo oscuro donde acechaban sombras profundas. Había arcones de roble y sillas talladas por doquier, todo más o menos polvoriento y desordenado como si acabaran de celebrar un festín. En un rincón había un piano con incrustaciones.
Hazel no se fijó en el polvo gris ni en el hogar lleno de cerillas y colillas. Solo veía lo que le parecía un esplendor fabuloso. Cuando entraron, un perro de caza se levantó de la apolillada piel de leopardo que había junto a la chimenea. Hazel se tensó.
—No soporto los sabuesos —declaró—. Son unos animales asquerosos.
—Los mejores perros.
—No, matan a los pobres zorros.
—Que son alimañas.
El rostro de Hazel se endureció. Apretó las manos y adelantó la barbilla con aire decidido.
—¡Si se mete con mi Foxy, me marcho! —dijo.
—¿Quién es Foxy?
—Una zorrita que he criado desde que era cachorra.
—¡Oh! La has criado tú, ¿verdad?
—Ajá. A ella no le gustaba no tener mamá. Ahora yo soy su mamá.
Reddin la había estado contemplando tan pensativamente como su estado le permitía.
Había decidido ya que Hazel se quedaría en Undern y sería su amante.
—Seguro que algún día deseas ser madre de algo mejor que un zorro —dijo mientras atizaba el fuego con aire entre jocoso y cohibido.
—¿Eh? —exclamó Hazel, que se preguntaba cuánto tardaría en aprender a tocar música con aquello que había en el rincón.
Reddin se sintió molesto. Cuando alguien dice algo ingenioso espera una réplica adecuada.
Se incorporó y se dirigió hacia Hazel, que había tocado tres notas consecutivas y estaba encantada. Le puso una mano encima y se oyó un acorde discordante, tal vez como en ocasiones anteriores.
—¡Vaya! ¡Qué ruido! —exclamó Hazel—. ¿Por qué hace eso, señor Reddin?
Reddin se sintió incapaz de repetir el comentario y lo dejó correr.
—¿Qué es esa mancha marrón de tu vestido? —se limitó a preguntar.
—¿Eso? Oh, eso es de un conejo que he soltado de una trampa. Ha sangrado mucho.
—¡Qué mala, mira que soltarlo!
—Lo que es de mala persona es cazarlos, con lo pequeñitos que son —contestó Hazel sin pestañear.
—Bueno, será mejor que te cambies de vestido; está muy mojado, y hay muchos por aquí —dijo. Se dirigió hacia un baúl y sacó un montón de vestidos pasados de moda—. Si vivieras en Undern podrías ponértelos todos los días.
—Si los «si» fueran judías con tocino, pocos se morirían de hambre —contestó Hazel sentenciosa—. Este verde está bien, es del color de las hojas tiernas y tiene rositas pequeñas y todo.
—Póntelo mientras veo lo que hace Vessons.
—Parece que está refunfuñando en la cocina —dijo Hazel.
Vessons siempre refunfuñaba. Su estado de ánimo solo podía juzgarse por la intensidad del gruñido.
Hazel le oyó responder a Reddin.
—No. Lo de comer no está listo; acabo de ponerlo al fuego.
Siempre atribuía el género masculino a los objetos asociados a sus tareas cotidianas.
Hazel dejó de abrocharse el vestido para escuchar lo que le contestaba Reddin.
—¿Tienes agua caliente para la señorita?
«¡La señorita! ¡Esa soy yo!», pensó Hazel.
—No, señor, no tengo. Ni tampoco tengo aloe, anacardos o mirra. No hay nada en mi cocina salvo un gato inútil y un hombre de sesenta y seis años, una olla de comida fría y un caballero que debería ser lo bastante prudente para no traer a una chica a Undern y arruinarle la vida a una pobre e inocente criatura.
«Esa también soy yo», se dijo Hazel. Reflexionó sobre el comentario y se sonrojó. «Quizás será mejor que me vaya», pensó. Sin embargo, solo un vago instinto la impulsaba a ello mientras que toda su alma estaba dispuesta a quedarse.
—No se dirá nunca —la voz de Andrew se elevó como la de un predicador— que una joven no encontró un amigo en Andrew Vessons; nunca se dirá —su voz se elevó por encima de las exclamaciones de enfado de Reddin— que una mujer se fue en diferente estado de cómo llegó.
—¡Cállate, Vessons!
Pero Vessons se sentía, como él mismo habría expresado, «como la miel que fluye», y no quiso callarse.
—Ha llegado doncella y doncella debería seguir. Se acabaron los besos y abrazos.
—Pero, Vessons, si no nacieran niños el mundo se vaciaría.
—Pues que se acabe el mundo, así descansaré de sus pecados.
«Eh, me gusta ese viejo», pensó Hazel.
La disputa continuó. Era el eterno debate entre el mundo y el monasterio: el hombre natural y el ermitaño. Al final, Vessons concluyó alzando la voz:
—Bueno, si le arrebata el buen nombre a esta chica...
De repente, algo sucedió en el cerebro de Hazel. Fue la constatación de la vida en relación con uno mismo, un hito que marca el final de la infancia. Dejó de verse por encima de la vida y el destino, como hace un niño, y se dio cuenta de que formaba parte de todo ello; era mutable y mortal.
Había visto pasar la vida, había oído hablar de funerales, cortejos, confinamientos y bodas en su orden convencional —o en orden inverso— y había permanecido, por así decirlo, intacta. Había pasado hambre y había trabajado como una esclava; creía en supersticiones, quería a Foxy y toleraba a su padre. Las amigas habían insinuado que en algún lugar, en todas partes, tenían lugar locos encuentros que llamaban, como un tiovivo oculto, a cualquiera que se preocupara de oír su llamada.
Pero Hazel no la había oído. Habían dejado caer frases como: «Él se apoderó de mí», «Grité, y pensó que alguien se acercaba y me dejó marchar». Más tarde, oyó: «Y pensé que nunca lo soportaría cuando llegó el bebé».
Sentía una vaga lástima por esas chicas; pero no había aprendido nada de sus vidas; tampoco había asociado los funerales y la enfermedad con ella misma.
De la misma manera que la campanilla parece inalterable, detenida en una silenciosa eternidad rosa y blanca, como si no cambiara, así se sentía ella. Pero mientras pensamos que no pasa nada, esa copa sonrosada tan llena de dulzura brota, florece, vuelve a cerrarse y termina por morir, todo en un solo día.
*****
Hazel se levantó de la silla junto al fuego y se dirigió, inquieta, con un rumor como de innumerables hojas de otoño, hacia la puerta del vestíbulo. Miró a través del cristal y vio los tristes revoloteos de las plumas de nieve que vagaban vacilantes hasta llegar al suelo. Daba la impresión de que se aferraban tanto como podían a su individualidad como copos, pero terminaban mezclados en la tierra con otros muchos.
Hazel abrió la puerta y se quedó en el umbral, de modo que los copos de nieve fueron aplastándose sobre las rosas amarillas del vestido. El mundo había desaparecido, solo quedaba una extensión gris y blanca. Como las hojas sobre un pájaro muerto, las capas blancas se iban apilando sobre Undern. Hazel se estremeció con el viento frío de la colina y vio que el estanque de Undern cuajaba y se espesaba bajo la escarcha. Ningún sonido recorría la extensa región. No había carreteras cerca de Undern excepto su propio camino de carros; no había ferrocarriles en kilómetros a la redonda. Nada se movía excepto los copos de nieve, cumpliendo su implacable destino de negación. Lo único que veía era la nieve y lo único que oía eran las voces en la casa discutiendo sobre ella.
«Tengo que irme», se dijo, apoyada en su remoto espíritu de libertad.
«Tengo que quedarme», se corrigió, débil en su pequeñez indefensa, muy cansada. Se volvió hacia el fuego. Pero el instinto que había despertado al morir la infancia clamaba en su interior y no permitió que descansara.