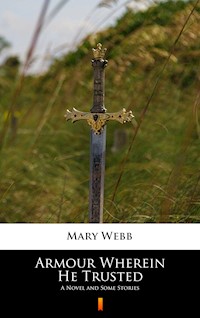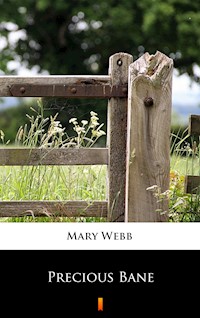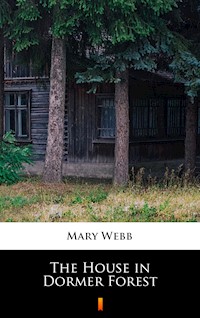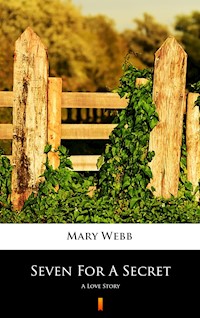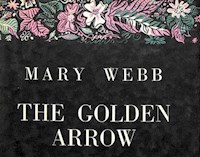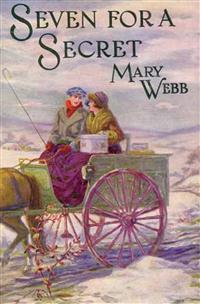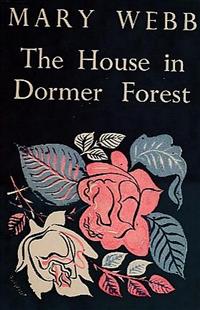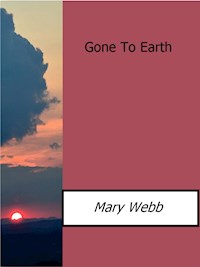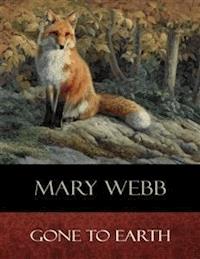Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En los tiempos de las guerras napoleónicas, la joven Prudence Sarn, rechazada por sus supersticiosos vecinos debido a su labio leporino, halla refugio en la cautivadora naturaleza de Shropshire. En la soledad de la campiña, las lagunas y los bosques de la región, la consume el anhelo de ser amada, pero su maldición hace imposible cualquier esperanza. Solo puede confiar en su hermano, Gideon, cuya avaricia provoca la ira del temible brujo Beguildy y desata terribles consecuencias. A través de una historia inolvidable y unos personajes extraordinarios, Precioso veneno, ganadora del Prix Femina–Vie Heureuse en 1926, se adentra en un paisaje repleto de magia y misterio en el que aún perviven algunas costumbres paganas. La obra maestra de Mary Webb, escritora que fue comparada con Thomas Hardy y Emily Brontë, posee la clarividencia atemporal y la sublime belleza que caracteriza a los mejores clásicos de la literatura. «Maravillosa, brillante; Mary Webb supera a Thomas Hardy». The Guardian
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA AUTORA
Mary Gladys Webb nació en 1881 en Leighton, un pueblo de Shropshire, en Reino Unido. Su madre era descendiente de Walter Scott y su padre, que era profesor, le infundió su amor por la literatura y la naturaleza. Muy observadora de las gentes, los animales y los paisajes de Shropshire, se hizo vegetariana a una edad muy temprana. Empezó a escribir cuando tenía diez años, pero siempre acababa quemando todos sus poemas. Sin embargo, una vez su hermanó leyó uno que había escrito sobre un accidente ferroviario que había tenido lugar en Shrewsbury y, sin decirle nada, lo llevó al Shrewsbury Chronicle, que lo publicó anónimamente. Mary quedó asombrada ante la buena acogida que tuvo. En 1912 se casó con Henry Webb, un profesor, y en 1916 publicó su primera novela, The Golden Arrow, a la que seguiría Gone to Earth en 1917. Ninguna tuvo éxito y Webb empezó a pedir anticipos y préstamos a su editor. Sin embargo, enseguida volvía a quedarse sin dinero, debido, sobre todo, a su generosidad hacia la gente más desfavorecida. En 1921 el matrimonio se mudó a Londres con la esperanza de alcanzar algún reconocimiento literario, pero solo lo obtuvo de unos pocos escritores como Rebecca West o Arnold Bennett, mientras que los lectores se resistían a interesarse por su obra. Desde los veinte años Mary Webb había desarrollado la enfermedad de Graves-Basedow, y ese sufrimiento, así como su añoranza de Shropshire, le servirían de inspiración para precioso veneno (1924). A pesar de ganar el Prix Femina Vie Heureuse con esta novela, no alcanzó el éxito hasta después de su temprana muerte en 1927, cuando el primer ministro Stanley Baldwin se refirió a ella como «un genio olvidado».
LA TRADUCTORA
Carmen Francí se dedica a la traducción de todo tipo de textos del inglés y catalán al español desde 1985. Ha traducido, entre otros, a Charles Dickens, George Eliot, Henry James, Edward Gibbon, Oscar Wilde, Dorothy Parker, Toni Morrison, J. M. Coetzee, Christina Rossetti, Thomas de Quincey y Nadine Gordimer. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona y diplomada por la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Codirige la revista de traducción literaria Vasos Comunicantes, de ACE Traductores, e imparte las asignaturas de Traducción Literaria, Lengua Española para Traductores y Documentación aplicada a la Traducción en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid.
PRECIOSO VENENO
Primera edición: septiembre de 2023
Título original: Precious Bane
© de la traducción: Carmen Francí
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-51-4
Depósito legal: AND.223-2023
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
MARY WEBB
PRECIOSO VENENOTRADUCCIÓN DE CARMEN FRANCÍ
PITEAS · 22
NOTA DE LA TRADUCTORA
precioso veneno (1924) es una obra injustamente olvidada y mucho más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista. No solo es una novela de amor, una recreación poética de determinados paisajes rurales y una parábola de la avaricia, sino también un minucioso estudio de una región de la Inglaterra profunda a principios del siglo xix. En este sentido, debemos situar a la autora en la estela de Thomas Hardy y, sobre todo, de la magistral George Eliot (Mary Ann Evans), con cuyo El molino del Floss (1860) esta obra tiene muchos puntos en común.
En precioso veneno Mary Webb se propuso recrear con precisión etnográfica los usos y costumbres de las gentes del campo, sus creencias y supersticiones, los distintos papeles y tareas de las mujeres, las canciones, rituales y juegos tradicionales. Pero, sobre todo, reprodujo, con la minuciosidad propia de una lingüista, la expresión oral de los hablantes de la zona. Webb emplea en diverso grado, tanto en la narración como en los diálogos y en función de cómo retrata a cada uno de los hablantes, formas dialectales de Shropshire, algunas de las cuales habían caído ya en desuso en su época. Este uso de la lengua es todo un desafío para el lector contemporáneo del original y, sin duda, para cualquier traductor.
Como dice Miguel Sáenz, maestro de traductores, «Traducir el dialecto no es un problema sin solución, sino algo peor: un problema con muchas soluciones, todas ellas insatisfactorias». En este caso, nos ha parecido que sería tan absurdo trasladar el dialecto de esa zona de Inglaterra en el siglo xix a otro dialecto preexistente en castellano como lo habría sido adaptar la flora y fauna, el paisaje o el folclore del texto original a los propios de otras latitudes. Poco aportaría a la novela de Mary Webb la recreación de la obra en un dialecto español existente o inventado en la traducción. Con todo, y a diferencia de las dos traducciones que tuvo la obra al español hace ya siete y ocho décadas, en esta traducción se ha intentado sugerir el tono de la expresión de algunos personajes, en su mayoría analfabetos, para que el lector pueda imaginar la atmósfera de la obra original y el trabajo de Mary Webb en este sentido.
Carmen Francí
Febrero de 2023
A mi querido H. G. L. W.
PREFACIO
Invocar la nostalgia del pasado, aunque sea solo por instantes, es como tratar de apresar entre los brazos el color jacintino de la distancia. Pero, si se consigue, su dulzura es como la fragancia suave y fugitiva de las flores de primavera desecadas con bergamota y laurel. Cómo brotarán las lágrimas al leer en algún viejo pergamino: «A mi querida hija, mis alhajas y mi sortija». O en cartas amarillentas, con el amor aún fresco y hermoso, aunque la tinta se haya ido desvaneciendo: «Buenas noches, amor mío, y que Dios te tenga de su mano». Lo que para ellos fue presente, ¡qué difuso es ahora! El pasado es un presente convertido en mudo e invisible; y puesto que es mudo e invisible, el recuerdo de sus miradas y sus murmullos es infinitamente precioso. Somos el pasado del mañana. En este mismo momento nos vamos borrando como las imágenes pintadas en las esferas móviles de los relojes antiguos: un barco, una cabaña, el sol y la luna, un ramillete de flores. La esfera gira, el barco asciende y se hunde, el sol pintado de amarillo se pone, y nosotros, que éramos lo nuevo, vamos adquiriendo un carácter mágico. El zumbido de las ruecas de hilar ha cesado en las casas, y ya no oímos los pedales del telar, el rumor rápido y sedoso de la lanzadera, el golpe sordo intermitente del batán. Pero la imaginación lo oye todo, y esa es la melodía del romanticismo.
Cuando las cosas antiguas son también objetos propios del campo, es más fácil escribir sobre ellos porque existe una permanencia en la vida rural, una continuidad que hace que el lapso de los siglos parezca un segundo.
En el condado de Shropshire, la dignidad y la belleza de los objetos antiguos permanece, y he tenido no solo la fortuna de nacer y crecer en su atmósfera mágica, de tener muchos amigos en granjas y casas de campo que, con su conversación y sus recuerdos agradables han estimulado mi imaginación, sino también de gozar de la compañía de una mente privilegiada como la de mi padre; una mente llena de cuentos y leyendas que no procedían de los libros, rebosante de amor por la belleza de los bosques y los campos cultivados, tanto más intenso, tal vez, cuanto que tuvo escasas oportunidades de expresarse.
En relación con la antigua costumbre de los «comedores de pecados», me doy cuenta de que se me ha adelantado William Sharp y ha escrito con gran talento sobre el tema. Sin embargo, los «comedores de pecados» eran tan conocidos en la frontera galesa como en Escocia, y John Aubrey menciona a uno que vivía en «una casita en el campo en la carretera de Rosse» y era un «pobre desgraciado».
Deseo expresar aquí mi agradecimiento a las autoras de Shropshire Folk Lore1 por las rimas de Green gravel y Barley bridge y por la confirmación de varias costumbres que solo conocía de oídas, así como a los tejedores de Somerset, que en fechas recientes me han permitido ver los telares y ruecas manuales todavía en uso.
mary webb
Mayo de 1924
LIBRO PRIMERO
1. La laguna de Sarn
La primera vez que vi a Kester fue en una «fiesta del hilado». Y si en estos tiempos modernos en que los extraños inventos nos invaden, cuando oigo decir que en algunas partes del país se está utilizando una máquina para segar y cosechar, resulta que quienes están leyendo esto no saben qué es una fiesta del hilado, ya se enterarán en su debido momento. Y aunque se trataba de la fiesta del hilado de Jancis Beguildy —que tenía entonces veintitrés años, dos más que yo—, la verdad es que este no es el principio de la historia que quiero contar.
Kester dice que todas las historias, sean reales o fantasía, se remontan más allá de la infancia, incluso antes de que la criatura duerma en una cuna de juncos. A lo mejor quien lee esto no ha dormido nunca en una, pero en Sarn todos tuvimos una cuna de juncos. En Sarn hay muchos juncos, y a la vieja señora Beguildy se le daba muy bien trenzarlos alrededor de un aro de tonel. Luego les ponían unas patas de mecedora y así se fabricaban unas cunas limpias, blandas y verdes, de manera que el nene se sentía tan a gusto como una oruguita en su capullo —futuras mariposas pintadas, las llama Kester—. Kester ve así las cosas. No dice nunca orugas sino, por ejemplo, «Hay muchas futuras mariposas en las coles, Prue». Tampoco dice «es invierno» sino «el verano duerme». Y por pequeñas y pálidas que sean las yemas, Kester dice que ya empiezan a brotar las flores.
Pero todavía no ha llegado el momento de hablar de Kester. Ahora quiero contar la historia de todos los habitantes de Sarn, de madre, Gideon y yo misma, de Jancis —que era tan bonita—, del brujo Beguildy y de las dos o tres personas que vivían por ahí. Siempre hubo poca gente, y a lo mejor seguirá siempre así, pues es un sitio un poco triste. Quizás sea por el rumor del agua, año tras año: mires donde mires, oigas lo que oigas, el agua está siempre presente; o quizás sea por los grandes árboles que esperan y meditan a izquierda y derecha; o por la imperturbable calma del lugar, como si lo hubieran creado para tiempos pasados y no para nosotros. O quizás se deba a que la tierra es pobre y pantanosa, con hierba escasa y poco nutritiva, como suele suceder ahí donde los juncos, las cañas y las primaveras crecen en abundancia. Quizás las conozcan con el nombre de prímulas, pero aquí siempre las hemos llamado primaveras. Era un espectáculo maravilloso ver los prados de Sarn cuando las primaveras estaban en flor. Estaban cubiertos de oro y parecía que ni siquiera los pies de los ángeles eran dignos de pisarlas. Se podía hacer un ramo antes de que al zorzal le diera tiempo a cantar dos veces, porque bastaba con cerrar las manos. Miraras adonde miraras, todo era de oro, excepto hacia Sarn, donde empezaban los bosques y la gran extensión de agua gris que brillaba y se estremecía bajo el sol. Ni los bosques ni el agua tenían un aspecto sombrío en aquel buen tiempo primaveral, cuando las hojas brotaban y las copas de los abedules tenían el color del trigo. Solo nuestro robledal tenía siempre aire de otoño, ya que las hojas jóvenes eran muy marrones. Así que nuestro mayo siempre tenía un soplo de octubre. Pero era agradable sentarse en los prados y mirar hacia las colinas lejanas. Los alerces alzaban su verde intenso, y el oro de las prímulas parecía meterse en el corazón, e incluso la laguna de Sarn no era más que una neblina azul junto a la neblina amarilla de las copas de los abedules. Y había tal quietud en el lugar que si pasaba una abeja silvestre, por no decir un abejorro, te sobresaltaba como si fuera un grito. Si ahora mismo una abeja entra por la ventana hasta el jarro con flores de alhelí, lo veo todo con vívidos colores, con la laguna de Plash bajo el sol poniente, más allá del bosque, que parece un trozo dentado de vidrio de botella. La laguna de Plash era más grande que la de Sarn y no crecía ningún árbol a su alrededor, de modo que ahí donde no había colinas parecía que las nubes salían del suelo, y yo pensaba que eran como los nenúfares blancos que florecían alrededor de los márgenes de Sarn durante la mitad del verano. La laguna de Plash no era distinta de cualquier otra. Las aguas estaban quietas, no como las de Sarn, y ningún pueblo tocaba las campanas en sus profundidades. Los vecinos tenían razón cuando decían que en la laguna de Sarn había algo raro.
Los Beguildy vivían junto a la laguna de Plash, y en su casa, que era en parte cueva y en parte casa de piedra, aprendí a leer libros. Puede parecer raro que una mujer de mi humilde condición sepa escribir correctamente y poner tantas cosas en un libro. Y la verdad es que cuando yo era mocita pocas grandes damas sabían hacer algo más que escribir una carta de amor; algunas mujeres solo sabían escribir cosas como «membrillo y manzana» para ponerlo en las etiquetas de las mermeladas, y otras tenían grandes dificultades para escribir su nombre en el registro de matrimonio. Muchas han acudido a mí, una y otra vez, para que les escriba cartas de amor, y es una amarga tarea la de escribir las cartas de amor de otras mujeres con tu propio corazón ardiente.
Si no hubiera sido por el señor Beguildy, nunca habría podido escribir todas estas cosas. Él me enseñó a leer, escribir y hacer cuentas. Y aunque hablaban mal de él en los sermones y se decía que era capaz de hacer muchas cosas malas que yo no creo que pudiera hacer jamás, y aunque se ocupaba de cosas en las que no es bueno que nos inmiscuyamos, nunca olvidaré dar gracias a Dios por su ayuda. Me parece ahora una manifestación bastante rara de Su voluntad que metiera en la cabeza de Beguildy la idea de enseñarme. Porque no puede decirse que un brujo sea siervo del Señor sino, al contrario, un hombre de Lucifer. No es que Beguildy fuera malo, pero carecía por completo de bondad, como si todo el bien hubiese quedado reducido a cenizas por el fuego de un pensamiento ardiente que quería entender y entrometerse en los misterios. En cuanto al amor, no conocía el significado de esa palabra. Era capaz de leer las estrellas y adivinar el futuro, y afirmaba que podía comunicarse con los espíritus. En una ocasión le pregunté dónde estaba el futuro, ya que podía verlo con tanta claridad. Me contestó: «Está con el pasado, hija, detrás del Tiempo». No había manera de derrotar al señor Beguildy. Pero se lo conté a Kester y no se lo creyó. Dijo que el pasado y el futuro eran dos lanzaderas en manos del Señor, el cual tejía con ellas la eternidad. Kester era tejedor, así que por eso lo veía de ese modo. Pero me parece que no podemos saber lo que son el pasado y el futuro. Somos unos seres tan pequeños e indefensos que la humanidad es como un niño en la cuna que mira a las estrellas, pero no sabe lo que son.
En cuanto aprendí a escribir, fabriqué un cuaderno con cubiertas de algodón y los domingos anotaba en él todos los buenos momentos de la semana para no olvidarlos. Si los días habían sido malos y amargos, también tomaba nota y eso me tranquilizaba. Así que cuando nuestro pastor, sabiendo todas las mentiras que se han contado sobre mí, me pidió que escribiera en una libreta todo lo que podía recordar y registrara la verdad y nada más que la verdad, pude refrescar la memoria con las cosas que fui apuntando domingo tras domingo.
Bien, ahora ya ha pasado todo, han desaparecido ya los problemas y las dificultades. El tiempo está en calma, como si fuera una tarde tranquila cuando los campos están nevados, el cielo adquiere un tono verdoso y las ovejas balan. Estoy sentada junto al fuego con una Biblia al alcance de la mano, soy una mujer mayor y cansada que tiene que cumplir una tarea antes de dar las buenas noches a este mundo. Cuando miro por la ventana y veo la llanura, el amplio cielo con nubes en las montañas, recuerdo los densos bosques de Sarn y los gemidos de la laguna cuando se helaba, y cómo el agua se colaba bajo el armario de debajo de las escaleras cuando se inundaba todo con el deshielo. Ahí se veía poco cielo, excepto el que reflejaba la laguna; pero el cielo de la laguna no es el cielo verdadero. Es como un reflejo oscuro en un cristal, y las largas sombras de los juncos se alzan finas y agudas entre las estrellas, e incluso el sol y la luna pueden faltar en el paisaje, porque a lo mejor la luna se pierde entre las hojas de los nenúfares y alguna garza se interpone y tapa el sol.
2. DECÍRSELO A LAS ABEJAS
Mi hermano Gideon nació el mismo año en que empezó la guerra contra los franceses. Por eso mi padre quiso que se llamara Gideon, un nombre de guerrero. Jancis decía que era un buen nombre para él porque no podía abreviarse. Casi todos los nombres pueden acortarse en apelativos cariñosos, de la misma manera que se puede acortar un abrigo o un traje para un niño. Pero Gideon no se podía acortar de ninguna manera. Y el nombre era igual que el hombre. Quería a mi hermano más que la mayoría de las chicas quieren a los suyos, pero no podía dejar de darme cuenta. Si nadie te llama por tu nombre, es fácil que este se olvide. Y la mayoría de la gente nunca lo llamó por su nombre de pila, sino Sarn. Cuando padre vivía, eran Sarn el viejo y Sarn el joven. Pero cuando murió, Gideon pareció hacerse dueño de todo. Recuerdo aquella noche de verano y parecía que Gideon fuera por ahí comiéndose y bebiéndose el lugar, devorándolo con los ojos. Pero no era por amor, sino por lo que podía sacar de todo aquello. Entonces ya se parecía mucho a padre y cada vez se fue pareciendo más con el paso de los años, tanto de aspecto como de pensamiento. Aunque era menos colérico y más terco, en todo lo demás era igual que nuestro padre hasta la médula. Padre se enfadaba rápidamente y se ponía como una fiera. Quizás eso fuera lo que daba a madre ese aspecto de mujer resignada. Pero a Gideon solo lo vi enfadado, lo que se dice enfadado, en tres ocasiones. Por lo general le bastaba con una mirada. Te lanzaba una mirada asesina y dejabas que se saliera con la suya. He visto a un perro arrastrarse y gimotear porque le había dirigido una de esas miradas. Casi todos los Sarn tenemos los ojos grises —ojos grises y fríos como la laguna en invierno— y los hombres de la familia suelen ser morenos y sombríos. «Sombríos como un Sarn», dicen por ahí. Y cuentan que hay algo raro en la familia desde que a Timothy Sarn le cayó un rayo encima dos veces en los tiempos de las guerras de religión. Entonces ya andaban por aquí los Sarn y siempre han estado desde que hubo gente. Pues bien, Timothy fue contra los suyos y contra los consejos de un hombre de Dios y tomó el mal camino, fuera ese el que fuera, que no es asunto que nos ocupe ahora. Así que le cayó un rayo encima y se quedó como muerto. Cuando, pasado cierto tiempo, se recuperó, el hombre de Dios le aconsejó que fuera prudente y evitara los rayos. Pero los Sarn eran obstinados. Siguió en sus trece y, cuando volvía a casa por el robledal, volvió a caerle un rayo encima. Y parece que el rayo le entró en la sangre. A partir de entonces, adivinaba si se avecinaba una tempestad mucho antes de que llegara, y dicen que cuando estallaba una tormenta, el fuego rondaba a su alrededor de tal manera que nadie podía acercársele. Desde ese día, los Sarn tienen el rayo en la sangre. Algunas veces me pregunto si ese cuento es verdadero o si, por el contrario, es demasiado viejo para ser cierto. Algunas veces me parecía que toda la región de Sarn es demasiado vieja para ser de verdad. Los bosques, la granja y la iglesia situada al otro lado de la laguna eran tan viejos como si pertenecieran al mundo de los sueños. Además, ese sitio asustaba, y la gente tenía miedo de ir después de anochecer. El ruido de los peces al saltar en el agua, la barca de Gideon dando golpes contra el muelle como si alguien llamara a la puerta o el camino que bajaba hasta la laguna desde la entrada del huerto y se perdía en el agua, todo indicaba que aquel era un sitio muy solitario. Muchos domingos por la tarde llegaba un tenue sonido de campanas por encima de las aguas. Pensábamos que eran las campanas del pueblo sumergido, pero ahora creo que era el eco de las de nuestra iglesia. Dicen que en algunos sitios el sonido rebota contra la pared de árboles y vuelve como si fuera una pelota.
Uno de esos domingos por la tarde, cuando el sonido lejano de las campanas se sumaba al de las cuatro campanas de nuestra iglesia, hicimos novillos por segunda vez y no fuimos al servicio religioso. Como la tarde era muy hermosa y padre y madre estaban ocupados enjambrando las abejas, decidimos escaparnos y esperar a Jancis junto a la puerta del cementerio para convencerla de que viniera con nosotros. El viejo Beguildy nunca se ocupaba demasiado de que Jancis fuera a la iglesia, ya que no se llevaba bien con el pastor. Cada cuatro domingos, cuando el reloj marcaba las cinco, la enviaba a la iglesia —teníamos servicio religioso solo una vez al mes, ya que el pastor atendía una iglesia en Bramton, donde vivía, y otra más en otro sitio, por lo que estaba muy mal por nuestra parte que hiciéramos novillos—, pero Beguildy nunca le preguntaba a Jancis si había llegado pronto o tarde o si había ido a la iglesia, y mucho menos quería saber el tema del sermón. Nuestro padre nos interrogaba al final de la tarde, cuando ya llevábamos puesta la camisa de dormir. Padre se sentaba en el banco con la vara en la mano, y el mismo banco, que nos había parecido un mueble muy grande durante toda la semana, de repente parecía pequeñito, como si fuera de juguete. Padre hacía que el lugar donde se sentaba pareciera pequeño. Nos quedábamos de pie delante de él, descalzos sobre las frías baldosas, vestidos con las camisas tejidas en casa, de color crudo y sin blanquear, que madre había hilado y el tejedor había tejido en el desván lleno de manzanas. Padre nos hacía preguntas y, cuando contestábamos mal, hacía una señal en el banco y cada marca suponía un azote con la vara al final de todo. Aunque padre no sabía leer, nunca se olvidaba de nada. Era como si lo rumiara todo en la cabeza mientras trabajaba. Me parece que era un hombre muy listo, pero le sobraba tiempo para pensar. Si hubiera tenido que utilizar una de esas máquinas nuevas de tejer de las que he oído hablar, habría estado ocupado, pero entonces ni se hablaba de esas cosas. Nosotros éramos las únicas máquinas que tenía, y cada cuatro domingos, en Navidades y en Pascua, deseábamos con todas nuestras fuerzas ser hijos de Beguildy, aunque el pastor hablara tan mal de él y hasta lo mencionara por su nombre en los sermones.
Me acuerdo de que una vez, cuando Gideon tenía siete años y yo cinco, después del largo sermón del domingo de Pascua, padre nos azotó mucho rato y mi hermano se plantó en mitad de la cocina y dijo: «Ojalá fuera hijo del señor Beguildy y el diablo se quedara con mi alma, amén».
Esa noche padre se puso furioso. Gritó muchísimo a madre y le dijo que había criado muy mal a sus hijos, porque la niña tenía la marca del diablo y ahora parecía que el niño venía de la misma fragua. Eso lo sé porque me lo contó madre. Lo que yo recuerdo es que madre parecía ir haciéndose cada vez más pequeña y, como era muy menuda, al final era como un hada salida de un cuento.
«Pero ¿qué culpa tengo yo de que una liebre se cruzara en mi camino? ¿Cómo iba a evitarlo?».
Me parecía muy raro oírselo decir una y otra vez. Ahora, si cierro los ojos, veo aquella cocina como si la tuviera delante, sobre todo si tengo cerca un ramo de prímulas. Tal vez porque aquel año la Pascua cayó tarde o porque hizo calor, las prímulas se adelantaron en los rincones abrigados y habíamos cogido algunas. La cocina tenía una luz tenue, como si fuera una cueva, y las brasas, que ardían sin llama, parecían el ojo vigilante del Señor. En todas las piezas de loza del aparador, ahí donde se reflejaba la chimenea, se veía un ojo rojo. Años más tarde, cada vez que veía esas luces rojas, que eran eco del fuego, igual que las campanas fantasmales eran reflejo de otras campanas, pensaba que eran como la representación del espectáculo de este mundo. Hileras e hileras de fuegos que eran solo sombras del fuego. Campanas y campanas repicando que eran solo sombras de otras campanas; un suspiro de sonido que rebotaba en una pared de hojas o en las aguas resplandecientes. El brillo se reflejaba en los ojos de padre y en los de Gideon, pero no en los de madre, porque ella estaba de espaldas, junto a la mesa con las prímulas, recogiendo los platos y las tazas de la cena. Y si les parece extraño que una niña tan pequeña recuerde el pasado con tanta claridad, deberán tener en cuenta que el tiempo graba las escenas en nuestra memoria igual que un niño talla las letras con una navaja, y cuantas menos letras talla, con más profundidad las hace. Nos sucedían tan pocas cosas en Sarn que no pudimos olvidar esos pocos acontecimientos. La voz de madre se aferra a mi corazón como se nos adhieren en el campo las hojas de esa hierba que llamamos amor del hortelano. Tenía la voz suave y quejumbrosa. Todo lo que decía parecía tener más significado que la simple suma de sus palabras y, algunas veces, parecía una persona avanzando a tientas en la oscuridad o caminando por un pasillo oscuro con un brazo extendido hacia un lado y el otro hacia el otro lado, sin ninguna luz. Y ese era el aire que tenía cuando decía: «Pero ¿cómo iba a impedir que una liebre se me cruzara en el camino? ¿Cómo iba a evitarlo?».
Siempre que hablaba, aunque no dijera cosas alegres, sonreía un poco, tal como sonreímos para aplacar la cólera de alguien o como cuando alguien te ofende y no quieres que se note. Era una sonrisa muy triste y no se borraba nunca. De manera que, cuando padre pegó otra vez a Gideon por decir que le gustaría ser hijo de Beguildy, madre se plantó junto a la mesa:
—¡No lo hagas, Sarn! ¡Para, Sarn! —dijo sin dejar de sonreír, como si quisiera detener las manos de padre con su voz suave. ¡Pobre madre! ¡Oh, mi pobre madre! ¿Nos veremos en el más allá, querida madre, y podremos reparar nuestro abandono?
No se me había olvidado de que era Pascua, pero, al parecer, a Gideon sí se le había olvidado, porque cuando se lo recordé y le dije que no deberíamos hacer novillos, me contestó:
—No importa. Le pediremos a Tivvy, la hija del sacristán, que escuche bien el sermón y luego nos lo cuente pa’ que podamos contestar. Y no me importa que me azote si puedo encontrar unos cuantos caracoles vacíos y ganar a Jancis, que la última vez me ganó ella a mí.
Los niños jugábamos a conquer de la siguiente manera: pasábamos una cuerda por la concha de un caracol vacío e intentábamos golpear el caracol del contrario, igual que cuando se juega a conquer con castañas. Nuestros bosques tenían muchos caracoles y Gideon competía contra niños de otros pueblos, incluso situados a más de cinco millas de Plash. Era famoso porque jugaba con mucho entusiasmo y se lo tomaba muy en serio.
Ese domingo de junio, cuando nos pusimos en marcha, sonaban todas las campanas: las cuatro de bronce de la iglesia y las cuatro fantasmales de ningún otro lugar. Madre ayudaba a padre con las abejas para preparar una nueva colmena cerca del gran castaño y poner ahí el enjambre que habían hecho en un grosellero muerto.
—Es una señal de que va a morir alguien —dijo madre con su peculiar sonrisa.
Pero Gideon contestó gritando:
—El enjambre de abril para mí, el de mayo para mi hermano y el de junio para ninguno. Pero si las abejas son nuestras, qué más nos da quién se muera.
Diantre, me parece que Gideon tenía ya entonces muy claros sus valores. Pero a padre le pareció que era muy sensato lo que decía y se rio.
—Tenemos tantas abejas que espero no tener que ir a comunicarles la muerte de nadie —dijo padre, aludiendo a la vieja costumbre.
—¿Dónde están vuestros ramitos de romero, el libro de oraciones y los pañuelos limpios? —preguntó madre.
Gideon pensaba dejarlos en casa, pero corrió a buscarlos y madre me colocó bien la pañoleta sobre los hombros. La sujetó con su gran broche con la piedra negra de cuando murió Jorge II, y, mientras me la ponía, no paraba de decir:
—Aunque poco importa lo que lleve puesto la pobre niña, pobre, pobre de mí. Pero ¿cómo iba a evitar que se me cruzara una liebre?
Siempre que decía esto, su voz tenía un tono triste y pensé de nuevo en alguien avanzando a tientas por un pasillo oscuro.
—Venga, madre, sujeta la colmena mientras yo cojo la rama —dijo padre—. Han enjambrado muy abajo.
Me habría gustado quedarme porque me gustaba mucho ver la gran bola de abejas que parecía un pastel de Navidad y oír el denso zumbido.
Cruzamos el portillo y seguimos el sendero de arriba porque era el camino más rápido para ir a la iglesia y queríamos alcanzar a Tivvy antes de que entrara. Las fochas estaban en la laguna y el agua tenía el color de la luz, como con lanzas pintadas.
—Ahora tenemos que correr como locos —dijo Gideon.
—¿Quién nos persigue?
—La gente que vive en el agua.
Así que corrimos como locos y llegamos a la iglesia cuando sonaban las dos últimas campanadas: «¡Talán talán! ¡Talán talán!» con un ruido que me recordaba siempre los golpes de la fusta.
Nos sentamos en la lápida donde acostumbrábamos a jugar a conquer con caracoles y, como la iglesia estaba en un pequeño promontorio, desde ahí vimos a la gente que se iba acercando por los campos. Ahí estaba Tivvy con su padre, venían desde el este, y se veía a Jancis en los prados junto al agua donde los setos espinosos estaban en flor. Jancis era menuda, no era alta como yo, pero siempre se la veía antes que a nadie porque parecía atrapar la luz. Tenía el pelo dorado y todas las sombras de su rostro parecían reflejar ese color. Siempre me parecía que era como un nenúfar blanco lleno de polen o de miel amarilla. Tenía la piel muy blanca, de un tono cremoso, sin ningún color a menos que estuviera animada o tímida, y en su cara redonda se marcaban unos hoyuelos. La boca era roja y, cuando sonreía, los hoyuelos se le juntaban. Algunas veces me entraban ganas de estrangularla por esa sonrisa.
Se nos acercó muy modosita, con su canesú floreado, la falda azul y un ramito de flores prendido en la pañoleta. Aunque era de la edad de Gideon y tenía solo dos años más que yo, parecía mucho mayor porque había empezado ya a sonreír a los chicos y la gente decía: «La Jancis de Beguildy no tardará mucho en echarse novio». Pero yo sabía que el viejo Beguildy no quería que se casara. Quería utilizarla como cebo para atraer a los jóvenes, ya que la mayoría de sus clientes eran jovencitas sin dinero o viejos que querían que echara una maldición que no les costara gran cosa. Así que cuando Beguildy se dio cuenta de que Jancis estaba floreciendo, empezó a animarla para que se acicalara y se sentara junto a la ventana de su casa por si alguien pasaba por el camino. Casi nunca pasaba nadie por ahí, ya que Plash era tan solitario como Sarn. Además, Beguildy había hecho un fanal con vidrios del color de las rosas rojas y, cuando Jancis se sentaba en el poyo de piedra de la ventana, su padre lo colgaba en lo alto y, en lugar de un junco empapado en grasa, como hacíamos nosotros, ponía una gran vela procedente de otras regiones. Pensaba que si algún caballero distinguido pasaba por ahí camino de una feria o de una pelea de gallos que tuviera lugar tras las montañas, a lo mejor quedaba prendado de Jancis, y entonces Beguildy planeaba hacerlo entrar, darle cerveza fuerte, hablarle de hechizos y encantamientos y ofrecerle la posibilidad de invocar a Venus. Todo aquello estaba escrito en uno de sus libros: se entraba en una habitación oscura, se le daba al brujo cinco libras, este decía un sortilegio y, al cabo de un momento, entre luces rosadas y aroma a rosas, aparecía Venus desnuda en mitad de la sala. Pero no habría sido Venus sino Jancis. El gran caballero, de todos modos, tardaba mucho en venir y el único hombre que la vio en la ventana fue Gideon en una tarde de invierno cuando volvía del mercado por aquel camino porque el otro estaba inundado. Quedó prendado de ella de un modo muy cómico y me lo contó una y otra vez hasta hartarme; entonces Gideon tenía diecinueve años, que es una edad un poco tonta en los chicos. Antes de aquel momento ni se había fijado en Jancis, solo hablaba con ella de esto y lo otro, exactamente igual que si fuera yo. Pero a partir de aquel día parecía un bobo cuando hablaba de Jancis. Nunca habría creído que un mozo tan decidido, tan sereno y tan listo pudiera mostrarse tan tonto delante de una chica. Pero la tarde de la que hablamos ahora, Gideon tenía solo diecisiete años y se limitó a decir:
—Escápate, Jancis, y ven con nosotros a buscar conchas de caracol.
—¡Oh! —dijo Jancis—, yo quería jugar a Green gravel, green gravel.2
Jancis siempre decía «¡Oh!» al principio de cada frase y ponía la boca redonda como una rosa. Pero la verdad es que no sé si lo hacía por ese motivo o porque era lenta de entendederas y algo tímida.
—No se gana nada jugando a Green gravel —dijo Gideon—. Jugaremos a conquer.
—Oh, yo quería jugar a Green gravel. Si jugamos a conquer me vas a ganar.
—Ah, por eso mismo vamos a jugar a conquer.
En ese momento Tivvy se acercó por el portillo y le dijimos lo que tenía que hacer. Era una pobre criatura un poco lela y algunas veces no recordaba ni su propio nombre, de lo raro que era, y mucho menos todo un sermón. Pero Gideon dijo que bastaba con que recordara un poquito y él se inventaría el resto. Y le dijo que si no recordaba lo bastante, le retorcería bien el brazo. Así que Tivvy se echó a llorar.
Al mismo tiempo vimos al sacristán cruzando un campo arado, muy solemne, con su larga vara a rayas blancas y negras, y oímos al poni picazo del pastor repiqueteando por el sendero, así que nos fuimos y dejamos a Tivvy con la barbilla temblorosa y la boca torcida por el llanto porque sabía que no recordaría ni una palabra del sermón. Durante el sermón, Tivvy me recordaba a nuestro perro cuando lo lavábamos: se tumbaba y dejaba que el agua le pasara por encima, igual que Tivvy. Así que me di cuenta de que nos íbamos a meter en un buen lío.
Hacía una tarde preciosa, las golondrinas volaban muy alto y el aire estaba lleno de aroma a flores de espino. Cuando dejaron de sonar las campanas, las nuestras y las otras, nos acercamos a mirar el agua para ver si podíamos vislumbrar el pueblo inundado, igual que hacíamos muchos domingos. Pero solo se veía nuestra iglesia al revés y dos o tres lápidas y cruces, también al revés, y el poni del pastor pastando cabeza abajo.
Algunas veces, los domingos por la tarde, cuando el sol estaba bajo, la sombra de la aguja cruzaba el agua y señalaba nuestra casa, y a mí me hacía pensar que era como si el dedo del Señor nos señalara. Nos fuimos a los pastos inundados y encontramos muchas conchas de caracoles, y Gideon ganó a Jancis una y otra vez, lo que fue buena cosa, porque al final accedió a jugar a Green gravel y los dos quedaron contentos. Pero se nos hizo muy tarde y casi se nos escapó Tivvy.
—¡Venga, cuéntanoslo! —dijo Gideon. Así que Tivvy se echó a llorar y dijo que no se acordaba de nada del sermón. Gideon le retorció el brazo.
—¡Pasto del fuego!3 —gritó Tivvy.
Supongo que se le ocurrió esa frase porque era uno de los textos que le gustaba repetir al sacristán mientras golpeaba el suelo con la vara, marcando el ritmo.
—¿Y qué más?
—Na’.
—Si no me dices nada más, te retorceré el brazo hasta que te acuerdes.
Tivvy adoptó una expresión astuta, como si fuera un gato en una lechería.
—El pastor habló de Adán y Eva, de Noé y Semcamjafet,4 de Jesús en el pesebre y de las treinta monedas de plata —añadió.
El rostro de Gideon se oscureció.
—Lo que dices no tiene sentido —dijo.
—Pero de todos modos te lo ha dicho, así que tienes que soltarla.
Así que volvimos a casa cuando la sombra de la aguja del campanario sobre el agua apuntaba en esa dirección.
—¿Sobre qué ha sido hoy la lectura?
—De que serán pasto del fuego.
—¿Y de qué ha ido el sermón?
El pobre Gideon se inventó un cuento con las cosas que Tivvy le había dicho. ¡Jamás en la vida se ha oído historia semejante! Padre escuchó sentado y muy callado mientras madre esbozaba una sonrisa dolorosa y freía tocino junto al fuego.
—¡Mentiroso! ¡Mentiroso! —gritó padre de repente—. El pastor ha pasado por aquí para preguntar si alguien estaba enfermo en casa porque no habíamos ido a la iglesia. No solo te has escapado y has mentido, sino que me has tomado por tonto.
Se le puso la cara roja y luego morada, llena de venas, como si fuera carne cruda. Daba miedo verla. Después cogió la fusta del caballo.
—Te voy a dar la mayor paliza de tu vida —dijo.
Cruzó la cocina en dirección a Gideon.
Pero, de repente, Gideon arremetió contra él y lo tiró al suelo de un cabezazo.
Nunca sabremos si todo se debió a que padre había cenado demasiado después de pasar todo el día trabajando con las abejas, o bien fue por el ataque de ira y la sorpresa de la caída. Pero fuera por una cosa o por la otra, le dio un ataque. Tendido sobre las baldosas rojas, bocarriba, respiraba con tanta fuerza que el ruido llenaba la casa, como si roncara. Madre le aflojó el corbatín de los domingos, lo incorporó y le echó agua fresca en la cara, pero no sirvió de nada.
Los horribles ronquidos siguieron y parecieron devorar todos los demás sonidos, que se fueron apagando como velas bajo el viento. Dejó de oírse el tictac del reloj, el ronroneo del gato, el siseo del tocino, el zumbido de las abejas en la ventana. Pareció absorber también toda la luz, el olor de las flores de los rosales, todas mis sensaciones y pensamientos. Nos convertimos todos en ronquidos.
—¡Sarn, Sarn! —gritó madre—. ¡Oh, Sarn, pobrecito mío, despierta!
Intentó echarle en los labios un poco de ginebra, pero los tenía firmemente cerrados. El ronquido se convirtió en un estertor, un sonido horrible, y al cabo de un ratito este también desapareció y dio paso a un terrible silencio, como si la tierra entera hubiera enmudecido. Durante todo el rato, Gideon estuvo quieto como si fuera de piedra y, según contó luego, recordando la fusta con la que padre quería azotarlo. Y aunque nunca antes había visto morir a nadie, cuando padre se quedó quieto y se hizo el silencio, dijo con la voz de siempre, aunque un poquito temblorosa:
—Ha muerto, madre. Voy a decírselo a las abejas o las perderemos.
Madre y yo lloramos un buen rato y, cuando ya no pudimos llorar más, los sonidos fueron volviendo: el tictac del reloj, los trozos de madera al caer en el fuego y la respiración del gato dormido.
Cuando Gideon volvió, entre los tres pusimos a padre sobre un cobertor y lo envolvimos con una sábana limpia. Ya no tenía la cara colorada y parecía un hombre guapo.
Gideon cerró la casa y luego salió a encerrar a los animales y a comprobar que todo estuviera bien.
—Váyase a acostar, madre —dijo—. La casa está cerrada, los animales también. Se lo he dicho a todas las abejas y están de acuerdo con que sea yo el nuevo amo.
3. PRUE LLEVA LAS
INVITACIONES AL
FUNERAL
En aquellos tiempos, hasta después del funeral los familiares del difunto tenían poco tiempo para pensar en su dolor. Tenían mucho que hacer. Era necesario preparar el luto y, antes de eso, si la familia no había recibido recientemente al tejedor, debían tejer y teñir las telas. Hacía tiempo que el tejedor no pasaba por casa, así que andábamos escasos de género.
Madre le dijo a Gideon que fuera a buscar al viejo tejedor, que vivía en Lullingford, junto a las montañas, y salía a tejer durante días o semanas. Gideon ensilló a Bendigo, el caballo de padre, y cogió la fusta con una extraña sonrisa. En cuanto se marchó, madre y yo nos pusimos a preparar comida. No solo había que alimentar al tejedor, sino también a las mujeres que íbamos a invitar a la preparación del luto. Trabajarían de manera desinteresada, según dictaba la costumbre, pero debíamos darles de comer.
Aquella noche me pareció solitaria sin Gideon. Tuvo que quedarse a cenar y dormir en Lullingford, pero regresó temprano al día siguiente, y oí el ruido de los cascos sobre las piedras del patio mientras hilaba. Trabajamos sin parar para preparar el hilo que necesitaba el tejedor, que vino en un gran caballo blanco, muy huesudo, que me hizo pensar en el jinete del caballo blanco de la Biblia.5 Era el hombre más viejo que había visto en mi vida. Movía las manos sobre el telar como una urraca, como si picoteara aquí y allá, y desplazaba la lanzadera a un lado y otro como una urraca feliz por haber encontrado algún objeto brillante. Mientras estuvo en casa, le subí la comida al desván para que no perdiera tiempo. Menos mal que las manzanas ya estaban recogidas y podía moverse por el desván sin impedimentos.
—Ahora tienes que llevar las cartas de invitación a la costura, Prue —dijo madre.
—¿Puedo llevarle una a Jancis, madre?
—No, es mejor no gastar dinero en una carta para Jancis. Pero puede venir y será muy bienvenida.
—Iré a decírselo. Cose muy bien.
—Pero no tan bien como tú, querida Prue. Tus costuras siempre quedan rectas.
Salí corriendo, muy complacida por unos elogios que rara vez recibía. Me encontré con Gideon junto a la laguna.
—¿Vas a llevar las cartas? —preguntó.
—Ajá.
—¿Viene Jancis?
—Ajá.
—Pues cuando estés en su casa, pídele a Beguildy que nos preste los bueyes blancos pal funeral.
—¿Para llevar a padre a la iglesia?
—Ajá. Y cuando hayamos enterrado a padre, tú y yo tendremos que hablar un poco. Hay mucho que pensar para el futuro. Y todas esas cartas podrías haberlas escrito tú y nos habríamos ahorrado una corona.
Me pregunté a qué se refería Gideon, ya que él sabía muy bien que yo no era capaz de escribir ni una palabra, pero ya me lo diría a su debido tiempo, y no antes, ya que esa era su manera de hacer las cosas. Nadie habría dicho que solo tenía diecisiete años; parecía tener veinticinco por la forma en que hablaba, tan tajante y rápida, pero siempre tranquila.
Cuando llegué a Plash, Jancis estaba sentada en el huerto, hilando. Dijo que podíamos tomar prestados los animales, que eran suyos por derecho propio, ya que se los había dado su abuela, aunque ella nunca tuvo fuerzas para guiarlos delante de un carro ni para arar con ellos como hice yo años más tarde. Pero Jancis ganaba un poco de dinero alquilándolos para los velatorios, cuando no se lo quedaba Beguildy. Los lavaba bien y los adornaba con flores y cintas.
Entré a hablar con Beguildy.
—Padre ha muerto, señor Beguildy —dije.
—Bien, bien, ¿y a mí qué me importa?
Era un hombre muy extraño ese Beguildy.
—Dime algo que no sepa, niña —añadió.
—¿Lo sabía, entonces?
—Ah, sabía que tu padre se había ido. ¿No pasó junto a mí en una ráfaga de aire el domingo pasado, demacrado y rencoroso, y me gritó: «¡Me debes una corona, Beguildy!»? Cuéntame algo nuevo, muchacha, cosas nuevas y extrañas. Vamos, que si pudieras decirme que se han caído todas las hojas este día de junio o que mis ciruelas damascenas están ya listas para el mercado, que la laguna se ha secado, que el hombre ya no desea herir a su amada, que Jancis ya no se mira en el reflejo de la laguna de Plash, ¡habría algo que contar, desde luego! Pero lo de tu padre no es nada. Ese hombre no me importaba nada.
Y tomando un martillito, golpeó una hilera de pedernales hasta que toda la habitación quedó encantada por el sonido. Cada pedernal tenía su propia voz, él los conocía como un pastor conoce a las ovejas y era su costumbre, cuando la conversación no era de su agrado, repicar sobre ellos.
—Vine a ver si nos prestaban los animales para tirar de nuestro carro. Jancis ha dicho que sí.
—Tu madre tendrá que pagar.
—¿Cuánto, señor?
—Igual que en otros velatorios, un penique por animal. ¿Estás llevando las invitaciones? ¿A quién ha pagado tu madre para que las escriba?
—Las ha escrito el pastor y madre ha echado una corona en el cepillo.
—¡Pero bueno, qué despilfarro más tonto! Yo las habría escrito perfectamente por la mitad. Sé escribir con letras grandes y pequeñas, redondas o cuadradas, rojas o negras. El pastor solo sabe escribir con la letra de los sermones y, además, bastante mal.
—Me gustaría saber escribir, señor Beguildy.
—¿Tú? —soltó unas carcajadas de las suyas, muy peculiares, suaves y ligeras—. Eso no es para críos.
Pero me quedé pensándolo durante mucho rato. Pensé que me gustaría mucho sentarme junto al fuego y escribir cartas de invitación y cartas de amor, facturas del mercado y, de vez en cuando, un verso para una lápida, y escribir con letra redonda, grande y pequeña, roja o negra, y también sermones si me apetecía. Y si alguien como Jancis hacía que me enfadara al verla tan guapa, escribiría sus cartas con letra retorcida y sin nada de color rojo. Pero también pensé que era una maldad por mi parte, porque la pobre Jancis no tenía la culpa de ser guapa.
Entonces Beguildy se fue a curar los callos de un viejo, y Jancis y yo jugamos a los novios, pero Jancis dijo que yo lo hacía muy mal y que seguro que Gideon lo haría mucho mejor.
4. ANTORCHAS Y ROMERO
Enterramos a padre una noche tranquila con los campos cubiertos de rocío. En nuestra época, en la región de Sarn todavía era costumbre enterrar de noche, y en nuestra familia así se había hecho durante cientos de años. Estuve ocupada todo el día adornando el carro con ramas de tejo y de laurel en flor, que tienen un olor dulce e intenso. Corté todas las rosas blancas y dos o tres claveles, y los puse con las margaritas que crecían entre el heno. Mientras las cogía, pensaba en que padre se habría enfadado mucho al verme pisar el heno, y no pude dejar de mirar a mi alrededor para ver si venía.
Después de ordeñar, Gideon fue a buscar los bueyes y luego les puse crespones negros en torno al cuello y les até ramas de tejo a los cuernos. Fui con mucho cuidado, porque eran bueyes de raza longhorn y, si los hacías enfadar, podían cornearte y matarte en un visto y no visto.
El molinero era uno de los que tenía que llevar el ataúd, y otro era el señor Callard, del valle de Callard, que cultivaba todas las tierras entre Sarn y Plash. Y estaban también dos tíos nuestros que vivían al otro lado de las montañas.
Gideon, que encabezaba el cortejo, llevaba un sombrero alto con crespones, guantes negros y un bastón negro y retorcido, también con crespones. Les costó mucho sacar el ataúd de la casa, ya que las puertas eran estrechas y el ataúd era grande y pesado. Siempre pasaba lo mismo en los funerales de Sarn, pero a nadie se le ocurría hacer las puertas más grandes.
El sacristán iba primero, sin sombrero y con una gran antorcha en la mano. Lo seguía el carro con el hijo del molinero y otro chico para guiar a los animales. El carro estaba lleno de hojas y ramas, y todos me lo celebraron mucho. Pero yo solo podía pensar en que padre siempre me decía que sacara de la casa esas hierbas asquerosas. Y ahora nos lo llevábamos de la casa en la que había sido el amo, traqueteando por un camino de piedras. No sabía qué pensar. Además, me parecía muy poco amable y respetuoso dejar al pobre hombre solo al otro lado de la laguna. Menos mal que todavía había algo de luz y era una agradable noche de junio.
Teníamos que ir por el camino largo, ya que el atajo era solo un sendero. Cuando estuvimos fuera del cercado, más allá del estercolero, y salimos al camino, cada uno tomó su sitio en la comitiva: Gideon iba solo detrás del ataúd, luego madre y yo con capotas de ala grande y chales negros, y con el libro de oraciones y unas ramas de romero en la mano. Los tíos, el molinero y el señor Callard marchaban a continuación, todos con antorchas y ramas de romero.
El camino a Lullingford era bueno, mejor que muchos otros. El pastor decía que lo había hecho gente que vivía en los tiempos del Redentor, unos que se llamaban romanos. Se llamaran como se llamaran, sabían hacer caminos. Iba junto al agua, cerca de la laguna, y mientras avanzábamos solemnemente, miré el agua y nos vi allí. El reflejo era tenue, porque la única luz procedía de la luna menguante, casi cubierta por las nubes, y de las antorchas. Pero en el agua oscura se veían el movimiento, los brillos y destellos. Y cuando salió la luna se vieron nuestras siluetas como si fueran sombras de peces que nadaran en las profundidades. Se veía una masa negra, el carro, y los bueyes como nubes, y las antorchas en el agua, como si quisiéramos apagarlas.
Mientras avanzábamos, oíamos las campanas que llamaban al muerto para llevárselo a su morada definitiva. Sonaban de modo extraño sobre el agua en plena noche y los ecos eran todavía más extraños. Pasó junto a nosotros un búho blanco, tan ligero y suave como si fuera una pluma arrastrada por el viento. Madre dijo que era el espíritu de padre que buscaba su cuerpo. No se oyó nada más que las campanas y el chirrido de las ruedas hasta que el poni del pastor, que pastaba en los terrenos de la iglesia, vio a lo lejos las tenues formas de los bueyes y relinchó, imaginando, supongo, que también eran ponis y alegrándose de pensar, en la soledad de la noche, que tenía cerca a sus semejantes.
Por fin el chirrido se detuvo en el pórtico de acceso al patio de la iglesia. Sacaron el ataúd, lo pusieron sobre unos caballetes y, por encima de la fuerte respiración de los porteadores, se oyeron las prometedoras palabras: «Yo soy la resurrección y la vida».
Fueron como una lluvia suave tras la sequía. Aunque empecé a preguntarme cómo volveríamos después de la resurrección. ¿Seríamos claros y nítidos o borrosos y oscuros como el reflejo en el agua? ¿Vendría padre en un arrebato de cólera, como cuando murió, o como un niño pequeño, corriendo hacia la abuela con un manojo de prímulas? ¿Madre sonreiría igual que ahora o habría encontrado una luz en la oscuridad? ¿Debería seguir atada a un cuerpo que no me gustaba o podríamos tejernos un cuerpo a nuestro gusto con el hilo de nuestra alma?
Trasladaron el ataúd a otros caballetes, junto a la tumba, y lo taparon con un paño blanco. Era nuestro mejor mantel. Sobre el mantel pusieron una gran jarra de peltre llena de vino de saúco. Era lo único que madre podía aportar y, por suerte, tenía en abundancia, suficiente para el banquete fúnebre y todo, ya que el año anterior había habido una gran abundancia de bayas de saúco. La jarra tenía un aspecto extraño a la incierta luz de la luna, sobre el ataúd, ya que estábamos acostumbrados a verla sobre la mesa, con el reflejo del fuego de Navidad.
El pastor se acercó y la cogió, diciendo:
—Brindo por la paz del que se ha ido.
Luego todos se acercaron por turno y bebieron a la salud del espíritu de padre.
Al pie del ataúd había otra jarrita de peltre llena de vino acompañada de un trozo de pan, pero nadie los tocó.
El pastor dio entonces un paso adelante y preguntó:
—¿Hay presente un «devorador de pecados»?
—¡Ay, no! —gritó madre— ¡Ay de mí! No hay comepecados para el pobre Sarn. Gideon dijo que no hacía falta.
En aquella época, en nuestra región todavía se acostumbraba a pagar a algún pobre para que, tras un fallecimiento, comiera pan y vino al pie del ataúd y dijera estas palabras: «Te doy ahora paz y reposo, pobre hombre, para que no vuelvas a caminar por los campos ni senderos. Y, para que tengas paz, empeño mi alma».
Y con aire afligido y tranquilo volvía a su sitio. Mi abuelo decía que los comepecados habían sido sabios o individuos capaces de calmar los espíritus, que, por alguna circunstancia, les había ido mal en la vida. O eran pobres que, por algún motivo oscuro, habían quedado marginados, con quienes nadie quería tratos y cuyo único alimento en algunas ocasiones era el pan y el vino depositados encima del ataúd. En nuestra época ya no quedaba ninguno cerca de Sarn. Habían desaparecido y había que ir a buscarlos a las montañas. Era un largo camino y pedían mucho dinero, en lugar de hacerlo gratuitamente, como en otros tiempos.
—Vamos a ahorrarnos ese dinero —dijo Gideon—. ¿Pa’ qué sirve un comepecados?
Pero madre se pasó toda la noche llorando y gimiendo. Y cuando el sacristán preguntó si había presente algún comepecados, madre volvió a llorar muy lastimeramente, porque padre había muerto en pleno ataque de ira, con todos sus pecados encima, y además había muerto con las botas puestas, cosa muy desagradable que no presagiaba nada bueno. Así que madre pensaba que tenía gran necesidad de un devorador de pecados y no admitía consuelo.
Entonces ocurrió algo extraño y estremecedor.
Gideon se acercó al ataúd.
—Aquí hay un devorador de pecados —afirmó.
—¿Quién? No veo a ninguno —dijo el sacristán.
—Yo soy el devorador de pecados.
Tomó la jarrita de peltre llena de oscuridad y miró a madre.
—¿Me dará la granja y todo lo demás si soy yo el comepecados, madre? —preguntó.
—¡No, no! ¡Los devoradores de pecados están malditos!
—¿Qué hay de malo en beber un poco de tu propio vino y comer un mendrugo de tu propio pan? Pero si lo prefiere, madre, lo dejamos así. Que se vaya cargado con sus pecados.
—¡No, no! ¡Libéralo, Gideon! ¡Que descanse en paz, pobrecillo! Tú vives y eres joven, pero él está frío e indefenso, en poder de Satanás. ¡Se ha ido con todos sus pecados encima y con las botas puestas, pobrecillo! Si nadie más puede ayudar, que sea su propio hijo.
—¿Y me dará usted la granja, madre?
—¡Sí, sí, querido hijo! ¿De qué me sirve la granja? Quédatela entera y que te aproveche.
Entonces Gideon se bebió el vino de un trago y se comió el pan. No se oía en todo el lugar otra cosa que el sonido de los dientes al morderlo.
Luego puso la mano sobre el ataúd, se irguió con el alto sombrero negro y el rostro pálido y brillante, y dijo:
—Te doy ahora paz y reposo, pobre hombre, para que no rondes por los senderos ni por nuestros campos. Y, para que tengas paz, empeño mi alma, amén.
Se oyó entonces un suspiro generalizado, como si fuera el rumor del viento en la hierba seca. Me pareció que incluso suspiraban los bueyes que rumiaban junto al portón.
Pero cuando Gideon dijo eso de que «y no rondes por los senderos ni nuestros prados» me pareció como si estuviera lanzando una advertencia a un posible intruso.
Llegó el momento de echar el romero a la tumba. Luego metieron el ataúd, todos tiraron al agujero las antorchas encendidas y estas se apagaron.
Al final terminó todo y volvimos a casa por el camino más corto, solo Gideon volvió por la carretera con el carro. Éramos unos cuantos, porque todos los que estuvieron presentes en la iglesia fueron a casa para la cena del funeral. Ahí estaban el herrero, el boyero de la granja de Plash, el pastor de la montaña, el empleado del molinero y unas pocas mujeres, así como todos los antes mencionados.
Madre le había pedido a Tivvy que se quedara cuidando el fuego y los hervidores para preparar cerveza con especias y posset porque el aire era frío junto al agua a aquellas horas de la noche.
Cuando llegamos a casa encontramos también a la señora Beguildy y a Jancis. Tenían un buen fuego encendido y el recipiente de cerveza calentándose. Era un alma bondadosa, la señora Beguildy, pero muy mal vista por ser la esposa de un brujo, un hombre contra el que predicaba el pastor. No la invitaban nunca a bodas ni bautizos. Pero en un entierro, cuando el daño ya está en la casa, ¿qué mal podría hacer? A la señora Beguildy le gustaba salir y le habría gustado vivir en Lullingford, tener una tienda, ir a la iglesia dos veces los domingos y cantar en el coro. No creía en absoluto en los hechizos de su marido, aunque nunca lo decía, excepto a mí y a dos o tres personas que conocía bien. Una vez, mucho tiempo después de esto, cuando hubo problemas en la casa de piedra —que contaré en su debido momento—, después de que se peleara con su marido, entré por casualidad en la casa y la encontré con el frasco de lady Camperdine —en el que Beguildy aseguraba que había encerrado el fantasma de la dama— y lo agitaba como si fuera una salsa mal mezclada, de tal manera que pensé que se le iba a salir el corcho.
—¡Ya te enseñaré yo, ya te enseñaré! —gritaba—. ¿Así que lady Camperdine? Agua de la laguna, eso es lo que hay en el frasco. Agua de la laguna y nada más.
Se la veía raras veces. Estaba siempre fuera de casa con las aves de corral o los patos, cavando en el huerto o pescando. Era buena pescadora. Si no hubiera sido por ella, se habrían muerto de hambre, porque Beguildy nunca pensaba en hacer otra cosa que no fuera magia. Nos había preparado una hornada de galletas típicas de los funerales por si no teníamos suficientes, y era tan amable y atractiva, rubia como Jancis y rellenita, y el posset que preparaba era tan bueno que todo el mundo olvidó que era la mujer de un brujo, incluso el pastor.
—Tengo que llevarme los bueyes, querida —dijo a madre—. Los necesitamos para segar el heno.
—¿Ha empezado ya?
—Sí, ¿y ustedes?
—Mañana empiezo —dijo Gideon.
Todo el mundo lo miró. Plantado junto a la puerta, parecía alto, lleno de poder. Y me pareció que todo el mundo se apartaba un poco, como de algo desagradable.
El pastor se levantó para irse.
—Ya es mañana, joven Sarn —dijo—. Que te vaya bien esta mañana y todas las venideras.
—¡Mañana! ¡Oh, mañana! —dijo Jancis—. Es una palabra llena de promesas.
Bostezó y su boca se convirtió en una rosa. Me di cuenta de que no podía aguantarla más.
—¡Cantemos! —propuso el sacristán con mucha solemnidad—. Un canto religioso antes de irnos.
Así que nos pusimos de pie alrededor de la mesa, donde las doce velas se iban consumiendo, y cantamos:
Ya te cubre a ti la hierba,
de la cabeza a los pies;
las obras buenas y malas
ante el Señor las tendréis.
Como había más hombres que mujeres, la canción sonó profunda, como si fueran abejas zumbando en un tilo. Jancis y Tivvy cantaban muy alto y claro, y también con frialdad, como si no les importara en absoluto que el pobre cadáver yaciera en el campo con la única compañía de la hierba.
Después de ir un poco de acá para allá, salieron todos mientras madre repartía las galletas funerales en la puerta. Eran de buen bizcocho, con muchos huevos, tenían forma de ataúd y estaban envueltas en papel con una orla negra pintada.
Para entonces los pájaros cantaban muy alto y claro, y sus trinos levantaban ecos. La chimenea se reflejaba ya en la laguna, lo que significaba que estaba amaneciendo. Se oía un cuclillo en el robledal y la primera codorniz parloteaba con maestría desde el heno.
—Ya es tarde para dormir, ya es mañana —dijo Gideon—. Bajemos al huerto, quiero decirte lo que he pensado.
Poco podía imaginar yo, mientras lo seguía al huerto, donde aún no había flores ni frutos, lo que aquellos planes iban a suponer para todos nosotros.
5. Cae la primera gavilla
a golpe de guadaña