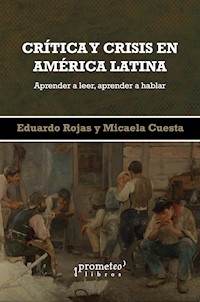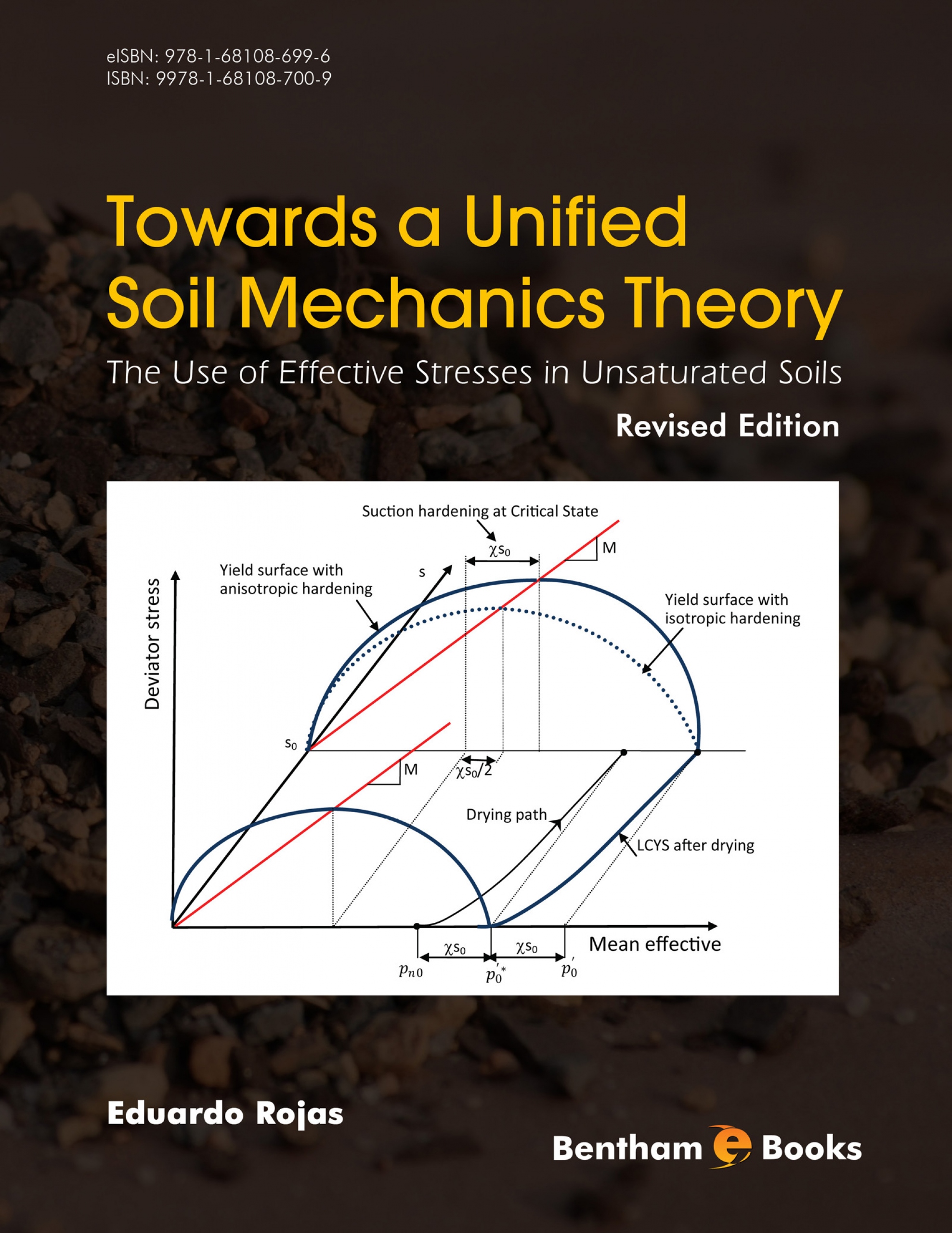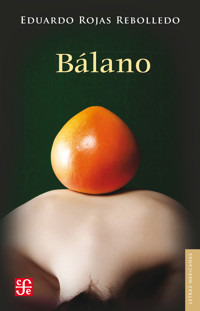
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A lo largo de estos años, dice Günter von Gropius, más de una vez he experimentado cierto sentimiento de desasosiego, de callada melancolía. Y aunque el motivo parecerá una memez, una cursilada propia de jovencitas de claustro, ha sido siempre el mismo: echar en falta la complicidad de un amigo. Esa carencia es el hilo conductor de Bálano, novela de Eduardo Rojas Rebolledo donde la memoria tiene un papel principal. A partir de los recuerdos del narrador, llenos de humor y melancolía, se esbozan los elementos que conformaron una amistad cargada de aventuras sexuales, amantes despechados y celosos, intrigas, engaños, amoríos dolorosos y muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bálano
Eduardo Rojas Rebolledo
Primera edición, 2012
Primera edición electrónica, 2012
Fotografía del autor: Eva Rozas Fotografía de la portada: Ihar Barkhatkov, Photos.com Crédito de las imágenes: Rojas Monedero
D. R. © 2012, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1053-9
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Eduardo Rojas Rebolledo. Nace en el desierto de Baja California Sur, México, en 1970, y renace en Galicia 30 años más tarde. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad de Santiago de Compostela. Su primera novela, La ruta del Aqueronte, fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2006. También ha publicado los libros de relatos De luces y sombras (1994) y Cuentos crueles (2004), y los ensayos El Cid entre líneas (1997) y De alquimia e imposibles (2004). Ha colaborado en diversas publicaciones y antologías, así como en el segundo volumen de El libro rojo (FCE, 2011).
Índice
Me llamo Günter y soy la oveja negra…
No exagero: el miembro de Hugo von Nagel…
Ya lo dije: los Von Nagel…
Quien espera lo consigue…
Lo dice la literatura…
El 11 de mayo…
Hugo von Nagel se encierra…
—¡Hijo, por Dios!…
Hugo von Nagel consiguió escapar…
La venganza acostumbra dejar un sabor dulce…
Estaba claro que a Hugo von Nagel…
Hay que decirlo: el señor Loreto Betancourt…
El huracán toca tierra…
A la mañana siguiente…
El 17 de junio de 1828…
Pasaría un buen tiempo…
El banquete se da por finalizado…
Es de sobra conocido…
Lo repito: no me arrepiento…
Último
Reconocimientos
A la Eviña encantada,a la Zoe mágica…
De siempre el tamaño importa,pues ya lo dijo la vestal:tanto se agranda la herida,como de grueso es el puñal.
TELÓPULO DE BIZANCIO
Me llamo Günter y soy la oveja negra del tupido árbol de los Von Gropius. Llegué a París hace diecisiete años: mediada la primavera de 1831. En aquel entonces estaba cerca de cumplir los treinta y tres y contaba con una renta anual de veinte mil francos. Sé que a cualquiera le parecerá que eran una edad y una renta más que buenas para asegurarse un futuro a corto plazo; pero a mí me pareció que era la mejor oportunidad para no hacer nada. Y tan fue así, que en todo este tiempo no he hecho otra cosa que envejecer.
Resulta sorprendente que en una ciudad como ésta, que durante siglos ha presumido de luz y valor, una despreocupada existencia como la mía fuera capaz de abrir tantas puertas. Es verdad: he entrado y salido a mi antojo de los mil y un burdeles de ese París que sobrevive en el subsuelo. Tampoco se me ha negado el tránsito por los refinados salones donde se escancia el fresco vino de Champaña; y sucede que esta nueva aristocracia del talento y el dinero le teme tanto a su ignorancia, que basta con repetirles aderezadamente algunos versos del poeta de moda, para tener durante días sitio de honor a su mesa. Creo que el prudente Joubert tenía mucho de razón: Cuando los hombres no tienen ocupaciones, dos cosas las suplantan: su imaginación y su humor. Gracias a ello, me refiero a mi imaginación y a mi humor, he sido bien recibido hasta por necios y envidiosos; aunque mi falta de ambición sea el motivo de peso para que mi existencia no incomode a nadie.
En todo este tiempo he aceptado estoico los deseos de Destino. ¡Como pluma al viento!, así me he dejado llevar por la vida: al compás de sus devaneos. Y Destino, aun sabiendo que en mí tiene al mayor conformista del mundo, no se ha portado mal; por el contrario, en un dejo de buena voluntad me ha invitado al disfrute de lo antagónico y diverso. Tanto he probado la sutil embriaguez de los mejores vinos de Burdeos y Borgoña, como la áspera resaca del aguardiente de ajenjo. Algunas noches he consolado mi lujuria en los culos más miserables y hediondos de la Ile de la Cité; y otras tantas me he perdido bajo las crinolinas de nuestras ociosas mujeres de sociedad.
Sin embargo, he de confesar que a lo largo de estos años, más de una vez he experimentado cierto sentimiento de desasosiego, de callada melancolía. Y aunque el motivo parecerá una memez, una cursilada propia de jovencitas de claustro, ha sido siempre el mismo: echar en falta la complicidad de un amigo. Sólo he tenido un amigo, un buen amigo, y creo que es cantidad suficiente para una vida. Se llamó Hugo von Nagel y con ese mismo nombre lo recuerdo de tiempo en tiempo.
Hoy, curiosamente, el recuerdo de mi amigo se prolongó más allá de lo acostumbrado. ¿La causa?, pues es tan simple como vulgar: me desperté con una fuerte picazón en el testículo izquierdo. Sí, aquel intenso picor me condujo (bajo los improductivos efectos del ocio) a tal encadenamiento de imágenes, que sentí la necesidad de volver a leer la carta que Hugo me escribiera antes de quitarse la vida.
Y es que mi testículo izquierdo y Hugo guardan una relación muy peculiar. Mi testículo izquierdo no es normal, diría incluso que es apenas un testículo, pues es pequeño y blanduzco como uva en diciembre. Pero no fue así toda su vida: hasta los quince años se desarrolló a la par que el derecho: alegremente colgó y creció en su pubertad y bien supo llenar el escroto cuando éste presumía sus primeros vellos. Todo iba por buen camino hasta que enfermé de paperas, parotiditis en palabras del doctor Maulbertsch, el médico de la familia. Es en este punto donde los destinos de Hugo y de mi testículo izquierdo coincidieron por primera vez.
Antes de mi enfermedad Hugo y yo ya éramos amigos, podría decirse que fuimos amigos desde antes de nacer, pues nuestras familias han compartido negocios desde los tiempos de María Teresa. Por eso no fue raro que Hugo se ofreciera a hacerme compañía en mis dos semanas de convalecencia; además, él había sufrido las paperas de muy pequeño y su posibilidad de contagio era nula. A los ocho días mi recuperación era notoria: la fiebre había desaparecido por completo; la inflamación en el cuello estaba cediendo y ya tragaba con relativa facilidad; todo parecía ir “viento en popa y mar en calma”, por usar la jerga marinera. Pero al noveno día, ¡al noveno!, lo que ni el pesimismo del doctor Maulbertsch podía esperar, sucedió: la enfermedad tomó nuevos bríos y un curso distinto; el peor curso, diría: me vi afectado de orquitis.
Serían las cuatro de la tarde de ese nefasto noveno día, cuando un picor apenas molesto se transformó en una picazón insoportable y dolorosa.
—Disculpa, Hugo, no lo puedo evitar —dije al notar que mis ansiosas maniobras bajo las sábanas habían incomodado a mi amigo—, ¡me pica!, no hay manera.
—¿Qué?
—Pues eso.
—¿Tanto?, ¡sudas como una parturienta! Voy por tu madre. Tal vez haya que avisar al médico, esto no es normal… ¡Ya no te des!…
—¡Quieto, soldado Von Nagel! No permitiré que mi madre, y mucho menos el repugnante Maulbertsch y sus regordetas manos de banquero, me hurguen en la entrepierna como si fuera un cerdo que van a capar.
—¡Que ya no te des!
—¡Dios!, me quema. ¡Qué martirio!
Martirio fue la palabra más acertada. Un martirio de largos treinta minutos que el bueno de Hugo ayudó a poner fin. Lo hizo elegante, sin prejuicios ni moralidades, y sobre todo con una compresa húmeda y fría que me colocó con destreza de relojero. ¡Ah!, juro que en ese momento el placer que me procuró la compresa fue inigualable. Nunca había sentido tanto gozo sin una erección de por medio, y eso, para un joven onanista, representó un gran descubrimiento.
Después del éxtasis de la primera compresa y un par de remojos más, no quedó huella del escozor.
—Gracias, Hugo.
—Debo confesarte que por un momento pensé que se te pondría dura, y eso, Günter, te hubiera costado más caro que un “gracias” —dijo y echó a reír.
—¡Es usted muy amable, ciudadano Hugo!
—¿Ya estás bien?
—¡Una retorcida tortura! Creí que me volvía loco, como los que empiezan a comerse las uñas y no paran hasta llegar al hueso.
—Habrá que ver cómo está; ¿en verdad no quieres que avise a nadie?
—No. Quita la compresa y admiremos el fruto prohibido.
—¡Demonios!…
Al final, hubo que dar aviso al doctor Maulbertsch. Con el mismo asombro que Apuleyo se descubrió acémila, yo me descubrí con un testículo considerablemente fuera de sus dimensiones normales. Era la maldita orquitis.
A las diez de la noche, mi entrepierna ya cobijaba a un melón de la China, colorado como la grosella y palpitante como el corazón de una viuda. A las diez de la noche no podía sentirme más humillado. Recostado sobre la cama y con el camisón arriba del ombligo, parecía ser yo el principal espécimen de una lección de anatomía. La habitación, que por órdenes de mi madre fue excesivamente alumbrada, estaba llena de curiosos, porque hasta el contable de mi padre estaba ahí, acompañando sonriente al ama de llaves. El doctor Maulbertsch se sentía tan pleno como yo vilipendiado. Cerré los ojos para no ver las repugnantes manos del galeno sopesando, comparando, toqueteando mis pudendas, como si fueran órganos ajenos e independientes: ¡como si no fueran míos!
—¿Es muy grave? —a mi madre lo que más le preocupaba era que una irreversible esterilidad arruinara los planes de matrimonio que imaginaba para mí.
—No lo sé —contestó el doctor Maulbertsch, sabiéndose el centro de atención—, no lo sé. Por ahora sólo queda el reposo, y rogar, rogar a Dios para que el otro testículo no se le vea afectado.
Afortunadamente o a Dios gracias (porque nada le agradeceré al viejo Maulbertsch) la orquitis se quedó donde estaba y no pasó de allí.
En el decimocuarto día de convalecencia el tamaño de mi testículo izquierdo volvía a la normalidad, digamos que a las dimensiones de una ciruela (a diferencia de Hugo, yo nunca he podido presumir de una asombrosa virilidad en ningún sentido). Pero no se detuvo allí: los siguientes dos días continuó empequeñeciendo hasta quedar en lo que es ahora: una uva moscatel que baila dentro del escroto: inservible. Hugo von Nagel, mi testigo de honor, pudo dar fe de la muerte de mi estimada criadilla, que como rosa en el desierto se fue secando solitaria.
—Te digo que al final las teorías del doctor Tissot van a ser ciertas. Esto que te ha pasado es por darle tanto a la mano, estoy seguro.
—¡Calla, Hugo!, no digas tonterías, por favor. Son las paperas, ya escuchaste al doctor Maulbertsch. Creo que el libro del dichoso Tissot te va a convertir en un indeseable puritano… Y te advierto que este contratiempo no alterará nuestros planes: ¡el próximo mes al burdel de la señora Schuschnigg!, ¡aunque sea con un testículo de menos!
Las aventuras y los caminos que Hugo von Nagel y yo compartimos después del episodio de mis paperas, fueron entrañables en todos los sentidos, y aunque procuramos no hacer alarde de ello, jamás dudé que Hugo no fuera capaz de dar su vida a cambio de salvar la mía.
Hoy, la fuerte picazón en mi testículo fue el detonante para que la memoria (con esa misteriosa forma que tiene para engarzar recuerdos) me llevara a Hugo von Nagel y, como consecuencia, me hiciera abrir mi viejo cartapacio y desempolvar la última carta que me dirigiera mi amigo.
Tengo que decir que la relación epistolar entre Hugo von Nagel y yo fue muy pobre. Cinco cartas por remitente, ni una más ni una menos, en eso se puede sintetizar nuestra desinteresada tarea literaria. Si lo pienso con honestidad, no sé la razón por la que todavía conservo las que me correspondían en usufructo; pero de lo que sí estoy seguro es que resulta irónico que en cinco cuartillas bien pueda caber la vida de un hombre ¡Ay, cuánto aire para las librerías si nuestros escritores aprendieran que la buena poesía no entiende de tamaños!
Pues hoy, a quince años de que Nora pusiera en mis manos la última carta que me dirigiera mi amigo —el epílogo de una intensa novela tragicómica—, la volví a leer:
Toulouse, 15 de abril de 1833.
Querido Günter, amigo:
Ha dejado de llover. Las últimas gotas escurren lentas por los cristales, como si se negaran a terminar su viaje, como si se rebelaran a su final de charca. Van danzando, Günter, independientes pero a ritmo. Algunas incluso giran, se acarician, se separan, y la ventana es de pronto el escenario de una intensa coreografía. El sol, aunque ya débil y de tarde, lucha regio por abrirse paso entre las nubes y, a cada puñalada que acierta, un rayo ambarino saca el color a las sombras. Tanta belleza me hace sentir lleno, Günter, angustiosamente lleno, pero no derramo ni media lágrima. No tiene sentido: hay que saberse marchar con la pincelada de una sonrisa, ¡qué más!
Desde la mañana permanezco encerrado en la biblioteca con dolores tan fuertes que no puedo ni describírtelos. Hace una hora que el doctor Caméristus me dijo lo que me esperaba. ¡Ay!, Günter, los Von Nagel terminan conmigo. Creo que es mejor así, es mejor para mí y para Nora. Tranquilízate, buen amigo, te juro que la tristeza no me embarga, es demasiado hermoso lo que sucede tras la ventana. Es una buena imagen para despedirse.
El doctor Caméristus, ¡paladín de los espiritualistas!, me dijo de lo complicado de mi situación: las heridas tienen tal profundidad y desgarro que es poco probable que no se presente una infección, pero lo más grave es que la uretra se ha lastimado tanto, que no cree que vuelva a orinar a placer. De una erección ya ni hablar, el dolor sería tan intenso que ni el más lujurioso lo soportaría. Esto es así, Günter, mi miembro es ya una herramienta inútil, un lastre; sé que tampoco fue algo muy distinto en vida.
Me despido, y me despido con la bella imagen que transcurre tras la ventana.
Adiós, Günter, hasta que sea…
Tu siempre cómplice:
Hugo von Nagel
A las horas de escribir esta carta Hugo ya estaba muerto. Fue poco antes de las doce de la noche cuando Nora descubrió su cuerpo en la biblioteca. Pero por ahora no deseo hablar de ello, no sin antes remover los archivos de mi memoria, porque para comprender —en toda su fuerza y lirismo— el final de la vida de Hugo von Nagel, hay que saber su principio y su sino.
La vida de mi amigo se vio marcada, como la de todos los Von Nagel, por la desproporcionada dimensión de su miembro. Ya de muy niño, el porte de su armamento bien podría despertar la envidia de los más licenciosos y libertinos de la corte de Luis XVI, y qué decir cuando desarrolló sus formas adultas, ¡Dios!: era digno de los peores sueños de Donatien de Sade. Con esa estrella, Hugo von Nagel hubo de vivir treinta y cinco años.
Yo que tuve la oportunidad de contemplar en toda su expresión su sorprendente estoque, puedo jurar por Saint Guignolé, que no he visto nunca algo de tan desproporcionada magnitud, tan vasto. No era la longitud lo que rompía con cualquier esquema, era su grosor.
No exagero: el miembro de Hugo von Nagel era capaz de sonrojar al mismo Príapo. Las dimensiones cantan por sí solas: once pulgadas de largo por más de cuatro de diámetro en su parte ancha: ¡casi veinte onzas de solomillo en su estado más sanguíneo! Sé que la longitud no despierta demasiada admiración si se compara con las dieciocho pulgadas de aquel famoso tambor mayor de Napoleón —un capricho de Eros que aún se conserva en Estrasburgo—, pero su grosor, hay que reconocerlo, era único. Se necesita un simple cálculo para saber que el bálano de Hugo presumía más de trece pulgadas de circunferencia, y eso, válgame el juego de palabras, ¿en qué boca cabe?
Con algo así entre las piernas el destino de cualquier hombre toma matices poco convencionales. No digo esto con el recelo del que se sabe poseedor de una virilidad modesta, lo digo porque en el caso de Hugo von Nagel, como en el de todos sus antepasados, el orondo instrumento resultó tan significativo en su vida como lo fue la nariz en la del entrañable poeta de Bergerac. Siete generaciones forman la memoria y la historia de los Von Nagel: desde Gotardo Antón, nacido a principios del siglo XVII, hasta el malogrado Hugo. Un árbol genealógico de más de ciento cincuenta años en donde ninguna mujer heredó nunca el apellido por sangre. Todos los Von Nagel, menos Hugo, que no procuró descendencia, tuvieron un único hijo y siempre varón. Y a todos la naturaleza les jugó la misma broma: aquellas trece pulgadas de circunferencia.
En siete generaciones caben tranquilamente los siete pecados capitales. Aunque cada Von Nagel cargó con su cruz como le fue posible, todos engordaron un alma corrupta y cruel, y fueron —en mayor o menor medida— licenciosos, depravados, bestialistas y un sinfín más de adjetivos que no vienen ahora a cuento. Sin embargo, Hugo resultó ser harina de otro costal, y no porque su vida hubiese estado vacía de lujuria, sino porque nunca supo hermanarse con la crueldad. Y, ¡Dios lo sabe!, un ser compasivo no puede portar un arma de semejante cañón sin que le redunde en más problemas que placeres.
Existió, además, otro factor que marcó (y casi con fierro candente) el devenir de Hugo: su madre. Así es: la señora Estefanía von Nagel ayudó en mucho para que la vida de mi amigo se pintara con visos de tragedia. La señora Estefanía era una mujer con vocación de mártir. Le gustaba hablar y lo hacía maravillosamente, pues combinaba con tan buena habilidad la palabra con la gesticulación, que algunas de sus pláticas resultaban efusivas interpretaciones teatrales, cargadas de melodrama.
Fue precisamente la señora Von Nagel la que dictó el oráculo de Hugo nada más nacer éste y nada más verle el repollo morado que le germinaba bajo el abdomen: “Pobre mío, será infeliz”, dijo sentenciosa y al poco cayó inconsciente. Esa frase la repitió tantas veces que mi buen amigo, antes de cumplir los trece años, ya la daba por cierta.
También hay que decir que durante sus primeros años de casada, la señora Estefanía sufrió mucho a causa de la monstruosa pudenda del señor Fritz von Nagel. Una mujer como ella, educada bajo los valores católicos más rígidos y conservadores, no pudo encontrar más que dolor y ansiedad donde muchas otras encuentran placer. A la pobre se le marchitó tanto la autoestima y el juicio, que yo no sé si su carácter intempestivo y caótico rayaba en la locura. Al poco de quedar preñada tomó la determinación, y el valor, de prohibir al señor Fritz entrar más nunca en su habitación, bajo la cruenta amenaza de cortarle “su orgullo” de un tijeretazo limpio. El señor Fritz no quiso comprobar si se cumpliría la amenaza, y prefirió buscar otras formas y sitios donde desahogar su lujuria, lejos de las frías piernas de su mujer. A partir de que su barriga fue creciendo, la señora Estefanía fue albergando la estúpida esperanza de que la Divina Gracia la proveería —porque su callada penitencia lo merecía— de una hija, o por lo menos de un varón medido en todas sus proporciones: como un angelito del pintor de Urbino. Pero no sucedió así, y como consecuencia, su fe y su devoción no pudieron menos que menguar, aunque su personalidad —inexplicablemente— creció en desparpajo.
La historia de cómo Hugo llegó a este mundo una triste noche de junio de 1798, se sabía hasta en el burdel de la Schuschnigg. Y es que la señora Estefanía se había encargado de difundirla con tanto empeño, que ni los apóstoles con la historia del Profeta. Le gustaba la compañía y aún más el licor de grosella, y cuando a la cuarta copa se le adormecía el pudor y la lengua agarraba vuelo, podía contar cualquier cosa; y entre una de esas cosas estaba la anécdota de su parto. Gracias al licor de grosella y en detrimento de la vergüenza y el sonrojo de mi amigo, supe que los primeros dolores de parto le habían sorprendido en la catedral de San Esteban, durante la misa capitular, y que hasta muy entrada la noche no había encontrado alivio. De la misma forma me enteré de que Hugo quiso nacer con el culo por delante, y que este hecho le complicó la existencia no sólo a ella, sino también a la comadrona, que después de varios intentos fallidos por acomodar al crío, se vio obligada a pedir la presencia inmediata de un médico; y que el médico que se presentó urgente en la casa de los Von Nagel, ¡no fue otro que el doctor Maulbertsch! Según la señora Estefanía, Hugo nació ya tan agotado que ni fuerzas tuvo para llorar, y que si no llega a ser por el doctor Maulbertsch no hubiera sobrevivido a su propio nacimiento: como se oye.
Pero los servicios del galeno no terminarían ahí: esa misma noche, después de levantar la copa con el señor Fritz y el abuelo Adalbert en la biblioteca, ¡todo por la continuidad del apellido y la inmortalidad del atributo!, el doctor Maulbertsch tuvo que circuncidar a Hugo. Y es que si se revisa la historia familiar, todos, incluyendo a Gotardo Antón, sufrieron de fimosis antes de cumplir los siete años, así que padre y abuelo convinieron en ahorrarle a Hugo aquel mal trago. El doctor Maulbertsch se frotó las manos antes de agarrar con dulzura el escalpelo —cuentan que ya de estudiante su amor por la lanceta era algo más que vocacional— y se acercó como un lobo en celo hacia el moisés donde el pequeño Hugo buscaba dormir el agotamiento. La señora Estefanía, en la habitación de al lado, seguía con la conciencia ida. No se enteró de nada: ni de los berridos de su hijo cuando el doctor Maulbertsch realizó la incisión; ni de las altisonantes loas de su suegro y de su marido al momento de que la anilla de carne se desprendió por completo.
Claro que el prepucio de Hugo no fue abandonado en la basura, ni dejado en un frasco de formaldehído para morbo de anatomistas; el prepucio de mi amigo corrió la misma suerte —y el mismo honor— que el de sus antepasados: fue puesto en una talega de seda levantina con su nombre bordado en plata, para después ser depositado en el fino relicario familiar, junto a sus seis antecesores.
Y las copas volvieron a chocar.
Cuando la señora Estefanía auguró, como bruja negra, el destino de su hijo, no imaginó, sinceramente, que su vida se cortaría tan pronto y de manera tan trágica. Desde que nació, se prometió a sí misma hacer todo lo posible para que el niño no sacara los modos ni las formas de su padre; y la verdad es que lo logró, pues hizo de él un hombre dulce y respetuoso… aunque poco feliz. Le aturulló tanto con su dolorosa experiencia matrimonial, con los ultrajes a los que se sintió sometida, con los pecados y con Dios, que Hugo, desde muy niño, se tomó como ley inquebrantable no hacer pasar a ninguna mujer una desdicha tan grande: ¡primera torpeza!, y primer paso hacia su desgracia. Pero hay que reconocer que así como cualquier hecho histórico, por más insignificante que sea, es el resultado de innumerables causas y accidentes —“no se hace la tinta de un solo calamar”, repitiendo la jerga marinera—, la personalidad y el carácter de Hugo von Nagel no se forjaron solamente por los golpes porfiados del martillo materno; hubo también accidentes, y muchos: algunos hubieron de limar las rebabas de su espíritu, y otros, soldar sus emociones.
Y entre esos accidentes, hubo uno que dejó especial marca en la personalidad de mi amigo, una marca que —¡y lo digo con conocimiento de causa!— lo acompañó siempre: desde que tenía los nueve años cumplidos.
Ya de muy pequeño, Hugo era un individuo poco sociable —sin caer en la grosería—, que acostumbraba huir ante el peligro y curiosear ante los detalles. Era, además, sigiloso y callado, ¡y tanto!, que sin tener el don de la invisibilidad, lo mismo se notaba su ausencia que su presencia. En las horas muertas, de estudio y tareas, le gustaba perderse en las bodegas, los establos o el jardín. Le fascinaba ocultarse en cuanto escondrijo hubiera en la mansión, incluidos armarios, cajoneras y hasta el viejo horno de pan. A veces pasaban horas antes de que los gritos del ama de llaves o de la señora Estefanía pudieran dar con él.
En el otoño de 1807, en una ocasión en que el pequeño Hugo jugaba al anacoreta, encontró refugio en el tapanco del establo. Se quedó dormido entre el heno hasta que un relincho nervioso, seguido de un “¡jo!, tranquila”, lo sacaron de sus sueños. Hugo abrió los ojos con amodorre y, evitando hacer ruido, se asomó para ver quién había entrado al establo. La luna ya se asomaba creciente por el tragaluz cuando descubrió al abuelo Adalbert intentando enlazar la cola de su yegua Emperatriz, mientras repetía: “Anda, bonita, que soy yo, tranquila”. Hugo continuó en silencio y procuró abrir en todo lo posible los ojos para que la luz de la luna, que clareaba tímida el interior del establo, no le impidiera perder detalle. El abuelo, entonces, arqueó la cola de Emperatriz y la sujetó sobre su lomo. Una vez inmovilizada la cola, el abuelo Adalbert acercó a Emperatriz un barreño con avena y melaza y acomodó tras ella un pesado arcón. Ya que el arcón quedó bien pegado al animal, lo aseguró a sus patas traseras con una cuerda de arpillera. Hugo, con la curiosidad infantil tostándole la cabeza, reptó hasta las escaleras del tapanco intentando conseguir un mejor punto de observación. El abuelo Adalbert recogió entonces una vara de castaño —de unos cinco pies— y se subió al arcón. Cuando el abuelo se subió en él, la cadera de Emperatriz empató justo con el alto de su cintura. “Venga, bonita, que soy yo. Venga…”, decía al tiempo que le paseaba la vara de castaño desde la cruz a la grupa: ida y vuelta. Emperatriz disfrutaba tanto de los roces de la vara y del barreño de melaza, que parecía más una gatita melindrosa que una yegua pura sangre. “¡Ahora, quietecita!”, ordenó el abuelo y se desabotonó el pantalón negro. Llegado a este punto, la incertidumbre de Hugo era ya tan grande, que no hubiera existido Dios capaz de moverlo de allí antes de que el espectáculo del abuelo alcanzara su final. ¡Y no faltaba demasiado para el final!, porque el abuelo, después de bajarse los pantalones, aflojó la cinta de su calzón y dejó al descubierto su asombrosa y enérgica virilidad. Estaba tan encendido, que aquello en lugar de una erección parecía el inicio de una gangrena, por lo amoratado, por lo ennegrecido, por lo estirado, “por lo groseramente grueso”, usando las palabras de Hugo. Pero con todo y que la excitación se le veía hasta en las venitas de los párpados, el abuelo Adalbert no mostraba la celeridad ni el apremio propios del estado; seguía concentrado en lo suyo: como si insistiera en un plan preconcebido al dedillo: como si estuviera cumpliendo un capricho de lustros: como si preparara a una virgen para el disfrute del amancebamiento… Y mi amigo, azorado, no se aventuraba a apostar por cómo terminaría la escena:
—La verdad, Günter —me develaría Hugo—, todo aquello me procuró una tristeza muy pero que muy grande, una tristeza que mezclaba, a la par, lástima y vergüenza. La escena, Günter, del abuelo a punto de sodomizar a Emperatriz rompía con mi lógica, con mis verdes esquemas y ¡hasta con mi imaginación! Y no es que con nueve años fuera yo un tontorrón o que tuviera la inocencia que pregonaba mi madre. Tú sabes bien que con nueve años ya éramos unos expertos en todos los pasos de la cópula canina: desde el acalorado inicio hasta el doloroso epílogo; habíamos observado, incluso, cómo la poderosa pértiga equina desaparece tras los flancos de una burra; además, bien lo sabes, gracias a las pláticas ociosas de los criados y jardineros, estábamos al tanto de los tiernos placeres que un hombre sin tapujos puede recibir de una cabra; ¡pero la imagen de mi abuelo ronroneando al ritmo que movía una varita de roble sobre el lomo de su yegua!, era para no olvidarlo nunca: de tan lastimero. ¡Y lo peor de todo, Günter!, como si la rueda del tiempo se hubiera acelerado, creí ver en el abuelo Adalbert mi propia imagen, ¡mi propio futuro!: una predicción.
“Tal vez por eso me obligué a quedarme y a verlo todo. Porque lo más justo debió ser dejar al abuelo en el disfrute de su soledad, en el gozo de sus tristes deseos; de haberlo hecho, el viejo Adalbert seguiría hoy con vida… Estoy de acuerdo contigo: el arrepentimiento no arregla el pasado, por más sentido que sea. Pero resulta curioso descubrir cómo una decisión que parece nimia es capaz de costarle la vida a un hombre.
”Te decía que yo estaba agazapado junto a la escalera del tapanco, con una visión directa y privilegiada, y desde allí pude notar bien cómo el abuelo fue acelerando paulatinamente la cadencia y el compás de sus movimientos. Mientras la vara de roble hacía crispar las crines de Emperatriz, el abuelo se le frotaba como una esponja en el culo de una princesa. Realmente creo que Emperatriz la estaba pasando de mil maravillas, pues respingaba de tal manera la cadera que ni Mesalina frente a una docena de centuriones. Cuando el abuelo creyó que la mesa estaba servida y caliente, flexionó levemente las rodillas y de un golpe, ¡pero de uno solo!, se hundió por completo: con la simplicidad de un puñal en la manteca tibia. La yegua recibió el estoque con un resoplo casi cariñoso… y dejó al amo empacharse… A partir de aquí, Günter, recuerdo que todo se sucedió muy de prisa: los contoneos y gemidos del abuelo Adalbert; sus nalgas flácidas y muy blancas empujando desesperadas para llegar a lo más hondo; sus temblores de éxtasis místico al sentir que el orgasmo le subía desde las ingles; y… ¡y la cara del pobre pecador cuando mi madre entró al establo!
”Sí, amigo mío, mi madre, la puritana señora Estefanía, entró a tiempo para no perderse el final, ¡justo a tiempo de ver el espasmo último de su suegro! El abuelo Adalbert, con los pantalones en las rodillas, se quedó petrificado, con las palabras atoradas entre los dientes, con la mirada avergonzada. Yo, por mi parte, me llevé tal sobresalto al ver a mi madre, que caí por las escaleras…
”—¡Dios mío! —gritó al verme revolcado entre la paja—, ¡y el niño viéndolo todo! Es usted el mismo demonio, abuelo Adalbert… los infiernos serán poco castigo para una mente tan sucia, tan cerda…
”Antes de que mi madre terminara su retahíla de insultos y maldiciones, el abuelo salió a trompicones del establo y huyó a su despacho.
”—¡Por Dios!, ¿qué hacías allá arriba?
”—¡Yo no hacía nada malo, te lo juro!
”—Levántate, y por favor, ¡a callar! No sé lo que hayas hecho ni lo que hayas visto, Hugo, pero recuerda que el abuelo está loco, muy loco, y hace eso: locuras. Desde que murió la abuela Margarita no se da cuenta ni de lo que hace. Ahora, para casa, y te prohíbo que le des más al tema: ¡son locuras del abuelo y punto!
”¡Y punto!, aunque un punto suspensivo, porque al llegar a la casa, justo en el momento que subía las escaleras rumbo a mi recámara, se escuchó una sorda detonación salir del despacho del abuelo. Me volví de prisa y, antes de llegar, me crucé con el ama de llaves dando gritos histéricos por el corredor: el abuelo Adalbert se había volado la sien con su vieja pistola de arzón y pedernal. Yo vi, Günter, cómo la cabeza de mi abuelo reposaba despeinada sobre el escritorio, mientras un batidillo de sesos y sangre le servía de escenografía… Y no supe hacer otra cosa que la de golpearme la cara, una y otra vez, creyendo que al castigarme no dejaría crecer el remordimiento y la culpa…”
Contados fueron los que supieron del suicidio del abuelo Adalbert, y menos aún los que supieron las causas y las razones que lo empujaron a imitar a Séneca. La verdad es que si Hugo no me lo llega a contar, seguiría yo convencido de que su muerte se había debido —como se dijo— a una mala caída del caballo.
El mismo día en que el cuerpo del abuelo fue sepultado junto a la abuela Margarita, la señora Estefanía y el señor Fritz (quien se enteró de todo por su mujer) hicieron firmar a Hugo un contrato no escrito de silencio, confiados en que, callando, el tiempo consignaría todo en el olvido.
Pero no fue así, e igual que Eróstrato pasó triunfante a los anales de la historia —se sabe que las prohibiciones pocas veces se vuelven olvido—, Hugo von Nagel no pudo quitarse nunca de la cabeza el triste episodio del establo, ni dejar de culparse en sueños del suicidio del abuelo Adalbert. Tuvo que cargar con ello en soledad y resignado, de la misma forma con la que soportó sobre la espalda los miedos y tabúes de su madre… y otras tantas cosas.
Ya lo dije: los Von Nagel y los Von Gropius hemos compartido negocios desde los tiempos de María Teresa. En el año de 1747 nuestros bisabuelos se asociaron para fundar Gropius-Nagel und Familie, una pequeña empresa comercializadora de papel que en dos lustros se convirtió en una de las principales proveedoras de Europa. Con el paso de los años, y de las generaciones, Gropius-Nagel und Familie fue diversificando y ampliando su poderío mercantil. Al negocio del papel se sumó el de importación de maderas preciosas y de azúcar; además de tres bodegas de vino, un matadero cerca de Aspern, y un sinfín más de propiedades que iban desde plantaciones en Angola hasta una mina de oro en la península de la California. Más tarde, cuando el señor Fritz von Nagel y mi padre tenían el mando “supremo” de los negocios de familia, se les unió un tercer socio, el señor Conrad Vogelweide, padre de Nora y, por consiguiente, futuro suegro de mi amigo. El señor Vogelweide aportaría a la sociedad una compañía naviera con base en Amsterdam y una flota de tres naves.
Nacimos, pues, ¡burgueses!: entre sábanas de seda y tetas de nodriza. ¡Burgueses!: con la codicia como emblema… ¡Nacimos así!, y no nos quedó otra cosa que disfrutar de tan generoso guiño del destino. Tuvimos de la familia todo, menos unos sólidos y universales principios éticos. Para la corporación Gropius-Nagel und Familie la moral era algo fácilmente adaptable a las circunstancias. Cuando era oportuno estar bajo el sol de los napoleónicos, se abandonaba sin culpa al cobijo del archiduque Carlos. Lo mismo se ha aplaudido al príncipe de Metternich, que al conde Kolowrat, sin que esto haya repercutido en algún problema de conciencia.
Pero —también hay que decirlo— gracias a los tintineantes bolsillos paternos no sólo pudimos cumplir aquellos vulgares caprichos que sacia el oro, sino que pudimos disfrutar de esas ventajas burguesas que empujan al desarrollo del espíritu y al engorde de la razón. Me refiero, por ejemplo, al privilegio de haber contado con guías y maestros como la señorita Juliette, nuestra rigurosa institutriz a tiempo completo, que supo despertar nuestro interés hasta por la organización de las hormigas; el señor Ripaldi, encantador musicólogo que nos enseñó la magia de los silencios, o el atolondrado señor Warembaum, anacrónico aprendiz de doctor Fausto que lo mismo se emocionaba —casi al borde del llanto— con la ley de la conservación de Lavoisier que con los escritos de nigromancia de John Dee… A estas tres personas les debo el gozo del conocimiento y aquellas mis pocas virtudes, y si Hugo von Nagel estuviera aquí (¡pongo la mano al fuego!) afirmaría lo mismo.
Ésa fue otra de las tantas cosas que me hermanaron con Hugo: el hecho de compartir mentores. Nuestros padres lo convinieron de esa forma, y no sé si con el afán de ahorrarse algunos céntimos (la mesura siempre ha formado parte del decálogo burgués) o porque pensaban que una amistad tan compenetrada sería la mejor fórmula para la larga vida de Gropius-Nagel und Familie. Y lo de la amistad compenetrada fue cierto y funcionó a la perfección, ¡y tanto!, que en ambos germinó la misma aversión y desinterés por la próspera sociedad familiar.
Recuerdo que cumplidos ya los ocho años, la señorita Juliette vino a hacerse cargo de nuestra educación. Al tener Hugo y yo la misma edad (nos llevábamos apenas siete semanas de diferencia), resultó más cómoda y enriquecedora su tarea: los dos teníamos las mismas carencias, la misma torpeza y hasta las mismas inquietudes. Aunque tengo que reconocer que mi situación de decimotercero y último en la lista de descendientes del señor Von Gropius me daba ventaja frente a Hugo en el terreno de la picardía y la travesura.
La señorita Juliette estuvo con nosotros más de siete años. Y poco puedo criticarle, porque su vocación y su método eran irreprochables, salvo —tal vez— su firme actitud monacal hasta con las pequeñeces de la vida, hasta con esas nimiedades tan gratas y volátiles que iluminan el lado humano: la sonrisa golosa frente a un plato de perdices confitadas; el bostezo primitivo al despertar en domingo; la risa bajo la mano al escapar una flatulencia, o las caras idiotas ante el espejo. Pero ella no: ella detestaba cualquier signo de simpleza y frivolidad.
Aprendimos de la señorita Juliette mucho y un poco más. En una cabeza blanda y en crecimiento, bien entran los idiomas; la aritmética y la gramática; el forzoso catecismo; la historia, y, por sobre todo, la lectura: el deleitoso mundo de las letras. A la par que fuimos creciendo y nuestras inquietudes cambiando, fueron apareciendo, también, las discrepancias literarias y filosóficas. Yo no sé bien, o no lo recuerdo bien, cómo y cuándo Hugo comenzó a interesarse por François Fénelon. Tendría que ser después de los catorce años, porque ya contábamos con la ayuda estratégica del señor Warembaum; y porque Nora —algunos años más pequeña que nosotros— ya nos acompañaba en las clases sabatinas del señor Ripaldi. Primero leyó, por casualidad, las irónicas Aventuras de Telémaco, luego, gracias a la ayuda y complicidad del señor Warembaum, se leyó el Tratado sobre la existencia y los atributos de Dios y Cartas sobre los diversos sujetos de la religión y la metafísica, además de todas aquellas referencias y todos aquellos escritos que indagaran sobre la vida y el pensamiento del arzobispo de Cambrai. Y después de darle vueltas y vueltas, páginas y páginas, mi amigo —ya con diecisiete años encima— se convirtió en una especie de trasnochado cartesiano que me rompía la cabeza con demostraciones fenelonianas del tipo: “Todo lo que es verdad universal y abstracta es idea; todo lo que es idea es Dios mismo”, ¡menuda sandez! Una sandez tan grande como para acarrearnos diferencias insalvables en ese tema. Aún hoy, tontamente, sigo indagando sobre la posible existencia de un escrito del marqués Donatien de Sade donde, según dice el mito, refuta con dureza y sarcasmo las ideas de Fénelon. Me he prometido, si lo encuentro, hacer una lectura en voz alta frente a la tumba de mi amigo: sólo para mortificarlo.
A mi parecer —y poniendo un poco de seriedad— la afinidad que Hugo von Nagel tuvo, a lo largo de su malograda vida, con tan pretérito filósofo, parte del hecho de que mi buen amigo creía con fe en la existencia de Dios, aunque no lo gritara a los cuatro vientos y aunque fuera un anticlerical y comecuras. Creía en Dios, así: en seco. Como unidad total, como armonía, como primera y última idea. Estaba convencido (y en verdad lo sentía así) de que las cosas de la vida, en unión constante con lo racional y sensible (lo científico y lo empírico), pertenecían —irremediablemente— a un orden, a un orden que aglutinaba todas las posibilidades universales del binomio causa-efecto y cuya síntesis era la propia idea de Dios, ¡a saber! Creo que el origen de su pensamiento teológico estaba más en la necesidad de reafirmarse —desde muy niño— como sujeto trágico, que en un llamado espiritual. Sin duda tenía más de Edipo que de san Juan de la Cruz.
Obviamente, nuestra infancia no fue todo estudios, ni lecturas eruditas, ¡faltaba menos! Hubo, como es normal, juegos, caprichos y frustraciones. Al igual que otros niños, también buscamos una identidad que definiera nuestro futuro: deseamos con el corazón llegar a ser oficiales del ejército imperial y corsarios en las Antípodas; soñamos con ser impresores, alquimistas y astrónomos como el señor Warembaum, y nos imaginamos expedicionarios en África Central y balleneros en Alaska… Pero el futuro llegó —siempre lo acostumbra hacer— y nos sorprendió con los pantalones en las rodillas: sin oficio… y sin mucho beneficio.