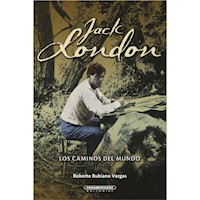Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Manuel Antonio y su esposa huyen de un grupo de asesinos que los persigue por pueblitos perdidos de la costa colombiana. Lo único que los mantiene vivos es su guardaespaldas, un hombre entrenado militarmente para enfrentar lo que sea. ¿Cómo llegaron a esto? Una constructora colombiana contacta a Manuel, quien lleva varios años viviendo en España, para que viaje a Miami. Allí, asistirá a una cultura del exceso y del arribismo que lo deslumbrará, pero de la que se hartará pronto cuando deba volver a Colombia y enfrentar a la familia con la que perdió el contacto y un posterior intento de secuestro. A la par, diferentes líneas narrativas muestran los diferentes intereses que se tejen a su alrededor: los paramilitares que quieren capturarlo, los corruptos e incompetentes jefes que desde Miami intentan seguir haciéndole trampa al Estado colombiano, los sicarios a sueldo que desean la recompensa. Al final, todo se resolverá con el grito de "banzai" y la definición que da el autor: "Banzai": estoy dispuesto a cambiar este momento por toda la eternidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en Panamericana Editorial Ltda., agosto de 2021
© 2020 Roberto Rubiano Vargas
© 2020 Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30. Tel.: (57 1) 3649000
www.panamericanaeditorial.com
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Edición
Julian Acosta Riveros
Diagramación y diseño de carátula
Rafael Rueda Ávila
Ilustración de cubierta
Shutterstock
ISBN Impreso: 978-958-30-6415-9ISBN Digital: 978-958-30-6501-9
Prohibida su reproducción total o parcialpor cualquier medio sin permiso del Editor.
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A.
Calle 65 No. 95-28. Tels.: (57 1) 4302110 - 4300355
Fax: (57 1) 2763008
Bogotá D. C., Colombia
Quien solo actúa como impresor.
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
contenido
En la carretera 1
En la carretera 2
En la carretera 3
California Dreamin’ 1
En la carretera 4
En la carretera 5
California Dreamin’ 2
En la carretera 6
California Dreamin’ 3
En la carretera 7
En la carretera 8
California Dreamin’ 4
En la carretera 9
Tiburones 1
California Dreamin’ 5
En la carretera 10
Kamikazes 1
En la carretera 11
California Dreamin’ 6
Tiburones 2
En la carretera 12
California Dreamin’ 7
Tiburones 3
Kamikazes 2
California Dreamin’ 8
Tiburones 4
En la carretera 13
Kamikazes 3
En la carretera 14
La sombra de los urapanes 1
En la carretera 15
Kamikazes 4
La sombra de los urapanes 2
Tiburones 5
Kamikazes 5
La sombra de los urapanes 3
En la carretera 16
En la carretera 17
La sombra de los urapanes 4
En la carretera 18
Tiburones 6
Kamikazes 6
En la carretera 19
Banzai
Para Lucila Aurora
Para mi hermana Mati
En un día del hombre están los díasdel tiempo, desde aquel inconcebibledía inicial del tiempo, en que un terribleDios prefijó los días y las agonías
hasta aquel otro día en que el ubicuo ríodel tiempo terrenal torne a su fuente.
Jorge Luis Borges, JamesJoyce
Encuentro muchos significados para la palabra japonesa banzai. Algunos la traducen comosuicidio honroso, otros como diez mil años de larga vida o larga vida al emperador. La cargabanzai era un ataque suicida que se asoció, durante la Segunda Guerra Mundial, con los pilotos kamikazes. Pero entre todas esas definiciones prefiero esta que proviene del código del Camino del guerrero:
«Banzai: estoy dispuesto a cambiar este momento por toda la eternidad».
En La Carretera 1
Viajar sin llegar a ninguna parte. Ese parece ser su destino esta mañana. Polvo, suelo apisonado, grandes tubos de canalización abandonados a la vera del camino, arrumes de piedra y algún separador de plástico naranja olvidado por los constructores fantasmas; vegetación rala a la orilla, a veces potreros con dos o tres vacas cebú, letreros oxidados y con huellas de bala. Manuel Antonio anota mentalmente. Es ingeniero de caminos y no puede evitar juzgar las construcciones que ve. Su vocación por hacer listas, cronogramas, cuadros sinópticos, agendas precisas lo hace evaluar el camino por el que van. Muy malo. Pero al menos se entretiene, trata de encontrarle sentido a este viaje hacia ninguna parte, producto de una decisión caprichosa de los Kamikazes.
En algún momento de ese fin de semana tuvo la fantasía de que este viaje podría ser un redescubrimiento de su pasado. Sin embargo, pronto vino la desilusión, todo empezó a ir demasiado rápido y antes de que hubiera podido excavar en sus recuerdos amables estaba dentro de esta camioneta blindada camino a un acto inaugural en un lugar que no puede ubicar en sus mapas mentales; con el aire acondicionado demasiado frío, los vidrios oscuros que impiden apreciar el verde de la vegetación. Junto a él, su novia Mireia viaja absorta, contemplando las pantallas de dos teléfonos.
Han pasado por pueblos que cruzan en pocos segundos, frente a grandes extensiones de potreros sin vida; algún restaurante de carretera con gallinas cocidas, iluminadas por bombillos de luz verde; vitrinas grasosas con quipes y arepas de huevo. El clima aún es fresco y la intensidad del sol no se percibe debido a los vidrios entintados. Están viajando desde el amanecer, primero en avión y luego en esa camioneta blindada que va precedida por el polvo que levantan dos vehículos más. Preferiría tenderse sobre la banca y dormir muchas horas, lo que resulta imposible porque van muy apretados. Junto a él viaja Mireia y al otro lado de la banca está ese extraño tipo que se apareció a la madrugada en la puerta del avión privado y murmuró con sencillez, Tengo que ir con usted, por disposición de la compañía de seguros de California. Y Manuel, sorprendido, solo atinó a murmurar, Pero a mí no me dijeron nada. El otro continuó sin conmoverse, Siento mucho que no le hayan avisado, esas son mis órdenes. Y sin más se acomodó en una butaca del avión, luego en la camioneta. Esos gringos y sus ideas fijas, piensa Manuel, por culpa de ellos es que vamos incómodos.
Al borde de la carretera se distinguen fugazmente, pintadas en los tubos abandonados, las siglas de los ejércitos que se disputaban esta región no mucho antes. La camioneta salta en un bache y le hace sentir a Manuel un golpe seco en los riñones. Busca infructuosamente la mirada de Mireia, que ensimismada sigue contemplando las pantallas de los dos teléfonos, uno en cada mano. Es evidente que lo hace para aparentar interés en una posible llamada desde el otro lado del mundo. Una manera de decirle no me jodas.
Oye, Mireia, ya estuvo bueno. Hablemos, ¿sí? Ella levanta la vista de los teléfonos sin señal y lo mira con displicencia, ¿De qué ostias quieres hablar? ¿Del clima, como intentaste hace un rato? ¿O en realidad quieres saber cómo me siento después de la gilipollez que se te ocurrió ayer?
Ah, claro, se dice Manuel, ella todavía no olvida la conversación del día anterior, ni lo que él le dijo, la idea de abandonar todo en California y venir a vivir a Colombia, o tal vez volver a Madrid. ¿A qué? ¿Quién sabe? Evidentemente no lo pensó. Y, evidentemente, tampoco entendía por qué lo había dicho. Por idiota, tal vez, porque estaba entusiasmado conversando con esa familia a la que no se había acercado en años y, por supuesto, además el trabajo con los Kamikazes no lo satisface, pero solo hasta ese momento se había atrevido a verbalizarlo. Lo que no añadió, y ese fue su error, es que todo eso lo decía porque había algo más importante; que en realidad lo único que quería era volver a casa con Mireia. Que ella era la única persona que le daba refugio. Y esa sensación amorosa aún continuaba. Quería decirle a Mireia solo eso. Que quería intentar otra vida con ella, con los ahorros que había hecho durante los tres meses que habían pasado en Los Ángeles y volver a tener una casita para ellos dos, y si era en Bogotá o en Madrid, eso no tenía importancia.
Pero ya es tarde, sabe que el momento de decirlo ya pasó. En realidad solo había querido susurrarle a Mireia, Es que te quiero mucho, pero le salió otra cosa, joder. Y terminó diciendo, como si surgiera de la nada, Tal vez es un buen momento para marcharse a intentar otra cosa, aquí o allá. Mireia lo había mirado entre sorprendida y enfurecida, por decirlo sin habérselo consultado antes, ¿Tú sí crees que hay algo para ti en esta ciudad que parece bombardeada? ¿O que hay alguien en Madrid esperándote con los brazos abiertos? Y él, No sé, no es algo que haya pensado tanto. No sé si quiero regresar. No te había dicho nada porque solo es algo que pienso a ratos… Claro que con la conversación que tuvimos el sábado con Juan Pablo, la posibilidad de trabajar en Colombia ya había quedado descartada… Manuel Antonio divagaba, se refería a su amigo Juan Pablo Grosso, con el que habían tomado un par de whiskiesmientras lo escuchaban quejarse, Ay, Manolito, Manolito, no sabes lo que es vivir en este platanal.
Mireia, en aquel momento, emitió un gruñido con el que cerró la conversación mientras la mamá y la hermana de Manuel Antonio presenciaban esa situación incómoda en medio de aquel obligado almuerzo familiar de domingo, ¿Más chilaquiles, mijo?
Manuel se olvida de todo y vuelve a mirar el camino, otro potrero cubierto de maleza y más adelante otra propiedad también abandonada, como tantas que ha visto desde hace rato. El paisaje es cada vez más desolado. Ya han dejado atrás los pequeños poblados de carretera y le sorprende ver tantas fincas descuidadas. El campo colombiano que él recuerda era un poco más alegre. Cierto es que en su infancia y adolescencia recorría con su padre las zonas de Cundinamarca o del eje cafetero, o las playas del parque Tayrona o de Cartagena, y nunca habían viajado por esta zona de las sabanas de la costa. Tal vez sea eso.
Al recordar a su padre acaricia el reloj que le entregó poco antes de irse a estudiar a Madrid. Acaricia la luneta que cubre un tablero blanco, clásico, sobrio, igual a la imagen que su viejo se empeñaba en proyectar sin mayor éxito, la de un buen burgués bogotano. No se lo quiso quitar esa mañana pese a que Mireia se lo sugirió por esa creencia de que en cualquier pueblo de Colombia hay un ladrón dispuesto a quitarte lo que llevas encima. Él no le hizo caso, Este reloj no le interesa a nadie, bueno sí, tal vez a Javi, el presidente de la compañía, es el único al que le he visto interés por él.
Continúan en silencio. El aire acondicionado de la camioneta alivia la humedad del ambiente, aunque la convierte en una nevera. Viajan por una carretera secundaria cumpliendo un itinerario que a Manuel Antonio, como jefe de operaciones de la compañía Inmoconstrucciones, con sede en California, le parece absurdo. Sin embargo, no puede quejarse. Se supone que su cargo lo obliga a hacer estas visitas de relaciones públicas.
Al otro lado del asiento, en la otra ventana va Emilio Garzón, el encargado de seguridad. A Manuel Antonio no se le ocurrió entablar mayor conversación con él; lo vio instalarse en un asiento apartado en el avión y ya. Le pareció sorprendente que toda una compañía gringa mandara un tipo con una expresión tan poco amenazante. Aunque debe medir al menos un metro con ochenta y cinco, tiene las espaldas anchas y las orejas un poco pequeñas. Pensó que un guardaespaldas enviado desde Estados Unidos tendría un aspecto más fiero, más intimidante. Aunque ya se ha dado cuenta de que, si bien Emilio parece un poco básico, apenas un celador sin uniforme, no se le escapa ningún detalle: cada veinte minutos hace un reporte por sms sobre la localización del grupo y nunca deja de observar lo que se refleja en el espejo del vehículo, No se separe de la caravana, le ordena al conductor, que parece no hacerle caso.
Emilio trata todo el tiempo de encogerse, de hacerse pequeño, de no molestar. La camioneta tiene un asiento amplio, pero él es demasiado grande. Adelante va el chofer de la compañía y a su lado un escolta del que Manuel Antonio solo ha visto la nuca rapada como la de un militar. Piensa en esa palabra, escolta, un eufemismo por el término más apropiado que debería usarse, guardaespaldas. Como todo en Colombia, siempre le ha parecido que lo que importa son las formas, no el sentido real de las palabras.
Nota que el conductor no se disculpa por su descuido al conducir. A veces derrapa debido al camino destapado. Mireia sigue distante, ha renunciado a comunicarse con su iPhone o a encontrar señal en el Blackberry de la compañía. Los ha dejado sobre el cojín, junto al maletín ejecutivo donde cargan los documentos de la empresa Inmoconstrucciones, con filiales en Bogotá, San José de Costa Rica, Guatemala y Los Ángeles, California.
—¿Algún mensaje? —pregunta Manuel Antonio con tono conciliador. Ella lo mira despectiva y se encoge de hombros. Se limita a evadir cualquier asomo de conversación haciendo una pregunta con tono cansino:
—¿Falta mucho?
Entonces Emilio es el ingenuo que interviene, sin entender la pelea silenciosa de la pareja:
—Como una hora, todavía.
—¿Tanto?
Manuel Antonio la mira y busca un resquicio en la corteza de su mal humor para dialogar con ella, pero no lo encuentra. Se dirige entonces al guardaespaldas aprovechando que se ha inmiscuido en la conversación.
—¿No podríamos volver en el helicóptero?
—Voy a preguntar.
Manuel no es una persona exigente y le parece un poco excesivo pedir un helicóptero, Hágame el favor, no joda, como si fuera una reinita, se dice, al tiempo que recuerda que los Kamikazes le habían ofrecido que si el clima mejoraba les mandarían el helicóptero, Tranquilo, Manuel, usted pide, nosotros le damos. En realidad le tiene sin cuidado si hay helicóptero disponible o no. Solo busca que la posibilidad de un regreso más cómodo mejore el humor de Mireia.
Emilio es un hombre fornido, lo cual contrasta con su actitud calmada, que lo hace parecer engañosamente inofensivo. A Manuel Antonio le parece un adolescente al que la ropa le queda chica. Su aspecto es sencillo, impecable y limpio. Sin embargo, cree percibir en él un arraigado olor a sudor que le recuerda los camerinos del gimnasio de la universidad. De esa época en la que frecuentaba canchas de deporte, mucho antes de que una lesión en la rodilla lo obligara a alejarse del ejercicio. El dolor vuelve con el recuerdo, se frota la rodilla en busca de alivio al dolor causado por tantas horas sentado. Emilio vuelve a pedir retorno por medio del radioteléfono, Qué hubo, Bolívar, quería saber si el helicóptero puede despegar, el doctor Figueroa quisiera usarlo para regresar. Emilio espera la respuesta, un momento después agradece a la persona que le habla al otro lado de la línea. Cierra la llamada, entonces se dirige a su jefe, No se sabe, quedaron de confirmar más tarde a ver si la aeronáutica da permiso para el despegue del aparato.
Manuel Antonio no hace ningún comentario. Se limita a mirar la carretera a través del parabrisas, las zanjas medio excavadas, los árboles cubiertos de polvo. A veces vuelve a ver, al frente de ellos, un poco lejanas, las dos camionetas que los preceden, una Land Cruiser igual a la que él ocupa y un vistoso Hummer de color amarillo. Van en caravana por precaución, porque es una zona que unos años antes tuvo problemas de orden público. Aunque ya esa situación quedó atrás, le garantizaron los Kamikazes en la reunión de la compañía; sin embargo, la empresa de seguridad y la compañía de seguros de Irvine, California, al conocer el itinerario pidieron que viajara escoltado. Y por eso va en una camioneta del Gobierno, protegido por un montón de personas, en una situación que hace cuatro meses le hubiera sido imposible de imaginar. En un suspiro pasó de ser un desempleado fancy, una cifra más entre las personas sin empleo en España, a estar en medio de una organización como un tipo destacado. Demasiado destacado para sus parámetros, aunque tampoco tuvo mucha oportunidad de elegir. Era eso o seguir en paro, en apuros para pagar las cuotas de un apartamento hipotecado y con el bmw sin gasolina en el garaje.
Qué lejos parece Madrid, donde creyó que podría olvidar el malestar que le producía su familia, más exactamente su abuela materna, esa bruja descalificadora. Madrid, la ciudad donde hizo la maestría y donde consiguió hacer una vida independiente y feliz, algo que difícilmente hubiera podido conseguir de haberse quedado, veinte años antes, con su hermana y sus papás en Bogotá. Sí, extraña ese mundo que se esfumó durante la crisis, dos años antes.
El paisaje ha comenzado a cambiar, atrás ha quedado la monotonía de las haciendas abandonadas, de los potreros llenos de paja y pocos árboles. Han entrado en una zona boscosa y levemente montañosa en la que apenas se siente el calor de la temprana luz de la mañana. En ese momento, ve, por primera vez en el viaje, el perfil del escolta que viaja delante. Le parece que gira la cabeza y mira al conductor, que a su vez también cruza la mirada con él. Manuel Antonio se da cuenta de que hay un gesto de entendimiento entre ellos. De hecho, Emilio, el jefe de seguridad también lo percibe:
—No pierda contacto con la caravana.
Pero el conductor disminuye aún más el paso. Manuel no se da cuenta de más porque en ese momento un gran golpe sacude la camioneta y hace que su cabeza choque con el vidrio de la ventanilla. Si no fuera por el cinturón de seguridad hubiera perdido el sentido. Mireia ve salir volando los teléfonos que estaban a su lado y Manuel alcanza a notar que Emilio se sostiene agarrado a la manija del techo del vehículo. Es un tipo fuerte y por eso no cae encima de ellos. Hay fuego, humo, se da cuenta de que la camioneta ha quedado atravesada en la mitad del camino, entre una nube de polvo y pólvora quemada. En el tablero suenan todas las alarmas, la de la puerta abierta, la del cinturón desabrochado, la del encendido del motor. Poco a poco Manuel sale de aquel mundo de silencio, los oídos le zumban por la densidad de la explosión, porque fue eso, una explosión al frente de la camioneta que la tiró a un lado del camino, escucha los gritos de Mireia. Está tan confundida como él. Entonces se da cuenta de que Emilio, con gesto violento, los tironea de la ropa para que salgan del vehículo. Le da miedo hacerlo. Los asientos delanteros están vacíos. El conductor y el escolta ya no están en su lugar:
—Bájense, el blindaje de esta camioneta no aguanta mucho —grita Emilio.
En ese momento siente el golpe de aire caliente de otra explosión que viene del frente de la camioneta. Alcanza a distinguir trozos de vidrio astillado y pedazos de metal azul oscuro que vuelan por el aire. Del motor sube una columna de vapor. Entonces escucha otros ruidos repetidos. Tac, tac,tac, son golpes secos que golpean las latas del vehículo. Emilio los empuja lejos de la camioneta. Manuel Antonio, aturdido, toma del brazo a Mireia. Se arrastra por la zanja del borde del camino. Emilio los hace tenderse sobre el lodo seco. Manuel Antonio alcanza a preocuparse porque su ropa va a quedar hecha una miseria. Pero de inmediato olvida esa absurda veleidad. Sin embargo, se palpa la muñeca para confirmar que el reloj de su padre continúa en su lugar.
—Quédense quietos —dice Emilio devolviéndose. Empuña una pistola que a Manuel Antonio le parece enorme, se pregunta dónde la guardaba. Emilio repta por la zanja en dirección a la carretera—. Jimeno, Morales, acérquense —grita en dirección al conductor y al escolta que se han desplazado por la zanja en el sentido contrario.
Entonces, Manuel Antonio ve horrorizado que al otro lado de la carretera emergen varios hombres armados. No llevan uniforme, no parecen ser parte de algún ejército de los que han estado disputándose la región los últimos veinte años y que él vio tantas veces en las noticias. Por eso está más sorprendido. Es una pesadilla que él siguió con una curiosidad casi de antropólogo en los noticiarios de tve. Una realidad de la cual se sintió siempre ajeno. Por eso, cuando preguntó por la situación en esta zona del país, dio por buena la explicación que le dieron los Kamikazes: que tranquilo, que todo este territorio estaba en calma, que por eso el Gobierno estaba invirtiendo en estas zonas para recuperarlas y además iba en un carro blindado del Gobierno, Para más cheveridad y tal. Por eso le parece aún más absurda la escena que transcurre frente a sus ojos. Con esos disparos y esas dos explosiones que aparecieron de la nada.
En ese momento, Emilio ve que el chofer y el guardaespaldas que han estado agazapados un poco más adelante en la carretera, en la misma zanja donde están ellos, salen con los brazos en alto mientras hacen señales de calma y gritan algo que Manuel Antonio no alcanza a entender.
Tampoco Emilio entiende por qué lo hacen. Piensa que necesitan ayuda y hace algunos disparos para distraer a los hombres armados y obligarlos a replegarse en la vegetación, a lo cual estos responden disparando en todas direcciones. Algunas ráfagas destrozan las hojas de los arbustos cerca de donde está Emilio.
Entonces ven que el chofer y el guardaespaldas, pese a las señales que hacen de que se quieren rendir, caen al piso. Emilio, nervioso, hace otra ronda de disparos en dirección a los matorrales hasta descargar un proveedor. Recarga el arma, se detiene y queda a la expectativa.
Al rato se mueve hacia el lugar de la zanja donde están Manuel Antonio y Mireia, No tengo mucha munición, no nos queda de otra. Tenemos que irnos de aquí.
Distingue un canal de riego abandonado y los obliga a dirigirse hacia allí. Poco a poco se alejan de la carretera. Al hacerlo escuchan algunos disparos, pero lo que más los asusta son las explosiones causadas por los vidrios de la camioneta que estallan por el calor generando nuevas volutas de humo negro que se confunden con las llamas color naranja de la combustión de gasolina, caucho y ropa. Manuel Antonio siente la mordedura de la violencia. Percibe el calor de las detonaciones, ve pedazos de vidrio y latón que caen como llovizna a su alrededor. Entonces descubre que Mireia ha enterrado las uñas en su mano. Lo sabe porque distingue las gotas de sangre, no porque sienta algún dolor. La camioneta se deshace en el fuego. Emilio los hace continuar arrastrándose por entre los matorrales para alejarse del fuego. Manuel Antonio va pendiente de Mireia, que se ve aterrorizada. También observa a Emilio y se pregunta quién es este tipo.
En la carretera 2
La camioneta Toyota gris metalizada, que abría la caravana que transportaba a Manuel Antonio Figueroa, está detenida a la orilla de la carretera a la sombra de una bonga que parece una sombrilla gigante. Junto a ella está el Hummer de color amarillo. Los motores están apagados, de modo que el único sonido que se escucha es el zumbido de los insectos en el calor húmedo de la mañana. Junto a la camioneta hay un hombre vestido con un traje de lino crudo y una guayabera de diseñador, tiene un pañuelo con iniciales bordadas en el bolsillo de su saco de lino y zapatos relucientes. A su espalda hay otro hombre que lleva una gorra de beisbolista y un fusil colgado del hombro. Habla por teléfono. Hay otras figuras que permanecen en el interior de la Toyota, también armadas. El paisaje es similar al recodo donde sucedió el ataque. El mismo camino polvoriento, los mismos potreros abandonados. Están apenas a dos kilómetros de distancia.
—¿Por qué tantos disparos? —pregunta Moncho Ancízar, el hombre del traje de lino—. Dime, Bolívar, ¿qué es esa joda? Me dijiste que esto iba a ser de rutina para los hombres que reclutaste.
Se escucha a lo lejos otra explosión. Los dos hombres se miran sorprendidos.
—Parece que hay oposición —dice Bolívar, mientras trata de comunicarse por radioteléfono, sin éxito.
Moncho está molesto.
—Esto es un secuestro, no un fusilamiento. ¿Qué están haciendo esos imbéciles? ¿Acaso les pedí que rompieran la camioneta? Erda… aunque es de la Unidad de Protección, de pronto me la cobran…
Bolívar cierra el teléfono y se disculpa.
—Es que tienen rpg.
Moncho clava una mirada de furia en su empleado.
—Eres imbécil o qué, Bolívar. ¿Quién les dio lanzagranadas a esos cretinos?
Bolívar se encoge de hombros.
—Eso no lo sé. Alguno de esos que se creían comandantes de la gran cagalera. No sé. En todo caso, ¿qué hacemos si se les va la mano? ¿Qué pasa si lo matan?
Moncho reflexiona durante un breve momento.
—Pues nada. Pero en todo caso necesitamos el cuerpo enterito. Si lo borran del mapa no nos sirve, diles que se calmen, no joda.
Bolívar se muestra impotente y señala el radioteléfono al que nadie responde.
—No sé por qué siguen disparando, se supone que Morales debía eliminar al guardaespaldas que nos impuso la compañía de seguros gringa y ya. Era fácil.
Moncho no dice nada, sacude la cabeza fastidiado. Abre la puerta de la camioneta y busca en la guantera, saca un aerosol con agua Evian, aprieta el pulverizador y deja que la nube de rocío refresque su cara, luego toma su pañuelo con iniciales bordadas y enjuga el exceso de agua. Mientras tanto piensa y piensa en qué hacer. Al mismo tiempo patea las piedras sueltas que hay sobre el asfalto.
—Pues parece que no fue tan fácil, porque hay demasiado ruido.
Bolívar, pendiente del teléfono, observa los zapatos de Moncho. Es evidente, para él, que cuestan lo mismo que varias semanas de su salario.
En ese momento suenan otros disparos. Moncho hace un gesto de impaciencia, ¿Hasta cuándo van a seguir? Llámalos y que se detengan ya. Bolívar vuelve a utilizar el teléfono, No joda, Morales, Morales, conteste, hijueputa, grita al aparato como si este fuera un subordinado. Aguarda un poco y aguza el oído, pero no obtiene respuesta. Entonces hace una mueca de desagrado, No contestan. Se saca la gorra con el logotipo de los Dodgers y la sacude en el pantalón, ¿Cómo así? Esto no puede estar pasando, Bolívar, no joda. Yo me estoy jugando el cuello con esta vaina y tú me dices que no contestan. Erda…
Moncho mira a Bolívar con furia y le ordena:
—Mejor dicho, anda para allá a ver qué pasa.
Bolívar se queda mirando los dos vehículos.
—¿Me puedo llevar el Hummer?
Moncho lo mira con desprecio y patea una piedra con mal humor mientras hace un gesto afirmativo.
—Llévatelo, y no me jodas con maricadas.
En la carretera 3
Los Kamikazes dijeron, Hombre, Manuel Antonio Figueroa, tú eres nuestro hombre. Tienes que ir. Nos tienes que hacer quedar bien por allá, acuérdate que esa es nuestra tierra.
A Manuel le parece estarlos oyendo. Los tres sonriendo como siempre, Hágase el paseo, nosotros iríamos, pero con el asunto del puente de San Diego nos toca estar pendientes acá de las cosas. Ja, el puente de San Diego por el que no han hecho nada, todo el trabajo lo han realizado los ingenieros, las secretarias, la cubana, hasta él, que no tiene todavía un oficio específico en esa compañía, pero ellos. Jua…
El cielo está despejado, hay alguna nube y se siente cada vez más el fuego solar que traspasa la ropa. El vestuario de Manuel, tan bien escogido esta madrugada, antes de salir del hotel en Bogotá, informal pero elegante, apropiado para una inauguración de carácter rutinario en un municipio del cual jamás había tenido noticia, ahora está destrozado. Se siente como un payaso, un motivo de burlas; sin embargo, su realidad es más grave que eso, su ropa lo dice: hay agujeros en la camisa, manchas de barro, un par de rasguños que sangran. Se siente miserable. Mireia sufre una especie de catatonia, mira hacia el frente, pero no entiende nada, está más confundida que él. Entonces la voz del guardaespaldas los regresa a la realidad.
—Quédense quieticos aquí, espérenme, ya vuelvo.
Mireia toma del brazo a Manuel Antonio, ¿Qué está pasando, dime qué está pasando? No lo sé, no entiendo nada, Tengo miedo. Ya no hay ninguna discusión entre ellos, ningún malestar es más importante que esto. El ruido de los disparos es su realidad inmediata. Manuel Antonio mecánicamente le pasa la mano por la espalda, es lo único que se le ocurre hacer. El único cariño que puede ofrecerle, Me habían dicho que esta zona era muy segura, que por eso estábamos trabajando aquí. Que nos han puesto a cargo de la reconstrucción de un municipio completo, desde el acueducto que íbamos a inaugurar hoy, hasta la escuela y la cancha de basquetbol. Por eso no sé si se trata de un asalto para robarnos u otra cosa…
Mireia escucha las explicaciones, no logra asimilarlas, porque mientras Manuel habla, una nueva angustia se apodera de ella, Los teléfonos, no los tengo, se quedaron en el auto. Manuel queda congelado, Mierda. Observa hacia la carretera por encima de los arbustos que los rodean; la columna de fuego que sale de los restos de lo que fue la camioneta se eleva al cielo. Los teléfonos ya son humo. Unos segundos después —le resulta difícil medir el tiempo— comienza a percibir que le zumban los oídos, respiran una materia espesa y caliente de caucho y plástico quemado. El sudor se seca apenas al salir de los poros. Ya no es capaz de reaccionar ni de decir nada. Mireia, paralizada, continúa en silencio. Tiene las manos juntas a la altura del pecho y entrecierra los ojos. Manuel la abraza. Nuevamente suenan disparos, lo tranquiliza notar que cada vez son más lejanos. Al final se acallan, solo se percibe el crujir de las hojas muriendo bajo el rayo de sol y el zumbar de los insectos.
En el aire comienza a diluirse el olor a gasolina, a plástico quemado. Después de interminables minutos, o segundos, escuchan ruido de ramas que se quiebran, ¿Qué hacemos?, No hables, quedémonos quietos. Aparece entonces Emilio, sudoroso; trae en la mano su pistola y dos proveedores que acomoda en los bolsillos del pantalón. Se sienta en el piso lodoso, junto a ellos, respirando agitado. Las manos le tiemblan. Al menos algo se salvó. A Manuel Antonio le preocupa verlo tan nervioso. Tenía la impresión de que los guardaespaldas no se inmutan, ¿Consiguió un teléfono?, No, y tampoco hay radios. Todo se quedó en la camioneta, se queja Mireia, aunque da lo mismo, por aquí no hay señal.
Manuel piensa con ironía. Las uvas están verdes dijo la zorra, no hay teléfono, por tanto, no lo necesitamos porque no hay señal, estamos jodidos. También se arrepiente de haber descuidado su teléfono que ahora arde con todos los documentos que traían. Una nueva explosión los sobresalta, son los últimos vidrios del vehículo que explotan por el calor.
Solo tenemos que esperar, ya deben venir a buscarnos, ¿no? Emilio Garzón escucha con algo de escepticismo, Deberían, pero no creo que lo hagan. Manuel hace un gesto de incomprensión, ¿Por qué dice que eso? Emilio toma aire, O atacaron las otras camionetas al mismo tiempo y por eso no volvieron, o pasa algo peor…
Manuel y Mireia se miran estupefactos. Emilio Garzón, todavía tembloroso y con la voz entrecortada, hace una seña con el pulgar en dirección a la carretera y añade:
—Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Jimeno, el conductor, y Morales, el escolta, estaban involucrados en el ataque.
—Pero el conductor era del Gobierno.
—Y eso qué.
Manuel Antonio no sabe qué responder.
—A ellos también les dispararon…
—Estoy seguro de que fue por error. Fue una emboscada chambona, los saqué corriendo con mucha facilidad y tal vez herí a alguno.
—Podría ser una banda de asaltantes de caminos —insiste Manuel Antonio tratando de encontrar alguna explicación.
—Puede ser, no estoy seguro.
—¿Entonces? Ya nos deberían venir a buscar los otros, ¿no?
El guardaespaldas hace una pausa para tomar aliento.
—Deberían haber llegado ya. Eso también me parece raro.
Manuel espera algo más preciso.
—¿Por qué dice eso?
Emilio suspira como un maestro ante un estudiante difícil.
—Pues yo creo que ellos tienen algo que ver.
Manuel comienza a entrar en pánico.
—Pero ellos fueron enviados de la Compañía.
Emilio piensa un poco.
—Puede que sí, pero todo parece una trampa. Y si tengo razón entonces a usted lo quieren muerto o secuestrado, y por tanto yo también estoy en problemas.
Manuel Antonio, el jefe de operaciones de la empresa Inmoconstrucciones se queda de una pieza, cruza la mirada con Mireia. Ella está pálida, el rímel barrido alrededor de los ojos y el labial desaparecido.
—Eso no es posible. No, no es posible. ¿Ellos? No, no… ¿Por qué?
Emilio respira profundamente antes de volver a hablar.
—Pues si estoy equivocado, usted pone la queja ante mis jefes y ellos los indemnizan. O lo que sea. Pero mi trabajo es seguir mi instinto y mi instinto me dice que mejor evitamos esas camionetas y buscamos que nos recojan los de mi compañía de seguridad. Es fácil. Solo necesitamos encontrar un teléfono. En todos los pueblos hay gente que vende minutos, no será difícil encontrar alguno. En el primero que entremos resolvemos.
Manuel no responde de inmediato, duda un poco antes de hacerlo.
—Entonces, ¿para dónde vamos?
Emilio da una mirada en redondo, se detiene en la columna de humo que se eleva a lo lejos, más allá de la vegetación reverberante.
—Pues no sé, en todo caso hacia el otro lado. Nos toca caminar y buscar cómo regresar a un lugar donde las camionetas no nos alcancen. Me parece que vi un desvío hacia un pueblo, a unos quince kilómetros.
Manuel Antonio recuerda las modestas edificaciones que ha visto al pasar: paredes embadurnadas con anuncios electorales, mototaxistas, perros desnutridos, gallinas verdes iluminadas en sus vitrinas, butifarras colgadas de palos.
—Nos toca ir a pie por entre los potreros. Si vamos por la carretera y viene algún carro nos toca escondernos —dice Emilio Garzón echando a andar—, no podemos correr riesgos, cualquiera puede estar con ellos. La otra opción es ir al pueblo hacia donde nos dirigíamos. Puede estar muy cerca.
Manuel mira sus zapatos arruinados por el lodo de la cuneta. Luego a Mireia: observa sus delicadas sandalias embarradas y su pantalón de lino y su blusa que deja demasiada piel al descubierto para alimento de los mosquitos.
—Decida usted —dice Manuel Antonio con cansancio—, de verdad que no tengo ninguna opinión.
Emilio observa alrededor suyo. Mira a un lado, mira al otro y señala con el dedo hacia delante. Las tres figuras echan a caminar en el sentido que él indica, agobiados por el calor de la mañana. Caminan tan rápido como lo permiten las sandalias de Mireia, en dirección opuesta a la columna de humo que se eleva a lo lejos.
California Dreamin’ 1
Tres meses antes, Manuel Antonio Figueroa no se imaginaba que iba a ser el jefe de operaciones de una compañía constructora en California. Estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida cuando frente a sus ojos se cruzó el logotipo de la empresa Inmoconstrucciones. Estaba en su apartamento, en Madrid, observando el correo con las cuentas por pagar, las cartas del banco y el largo mensaje enviado por Isabel, su única hermana, la que vive en Bogotá, diciéndole que le prestaba el dinero que le había pedido, pero que solo lo hacía por esa única vez.
Le molestó un poco el tono regañón de su hermana, pero el palo no estaba para cucharas, tenía que aceptarlo. Sobre la mesa había varios cuadros en Excel con las obligaciones pendientes. Febrero, tachado en verde, marzo casi todo en rojo y casillas vacías. Era una de esas listas que le ayudaban a tranquilizar la ansiedad. Al terminar de leer el correo entró el mensaje de John Hodgson, el head hunter que lo había contactado unas semanas atrás porque había visto su hoja de vida en una carpeta de otra compañía y lo había entrevistado extensamente para conocer sus planes de vida. En el correo le daba la buena nueva de que Inmoconstrucciones, una empresa con sedes en Los Ángeles, Costa Rica, Guatemala y Colombia, estaba muy interesada en conversar con él.
Manuel Antonio Figueroa había trabajado durante muchos años en una constructora de carreteras. Una pequeña compañía que operaba, por subcontratación, para las grandes constructoras del país. Amplias autopistas en las que los españoles corrían en sus Seats, bmw, Volvos y Mercedes a ciento veinte kilómetros por hora eran responsabilidad suya. Había pasado años de su vida frente a grandes fotografías aéreas, analizando presupuestos y observando mapas con trazados imaginarios que poco a poco se materializaban desde los diseños en Autocad en puentes, canales y asfalto de distintas viscosidades. El estado de bienestar crecía a razón de varios metros cúbicos de hormigón por segundo a partir de los proyectos que él dirigía desde sus ordenados cuadritos hechos en Excel. Pero al terminar la primera década del siglo xxi, vino la crisis y con ella el discurso del ingeniero Rodríguez, Ya no hay presupuestos gubernamentales para hacer más puentes o carreteras, están locos, tenemos que recortar. Y así, sin más ni más, un día, en pleno invierno de 2009, poco antes de fin de año, el ingeniero Rodríguez le dijo, Pues nada, mira, Manuel Antonio, hasta aquí llegamos… lamento mucho decírtelo en esta época de fiestas, pero…
… Y no quería recordar más porque ese discurso le producía una rabia profunda cada vez que lo evocaba. Después de casi quince años de trabajo, adiós, si te vi no me acuerdo. Un bonito regalo de Reyes. En pocas palabras, quedaba sin empleo, con una deuda por su apartamento, cuotas pendientes del auto y nuevas responsabilidades. Hacía poco había comenzado a vivir con su novia Mireia, lo que implicaba mayores gastos. No era el mejor momento para que lo alcanzara la crisis que recorría Europa.
Sin embargo, su actitud frente a esas situaciones era aceptarlas con sincero fatalismo. Cuando las cosas estaban mal, observar su desenvolvimiento le proporcionaba cierto sosiego. Saber que él conocía o creía conocer las razones por las que pasaban las cosas malas le producía una suerte de tranquilidad. Podía elaborar largas listas con casillas de color que explicaban las razones por las que una obra fracasaba o se atrasaba. Lo mismo le pasaba con las noticias. El mundo se iba al garete y él sí entendía por qué. Todo lo que existe merece perecer, se decía repitiendo a Hegel, y pensaba, Bueno, pues mi empleo tenía una caducidad, mi cuerpo tiene una caducidad, la especie humana tiene una caducidad, entonces, ¿cuál es el problema?
Esa forma de ser lo había convertido en una especie de científico del pesimismo. Todo está mal, pero puede estar peor. Las leyes de Murphy eran un decálogo de su comportamiento diario, por eso, en los momentos en que lo asaltaba el negativismo optaba por salir a caminar para encontrar algo positivo en las hojas de los árboles, el sol de primavera o del verano, el calor de un chocolate o un trago de coñac. Y cada vez que el sentimiento de fatalidad se adueñaba de su espíritu se dejaba ir por los andenes, tomaba el paseo de La Castellana y caminaba las calles que lo separaban del Museo del Prado. Esa era su rutina cada vez que tenía una duda en el trabajo, cada vez que se tenía que enfrentar al ingeniero Rodríguez, a cuya mala leche nunca consiguió acostumbrarse. Entraba al museo, evitando las colas de turistas gracias a la tarjeta negra con letras doradas de la Asociación Internacional de Museos, que lo acreditaba como vip, e iba a mirar un Rembrandt o cualquier cuadro de Velásquez, aunque prefería Las meninas sobre cualquier otro. En todo caso quedaba estupefacto ante esos prodigios empastados a la tela con pigmentos y óleos y, después de un buen rato de observarlos, sus pensamientos se aclaraban. Le proponían un orden. El arte para él era otra forma de construir cosas.
En esas visitas al museo evitaba ir con Mireia, porque se burlaba de él. Es que resultas un poco predecible, eres un lugar común. Las meninas, joder, si ese cuadro solo falta que lo pongan en las cajas de los cereales. Lo mismo pasaba con sus gustos musicales, Joaquín Sabina, que te den por el culo. Pero a él no le importaban sus comentarios, es posible que Las meninas fueran un lugar común y Sabina un pasotas para Mireia que prefería otros ruidos. Pero se justificaba a sí mismo señalando que si eran tan populares sería porque le interesaban a la mayoría y él no era nadie excepcional ni tampoco un intelectual. Sin embargo, a pesar de esas discusiones sobre sus gustos más personales y a su diferencia de edad, casi diez años, le gustaba Mireia y la pasaban bien juntos. Amaba su buen humor y su amor por la vida sana, el new age y su carreta sobre arquitectura. Los dos tenían eso en común, les gustaba construir cosas, trazar planes, diseñar la vida. Y pensaba lo mismo sobre los pintores: le parecía que ellos construían mundos completos llenos de luces, sombras, figuras inolvidables, personalidades definidas, muebles, espacios habitables.
Manuel Antonio se quedaba de pie largo rato, lo que permitiera el flujo de visitantes, en medio del amplio salón dedicado a la emblemática obra de Velásquez, observando y siendo observado por el interminable desfile de gente de todas las nacionalidades, entre los cuales siempre podía diferenciar con facilidad a los ruidosos colombianos, cuya voz percibía con anticipación desde que venían por el corredor. Sin embargo, el sonido de esas voces no le producía empatía alguna. No se avergonzaba de ser colombiano, pero tampoco sentía ningún orgullo por su pasaporte. No es que se sintiera europeo, no podía olvidar su condición de sudaca. Sin embargo, había algo en esa actitud campechana de los turistas colombianos que le hacía huir de su presencia con cierta conmiseración hacia ellos.
No era solo su ruidosa manera de hablar. A fin de cuentas, pensaba, en una ciudad como Madrid la manera de hablar de los colombianos resulta casi discreta. Lo que no soportaba de sus compatriotas era esa creencia de que sus pueblos son los más bonitos de la Tierra y que no hay nada mejor que la comida criolla. Además, aunque la charcutería española no les parece del todo mal, extrañan la longaniza de Sutamarchán o un chorizo de Santa Rosa de Cabal. En síntesis, le parecían demasiado pueblerinos.