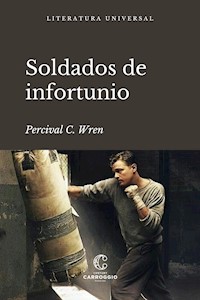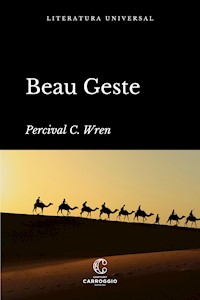
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Una fabulosa historia sobre el compañerismo, la amistad y la solidaridad, donde la vida de la Legión Extranjera en el marco trágico del desierto africano encuentra en la mayoría de sus capítulos un acento muy humano y unos escenarios muy vivos; sus tres protagonistas principales, los hermanos Geste, Michael (Beau), Digby y John, son la representación de la irracionalidad humana, del impulso y la curiosidad que cimientan todo afán aventurero; hacen de la Aventura un sentimiento antes que una condición, un estado de ánimo que puede aflorar en las más adversas circunstancias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beau Geste
Percival Christopher Wren
Título: Beau Geste
Original: Beau Geste (1924)
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN: 978-84-7254-487-1
Maquetación: Javier Bachs
Introducción: Juan Leita
Traducción: equipo editorial
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida ni almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, o de fotocopia, grabación o de cualquier otro modo, sin el permiso expreso del editor.
Contenido
Introducción
PRIMERA PARTE
I Sucesos de Zinderneuf
II George Lawrence cuenta la historia
SEGUNDA PARTE
I Beau Geste y su banda
II La desaparición del agua azul
III Alegría y romanticismo
IV El desierto
V El fuerte de Zinderneuf
VI Un funeral de Vikingo
VII Por el Sahara
INTRODUCCIÓN
La magia del cine, con sus características peculiares y únicas de vida y movimiento, ha tenido siempre la virtud de llevar a su mundo los mejores argumentos que la fantasía de los escritores ha creado. No solamente ha hecho revivir casi enseguida las grandes novelas que han obtenido la simpatía y la aceptación del público, sino que muchas veces su esfuerzo ha contribuido a hacer más famosa la obra literaria y conseguir que el espectador se acercara a la narración o ala novela de la cual ha surgido la película. Resultan prácticamente innumerables los casos que podrían citarse al respecto. Sin embargo, bastará aquí aludir a un hecho como ejemplo vivo y destacado de esa labor que ha llevado a cabo el cine en incontables y sucesivas ocasiones.
En 1939 Hollywood, el centro más importante de la industria cinematográfica, realizó una cinta de aventuras que iba a convertirse en el enorme deleite de todos aquellos, mayores y pequeños, que eran apasionados amantes de la intriga y de la emoción. Para el personaje principal se eligió al mejor actor que ya por entonces se había consagrado como ídolo indiscutible del gran público. Se trataba de un hombre de elevada estatura y magnífica presencia física que había interpretado numerosas veces el papel de cowboy y que ahora encarnaría el de un valiente y noble legionario. Su nombre era Gary Cooper. Para el personaje secundario de un sargento terriblemente severo, ambicioso y próximo a la locura, se pensó en un célebre actor que se había especializado en papeles de hombre duro, llamado Brian Donlevy, mientras que los hermanos del protagonista eran encarnados por nombres tan famosos en la historia de la cinematografía como Ray Milland y Robert Preston. La dirección de la cinta fue confiada a un experto conocedor de la técnica de este género: William A. Wellman.
La acción de la película se iniciaba con una intrigante escena que rápidamente captaba la atención del espectador: un pelotón de legionarios se acercaba a una fortaleza situada en pleno desierto, observando con asombro que múltiples soldados estaban apostados entre las almenas, absolutamente inmóviles y apuntando con sus fusiles, como si esperaran el ataque de un enemigo que no aparecía por ninguna parte. Una densa columna de humo se elevaba posteriormente desde el interior de la fortaleza y nada permitía adivinar el drama que allí se había desarrollado. El título del film era Beau Geste y susimple nombre evoca un grato recuerdo en todos aquellos que tuvieron la suerte de verlo.
Gracias a esta versión plástica, el nombre de un novelista iba a hacerse mucho más famoso en todo el mundo. No solamente Beau Geste iba a ser leída con avidez por los mismos que ya habían vivido su trama en la pantalla, sino que muchas otras obras del mismo autor alcanzarían un resonante éxito. Las aventuras de los legionarios se extenderían en otros títulos como Beau Sabreur y Beau Ideal,de modo que la fama del novelista atravesaría numerosas fronteras, conociéndosele muy pronto como el creador de emocionantes relatos sobre la Legión Extranjera francesa. Su nombre era P. C. Wren y la literatura juvenil le debe una importante y considerable aportación.
EL MILITAR ESCRITOR
Nacido en Devonshire (Gran Bretaña) en el año 1885, Percival Christopher Wren cursó sus estudios universitarios en Oxford, llegando a graduarse y dando muestras de notables aptitudes para las letras. La vida del autor de Beau Geste,como ha ocurrido a menudo con muchos otros escritores, no se pararía no obstante en una pacífica situación de estudio o de tranquila dedicación al campo erudito y literario. Por el contrario, la más variada gama de actividades aparecería en el transcurso de su intensa y más bien corta existencia, ya que viviría únicamente hasta los cincuenta y seis años de edad.
Durante cierto tiempo abordó las tareas de la enseñanza, siendo maestro de escuela e incluso director de un colegio. Sin embargo, su tendencia innata a la aventura y a la exploración de los campos más diversos lo llevaría a introducirse y a experimentar sus propias posibilidades. Sus biógrafos nos refieren con asombro la capacidad casi ilimitada de Wren para probar fortuna en diferentes oficios y trabajos. Sabemos que fue sucesivamente boxeador, comerciante, cazador de fieras, explorador y periodista. Al estilo de Mark Twain, de Robert L. Stevenson y de tantos otros autores, Percival C. Wren se sintió arrastrado por su íntimo impulso a la indagación práctica de los lugares más ajenos a su patria y de los ambientes más distintos.
Una carrera específica, no obstante, sería la que marcaría en concreto sus pasos y la que le daría en realidad los medios para realizar sus aspiraciones como incansable viajero y como autor de una serie de aventuras basadas en hechos auténticos y en su propia experiencia: la carrera militar. Desempeñando un cargo de funcionario público y adscrito al servicio de Instrucción de la India, Wren entró a formar parte en el cuerpo de oficiales de reserva de aquella colonia. Al principio sirvió en el ejército inglés e indio. Sin embargo, a raíz de la primera Guerra Mundial y habiendo obtenido el grado de comandante, su actividad militar se desarrollaría durante un importante período en la Legión Extranjera francesa. Hasta 1917 permaneció en varios puntos clave de África Oriental y Septentrional. Este fue el acontecimiento decisivo de la vida de Wren que lo induciría a plasmar por escrito las vicisitudes y los caracteres sumamente diversos que había visto y observado con especial atención.
En efecto, después de algunas tentativas literarias entre las que cabe destacar Dew and Mildew,aparecida en 1912,y Snake and Sword, publicada dos años más tarde, su nombre como escritor fue consagrado por un apasionante relato de la Legión titulado The Wages of Virtue (El salario de la virtud) que vio la luz en 1916. Desde entonces un nuevo género de aventuras se abriría paso en el campo de la literatura juvenil: el mundo abigarrado e insólito de los legionarios ofrecía un vasto material para desplegar las más emocionantes intrigas y peripecias.
P. C. Wren se dedicó desde aquel momento con ferviente y asidua laboriosidad a la confección de nuevas tramas e incidencias ocurridas en el mismo marco a la vez original, grandioso y repleto de posibilidades. El autor poseía un profundo conocimiento de la vida africana, así como de la inmensa variedad de individuos que habían acudido a la Legión para olvidar o en espera de perdón por algún delito cometido, y ello le proporcionaba una inagotable fuente de argumentos y de historias personales oídas de labios de los propios soldados. El género iniciado por Wren obtuvo enseguida gran aceptación y fue asumido por muchos imitadores. No obstante, aquel creador tenía una considerable ventaja sobre los demás escritores de estilo parecido: haber sido él mismo legionario y poder escribir fundamentalmente acerca de lo que había conocido.
En un mismo año, 1917, aparecieron The Young Stagers y la novela Stepsons of France (Los hijastros de Francia),que logró un éxito resonante. La enorme viveza de las escenas, la lógica férrea con que se traban los episodios y la atractiva notoriedad de los personajes que desfilan muchas veces como auténticas historias vivas conferían a las obras de Wren un interés y una fascinación notables. Con todo, había que esperar aún la célebre serie de los Beau para que su fama fuera completa dentro del sugestivo y apasionante género de aventuras.
En 1924 se publicó la novela que debía dar a su autor la máxima popularidad. Apenas ver la luz, Beau Geste se convirtió inmediatamente en un best-seller,consagrando a Percival C. Wren como un novelista consumado dentro de su categoría literaria. La perfecta técnica narrativa de la obra y la sorprendente novedad de la temática cautivaron muy pronto a un público lector cada vez más amplio. Por otra parte, las diversas y espléndidas adaptaciones cinematográficas contribuyeron decisivamente a incrementar la fama del militar escritor. La historia del ciudadano inglés que por enigmáticos motivos se alista en la Legión Extranjera francesa no solo sirvió de base fundamental a la obra más celebérrima de Wren, sino que se extendió sucesivamente en las novelas tituladas Beau Sabreur y Beau Ideal,publicadas respectivamente en los años 1926 y 1928.
La famosa novela, que aclara el misterio de por qué tres hermanos se enrolaron en la más férrea organización militar y su posible relación con el robo de una inestimable piedra preciosa en su mansión familiar de Inglaterra, alcanzó un éxito notable y tanto jóvenes como mayores se imbuyeron con placer en la lectura de aquellas fascinantes incidencias. La actividad de Wren como escritor aumentó considerablemente en los últimos doce años de su vida, apareciendo numerosísimas obras entre las que destacaron principalmente Soldados de infortunio (1928), El misterioso señor Waye (1930), The Fort in the Jungle (El fuerte en la jungla, 1936) y The Disappearance of General Jason (La desaparición del general Jason, 1940). A su muerte, acaecida el 22 de noviembre de 1941, el prestigio obtenido por Percival Christopher Wren en el marco de las novelas de aventuras era internacionalmente reconocido. Las ediciones de sus obras se habían repetido varias veces y las traducciones eran continuas a los idiomas más importantes del mundo. La literatura juvenil se había enriquecido con unas narraciones técnicamente impecables y con unos argumentos repletos de brío, intensidad y emoción.
EN LAS ARENAS DEL DESIERTO
Se ha dicho con razón que lo que más cautiva en los libros de Wren es el ambiente singular que se describe con especial fuerza y vigor. Por lo que respecta a Beau Geste,es evidente que sus elementos básicos son las inmensas posibilidades que ofrecen el escenario insólito del desierto africano y la compleja realidad de uno de los cuerpos más aguerridos de los ejércitos modernos.
La Legión Extranjera francesa, fundada en Argel en 1831 e integrada por fuerzas de infantería y de caballería, estaba constituida ciertamente por hombres comprendidos entre las edades de dieciocho a cuarenta años que no tenían ningún inconveniente en servir a un país diferente al suyo propio. Se trataba de un conjunto de tropas mercenarias que permitía la incorporación de toda clase de individuos, fueran cuales fuesen su procedencia, su motivación, su categoría social y su pasado histórico. Con estos presupuestos, resulta comprensible que se encontraran de hecho enrolados en la misma organización los más diversos tipos y caracteres humanos, desde verdaderos asesinos que huían del castigo de la justicia hasta jóvenes impulsados por un noble ideal de sacrificio y de ayuda voluntaria a una causa supuestamente justa.
Al alistarse en la Legión, el recluta dejaba prácticamente de tener patria e incluso tenía la posibilidad de cambiar su nombre verdadero, para convertirse únicamente en un soldado dispuesto a afrontar las más duras pruebas y las más tremendas penalidades. El sueldo que percibían los legionarios no era realmente un motivo alentador que justificase la decisión del alistamiento. Por esto el ánimo de acomodarse a un mundo inhóspito y extraño respondía casi siempre a razones oscuras y recónditas. Por definición, el legionario era ya un enigma vivo que excitaba la curiosidad de la investigación y del sondeo personales.
Los peligros que esperaban al nuevo recluta eran sin duda numerosos y de diferente índole. Por una parte, se enfrentaba con el constante esfuerzo que exigía la disciplina militar, incomparablemente más rígida que la de cualquier otro ejército, y por otra debía hacer frente a las condiciones naturalmente agrestes y extremas de los lugares a los que era enviado. Desde mediados del siglo XIX, la Legión Extranjera francesa actuó preponderantemente en la extensísima y árida región del desierto africano, con el objeto de conquistar y defender los territorios comprendidos en esta vasta zona del continente negro, hasta conseguirlo prácticamente a principios de nuestro siglo. Como es de suponer, ni el clima ni la amenaza constante de unos pueblos y tribus en continua insurrección representaban un ámbito fácil para unos hombres a menudo inexpertos en cuestiones militares y por lo general acostumbrados a climas y temperaturas mucho más agradables y benignos.
Si tenemos en cuenta, en efecto, que la mayoría de los legionarios procedían de países europeos, no es difícil imaginar el imponente obstáculo que significaba el soportar las increíbles variaciones térmicas que se producen en el desierto de África. Durante el día son frecuentes las temperaturas de 50° C, mientras que por la noche no son casos excepcionales las súbitas heladas. Las consecuencias de este fenómeno eran mucho más terribles que las de un simple malestar o incomodidad física. Muchos hombres no podían soportar el calor extremo del desierto y, junto a otros elementos que tenían también una importancia decisiva, la locura hacía su aparición con relativa facilidad. En este sentido, no es nada exagerada la descripción del mismo Percival C. Wren, puesta en boca de uno de los personajes de Beau Geste:En el desierto, así como los árabes encuentran dos cosas, los europeos hallan tres. Sí, los árabes encuentran sol y arena en una abundancia sin límites, y el europeo, sol, arena y locura, asimismo en cantidades ilimitadas. Esta locura ¿está en el aire o en los rayos del sol? Lo ignoro, a pesar de conocer tanto aquello. Probablemente, la enfermedad mental era el producto de un conjunto de condicionamientos, enumerados igualmente por el mismo personaje: Cuanto mayor es el calor, la monotonía, las penalidades, el trabajo, las marchas forzadas y la bebida, más aprisa ejerce sus efectos… Le entra la manía homicida y se suicida, o deserta, o desafía a un sargento. Es terrible. Por esto no constituye ninguna ficción dramática la figura del sargento Lejaune, verdadero resultado de una situación extrema y uno de los caracteres mejor expuestos de la novela.
Al lado de las condiciones intrínsecas al mismo cuerpo de la Legión Extranjera y al escenario natural en que actuaba, hay que mencionar el peligro constante que representaba la oposición resuelta de las tribus indígenas a la ocupación del Sahara por parte de las tropas francesas. Entre los grupos más activos e indomables se destacaron sobre todo los tuareg, con sus típicos velos negros o azules y su conocida habilidad en el pillaje y en el asalto a las caravanas y guarniciones. Era un pueblo guerrero de gran arrojo y ferocidad que en varias ocasiones demostró su respetable fuerza bélica. Ellos fueron quienes desde mediados del siglo XIX impidieron que los primeros viajeros europeos, Barth y Duveyrier, atravesaran el Sahara. Por otra parte, hasta finales del siglo pasado se enfrentaron con éxito a los ejércitos extranjeros, venciendo en diversas ocasiones. En 1903 aceptaron la presencia francesa. Pero en 1915 volvieron a insurreccionarse, atacando duramente los puestos franceses y llevando a cabo una terrible matanza en la cual perecieron hombres tan ilustres y pacíficos como el padre De Foucauld, fundador de la célebre orden religiosa de los Hermanos de Jesús.
En este marco concreto, la trama de Beau Geste se hace perfectamente verosímil. Wren supo captar como nadie los ambientes del desierto y la enigmática personalidad de aquellos que, nómadas o habitantes de los oasis, tenían como patria los inmensos arenales. Y en aquel mundo extraño e inhóspito tenían que luchar unos jóvenes que, por motivos misteriosos y a menudo turbios, se encontraban de pronto con una responsabilidad militar en una de las organizaciones más duras y severas del mundo bélico. En las arenas del desierto, las más terribles situaciones se hacían posibles, fruto de la máxima disciplina y de las condiciones extremas de una lucha salvaje, tal como queda vivamente reflejado en el pasaje de la novela en que el sargento Lejaune obliga a sus soldados a reírse a fin de demostrar a los árabes que la fortaleza sigue bien defendida. Se trata de un vigoroso ejemplo a la vez de su impresionante contenido y de su estilo fuerte y realista: Así, aquel círculo de hombres condenados a morir y rodeados de cadáveres reían como locos, en tanto que los muertos parecían sonreír al iluminado y silencioso desierto. Con razón el Daily Telegraph habló de Beau Geste con las siguientes palabras de elogio y de admiración: Es una historia de rara cualidad desde cualquier punto de vista. Conmueve la sangre, atenaza casi el interés y enardece la imaginación.
EN UN MUNDO MELODRAMÁTICO
Percival C. Wren no solo fue el famoso creador de un género de aventuras especializado en la Legión Extranjera, sino que abordó también otros tipos de relatos, aunque fueran siempre dominados por las características comunes de la intriga y de la emoción. Para ofrecer una muestra de esta diversidad de estilos y temática, se ha creído oportuno incluir en el presente volumen de obras selectas dos novelas que no incidan directamente en el mismo ambiente en que se desarrolla Beau Geste.
El misterioso señor Waye,por ejemplo, se aparta por completo de las vicisitudes y aventuras vividas por los legionarios, para centrar su acción en un marco que podría encasillarse más bien dentro del género detectivesco, policíaco o propio del gangsterismo americano. La trama gira en torno a una valiosísima piedra preciosa, llamada Sol Esplendoroso, sobre la cual recayó en tiempos antiguos una terrible maldición: todas las personas que la poseyeran serían objeto de alguna desgracia y caerían bajo el azote de tremendos maleficios. Únicamente el protagonista será capaz de escapar a este influjo maléfico, llevando a cabo al final una acción generosa que librará a los demás hombres de los males que procura el fantástico diamante. La intriga y el suspense son elementos que, como en todo buen relato criminal, sazonan el argumento de Wren, aunque el interés se dirige la mayoría de las veces a las penosas peripecias humanas que provocan vivos sentimientos en los personajes.
Por su parte Soldados de infortunio,a pesar de que en la última fase de la novela se vuelva al ámbito concreto de la Legión Extranjera como remate conclusivo de las desventuras del protagonista, aborda con mayor extensión el campo duro y a la vez resbaladizo del boxeo, que P. C. Wren conocía también por propia experiencia. El relato consiste prácticamente en la narración de la vida de un boxeador, Otho Bellême, cuyos buenos y quijotescos sentimientos no harán más que proporcionarle continuos infortunios. La variedad y la viveza de las escenas, gracias a la posibilidad de constantes y súbitos cambios de cuadros, logran suscitar en esta obra un notable y vívido interés.
Cualquier lector advertirá, sin embargo, que el mundo en que se mueven estas dos últimas novelas, a diferencia del de Beau Geste,mucho más recio y enérgico, posee unos rasgos claramente melodramáticos. La acción acusadamente azarosa y las situaciones notablemente emotivas desempeñan una función principal, mientras que los personajes dan muestras de una psicología un tanto primaria y extrovertida. Por lo general, lo que priva con mayor fuerza son los aspectos sentimentales, próximos en algunas ocasiones a lo patético. Existe una cierta tendencia a conmover al lector con una patente y aguda emotividad, hasta el punto de que en varios momentos nos puede dar la impresión de que nos acercamos al género folletinesco, al estilo de antiguos autores como M. G. Lewis o Paul Féval.
En descargo de P. C. Wren, no obstante, es necesario hacer aquí una breve reflexión sobre la verdad o la falsedad de las formas estrictamente melodramáticas. Es un tópico afirmar, por ejemplo, que la historia realista se aproxima más a la verdad de la vida, en tanto que prescinde de sentimentalismos y tiende a exponer crudamente el contenido, las causas auténticas y las consecuencias reales de una situación determinada. Fue otro gran autor inglés, Gilbert K. Chesterton, quien explicó este punto con especial inteligencia: La historia realista es ciertamente más artística que la historia melodramática. Si lo que se desea es un hábil manejo, unas proporciones delicadas, una unidad de atmósfera artística, la historia realista tiene una gran ventaja sobre el melodrama. Pero, al menos, el melodrama posee una indiscutible ventaja sobre la historia realista. El melodrama es mucho más parecido a la vida. Es mucho más como el hombre y, especialmente, como el hombre pobre. Es algo muy trivial y muy inartístico oír cómo una mujer pobre dice en el escenario del teatro Adelphi: “¿Pensáis que pretendo vender a mi hijo?”. Sin embargo, las mujeres pobres del camino real de Battersea afirman: “¿Pensáis que pretendo vender a mi hijo?”. Lo dicen en todas las ocasiones que se les presentan. Podéis oír una especie de murmullo o cuchicheo de esta frase de un extremo a otro de la calle. Es un arte muy desbravado y flojo (si todo se resume en esto) oír cómo el obrero se enfrenta a su amo y le dice: “Yo soy un hombre”. Pero un obrero dice: “Yo soy un hombre”, dos o trescientas veces cada día. De hecho, resulta aburrido probablemente oír a hombres pobres haciéndose los melodramáticos detrás de las candilejas. Pero la razón de ello es que se los puede oír siempre haciéndose los melodramáticos fuera, en la calle. En resumen el melodrama, si causa modorra, es porque es demasiado exacto… Si queremos establecer una base firme para cualquier esfuerzo en favor de los hombres, no nos hemos de hacer realistas y verlos desde fuera. Nos hemos de volver melodramáticos y verlos desde dentro. El novelista no ha de sacar su carnet de notas y afirmar: “Yo soy un experto”. No. Él ha de imitar al trabajador del drama del Adelphi. Ha de golpearse el pecho y exclamar igualmente: “Yo soy un hombre”.
Como fruto de su experiencia directa y de su contacto con la vida, Percival C. Wren se contagió también de la realidad y contó las cosas del modo como las había visto y oído cientos de veces en el mundo, en los ambientes de fuera, en la calle. Repitió por escrito lo que había captado en innumerables ocasiones por boca de personajes reales, de seres de carne y hueso. No hizo un estudio amorfo, tomando notas en su carnet con la pretensión de convertirse en un experto. No observó los hombres desde fuera sino que, como novelista, los vio desde dentro e imitó exactamente sus frases y sus reacciones emotivas. Por esto sus obras resultan melodramáticas. De ahí que, aunque nos parezcan exageradas, excesivamente azarosas y demasiado sentimentales, sea innegable que son muy parecidas a la vida y que se asemejan mucho al hombre. De hecho son una afirmación de humanidad, llana y simplemente hablando.
EL INTERÉS DE LO CONCRETO
Estrechamente relacionada con este último aspecto, una característica destaca sobre todo en las creaciones literarias de P. C. Wren: al ser fieles reproducciones de experiencias y de trozos de realidad, sus novelas no hablan nunca en abstracto ni hacen ninguna clase de teorización con el fin de demostrar algo. Aun escribiendo historias de aventuras, son pocos los autores que escapan a la recóndita tendencia a hacer un juicio crítico y a dar su visión generalizada de la vida y del mundo que han recorrido. Wren, por el contrario, se interesa por lo concreto y pretende antes que nada acercarnos de la forma más vívida posible a unas situaciones y a unas escenas determinadas. Cuando formula interrogantes, por ejemplo, no es para hacer consideraciones abstractas sobre la vida o sobre la muerte, sino para hacernos penetrar en el mismo interior del personaje y del momento descrito: ¿Por qué tenían todos la inmovilidad de las imágenes? ¿Cuál sería la razón de que el fuerte estuviese tan absoluta y horriblemente silencioso, y de que no se percibiese ni un solo movimiento a la luz de aquel sol de amanecer? ¿Qué explicación tendrían aquel silencio, propio de una tumba o de un osario, y aquella inmovilidad?… ¿Era aquello una pesadilla en la que estaría condenado a rondar, privado de voz e invisible, en torno a indeterminables muros y esforzándome en llamar la atención de los que jamás se darían cuenta de mi presencia? (Beau Geste). Cuando describe un hecho, por más duro que sea, nunca incurre en divagaciones críticas ni se extiende en reflexiones ponderativas, sino gaje se limita a transcribir la realidad con la mayor exactitud posible: Entonces aprendimos lo que realmente significa una marcha y por qué la Legión es conocida en el XIX Cuerpo de Ejército como la caballería a pie. Las marchas eran extraordinariamente largas y a razón de cinco kilómetros por hora. Estas marchas, realizadas por los caminos de Inglaterra y con el clima inglés, habrían parecido heroicas. Pero sobre arena y sobre las piedras del desierto, bajo el sol africano y con el pesado equipo de legionario, que incluye la tela de la tienda, leña, una manta y un uniforme de recambio, resultaban empresas de titanes (Beau Geste). Cuando la acción se aproxima a un lugar nuevo, siempre alude a datos precisos y a detalles indicativos, en medio de una útil valoración subjetiva: Al amanecer de una magnífica mañana, divisamos el puerto de Orán, en Argelia, lo cual era un magnífico espectáculo, con su maravilloso fondo de las altas montañas del Atlas, cuyas cimas estaban teñidas de rojo por el sol naciente. Las casas de blancas azoteas se extendían una tras otra desde la orilla del agua y se encaramaban por los acantilados, de modo que Orán, visto a aquella hora, era bellísimo e inolvidable (Soldados de infortunio). Wren, pues, siempre está abocado a lo individual y palpable, tanto por lo que se refiere a las situaciones y personajes descritos como por lo que atañe a la observación de los escenarios en los que transcurren las tramas.
En este sentido, vuelve a ser provechosa la aportación de un texto de Gilbert K. Chesterton que nos explica el valor y la importancia de este interés por lo concreto: La verdad es que la exploración y el engrandecimiento hacen el mundo más pequeño. El telégrafo y el vapor hacen el mundo más pequeño. El telescopio hace el mundo más pequeño. Solamente existe el microscopio que lo hace más grande. Dentro de poco el mundo se dividirá en dos a causa de una guerra entre telescopistas y microscopistas. Los primeros estudian grandes cosas y viven en un inundo pequeño. Los segundos estudian cosas pequeñas y viven en un mundo grande. Resulta inspirador, desde luego, recorrer la tierra en un automóvil zumbador, sentir que Arabia es un remolino de arena o China un resplandor de campos de arroz. Pero Arabia no es un remolino de arena ni China un resplandor de campos de arroz. Son antiguas civilizaciones con extrañas virtudes enterradas como tesoros. Si deseamos comprenderlas, no ha de ser como turistas o investigadores. Ha de ser con la lealtad de los muchachos y con la gran paciencia de los poetas.
Percival Christopher Wren, por supuesto, pertenece al bando de los microscopistas. Con sus constantes viajes y sus continuos cambios de ambientes, se dedicó a observar las cosas más pequeñas, haciendo al mismo tiempo que el inundo fuera más grande. No le inspiraba pasar a toda prisa, con el único deseo de tener una impresión fugaz y generalizada de los diversos países que visitó. Lo que quería era acercarse lo más posible a las civilizaciones de la humanidad, para captar sus virtudes y sus tesoros escondidos. No viajó como un turista. No hizo una labor abstracta de investigador. No vio el desierto africano como un simple remolino de arena, sino que abordó la literatura juvenil para acercarse a estos mundos con la misma lealtad de los muchachos y considerarlos con la gran paciencia de la aproximación afectiva. Por esto la lectura de sus obras resulta tan interesante y tan repleta de viva emoción.
Juan Leita
BEAU GESTE
PRIMERA PARTE
LA HISTORIA DEL MAYOR HENRI DEBEAUJOLAIS
Capítulo primero
QUE TRATA DE LOS EXTRAÑOS SUCESOS DE ZINDERNEUF, REFERIDOS POR EL MAYOR HENRI DE BEAUJOLAIS, DE LOS ESPAHIS, AL CABALLERO GEORGE LAWRENCE, DEL SERVICIO CIVIL DE NIGERIA
Tout ce que je raconte, je l’ai vu, et si l’ai pu me tromper en le voyant, bien certainement je ne vous trompe pas en vous le disant.
El lugar estaba silencioso y alerta.
1
El oficial George Lawrence, del servicio civil de Su Majestad y miembro de la Orden de San Miguel y de San Jorge, estaba sentado a la puerta de su tienda y contemplaba la extensión del desierto africano, con mirada poco complacida. No había belleza alguna ni en el paisaje ni en los ojos del hombre que lo contemplaba.
El paisaje consistía únicamente en arena, piedras, hierbajos kerengia,maleza de tafasa,de tallos largos y amarillos, con largas y delgadas vainas, semejantes a las de las habas; y, como única variante, algunos matojos de la ordinaria y desagradable planta tumpafia.
Los ojos del espectador parecían los de un enfermo de ictericia, gracias al calor y al sucio polvo de Bornu, a la malaria, a la disentería, al alimento de mala calidad, al agua infecciosa y a las marchas rápidas y continuas en medio de un calor asfixiante.
Débil y enfermo de cuerpo, Lawrence estaba también preocupado y ansioso, de modo que los males del cuerpo influían en los del espíritu y viceversa.
En primer lugar, le preocupaba el antiguo problema de la patrulla de Shuwa; en segundo, los truculentos chiboks se hacían otra vez insolentes y sus jóvenes no obedecían las órdenes de sus superiores con respecto a sir Garnet Wolseley y olvidaban lo que sucedió, hacía muchísimo tiempo, después del combate de la colina de Chibok. En tercer lugar, el precio del grano había subido a seis chelines por saca y,por lo tanto, amenazaba el hambre; en cuarto lugar, reinaba la discordia entre los jeques de Shebu y Shuwa; y en quinto lugar, había un desagradable juju1de viruela en el país (una sociedad secreta, cuyo secreto era ofrecer a los súbditos protegidos de Su Majestad la alternativa de ser infectados por la viruela o de pagar una fuerte multa a la asociación). Finalmente, se había entablado una correspondencia muy picante con los Sabios (losempleados del Secretariado, en la Plaza Aiki en Zungeru), quienes, como de costumbre, querían saber más que el encargado del puesto y le obligaban a hacer cosas imposibles o de resultados desastrosos.
Y sobre todo esto soplaba violentamente el harmattan,ese viento terrible que transporta el polvo del Sahara a centenares de millas, hacia el mar, y no en forma de tempestad de arena, sino como niebla de polvo, fina como la harina, que invade los ojos, los poros de la piel, la nariz y la garganta, y se mete también en los cerrojos de las armas de fuego, en las ruedecillas de los relojes y de las cámaras fotográficas, y estropea, al mismo tiempo, la comida, el agua y todo lo demás, convirtiendo la vida en una carga y en una maldición.
No contribuía, ciertamente, a la satisfacción de sir Lawrence el hecho de que hubiese, entre el lugar en que se hallaba y Kano, cosa de treinta días de viaje pesadísimo a través de ardorosos desiertos, de océanos de arena volandera cuando la impulsaba el viento, de praderas de hierbas resecas y de marjales en los que se hundía uno hasta el pecho, y también a través de ríos sin puentes ni botes. Porque, a pesar de todo, lo agradable del caso consistía en que Kano era la cabeza de la línea férrea y la primera etapa del viaje hacia la patria. Y el hecho de que solamente le faltase un mes para salir de África mantenía en pie a George Lawrence.
Desde aquella maravillosa y romántica Ciudad Roja, o sea Kano, hermana de Tombuctú, el tren lo llevaría, después de un viaje de tres días, a un montón de desperdicios llamado Lagos, y al golfo de Benin, en la costa del África occidental. Allí se embarcaría en el excelente vapor Appam,saludaría a su jefe, el capitán Harrison, y se tumbaría en uno de los sillones de cubierta, con aquella sensación de alivio que solamente conocen las personas muy fatigadas que vuelven la espalda a los puestos avanzados para dirigir la mirada hacia la patria.
Mientras tanto, para George Lawrence no había más que malhumor, preocupaciones, deseos frustrados, ansiedad, moscas, mosquitos, polvo, fatiga, fiebre, disentería, úlceras, malarias y aquella depresión que procede de una monotonía indescriptible, de un cansancio enorme y de una soledad extraordinaria.
Lo peor de todo era la soledad.
2
Pero, a su debido tiempo, George Lawrence llegó a Kano y al paso de Nassarawa, en el East Wall, que conduce a la segregación europea, para esperar allí, durante un par de días, la llegada del tren bisemanal que había de llevarlo a Lagos. Aquellos días se entretuvo en recorrer la maravillosa ciudad haussa, visitando el mercado y explorando sus siete millas cuadradas de calles con casas de barro y vigas de palmera dôm, a prueba de hormigas; observando el flujo y reflujo de aquella humanidad de negros y de mulatos en las trece grandes puertas y en las enormes murallas de tierra; devolviendo cortésmente el alegre y respetuoso Sanu! Sanu! con que saludaban los haussas a aquel ejemplar de la gran raza batura,que así denominaban a los maravillosos hombres blancos.
Comparó el valor de las caravanas portadoras de sal o de chufas con las antiguas de esclavos que los blancos creen haber suprimido recientemente, y estuvo largo rato con los camelleros tuareg, que le invitaron a comprar o alquilar sus camellos píos, abigarrados o blancos, e incluso algún raro y valioso ejemplar de la variedad pardorrojiza, tan estimada a causa de su velocidad y resistencia.
En el andén de la estación de Kano (imagínese el lector un andén y una estación en Kano, misterioso y gigantesco emporio del África central, con sus muros enormes, de once millas de extensión, sus cien mil habitantes indígenas y sus veinte hombres blancos; Kano, que se halla a ochocientas millas del mar, cerca de la frontera de Nigeria del Norte, que linda con el Territoire Militaire francés del silencioso Sahara; Kano, de donde parten las caravanas para el lago Chad, situado hacia el nordeste, y para Tombuctú, que se halla al noroeste), en el andén de aquella estación George Lawrence salió de su fatigosa apatía gracias a la agradable sorpresa que le dio su antiguo amigo el mayor Henri de Beaujolais, de los espahís, que, a la sazón, era algo así como un oficial de estado mayor en el Sudán francés.
Lawrence había estado con de Beaujolais en Ainger’s House, Eton; y los dos amigos se encontraron casualmente en el Ferrocarril del Norte de Nigeria; en los buques de la empresa Elder, Dempster; en Lord’s, en Longchamps; en Auteuil y una o dos veces en casa de lady Brandon, la admirada amiga de ambos, en Brandon Abbas, Devonshire.
Lawrence sentía un profundo respeto y simpatía por de Beaujolais, considerándolo un militar francés distinguidísimo, vivaz, vigoroso y resistente, deportista completo y gentleman de pies a cabeza, de acuerdo con el patrón británico. Con mucha frecuencia le había dirigido este cumplido tan inglés: Apenas parece usted francés, Jolly; casi podría decirse que es usted inglés, lisonja que de Beaujolais no recibía con desagrado por el hecho de que su madre perteneció a la familia Cary, de Devonshire.
Aunque el oficial de espahís2 llevaba barba cerrada e iba vestido con traje caqui que, según Lawrence, le sentaba muy mal, y tenía el rostro parcialmente oculto por un casco alto, blanco y muy feo (y su aspecto era tan completamente francés como inglés el de su amigo), a pesar de todo esto, no se arrojó, dando un grito de alegría, en brazos de su cher Georges,ni le besó en ambas mejillas, ni le dirigió ninguno de los pintorescos apelativos que se podían esperar en aquel caso.
Se limitaron a estrecharse con fuerza las manos y bastaron dos exclamaciones: ¿Qué hay, George? y ¡Hola, Jolly!; pero tanto la encantadora sonrisa de de Beaujolais como la alegre mueca de Lawrence expresaron la mutua satisfacción.
Y cuando los dos hombres estuvieron tendidos frente a frente en los divanes del espacioso compartimiento, planearon pasar juntos la temporada de permiso, haciendo algún crucero con sus yates, jugando al golf y cazando por los pantanos, y también paseando por los bulevares de París, asistiendo a las carreras de caballos y dirigiéndose, finalmente, a Montecarlo.
Lawrence comprendió que no debía hablar más, porque su amigo parecía muy deseoso de explicarle una historia, un misterio interesantísimo e insondable, que no podía callar por más tiempo.
Cuando el tren dejó la estación de Kano y su maravillosa mescolanza de árabes, haussas, yorubas, kroos, egbas, bereberes, fulanis, variados tipos de Nigeria, desde los sarkin, sheikh, shehtl y matlaki hasta los campesinos, camelleros, agricultores, pastores, tenderos, empleados, soldados, obreros de las minas de estaño y nómadas, con sus mujeres y piccins,el francés empezó su historia.
Mientras atravesaban Zaria, el empalme de Minna y Zungeru y también el puente de Jebba, sobre el Níger, a través de Ilorin, Oshogbo y el enorme Ibadan, en dirección al dilatado Abeokuta, con breves intervalos, durante los cuales Lawrence roncó sin disimulo, de Beaujolais refirió su historia. Pero en Abeokuta ciertas revelaciones del narrador produjeron profunda sorpresa a George Lawrence, y aquella historia fue ya tan interesante para él, que desde allí hasta Lagos fue todo oídos.
Mientras el Appam navegaba por el espumoso Atlántico, el francés seguía refiriendo su historia; desgranando su misterio, discutiéndolo y especulando acerca de él, para volver a tratar del mismo al final de cada digresión. Y George Lawrence nunca tenía bastante, puesto que, indirectamente, su amigo se refería a la mujer a quien siempre había amado.
Cuando los dos amigos se separaron en Londres, Lawrence tomó la historia por su cuenta, y al volver al lado de su amigo pudo referirle el principio y el final.
—Le aseguro, mi querido George, que es el suceso más extraordinario e inexplicable que me ha ocurrido. No podré pensar en otra cosa hasta haber aclarado el misterio, para lo cual ha de ayudarme. Espero que me será usted útil, ya que ha recibido una educación oficial, fría y metódica, y gracias a su flema británica.
Sí, usted será mi Sherlock Holmes y yo su amigo Watson. Imagínese, pues, que soy el doctor, y, cuando me llame, hágalo así: Mi querido Watson.
Una vez haya usted oído mi historia, y le advierto que no le hablaré de otra cosa durante las próximas dos o tres semanas, deberá emitir usted su fallo sin vacilar. Un veredicto rápido y preciso, mi querido amigo.
—De acuerdo —replicó Lawrence. Pero me parece preferible que primero me dé a conocer los hechos.
—Pues fue así, mi querido Holmes… Como ya sabe usted, estoy literalmente enterrado en vida en mi puesto de Tombuctú, en el quinto infierno. Y estoy enterrado en vida de tal manera, que ustedes, los del Servicio Civil de Nigeria, no pueden formarse la más remota idea. (Ustedes tienen su Maiduguri Polo Club, ¡uf!) Sí, enterrado vivo en el puesto más avanzado al sur del Territoire Militaire del Sahara, un lugar que, comparado con el agujero fronterizo más feo y solitario de Argelia, haría parecer a este último el mismísimo Sidi-bel-Abbès. Y Sidi-bel-Abbès es como Argel, y Argel como un París en África. Un París semejante al propio paraíso.
Separado de mi amado regimiento, lejos de los bulevares, de los cafés, de los clubs y, en fin, de todo lo que hace soportable la vida para un hombre inteligente, me veo encerrado en una tumba…
—También sé lo que es eso —le interrumpió Lawrence, simpatizando con su amigo. Adelante con el oscuro misterio.
—Veo levantarse y ponerse el sol; contemplo el cielo arriba y el desierto debajo; observo a mis melancólicos hombres, un puñado de senegaleses negros, en mi fuerte de barro y a la infantería montada en mulas blancas, pobres diablos a quienes instruyo. Y, aparte de eso, ¿qué más puedo ver? ¿Qué cosa nueva ocurre durante el año?
—Voy a echarme a llorar —murmuró Lawrence. ¿Y qué hay acerca del oscuro misterio?
—¿Que qué veo? —continuó el mayor, haciendo caso omiso de la observación. Un buitre. Un chacal. Un lagarto. Si estoy de suerte y Dios es bondadoso, una caravana de esclavos procedentes del lago Chad. Una banda de tuareg cubiertos con velo y conducidos por un jefe de bandidos targui,sediento de la sangre de los odiados rumí… y yo los bendigo, incluso cuando empieza el fuego o doy la voz de ataque a mis soldados montados en mulas.
—Presiento que el oscuro misterio habrá sido un magnífico regalo de los dioses, mi querido Jolly —dijo Lawrence, sonriendo mientras sacaba la petaca y la ofrecía a su amigo, que estaba tendido frente a él en el asiento del lado opuesto del incómodo vagón del ferrocarril de Nigeria. ¿Qué fue ello?
—Un verdadero regalo de los dioses —contestó el francés. Un regalo con el que Dios, seguramente, quiso salvarme la razón y la vida. Mas, a pesar de todo, empiezo a preguntarme si el precio no fue demasiado elevado. La muerte de tantos soldados valientes… Y una de estas muertes fue un vil asesinato a sangre fría. El asesinato de un valiente suboficial. Y a manos de uno de sus propios hombres, en el momento de haber obtenido una gloriosa victoria. Uno de sus mismos hombres…, estoy seguro de ello. Pero, ¿por qué? No ceso de preguntármelo. Y ahora se lo pregunto a usted, amigo mío. Me refiero al motivo. Pronto sabrá todos los detalles… y así podrá resolver el problema en el acto. ¿No es verdad, mi querido Holmes?
¿Ha oído hablar de nuestro pequeño puesto de Zinderneuf (lejos, muy lejos, al norte de Zinder, que se halla ya en la región de Air), al norte de su Nigeria? ¿No? Bueno, pues va usted a oír hablar ahora; allí es donde ocurrió aquella tragedia inexplicable.
Una horrible y calurosa mañana estaba yo en mi alojamiento, en pijama y bostezando delante de una escudilla de café, mientras que del cuartel llegaban los gritos de mis legionarios a medida que pasaban la jarra del café de uno a otro catre, para que los durmientes despertaran y vivieran una nueva jornada infernal. Luego, mientras encendía un cigarrillo de este infame tabaco nuestro, llega corriendo mi asistente y me comunica algo acerca de un soldado árabe que se está muriendo (esos tunos siempre se mueren de fatiga, en cuanto han tenido que correr algunas millas) sobre un camello también moribundo. Delante de la puerta del fuerte, gritaba que venía de Zinderneuf en donde había asedio y matanza, asesinato y muertes repentinas. Todos estaban muertos o iban a morir. Todos muertos y los cornetas tocando llamada y ordenando la carga; es decir, armando una marimorena…
—¿Y es el camello moribundo el que grita todo eso? —pregunté mientras me ponía el cinturón y las botas, para salir a la puerta y gritar ¡A las armas, a las armas! a mis flamantes soldados, que con toda el alma desearía que fuesen espahís.
—No, mi mayor —aclaró el asistente —sino el árabe que se muere de fatiga sobre el camello moribundo.
—Pues, en tal caso, mándale que no se muera, bajo pena de muerte, hasta que lo haya interrogado —le ordené mientras cargaba mi revólver. Y comunica al sargento que, nueve minutos después de que yo haya gritado ¡A las armas! deberá salir la vanguardia de la Legión Extranjera montada en camellos, en traje de campaña africano. Los demás irán en mulas.
Ya conoce usted eso, mi querido amigo. Muchas veces habrá hecho salir con la misma rapidez y del mismo modo a su guardia de haussas de la Fuerza de la Frontera del Oeste de África.
—No exactamente igual, sino de modo parecido. Siempre la politesse —murmuró Lawrence.
—Cuando salimos por la puerta de mi fuerte, supe por boca del moribundo soldado árabe, que continuaba sobre su camello tan moribundo como él, que cosa de dos días antes, desde la plataforma del vigía del fuerte de Zinderneuf, fue avistado un numeroso grupo de tuareg. Inmediatamente el prudente suboficial que tenía el mando del fuerte desde la sentida muerte del capitán Renouf, hizo montar al árabe en su más rápido camello meharí, con órdenes estrictas de no dejarse coger por los tuareg sise disponían a cercar el fuerte, y de que, abriéndose paso, echara a correr en busca de socorro, porque la situación sería entonces desesperada. Si los tuareg pasaban de largo junto al fuerte, después de disparar unos cuantos tiros tan solo para distraerse, supongo que él tendría que seguirlos, ver cómo se alejaban de aquella comarca, durante uno o dos días, y tratar de averiguar el objeto de su expedición.
Pues bien, corrió el árabe y se situó a lo lejos, en una colina de arena. Desde allí vio que los tuareg se dirigían hacia el oasis y que se replegaban con sus camellos entre las palmeras, evidentemente dispuestos a empezar el sitio. Al ver que habían rodeado el fuerte y que estaban tomando posiciones por entre las colinas de arena, situándose al abrigo de pequeñas trincheras o bien encaramándose a las palmeras, y que empezaban un fuego graneado, juzgó llegado el momento de partir. Calculó que constituían una fuerza de diez mil rifles (de lo cual deduje que habría, por lo menos, quinientos enemigos de cuidado) y echó a correr en busca de socorro, sin cesar en su carrera durante el día ni durante la noche.
Es decir, exactamente igual que ocurre en Cómo llevarnos las buenas noticias de Aquisgrán a Gante y La cabalgada de Paul Revere. Así que hube oído su relación, bauticé al árabe con el sobrenombre de Paul Revere y le hice varias promesas, incluyendo un buen castigo, si averiguaba que no había corrido el camino de Aquisgrán a Gante a toda velocidad. Cierto que su Roland había corrido tanto que el radiador le ardía. Y, nom d’un nom du bon nom!,emprendí una marcha forzada, y cuando nosotros, los de la División Africana Decimonovena, hacemos eso, aunque sea en mulas y en camellos, apenas se nos ve avanzar cuando pasamos.
—Estoy seguro de que su avance era perceptible —replicó cortésmente Lawrence. Es usted demasiado modesto.
—Quise decir que apenas habría podido usted vernos a causa del polvo que levantábamos, de lo aprisa que íbamos, como tampoco podría usted ver una bala. Es usted muy guasón —replicó de Beaujolais.
—Nada de eso —murmuró el inglés.
—En fin, que partí en vanguardia con un destacamento montado en rapidísimos camellos meharíes, precediendo a otro escuadrón montado en mulas. Ordené, además, que nos siguiera una compañía de senegaleses, a pie, en etapas de cincuenta kilómetros diarios, hasta llegar a Zinderneuf. Cubrimos la distancia entre Tokotú y Zinderneuf en un tiempo récord. Cerca ya del fuerte, me adelanté bastante a mis hombres, con objeto de averiguar si se oían disparos o toque de cornetas.
Pero no oí cosa alguna, y al llegar a lo alto de una loma, me hallé, de pronto, a la vista del fuerte, que estaba en la desierta llanura y cerca de un pequeño oasis.
Allí no había combate ni señal alguna de tuareg,así como tampoco de batalla o de sitio. No pude distinguir ennegrecidas ruinas ni cuerpos mutilados o diseminados por doquier. Ondeaba alegremente la bandera tricolor, enarbolada en el asta, y el fuerte tenía un aspecto absolutamente normal. Se trataba de una construcción cuadrada, con muros de barro gris, altos y gruesos, con almenas, torres en las esquinas y una plataforma o terraza muy alta que permitía divisar una dilatada extensión. No había ninguna novedad. El honor del pabellón francés había sido bien defendido. Agité el quepis por encima de mi cabeza y grité impulsado por la alegría.
Es posible que, mentalmente, empezase ya a redactar mi parte, haciendo modesta justicia a la rapidez, prontitud y diligencia de mi pequeña fuerza, que había mantenido las gloriosas tradiciones de la Decimonovena División Africana; alabando como era debido al suboficial, comandante de Zinderneuf, y sin olvidar a Paul Revère ni a su Roland. Mientras tanto, no había duda de que estaban enterados de que el socorro se hallaba ya muy cerca, y que, estuviesen lejos o no los tuareg,había pasado el peligro y el pabellón estaba seguro. Yo, Henri de Beaujolais, de los espahís, había llevado el socorro. Disparé mi revólver al aire por lo menos media docena de veces, y entonces observé sorprendido algo tan nimio como notable. La plataforma superior que había en lo alto de la larga escalera estaba absolutamente vacía.
Era raro, muy raro. Increíble. Y, más aún, cuando se tenían noticias de que algunas bandas de merodeadores tuareg recorrían la región, y que una de ellas acababa de ser batida y podía reanudar el ataque en cualquier momento. Yo venía dispuesto a felicitar al suboficial por su perfecta vigilancia, a darle un abrazo y colmarlo de elogios. Pero, aunque fuera novato en un mundo indómito como aquel, tal anomalía no debía ocurrir. Cualquiera podría pensar que sería también capaz de olvidarse las botas, con la misma facilidad que olvidaba poner un centinela en la plataforma.
¡Bonito estado de cosas, bon Dieu!; ¡yen tiempo de guerra! Me acercaba al fuerte y a plena luz del día, y a pesar de esto y de mis disparos de revólver, nadie parecía haberlo notado. Lo mismo hubiese ocurrido si yo fuese el pueblo entero de los tuareg otodo el ejército alemán…
Indudablemente, ocurría algo extraño, a pesar del aspecto apacible de las cosas y del hecho de que la bandera siguiese ondeando. Por esto me apresuré a sacar del estuche los gemelos de campaña para ver si me revelaban algo que no hubiese advertido a simple vista.
Mientras me detenía y esperaba a que mi camello se calmase, para llevarme los prismáticos a los ojos, me pregunté si todo aquello no podía ser una emboscada.
Tal vez los árabes se habían apoderado de la plaza y pasado a cuchillo a sus defensores. Después, dejando la bandera del fuerte izada, lo arreglarían todo para que nada llamase la atención y, vestidos con los uniformes de los soldados muertos, esperarían a que las fuerzas de socorro, con la mayor buena fe y en correcta formación, se pusiesen al alcance de sus fusiles. Esto era muy posible, aunque por completo inverosímil, tratándose de los tuareg. Ya sabe usted cuál es su sistema cuando se han apoderado de un puesto o de un destacamento. Son unos luchadores terribles.
En cuanto enfoqué mis gemelos hacia los muros, me apresuré a rechazar la idea: en algunas troneras se veían rostros bronceados y barbudos, que, indiscutiblemente, no eran árabes, sino europeos.
Y, sin embargo, todo aquello me parecía muy raro. En cada una de las troneras del parapeto, cuya altura llegaba al pecho de un hombre, había un soldado mirando a lo lejos, hacia el desierto, y muchos de ellos apuntaban con sus fusiles, algunos hacia mí. ¿Por qué? No había ningún enemigo por los alrededores. ¿Por qué no estaban durmiendo en sus catres el beatífico sueño de los vencedores? ¿Por qué había en las troneras doble número de soldados, que yo podía descubrir desde lo alto de mi camello a un kilómetro de distancia, y ningún centinela en la atalaya del fuerte? ¿Por qué ninguno se movía ni llamaba al sargento para avisarle de que se acercaba un oficial francés? ¿Por qué nadie bajaba para informar al comandante del fuerte?
De todas formas, aquel pequeño destacamento había tenido mucha suerte, o mucha desgracia los árabes, puesto que todavía eran bastante numerosos para guarnecer los muros de aquel modo, todos presentes y correctos, como dicen ustedes, y con fuerzas para permanecer arma al brazo, después de dos o tres días de combate.
En cuanto dejé de mirar con los prismáticos hice avanzar a mi camello y llegué a la conclusión de que se me aguardaba. Tal vez el oficial que tenía el mando de la posición se permitía el capricho natural y excusable de mostrarse un poco fanfarrón.
Sin duda se había propuesto que yo lo encontrase todo como lo hallaron los árabes al realizar su temerario ataque, es decir, con todos los hombres en sus puestos y todos los preparativos a punto. Sí, debía de ser eso. Sin duda alguna. Y mientras yo observaba, desde el fuerte dispararon dos tiros. ¡Ya me habían visto! Y el soldado, en su alegría, casi disparó contra mí.
Sin embargo, nadie salía a la terraza. Estaba dispuesto a dar un buen tirón de orejas al suboficial. Y mientras atravesaba el oasis, para acercarme a las puertas del fuerte, sonreía.
Tardé mucho tiempo en volver a hacerlo.
Entre las palmeras había numerosos charcos de sangre seca y ennegrecida, y cuerpos heridos, lo que me demostró que si la guarnición del fuerte estaba intacta, los asaltantes purgaron su pecado ante los buenos fusiles Lebel de mis amigos. Entonces salí de la sombra del oasis y, lentamente me acerqué a la puerta.
Hacían guardia media docena de hombres mirando por encima del muro superior, inclinados en las troneras del parapeto. El más cercano a mí era un hombre muy corpulento, de gran bigote gris por debajo del cual asomaba una corta pipa de madera. Me miraba con un ojo medio cerrado y burlón, en tanto apuntaba a mi cabeza con su rifle. Me satisfizo observar que, por lo menos, no era árabe, y me figuré que sería algún viejo legionario, un típico vieille moustache,rudo soldado aventurero. Sin embargo, mientras dirigía la mirada a la boca de su rifle inmóvil, su broma me pareció muy desagradable y de mal gusto.
—Felicidades, muchachos —exclamé. Francia y yo estamos orgullosos de saludaros —y levanté mi quepis como homenaje a su valor y a su victoria.
Ni uno de ellos correspondió a mi saludo; nadie, tampoco, contestó o se movió. Ni vi que se levantara un solo dedo o que alguien parpadease. Me quedé atónito. Si esto era hacer alguna fantaisie,según dicen en la Legión, no podía negarse que era muy inoportuna.
—¿Acaso los de la Legión Extranjera no tenéis modales? ¡Que vaya uno de vosotros enseguida a llamar a vuestro oficial!
Pero tampoco se movió nadie. Entonces me dirigí particularmente a Bigote Gris:
—Tú —dije señalando a su rostro—, ve enseguida a decir a tu comandante que el mayor de Beaujolais, de los espahís, acaba de llegar de Tokotú con fuerzas de socorro y, además, quítate la pipa de la boca y guarda el respeto debido. ¿Me oyes?
Entonces, amigo mío, me sentí desagradablemente sorprendido, aunque todavía no comprendí la absurda verdad. ¿Por qué aquel individuo estaría allí quieto como una estatua, silencioso, inmóvil, como un dios egipcio esculpido en la pared de un templo y mirando mi rostro con ojos vidriosos e impávidos?
¿Por qué tenían todos la inmovilidad de las imágenes? ¿Cuál sería la razón de que el fuerte estuviese tan absoluta y horriblemente silencioso, y de que no se percibiese ni un solo movimiento a la luz de aquel sol del amanecer? ¿Qué explicación tendrían aquel silencio propio de una tumba o de un osario, y aquella inmovilidad?
¿Dónde estaban los ruidos y la agitación usuales de un puesto ocupado? ¿Cómo era posible que ningún centinela me viese desde lejos y no diese en voz alta la noticia? ¿Por qué no hubo ruido alguno indicador de que se disponían a abrir la puerta? Y ¿cuál fue la causa de que esta no se abriese? ¿Cómo no resonó ninguna voz, ni se oyó un solo paso en aquel recinto? ¿A qué se debía que todos aquellos hombres pareciesen ignorar mi presencia, como si yo no fuese nadie? ¿Dónde estaría el oficial?
¿Era aquello una pesadilla en la que estaría condenado a rondar, privado de voz e invisible, en torno a interminables muros y esforzándome en llamar la atención de los que jamás se darían cuenta de mi presencia?
Como en sueños, di una vuelta al fuerte, mirando con progresiva fijeza a aquellos hombres inmóviles y silenciosos, de ojos que no parpadeaban, según vi claramente en uno de ellos, cuyo quepis se había caído de su cabeza, la cual mostraba un agujero en el centro de la frente. Estaba muerto, y, sin embargo, seguía con el pecho y los codos apoyados en el parapeto, como si se dispusiera a disparar su fusil.
Soy un poco corto de vista, como usted sabe, pero entonces comprendí la verdad… ¡Todos aquellos hombres estaban muertos! Poco antes me había preguntado por qué no estarían durmiendo el beatífico sueño de los vencedores, y, en efecto, así estaban…
Sí, todos ellos, ¡muertos en el campo del honor!
Entonces, amigo mío, volví adonde Bigote Gris hacía su última guardia y, descubriéndome, le presenté mis excusas mientras las lágrimas inundaban mis ojos. Yo, Henri de Beaujolais, de los espahís, confieso, sin avergonzarme, que le dije: Perdóname, amigo. ¿Qué habría hecho en este caso, un inglés como usted?
—¿Le parece que tomemos un poco de té? —preguntó George Lawrence, inclinándose para alcanzar el cesto de la merienda que estaba debajo del asiento.
3
Después de tomar un refrigerio lleno de polvo, y que el mayor de Beaujolais engulló de dos bocados, reanudó su historia con la mayor vehemencia, en tanto que, en el lado opuesto del vagón, George Lawrence estaba tendido de espaldas, con las manos entrelazadas debajo de la cabeza y observando perezosamente la espiral de humo que salía de su cigarro. Pero prestaba la mayor atención al relato del francés.
—Naturalmente, pronto se me ocurrió —continuó este —que alguien debía estar vivo. Recordé que, para recibirme, se dispararon dos tiros. Además, aquellos cadáveres no habrían adoptado por sí mismos las actitudes, propias de los vivos, en que se hallaban. Por consiguiente, quien los puso de aquel modo y los arregló disponiendo los fusiles en la posición conveniente, debía estar vivo. Porque, evidentemente, no cabía pensar que las balas árabes que les produjeron la muerte los habían dejado tiesos en los mismos puestos que ocupaban… Ya sabe usted que si un hombre recibe un tiro cuando está de pie, nueve de cada diez veces se tambalea y finalmente cae.
Por otra parte, ¿qué había sido de los heridos? Siempre hay un tanto por ciento de heridos mucho mayor que el de muertos, cualquiera que sea la lucha. Indudablemente, debía haber supervivientes, heridos de más o menos gravedad, en la parte baja del edificio. Seguramente uno de ellos vigilaba y era muy probable que el comandante y todos los suboficiales hubieran muerto. Pero aun así, era de esperar que el jefe del puesto, aunque todos los supervivientes fueran soldados sin graduación, hubiese tomado las precauciones militares ordinarias.
En fin, pronto resolvería el problema, porque mi tropa se acercaba ya y con ella mi corneta. Me satisfizo el observar que a mi sargento mayor se le había ocurrido la misma idea que a mí, porque al llegar a la vista del fuerte desplegó a sus hombres en línea de combate, a pesar de la bandera que ondeaba en el asta.
Cuando llegaron mis hombres, el corneta tocó llamada y atención, esperando confiados, después de cada nota del instrumento, que se abrirían las puertas o que, por lo menos, alguien correría de la planta baja a la azotea para asomarse. No se oyó ningún sonido ni se observó un solo movimiento, y a pesar de que repetimos la llamada, la situación no cambió en lo más mínimo.
Tal vez el último superviviente o los dos últimos estén malheridos, pensé. Quizá ninguno de ellos tenga fuerzas para moverse de su lecho. Es posible que quien puso a aquellos cadáveres en las posiciones que ocupaban cayese herido mientras lo hacía… Por esta razón di orden al corneta de que dejase de tocar y mandé llamar al sargento. Era preciso formar una maroma con los ramales, cinchas y cinturones, y luego elegir un hombre ágil, capaz de encaramarse desde el lomo de un camello a alguna de las troneras y que, desde allí, me ayudase a subir.
El sargento es uno de los hombres más valientes y serenos que he conocido en mi vida. En su colección de hojalatería incluye la cruz y la medalla que le fueron otorgadas en el campo de batalla a causa de su valor.
—Es una trampa, mi comandante. No se meta usted ahí dentro. Déjeme ir a mí.
Estas palabras eran valerosas, pero el aspecto de aquel hombre era muy raro y comprendí que, si bien no temía a nada en el mundo, estaba algo asustado.
—Buena guardia hacen los muertos, sargento —le dije. Y me parece que se estremeció.
—Han querido ponernos sobre aviso, mi comandante —dijo. Déjeme ir.
—No iremos ni usted ni yo —repliqué. Tendremos el valor de seguir en nuestro sitio con nuestros hombres. Tal vez esto sea una trampa, aunque lo dudo. Mandaremos a un hombre ahí dentro, y si es una trampa, al cabo de dos minutos se abrirán las puertas.
—Los muertos están vigilando y escuchando —dijo el sargento, al tiempo que se persignaba y desviaba la vista de las troneras.
—Mándame a ese borracho y mal elemento, a ese tal Rastignac —ordené al sargento y este se alejó.
—¿Me permite usted ir, mi comandante? —preguntó el corneta saludando.
—Silencio —le contesté. Pues mis nervios ya estaban algo excitados por el macabro espectáculo de los centinelas muertos.
Cuando regresó el sargento con una gruesa cuerda y con el sinvergüenza de Rastignac, cuyo sitio apropiado estaba en los Joyeux (el terrible batallón disciplinario de los criminales convictos), le ordené que, desde lo alto del camello, se encaramara a la azotea.