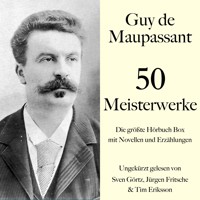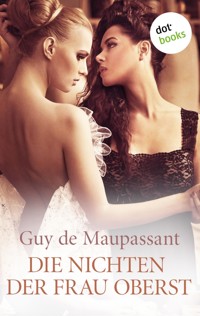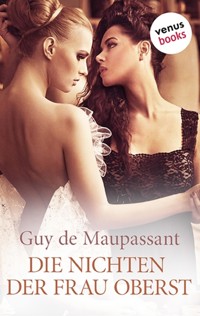Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
Luego de dos años sirviendo al ejército en Argelia, George Deroy, un joven apuesto y sin escrúpulos, llega a París en busca de un futuro mejor. Rápidamente, su gran atractivo físico y encanto personal le abre las puertas a la gran sociedad parisina. Cuando toma conciencia de sus posibilidades, sus aspiraciones crecen y su ascenso se precipita de manera tan vertiginosa a la misma vez que su actitud moral se degrada . Así, la manipulación y la seducción elevan al protagonista hasta las más altas esferas de París. Publicada en 1885, Bel Ami es una obra emblemática de Guy de Maupassant, uno de los escritores más importantes del siglo XIX. Con una trama que no pierde vigencia, cuenta la historia de un hombre que está dispuesto a alcanzar el éxito a cualquier precio. Esta obra cuenta con múltiples adaptaciones en el cine y el teatro, siendo la más reciente la película Bel Ami (2012) con las actuaciones de Robert Pattinson, Uma Thurman y Christina Ricci.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Guy de Maupassant
Bel Ami
Saga
Bel AmiOriginal titleBel-Ami
Copyright © 1885, 2020 Guy de Maupassant and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726338614
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
PARTE I
I
Cuando la dependienta le entregó la vuelta de sus cinco francos, George Duroy salió del restaurante.
Presumido por naturaleza y por petulante reminiscencia de su época como suboficial, hinchó el pecho, se atusó el bigote con un gesto marcial que le era característico y arrojó sobre los comensales que llegaban con retraso una mirada rápida y circunspecta, una de esas miradas de gavilán que todo lo abarca y penetra.
A su paso, las mujeres levantaron la cabeza. Eran tres obrerillas, una profesora de música, de cierta edad, reñida con el peine, desaliñada, que solía llevar su sombrero polvoriento y un vestido hecho a zurcidos; finalmente dos señoras de medio pelo, con sus correspondientes maridos, todos ellos parroquianos asiduos de aquel bodegón con cubiertos a precio fijo.
Ya en la acera, Duroy permaneció un momento inmóvil, como si se preguntase qué haría. Era el 29 de junio, y, para terminar el mes, le quedaban en el bolsillo tres francos y cuarenta céntimos, lo cual valía por dos almuerzos, sin las respectivas comidas, o bien por dos comidas sin los almuerzos correspondientes, a elegir. Pensó que si las refacciones matinales le suponían un gasto de un franco y diez céntimos, en lugar del uno cincuenta que le costarían las colaciones vespertinas, aún podía disponer, si se contentaba con los almuerzos, de su superávit de un franco y veinte céntimos, lo que suponía dos bocadillos de salchichón y el supremo placer de sus noches. Y echó calle de Notre Dame de Lorette abajo.
Andaba como cuando vestía el uniforme de húsar: abombado el pecho, las piernas ligeramente arqueadas, como si se acabase de desmontar del caballo, avanzaba brutalmente, empujando con sus hombros los hombros ajenas, abriéndose paso entre la gente para no desviarse de su camino. Llevaba la chistera ligeramente inclinada hacia la izquierda y taconeaba fuerte. Parecía desafiar a alguien: a los transeúntes, a las casas, a la ciudad entera, por prurito de soldado se marchó en traje de paisano.
Aunque vestía un terno de sesenta francos, comprado en su bazar de ropas hechas, conservaba cierta elegancia un poco llamativa y vulgar, pero innegable. Alto, bien formado, rubio, de un rubio castaño ligeramente rojizo; bermejo el bigote, por donde el labio simulaba deshacerse en espuma; los ojos, de un azul claro, agujerados por pequeñas pupilas; el pelo, naturalmente ondulado, partido en dos por la raya en medio, diríase el vivo retrato de un calavera de novelón..
Era una de esas noches de verano en que el aire falta en París. La ciudad, ardiente como una estufa, parecía sudar en el sofocante ambiente nocturno. Por las graníticas bocas de los sumideros se escapaba su pestífero aliento, y a través de sus bajas ventanas las cocinas de los sótanos arrojaban a la calle inmundas miasmas de agua de fregar y sobras de guisados.
Los porteros, en mangas de camisa y a horcajadas sobre sillas de mimbre, echaban un cigarrillo ante las puertas cocheras, y contemplaban el perezoso desfile de viandantes que, con el sombrero en la mano, se enjugaban las sudorosas frentes.
Cuando George Duroy llegó al bulevar, se detuvo de nuevo, indeciso, sobre lo que había de hacer. Ahora le apetecía ganar los Campos Elíseos y la avenida del Bosque de
Bolonia para disfrutar, bajo los árboles, de un poco de aire fresco; pero, al mismo tiempo, lo acuciaba otro deseo: el de tropezar con alguna aventura galante.
¿Cómo sobrevendría? George no podía imaginarlo, pero desde hacía tres meses la esperaba a diario, noche tras noche. Entre tanto, y gracias a su agradable rostro y a sus modales seductores, disfrutaba de algún amor pasajero, pero siempre esperando algo más y mejor.
Con la bolsa vacía y la sangre hirviéndole en las venas, se encandilaba al contacto de las trotacalles que, en las esquinas, musitaban: “¿Quieres venir un ratito, guapo?” Pero, como no podía pagarles, tampoco se atrevía a aceptar su invitación. Y seguía esperando otra cosa, otras caricias menos fáciles.
Le gustaban, con todo, los parajes donde hormigueaban las mujeres públicas, sus bailes, sus cafés, sus calles predilectas. Le gustaba codearse con ellas, hablarles, tutearles, en resumen, cerca de ellas. Eran, a la postre, mujeres, mujeres de amor. George no las despreciaba, ni mucho menos, con ese desprecio característico de los hombres de orden.
Retrocedió hacia la Madeleine y se unió a la multitud, que en oleadas discurría, abrumada por el calor. Las terrazas de los cafés, llenas de parroquianos, invadían las aceras, donde, como en iluminado escaparate, se exhibía muchedumbre de bebedores. Ante ellos, y en mesitas rectangulares o redondos veladores, se veían copas que contenían líquidos rojos, amarillos, verdes, oscuros, de todos los matices, y en el seno de las garrafas brillaban gruesas y transparentes barras de hielo, que refrescarían el agua, pura y clara como ellos.
Duroy había moderado su paso, y el deseo de beber le secaba la garganta.
Una sed ardiente, una sed de noche de verano, se había apoderado de él y le hacía imaginar la deliciosa sensación de las bebidas frías al remojar la garganta. Pero si se decidía a echarse al coleto, aunque no fuese más que un par de cañas en toda la noche, ¡adiós la frugal cena del día siguiente! Conocía demasiado las gazuzas de fines de mes.
–Es necesario – se dijo – aguardar hasta las diez, y entonces podré tomar mi caña en el Americano. ¡Por vida de...! El caso es que tengo una sed rabiosa.
Y contemplaba a los bebedores que rodeaban las mesas y podían satisfacer la sed cuanto les viniese en gana. Pasaba entre los cafés con aire fanfarrón y provocativo, y de una sola ojeada calculaba, por el aspecto y la indumentaria de cada cual, lo que pudiera llevar en el bolsillo, lo invadía una cólera sorda contra aquella multitud tranquilamente sentada. Si se registrases sus bolsillos, se hallarían en ellos monedas de oro, de plata, de cobre. Por término medio, cada uno de de aquellos sujetos tendría, al menos, dos luises; el número de aquéllos no bajaría de un centenar, y cien veces dos luises hacen cuatro mil francos. Sin dejar de pavonearse graciosamente, George rezongaba: “¡Los muy cerdos! Si hubiese podido encontrarme a solas con uno de ellos, en una tenebrosa esquina, a fe mía que le hubiera retorcido el pescuezo sin el menor escrúpulo, ni más ni menos que, en días de maniobras, lo hiciese con el avío de los aldeanos.”
Y evocaba sus dos años de África y cómo, en las avanzadillas del Sur, esquilmaba a los árabes. Una sonrisa alegre y cruel a un tempo se dibujada en sus labios al recordar cierta escapada que había costado la vida a tres hombres de la tribu Oc Guad-ad-Alan, y que les habían valido a él y a sus camaradas veinte gallinas, dos carneros y buena cantidad de oro, con lo que tuvieron risa para medio año.
Jamás se pudo hallar a los culpables, bien que tampoco se les buscara mucho, ya que el árabe era considerado como presa natural de soldado.
En París era otra cosa lindamente, sable al cinto y revolver en mano, fuera del alcance de la justicia civil, en plena libertad. Le agitaban el corazón todos los sentimientos del suboficial que opera en país conquistado. Echaba, sí, de menos aquellos dos años del desierto. ¡Qué lástima no haber seguido allí! En fin, ¡qué remedio! Había esperado pasarlo mejor a la vuelta, y ahora... “¡Ay, sí! ¡Me he lucido ahora!”.
Y, entre tanto, chascaba la lengua contra el paladar, como si quisiera convencerse de los seco que éste se hallaba.
En torno suyo circulaba extenuada y lenta multitud. Duroy seguía diciéndose: “¡Hatajo de bestias! Todos esos imbéciles llevarán cuartos en el bolsillo del chaleco” Y empujaba a los transeúntes mientras silbaba alegres cancioncillas. Los hombres se volvían hacia él, airados, y las mujeres refunfuñaban “Pero ¡qué animal es ese tío!”.
Dejó atrás el Vaudevil, y se detuvo frente al café Americano, preguntándose si tomaría ya su caña; a tal punto lo atormentaba la sed. Antes de decidirse, consultó los iluminados relojes de la calzada. Eran las nueve y cuarto. Se conocía bien; apenas tuviera ante sí el vaso rebosante de cerveza, se lo echaría, de un trago, entre pecho y espalda. Y en tal caso, ¿qué hacer hasta las once?
“Iré hasta la Madeleine – pensó – y volveré despacio”.
En la esqui9na de la plaza de la Opera se cruzó con un hombre gordo, a quién recordaba vagamente haber visto en alguna parte.
Echó tras él, en tanto registraba la memoria, y se repetía, a media voz: “¿Dónde diablos he conocido yo a este tipo?”
Y seguía buceando en sus recuerdos sin conseguir identificado. De pronto, y por un singular fenómeno mnemotécnico, imaginó a aquel mismo personaje, menos gordo, más joven, con uniforme de húsar. Ya en voz alto, exclamó:
– ¡Caramba, si es Forestier!
Y apresurando el paso, se acercó al transeúnte y le dio un golpecito en el hombro.
Se volvió el otro, miró a George y dijo:
–¿Qué quiere usted de mí, caballero?
Duroy se echó a reír.
–¿No me reconoces?– preguntó.
– No.
– George Duroy, del sexto de húsares.
Forestier le tendió ambas manos.
–¡Ah, querido! ¿Qué tal te va?
– Muy bien, ¿y a tí?
–¡Oh! A mí, no tanto. Figúrate que tengo los pulmones hechos migas. De cada doce meses me paso seis tosiendo, gracias a una bronquitis que pesqué en Bougival, cuando volvía Paris, hace cuatro años.
–¡Pues cualquiera lo diría! Tienes un magnífico aspecto.
Y Forestier, tomando del brazo a su antiguo camarada, le habló de su enfermedad, le contó con detalle, las consultas, las opiniones, los consejos de los médicos, así como lo difícil que le era seguir en su posición un tratamiento. Le habían prescrito que pasara el invierno en el Mediodía; pero ¿cómo? Se había casado y había alcanzado en el periodismo un buen puesto.
–Dirijo la sección política de La Vie Française –añadió–. Redacto las sesiones del Senado en Salut y, de cuando en cuando, escribo crónicas literarias para La Planète. Como verás, me voy abriendo camino.
Duroy le miraba, sorprendido. Había cambado mucho; estaba ya madurito. Tenía un aire, un continente, una facha de hombre reposada, seguro de si mismo y el vientre propio de quien come bien. Antaño era delgado, menudo, ágil, aturdido, pendenciero, escandaloso, exaltado. En tres años París lo había transformado por completo y hecho de él un hombre gordo y formal, con algunas canas en las sienes, siquiera no tuviese más de veintisiete años-
–¿Adónde vas? – preguntó.
–A ninguna parte – replicó Duroy –. Daba una vuelta antes de volver a casa. –Entonces, ¿quieres acompañarme a La Vie Française, en donde tengo que corregir unas pruebas? Después nos iremos a tomar una caña. ¿Qué te parece?
–Vamos.
Y echaron a andar cogidos del brazo, con la sencilla familiaridad que subsiste siempre entre quienes han sido compañeros de estudios o de armas.
–¿Qué haces en París? –dijo Forestier.
Duroy se encogió de hombros.
–Morirme de hambre –repuso–. Cuando cumplí más años de servicio, quise venir aquí a hacer fortuna o, si he de serte franco, por vivir en París. Desde hace seis meses estoy empleado en las oficinas de los ferrocarriles del Norte, con mil quinientos francos al año. Ni más ni menos.
–¡Caramba! No es gran cosa –murmuró Forestier.
–Desde luego. Pero ¿qué quieres que haga? Vivo solo, no conozco a nadie ni tengo quien me recomiende. No es voluntad la que me falta, sino medios.
Su compinche lo miró de arriba abajo, como hombre experto que juzga a otro de una ojeada. Luego exclamó en tono convencido:
–Mira, muchacho: en este mundo todo depende de saber dominar la situación. Un hombre un poco astuto puede llegar a ministro antes que a jefe de negociado. Hay que imponerse, no pedir. Pero, ¿cómo diablos no has conseguido cosa mejor que ese destinillo en el Norte?
Duroy replicó:
–He buscado por todas partes algo mejor, pero nada he conseguido. Sin embargo, ahora tengo algo a la vista: me ofrecen una plaza de profesor de equitación en el picadero Pellerín. Alí tendré, por los menos, tres mil francos.
Forestier se paró en seco.
–No hagas eso. Aun en el caso en que te dieran diez mil francos, sería una estupidez. Te cerrarías de golpe las puertas del porvenir. En tu oficina, siquiera, estás agazapado; nadie te conoce; puedes salir de allí si te encuentras con fuerzas para ello y hacer carrera. Pero una vez metido a maestro de equitación, todo habrá acabado para tí. Sería como si te colocases de maestresala en una casa donde comiese todo París. Cuando hayas enseñado a montar a caballo a los hombres de buena sociedad o a sus hijos, ya no podrías considerarte como a un igual.
Calló, reflexionó unos instantes, y, al fin, preguntó:
–¿Tienes el título de bachiller?
–No; me suspendieron dos veces.
–Eso no importa, con tal que hayas cursado todos los años del Bachillerato. Si delante de tí se hablase de Cicerón o de Tiberio, ¿sabrías, sobre poco más o menos, de quién se trataba?
–Sí, sobre poco más o menos.
–Bien. Nadie sabe más, salvo una veintena de imbéciles que no sirven para otra cosa- ¡Bah! No es difícil pasar por fuerte en la materia. La cuestión está en no dejarse pillar en flagrante delito de ignorancia. Se las va uno arreglando, se esquiva la dificultad, se sortea el obstáculo y se sale del paso con un diccionario. La mayoría de los hombres son más brutos que un cerrojo y más ignorantes que las carpas.
Hablaba animadamente, con la seguridad de quien conoce bien la vida y contemplaba, sonriente, el desfile de la multitud. Pero de pronto, un golpe de tos le obligó a hacer una pausa.
Una vez pasado el acceso, prosiguió con desánimo:
–¿Has visto cosa más fastidiosa? No encuentro modo de quitarme de encima esta bronquitis. Y eso que estamos en pleno verano. ¡Oh! Este invierno me iré a Menton a ver si me curo de una vez. La salud ante todo.
Llegaron al bulevar Posonière y se detuvieron ante una puerta con grandes vidrieras, a las cuales estaba pegado un periódico, de tal modo que mostraba todas sus planas. Tres personas se habían parado a leerlo, y con grandes letras que, delineadas por el gas, parecían de fuego, leían esta muestra: La Vie Française.
Los transeúntes pasaban, de súbito, bañados en la claridad que arrojaban aquellas tres palabras relumbrantes y se mostraban a plena luz, visibles y distintos como a la del día. Luego volvían a hundirse en la sombra.
Forestier empujó aquella puerta, y dijo:
–Pasa.
Duroy entró y subió una escalera a un tiempo lujosa y sucia, que se veía desde la calle. Llegó a una antesala, en la que había dos ordenanzas, que saludaron a su acompañante, y, al fin, se detuvo en una especie de sala de espera, de pretenciosa apariencia, tapizada de pana de un verde sucio, salpicado acá y allá de manchas, agujerada en algunos sitios, como si la hubiesen roídos los ratones.
–Siéntate –dijo Forestier–;espérame unos minutos.
Y desapareció por una de las tres puertas que daban al gabinete.
Flotaba allí un olor extraño, particular, indefinible: el olor de las redacciones.
Duroy permanecía inmóvil, un poco intimidado y, sobre todo, sorprendido. De cuando en cuando, algunos hombres entraban corriendo por una puerta y salían por otra, sin darle apenas tiempo a mirarlos.
Unas veces eran muchachos, casi niños, que parecían muy atareados y llevaban en la mano una hoja de papel que se agitaba al impulso de su carrera; otras, obreros de la imprenta, cuyas blusas de mahón, manchadas de tinta, dejaban ver la camisa impecablemente blanca, y los pantalones de paño, dignos de cualquier hombre bien vestido; llevaban cuidadosamente unas tiras de papel impreso: eran galeradas, todavía frescas y húmedas.
En ocasiones entraba algún pollo, vestido con afectada elegancia, muy ceñido el talle por la levita, la pierna exageradamente dibujada por la ajustadísima tela y los pies oprimidos por zapatos harto puntiagudos. Era un revistero de salones, que volvía de cualquier sarao.
Llegaron también unos tipos graves, imponentes, con sombreros de copa, de alas planas, como si quisieran así distinguirse del resto de los mortales.
Reapareció Forestier del brazo de un hombre alto, flaco, de treinta a cuarenta años, con frac negro y corbata blanca. Era muy moreno y usaba bigote de sortijilla, con guías muy afiladas. Tenía aire insolente y parecía muy satisfecho de si mismo.
–Adiós, querido maestro –le dijo Forestier.
El otro le apretó una mano.
–Hasta la vista, querido –repuso, y descendió la escalera silboteando y con el bastón bajo el brazo.
–¿Quién es ése? –preguntó Duroy.
–Es Jacques Rival, ¿sabes? El famoso cronista y espadachín. Ha venido a corregir sus pruebas, Garín, Montel y él son los tres primeros cronistas que tenemos en París, por el ingenio con que comentan la actualidad. Rival gana aquí treinta mil francos al año por tan sólo dos artículos semanales.
Cuando ya se marchaban, se cruzaron con un hombrecillo gordo. Subía la escalera jadeando y sucio y con el pelo muy largo.
Forestier le saludó con respeto, y luego dijo:
–Es Norbert de Varenne, el poeta, el autor de Soles muertos, una firma de las que también se cotizan. Por cada cuento que publica cobra trescientos francos, y cuenta que los más largos no pasan de cien líneas. Pero entremos en el Napolitano. Me muero de sed.
Cuando estuvieron sentados ante la mesa del café, Forestier, gritó:
–¡Dos cañas! – y bebió la suya de un trago, en tanto que Duroy bebía la cerveza a sorbos lentos, saboreándola, paladeándola, como algo precioso y raro.
Su compañero, silencioso, parecía reflexionar. De pronto preguntó:
–¿Por qué no intentas hacerte periodista?
–Duroy le miró, sorprendido. Al fin dijo:
–Pero es que... yo en mi vida he escrito nada.
–¡Bah! Todo es probar. Por algo se empieza. Yo podría encargarte algunas informaciones, encomendarte ciertas diligencias, enviarte a determinadas visitas. Para empezar tendrías doscientos cincuenta francos y los gastos de coche pagados. ¿Quieres que hable de tí al director?
–Sí, hombre; claro que quiero.
–Entonces vamos a hacer una cosa. Vente mañana a comer conmigo. No tendré más que cinco o seis invitados: el propietario de periódico, señor Walter; su señora, Jacques Rival y Norbert de Varenne, a quienes acabas de ver, más una amiga de mi mujer. ¿Conforme?
Duroy vacilaba, perplejo, con el rostro enrojecido por la vergüenza; murmuró al fin:
–El caso es que... no estoy bien de ropa.
Forestier se quedó estupefacto.
–¿No tienes frac? –preguntó –¡Demonio! Una cosa tan indispensable. En París es preferible no tener cama a no tener frac.
Luego, con un súbito ademán, registró el bolsillo del chaleco, sacó unas cuantas monedas de oro, separó dos luises y los puso en la mesa delante de su antiguo camarada, diciendo con tono cordial y confianzudo:
–Ya me los devolverás cuando puedas. Alquila o compara a plazos, dejando una señal, la ropa que te haga falta. En fin, arréglatelas como puedas, pero ven a comer a casa mañana, a las siete y media. Vivo en la calle de Fontaine, diecisiete.
Duroy, turbado, tomó el dinero, balbuciendo:
–Eres demasiado amable... Te lo agradezco mucho. Puedes estar seguro de que nunca lo olvidaré.
Forestier lo interrumpió:
–Vamos, ya está bien. Otra caña, ¿eh?
Y volvió a gritar:
–¡Camarero! ¡Dos cañas!
Cuando las hubieron bebido, el periodista preguntó:
–¿Quieres que matemos una hora dando un paseo?
–Sí, por cierto.
Volvieron hacia la Madeleine.
–¿Qué mejor cosa podríamos hacer? – preguntó Forestier–. Hay quien supone que el que deambula por París va siempre a alguna parte; cuando por la noche quiero pasear un rato, nunca sé adónde ir. Una vuelta por el Bosque no es divertida sino con una mujer, y, la verdad, no siempre la tiene uno a mano. Debería haber aquí un jardín veraniego, algo así como el parque Monceau, abierto toda la noche, donde se pudiera oír buena música, refrescando bajo los árboles. No sería precisamente un centro de placer, sino un sitio donde ver y ser visto. La entrada no sería demasiado cara, para atraer a las mujeres guapas. Podría uno pasear por los senderos bien enarenados e iluminados por la luz eléctrica, o sentarse cuando le viniera en gana, para oír la música, de cerca y de lejos. Algo parecido a esto tuvimos hace tiempo en Mussard, pero con mucho bailoteo y danzas populares, no demasiado grande, ni demasiado frondoso, ni demasiado umbroso. Si, noto la falta de un bonito jardín: sería encantador... ¿Adónde vamos?
Duroy, perplejo, no sabía que decir. Por fin, se decidió:
–No conozco las Folies Bergère. De buena gana les daría un vistazo.
Su compañero exclamó:
–¿Las Folie Bergère, demonio? Nos asaremos allí como en un horno. En fin, vamos. Aquello siempre es divertido.
Y ambos giraron sobre sus talones para ganar la calle del Faubourg Montmartre. La iluminada fachada del local proyectaba un gran resplandor sobre las cuatro calles que ante ella confluyen. Una larga fila de coches esperaba la salida del público.
Forestier entró. Duroy lo detuvo.
–Nos hemos olvidado de pasar por la taquilla.
El periodista replicó, dándose importancia:
–Conmigo no se paga.
Cuando pasó ante los revisores de billetes, éstos lo saludaron. Eran tres, y el que estaba en medio, le tendió la mano. El periodista preguntó:
–¿Hay algún palco que esté bien?
–Pues no faltaba más, señor Forestier.
Tomó éste el boleto que el empleado le alargaba y empujó la acolchonada puerta, cuyos batientes estaban forrados de cuero, y ambos se encontraron en la sala.
El humo del tabaco velaba un poco, como ligera niebla, las zonas más distantes, el escenario y el lado opuesto del teatro. Y exhalada por multitud de fumadores, aquella leve bruma ascendía, sin tregua, en delgadas espirales blanquecinas, se acomodaba en el lecho y formaba, bajo la amplia bóveda, alrededor de la araña central y por encima del anfiteatro lleno de espectadores, una densa humareda.
En la espaciosa galería que, desde la entrada, conducía al circular paseo, donde abigarrada chusma de rameras se agitaban entre la oscura masa de los hombres, un grupo de mujeres fondonas y marchitas esperaban que alguno se acercase para ofrecerle su mercancía de bebidas y amor. Tras ellas, granes espejos reflejaban sus espaldas y los rostros de los parroquianos.
Forestier se abrió paso entre la gente y avanzó con decisión, como quien tiene derecho a ciertas consideraciones.
Se acercó a una acomodadora y le preguntó:
–¿El palco diecisiete?
–Por aquí, caballero.
Y los metió en una especie de cajón de madera tapizada de rojo, y en el que cuatro sillas del mismo color se hallaban tan próximas entre sí, que apenas dejaban hueco para pasar. Ambos amigos se sentaron. A derecha e izquierda, y siguiendo una línea curva cuyos extremos tocaban en uno y otro lado de la escena, se veían una serie de cajas semejantes, ocupadas, asimismo, por sujetos sentados, y de los que únicamente se divisaban la cabeza y el pecho.
En el escenario, tres hombres que vestían ajustados trajes de mallas; alto uno, de mediana estatura otro y el tercero bajito, realizaban ejercicios en un trapecio.
El alto avanzaba a saltitos, y sonriendo, saludaba con la mano como si echara besos al público.
Bajo las mallas se dibujaban, musculosos, los brazos y las piernas. Sacaba el pecho, sin duda pare disimular la línea, demasiado valiente, del estómago. La raya que, justamente en medio del cráneo, le dividía los cabellos en dos partes iguales, le daba cierto aire de oficial de peluquero. Alcanzaba el trapecio de un brinco y, colgándose de él con ambas manos, giraba el torso, como una rueda en marcha vertiginosa, o bien, con los brazos rígidos y estirando el cuerpo se mantenía horizontalmente en el vacío, sosteniéndose únicamente a fuerza de puños, en las paralelas.
Saltaba por fin a tierra, saludaba y sonreía de nuevo, y se pegaba a la decoración, teniendo buen cuidado de lucir la musculatura de sus piernas.
El segundo, menos alto y más rechoncho, saltaba, a su vez, y hacía análogos ejercicios.
Pero Duroy apenas se ocupaba del espectáculo, y con la cabeza vuelta hacia atrás, miraba a las localidades de paseo, donde se amontonaban hombres y prostitutas.
Forestier le dijo:
–Mira a las butacas de orquesta: no hay más que honrados padres de familia, con sus mujeres y sus chicos, que alargan la cabeza con gesto estúpido, para ver mejor. En los palcos, señoritos juerguistas, tal cual artista, muchachas alegres, y detrás de nosotros, el más pintoresco revoltijo que puede darse en París. ¿Quiénes son esos hombres? Obsérvalos bien. Hay de todo, de todas las profesiones, de todas las clases sociales; pero el vicio es la nota dominante. Ahí tienes empleados de Banca, funcionarios públicos, dependientes de almacén, periodistas, chulos, militares vestidos de paisano, gomosos de frac que acaban de comer en el cabaret o salen de la Opera y se dan una vuelta por aquí antes de ir a los Italianos, y, por contra, una porción de hombres que escapan a todo análisis. En cuanto a las mujeres, no las hay más que de una casta: la que cena en el Americano y la ninfa de dos luises, que acecha al forastero dispuesto a gastárselos y avisa a sus clientes fijos cuando está libre. Son puntos fijos desde hace años. Vienen todas las noches y acaparan los mismos sitios, salvo cuando van a pasar un temporadita higiénica en San Lázaro o en Lourcine.
Duroy no le escuchaba ya. Una de aquellas mujeres, acercándose a su palco, lo miraba fijamente. Era gruesa, morena, aunque los polvos daban a su cutis un tiente blancuzco; los ojos, negros alargados y sombreados por le lápiz, estaban enmarcados por cejas enormes y amañadas; su pecho, demasiado robusto, henchía la oscura seda de su vestido, y sus pintados labios, rojos como una herida, le daban un no sé qué de bestial, de ardiente, de excesivo y que, con todo, encendía el deseo.
Con un movimiento de cabeza, llamó a una de sus amigas que por allí pasaba –una pelirroja, asimismo metida en carnes y que dijo en voz suficientemente alta para se oída:
–Mira que guapo mozo. Si quiere algo de mí por diez luises, cierto que no he de desairarle.
Forestier se volvió, sonriente, hacia su amigo y le dio unos golpecitos en el muslo. –Eso va para tí –le dijo– Veo que tienes mucho partido. Mi enhorabuena.
Duroy había enrojecido. Con un movimiento maquinal, tanteó las dos monedas de oro que llevaba en el bolsillo del chaleco.
Había bajado el telón y la orquesta tocaba un vals.
Duroy dijo:
–Si diésemos una vuelta por la galería...
–Como quieras.
Salieron y se vieron arrastrados por la corriente de paseantes. Apretujados, empujados, aplastados, enviados como pelotas, de una a otra parte, sólo veían ante sí un bosque de sombreros. Y las busconeas, de dos en dos, desfilaban ante aquella multitud de hombres y la atravesaban fácilmente, deslizándose entre codos, pechos y espaldas como si estuviesen en su casa, tan a gusto como pez en el agua al través de aquel islote masculino.
Duroy se dejaba llevar, embriagándose con aquella atmósfera, viciada por el tabaco, el olor a humanidad y los perfumes de las pelanduscas. Pero Forestier sudaba, resoplaba, tosía.
–Vamos al jardín –dijo.
Y torciendo a la izquierda, salieron a una especie de jardín cubierto, y que dos fuentes, tan grandes como de mal gusto, refrescaban. Bajo los tejos y las tuyas, grupos de hombres y mujeres bebían en torno a veladores de cinc.
–Otra caña, ¿hace? –preguntó Forestier.
–Sí, sí, con mucho gusto.
Se sentaron de cara a la gente que paseaba. De cuando en cuando, alguna trotacalles de detenía, y con trivial sonrisa, preguntaba:
–¿Me convida usted a algo, caballero?
Y como Forestier le replicase: “A un vaso de agua de la fuente”, ella se alejaba, murmurando: “¡Vete a paseo, mamarracho!”
Pero la garrida morena que momentos antes se había acercado al palco de los dos camaradas reapareció. Andaba arrogantemente del brazo de la opulenta rubia. Formaban, en verdad, una hermosa pareja de mujeres bien formadas.
La morena sonrió al divisar a Duroy, como si los ojos de ambos se hubiesen dicho ya cosas íntimas y secretas. Tomó luego una silla y se sentó frente a él, haciendo sentar igualmente a su amiga, y después pidió con voz clara:
–¡Camarero! ¡Dos granadinas!
Forestier, sorprendido, exclamó:
–La verdad es que eres fresca, chica.
Ella replicó:
–Es que tu amigo me seduce. Es lo que se llama un real mozo. Me temo que haría por él locuras.
Duroy, azorado, no sabía qué decir. Se retorcía el rizado bigote, con necia sonrisa. Llegó el camarero con los refrescos que las mujeres bebieron de un solo trago. Después, ambas se levantaron. La morena saludó con un leve y amistoso movimiento de cabeza, y golpeando ligeramente con su abanico el brazo de Duroy, le dijo:
–Gracias, pichón. No eres muy hablador que digamos.
Y las dos se alejaron, moviendo mucho las caderas.
Forestier se echó a reír y dijo:
–Oye, camastrón: ¿sabes que tienes verdadero cartel con las mujeres? Hay que aprovecharlo, porque eso puede llevarte lejos. – Calló un segundo, y prosiguió en el tono ensimismado de las personas que piensan en voz alta –: Ellas son, todavía, quienes nos hacen llegar en seguida.
Y como Duroy sonriese, siempre sin responder, le preguntó:
–¿Tú te quedas? Yo me voy a casa. Por hoy ya es bastante.
Duroy murmuró:
–Sí, me quedo un rato. Aun es temprano.
Forestier se levantó.
–Bueno; estamos conformes; adiós. Hasta mañana. No se te olvide: calle de Fontaine, diecisiete, a las siete y media.
–No tengas cuidado. Hasta mañana. Gracias.
Se estrecharon las manos, y el periodista se marchó.
En cuanto hubo desaparecido, Duroy se sintió libre, y, de nuevo, palpó alegremente las dos monedas de oro que tenía en el bolsillo. Se levantó luego, y echó a andar entre la multitud, que sus ojos registraban.
Pronto vio a las dos mujeres, la rubia y la morena, que avanzaban con su peculiar altivez mendicante a través del enjambre de hombres.
George se encaminó directamente hacia ellas; pero cuando estuvo cerca no se atrevió a dar un paso más.
La morena le dijo:
–¿Todavía no has encontrado la lengua?
Duroy balbució:
–¡Pardiez!...
Y no encontró palabras que añadir a ésta.
Los tres permanecieron en pie, quietos, entorpeciendo la circulación, mientras la gente formaba remolinos en torno suyo.
De pronto, ella preguntó:
–¿Quieres venir a mi casa?
Y él, estremeciéndose de deseo, contestó bruscamente:
–Sí, pero no tengo más que un luis en el bolsillo.
Sonrió la mujer con indiferencia.
–Es lo mismo –dijo.
Y le tomó del brazo, en señal de posesión.
Cuando salían de allí, George Duroy pensaba que con los veinte francos restantes le sería fácil alquilar un traje de etiqueta que necesitaba para el día siguiente.
II
¿El señor Forestier, por favor?
–Tercero izquierda.
El portero había contestado con amabilidad, que revelaba cierta consideración por el inquilino. George Duroy subió la escalera.
Iba un poco preocupado, encogido, molesto. Vestía el frac por primera vez en su vida, y el conjunto de su indumento le causaba cierta inquietud. En todo hallaba algún defecto: en los escarpines no muy relucientes, aunque sí de fina piel, porque presumía de calzar bien; en la camisa, de cuatro francos cincuenta céntimos, que aquella misma mañana había comprado en los almacenes del Louvre, y cuya pechera, demasiado sutil, comenzaba ya a arrugarse. Sus demás camisas, las de diario, estaban ya tan estropeadas que ni siquiera había podido utilizar las que se hallaban menos malas.
El pantalón, demasiado largo, se ajustaba mal a la pierna y hacía arrugas en la pantorrilla, lo que le daba esa apariencia de cosa usada que suelen tomar las prendas de alquiler sobre las carnes que ocasionalmente cubren. El frac era lo único que podía pasar, pues había conseguido encontrar uno a su media, poco más o menos.
Subía los peldaños lentamente; el corazón le saltaba en el pecho; iba lleno de ansiedad y le hostigaba, sobre todo, el temor de hacer el ridículo. De pronto, se halló ante un caballero vestido de etiqueta, que lo miraba fijamente. Tan cerca se hallaban el uno del otro, que Duroy retrocedió un paso y se quedó, al fin, estupefacto: era él, él mismo, reflejado por un gran espejo vertical, que en el descansillo del primer piso copiaba la perspectiva de la galería. Al hallarse mejor de lo que creyera, se estremeció de júbilo.
Como en su casa no tenía otro espejo sino el de mano que usaba para afeitarse, no había podido contemplarse de cuerpo entero, y una incompleta visión de su improvisada vestimenta había hecho exagerar sus imperfecciones. La idea de parecer grotesco le volvía loco.
Mas he aquí que, al verse de pronto en el espejo, se había tomado a sí mismo por otro, por un hombre de mundo, que le había parecido muy bien, muy chic al primer golpe de vista. Y ahora, al mirarse con más cuidadosa atención, reconocía que, en realidad, el conjunto no dejaba nada que desear.
Entonces se estudió a sí mismo como pudiera hacerlo un actor que aprendiese su papel. Sonrió, se tendió la mano, expresó por medio de gestos variados sentimientos: el asombro, el placer, la aprobación, y graduó la sonrisa y la intención de la mirada para mostrarse galante con las damas y hacerles comprender que las admiraba y las deseaba.
En esto, se abrió una puerta en la escalera. Duroy tuvo miedo de ser sorprendido y comenzó a subir de nuevo, muy de prisa, y con el temor de que algún invitado de su amigo le hubiese visto hacer aspavientos.
Al llegar al segundo piso, vio otro espejo y se encontró verdaderamente elegante. Andaba con gallardía. Una inmoderada confianza en sí mismo se apoderó de su alma. Triunfaría, sí, por su figura, por su deseo de llegar, por la resolución que advertía en sí y por la independencia de su carácter. Sentía deseos de correr, de saltar, mientras ganaba el último piso. Se detuvo de nuevo, ante un tercer espejo, se retorció el bigote con ademán que le era familiar, se quitó el sombrero parar arreglarse el pelo y murmuró a media voz, como solía: «¡Excelente invento, a fe mía.» Y tocó el timbre.
Casi al momento se abrió la puerta, y George se vio ante un criado vestido de frac negro, muy serio, completamente afeitado, y de tan impecable aspecto que Duroy se turbó de nuevo, sin que se le alcanzase de dónde provenía aquella impresión, acaso de una inconsciente comparación entre el corte de los respectivos trajes. El lacayo, que calzaba zapatos de charol, preguntó, mientras cogía el sobretodo que Duroy llevaba al brazo por miedo de que se viesen las manchas:
–¿A quién debo anunciar?
Y levantando una cortina, lanzó el nombre al salón, donde lo invitó a entrar.
Pero Duroy perdió de pronto su aplomo y sintió que el temor lo paralizaba y hacía jadear. Iba, por fin, a entrar en la existencia que tanto había esperado, con que tanto había soñado. Avanzó, a pesar de todo. Una mujer joven, rubia, lo esperaba en pie y completamente sola en una pieza, muy bien iluminada y llena de plantas, como una estufa.
Se detuvo en seco, desconcertado por completo. ¿Quién era aquella señora que le sonreía? Al fin se acordó de que Forestier era casado. Y la idea de que aquella linda rubia debía ser la esposa de su amigo, acabó de deslumbrarle.
–Señora –balbució–, soy...
Ella le tendió la mano.
–Ya lo sé, caballero. Charles me ha contado su encuentro de anoche, y celebro mucho que mi marido haya tenido la buena ocurrencia de invitarle a cenar hoy con nosotros.
Duroy enrojeció hasta las orejas, sin saber que decir. Se sentía examinado, inspeccionado de pies a cabeza, valorado, juzgado, en fin.
Hubiera querido excusarse, inventar alguna razón que explicase los descuidos de su atavío, pero no encontró ninguna, y no se atrevió a tocar este delicado asunto.
Se sentó en el sillón que la dama le ofrecía, y cuando sintió que a su peso cedía el muelle y suave terciopelo del asiento, cuando hundido y apoyado en él, ceñido por aquel muelle acariciador, cuyo respaldo y brazos lo sostenían delicadamente, le pareció que estaba en una nueva y encantadora vida, que tomaba posesión de algo deliciosos, que había llegado a ser alguien, en fin, que estaba a salvo, y miró a la señora de Forestier, que no le quitaba ojo.
Llevaba un vestido de cachemira azul pálido, que delineaba perfectamente su esbelto talle y su opulento pecho.
Brazos y cuello surgían, desnudos, entre espumas de blanco encaje que guarnecía el corpiño y las breves mangas. Los cabellos, que se encopetaban sobre la frente, se rizaban levemente en la nuca y formaban como una nube de rubio césped.
Su mirada, que sin saber por qué le recordó la de la buscona de Folies-Bergère, tranquilizó a Duroy. Los ojos de la dama eran grises, de un gris azulado, que le daban extrema expresión, la nariz fina; los labios, gruesos; la barbilla, un tanto carnosa, componían un conjunto irregular y seductor, lleno de encanto y picardía. Era uno de esos rostros de mujer en que cada facción tiene una gracia peculiar, cierta significación, y en que cada gesto declara u oculta alguna intención.
Al cabo de breve silencio, preguntó la señora:
–¿Lleva usted mucho tiempo en Paris?
Duroy, recobrándose poco a poco, respondió lentamente.
–Solo unos meses, señora. Soy empleado de ferrocarriles, pero Forestier me ha hecho concebir la esperanza de ingresar en el periodismo.
Se acentuó en ella la benevolencia de la sonrisa, y, bajando la voz, murmuró:
–Ya sé, ya...
Sonó de nuevo el timbre. El criado anunció:
–La señora de Marelle.
Era una mujer menuda y morena, una morenita, como suele decirse.
Entró con aire avispado. Llevaba un vestido oscuro, que dibujaba y cómo modelaba de pies a cabeza el cuerpo.
Una rosa encarnada, prendida en la negra cabellera, solicitaba vivamente la mirada y parecía realzar el semblante, acentuar su especial carácter y darle la animación que le faltaba.
Le seguía una muchachita todavía de corto. La señora Forestier se adelantó a recibirlas.
–Buenas tardes, Clotilde.
–Buenas tarde, Madeleine.
Se besaron ambas. Después, la niña ofreció su frente con el aplomo de una persona mayor, y dijo:
–Buenas tardes, prima.
La señora Forestier la besó también. Luego hizo las presentaciones.
–El Sr. George Duroy, buen camarada de Charles. la señora de Marelle, mi amiga y algo pariente.
Y añadió:
–Aquí, ¿sabe usted?, estamos en confianza. Nada de cumplidos ni etiquetas, ¿comprende?
El joven se inclinó.
Se abrió otra vez la puerta y entró un caballero bajito, gordo, rechoncho, que llevaba del brazo a una hermosa y arrogante mujer, más alta que él, mucho más joven, de modales distinguidos y grave continente. Era el señor Walter, diputado, financiero, negociante, hombre rico, judío y meridional, director de La Vie Française, y su mujer, hija de un banquero que se apellidaba Basile-Ravalau.
Uno tras otro, llegaron Jacques Rival, muy elegante, y Norbert de Varenne, con el cuello del frac muy reluciente por el roce con los largos cabellos, que le llegaban hasta los hombros y los sembraban de blancas motas de caspa. La corbata, mal anudada, no delataba ciertamente que la estrenase aquel día. Avanzó haciendo carantoñas de viejo presumido, y cogiendo la mano de la señora de Forestier le besó la muñeca. A causa del movimiento que hizo al inclinarse, su larga pelambrera se derramó, como una cascada de agua, sobre el desnudo brazo de la joven señora.
Forestier llegó, a su vez, excusándose por su retraso. La cuestión Morel le había retenido en el periódico. El señor Morel, diputado radical, acaba de dirigir una interpelación al Ministerio sobre la petición de un crédito para la colonización de Argelia.
El criado anunció:
–La señora está servida.
Pasaron todos al comedor. A Duroy lo sentaron entre la señora de Marelle y su hija. Se sentía otra vez cohibido, temeroso de cometer algún error en el manejo del tenedor, la cuchara y los vasos. De éstos había cuatro, uno de ellos ligeramente azul. ¿Qué diablos podría beberse en él?
Se comió la sopa en silencio. Al fin, Norbert de Varenne preguntó:
–¿Han leído ustedes el proceso de Cauchier? Es curioso.
Se discutió aquel caso de adulterio complicado con chantaje. No se habó como se habla de estas cosas en el seno del hogar siguiendo los relatos de los periódicos, sino como se habla de una enfermedad entre médicos o de legumbres entre fruteros. Nadie se indignaba, nadie se asombraba ante aquellos hechos. Se buscaban sus causas profundas secretas, con curiosidad profesional e indiferencia absoluta por el crimen en si. Trataban de explicarse claramente el origen de los actos, de determinar los fenómenos cerebrales que habían engendrado el drama, resultado científico de un particular estado de ánimo. También las mujeres se entusiasmaban con esta labor indagadora. Se pasó también revista a otros sucesos recientes, se los examinó y comentó, se les dio mil vueltas para ver todas sus caras, con ese golpe de vista y esa manera especial de los traficantes en noticias, de los que expenden o despachan por líneas la comedia humana, cómo se examinan, revuelven y pesan en el comercio los objetos que se van a entregar al público.
Se habló luego de un duelo. Jacques Rival tomó la palabra. Aquello le pertenecía. Nadie como él podía tratar aquel asunto.
Duroy no se atrevió a chistar. A veces miraba a su vecina, cuyo cuello, bien llenito, le gustaba. Un diamante, engarzado en un hilo de oro, pendía del lóbulo de la oreja como una gota de agua que se deslizase por la carne. De cuando en cuando, la señora hacía una observación que revelaba su ingenio picante, gracioso, improvisador; un ingenio de chicuela experta que ve las cosas sin prejuicios y las juzga con benévolo escepticismo.
En vano buscaba Duroy alguna galantería que dirigirle; no hallando ninguna, se dedicó a la hija; le llenaba el vaso, le hacía plato, la servía, en fin. La chiquilla, más seria que su madre, daba las gracias con voz grave, saludaba con breves movimientos de cabeza.
–Es usted muy amable, caballero.
Y escuchaba a las personas mayores con gestecillo reflexivo.
La comida estaba muy bien y encantó a todos. El señor Walter devoraba como un ogro, sin hablar palabra, y, a través de las lentes, dirigía miradas oblicuas a los manjares que le presentaban. Norbert de Varenne, que estaba frente a él, dejaba caer gotas de sudor sobre la pechera de la camisa.
Forestier, ya sonriente, ya serio, lo vigilaba todo y cambiaba con su mujer miradas de inteligencia, a la manera de esas comadres que realizan juntas una misma tarea y comprueban que todo marcha a la medida de sus deseos.
Los rostros iban enrojeciendo y las voces crecían. A cada instante, los criados murmuraban a los oídos de los invitados:
–¿Corton? ¿Château-Laroze?
Duroy había hallado el Corton muy de su gusto, y dejaba que le llenasen la copa.
Una deliciosa alegría se iba despertando en él. Era una alegría cálida que le subía desde el vientre hasta la cabeza, le corría por los miembros y le penetraba por entero. Se sentía invadido por un bienestar completo, un bienestar de la vida y del pensamiento, del cuerpo y del alma. Y le acometió un deseo invencible de hablar, de hacerse notar, de ser escuchado, estimado como esos hombres cuyas menores expresiones se saborean con delectación.
Pero la conversación que había ido encadenando ideas, saltando de tema en tema en virtud de una sola palabra, de una nadería, después de haber recorrido los acontecimientos del día y tocado, de paso, mis asuntos, volvió sobre la importante interpelación del señor Morel acerca de la política colonial de Argelia.
Entre dos platos, el señor Walter dijo algunas chuscadas, porque era por naturaleza escéptico y grosero. Forestier adelantó su artículo del día siguiente. Jacques Rival reclamó un Gobierno militar, con concesiones de tierra a cuantos oficiales contaban más de treinta años de servicios en las colonias.
–De este modo– decía– se crearía una colectividad enérgica, de antiguo conocedora y amante del país, así como de su lengua y de esas graves cuestiones locales contra las que se estrellan los recién llegados.
Norbert de Varenne le interrumpió:
–Sí... Lo sabrán todo, excepto la agricultura. Hablarán el árabe, pero ignorarán como se transplanta la remolacha y cómo se siembra el trigo. Estarán fuertes en esgrima, pero débiles en abonos. Será preciso, por el contrario, abrir con generosidad aquel país virgen a todo el mundo. Los hombres inteligentes podrán hacerse allí una posición. Los demás sucumbirán. Tal es la ley social.
Siguió un breve silencio. Todos sonreían.
George Duroy abrió la boca y, sorprendido de su propia voz, como si jamás se hubiese oído a sí mismo, dijo:
–Lo que allí falta es la tierra. Las propiedades verdaderamente fértiles cuestan tan caras como en Francia, y son adquiridas por parisinos ricos, que quieren colocar bien sus fondos. Los verdaderos colonos, los pobres, los que emigran en busca del pan que no tienen, son relegados al desierto, donde nada se produce, por falta de agua.
Todo el mundo le miraba, y él se sentía enrojecer. Walter le preguntó:
–¿Conoce usted Argelia, caballero?
–Sí, señor –respondió George–. He estado allí veintidós meses, y he vivido en las tres provincias.
Bruscamente, olvidando la cuestión Morel, Norbert de Varenne le interrogó sobre un detalle de aquellas costumbres de que le había hablado un oficial. Se trataba del Mzab, esa extraña y diminuta República árabe, brotaba en el centro del Sahara, lo más árido y cruel de aquella ardiente región.
Duroy había visitado dos veces el Mazab y narró las costumbres de tan singular país, donde cada gota de agua tiene precio de oro, todos los habitantes están obligados a prestar servicios públicos y la probidad comercial se lleva más lejos que en los pueblos civilizados.
Hablaba con cierta verbosidad parlanchina, animado por el vino y el deseo de agradar. Contó anécdotas de cuartel, rasgos de la vida árabe, aventuras de guerra. Halló, incluso, palabras de color apropiado para describir aquellas comarcas bajo la llama devoradora del sol.
Las mujeres tenían los ojos clavados en él. La señora de Walter dijo con voz pausada:
–Con sus recuerdos podría usted escribir una encantadora serie de artículos.
Al oírla, Walter miró al joven por encima de los lentes, como hacía siempre que quería ver bien algún rostro. En cambio, los platos los miraba por debajo de los cristales.
Forestier cogió la ocasión por los pelos.
–Mi querido jefe–dijo–, acabo de hablarle a usted de George Duroy y de pedirle que lo designe para ayudarme en la información política. Desde que nos dejó Marambot no tengo a nadie que vaya a buscar las noticia urgentes y confidenciales, y el periódico se resiente de ello.
El viejo Walter se puso serio y se afianzó bien los lentes para mirar cara a cara a Duroy. Al fin dijo:
–El señor Duroy tiene, ciertamente, un talento original. Si mañana, a las tres, quiere venir a hablar conmigo, arreglaremos definitivamente este asunto.
Y, tras breve silencio, prosiguió, volviéndose hacia el joven.
–Por lo pronto, háganos unos cuantos artículos, una especie de fantasía sobre el tema de Argelia. Mezcle usted sus recuerdos personales con la cuestión colonial. Esto es de actualidad, de palpitante actualidad, y estoy seguro de que gustará mucho a nuestros lectores. Pero dése prisa. Necesito el primer artículo para mañana o pasado, para que coincida con el debate sobre este asunto en la Cámara, a fin de atraernos público.
La señora de Walter dijo, con la expresión a un tiempo graciosa y grave que ponía en todo, y que daba cierto aire de favor a sus palabras.
–Tiene usted un verdadero título: Recuerdos de un oficial de Cazadores en Africa, ¿verdad Norbert?
El veterano poeta, que sólo tardíamente había conocido la fama, detestaba y temía a los recién llegados.
–Sí, precioso– respondió secamente–, a condición de que la tal serie dé la nota debida. Ahí está la dificultad: en dar la nota justa, lo que en música se llama el tono.
La señora Forestier envolvió a Duroy en una mirada protectora y risueña de mujer experta, que parecía querer decir: «Tú llegarás». La señora de Marelle se había vuelto varias veces hacia el joven, y el diamante temblaba sin tregua en su oreja, como si la gota de agua fuese a desprenderse y caer.
En cuanto a la niña, permanecía inmóvil y grave, con la cabeza inclinada sobre el plato.
Pero ya el criado recorría la mesa, vertiendo en las copas azules vino de Johannisberg, y Forestier, saludando a Walter, brindaba:
–Porque la Vie Française alcance larga y próspera vida.
Todos se volvieron hacia el propietario del periódico, que sonreía. Duroy, ebrio de triunfo, vació de un trago su copa. Le parecía que lo mismo hubiera vaciado un barril entero, o se hubiese comido un buey y estrangulado a un león. Sentía un vigor sobrehumano, así en el alma como en el cuerpo; una resolución invencible y una infinita esperanza. Estaba, al fin, en su casa, entre los suyos. Acababa de tomar posesión de ella, de conquistar un puesto. Su mirada se posó en los rostros que le rodeaban con una seguridad en si mismo nueva en él, y, por primera vez, se atrevió a dirigir la palabra a su vecina:
–Señora, lleva usted los pendientes más bonitos que he visto en mi vida.
La dama se volvió hacia él, sonriendo.
–Ha sido idea mía ésta de los diamantes prendidos sencillamente a un hilo de oro.
Parecen gotas de rocío, ¿verdad?
Duroy murmuró, asustado de su audacia y temeroso de decir una tontería:
–Son encantadores... Pero el estuche da más valor a la alhaja.
Ella le dio las gracias con una mirada, una de esas claras miradas de mujer que llegan hasta el corazón.
Y como en aquel momento volviera Duroy la cabeza, sus ojos tropezaron de nuevo con los de la señora Forestier, siempre benévola, pero en los que ahora creyó ver una alegría más viva, una expresión maliciosa y alentadora.
Entre tanto, los hombres hablaban todos al mismo tiempo y a gritos. Con animados gestos, discutían el gran proyecto de ferrocarril metropolitano. El tema no estuvo agotado hasta una vez terminados los postres, pues cada cual tenía una porción de cosas que decir acerca de la lentitud de los medios de comunicación en el interior de París, los inconvenientes de los tranvías, las molestias de los ómnibus y la grosería de los cocheros de punto.
Salieron después del comedor para tomar el café. Duroy, por bromear, ofreció el brazo a la niña. Esta le dio las gracias gravemente y se empinó para poder alcanzar con la mano el codo de su vecino.
Al entrar en el salón, George tuvo otra vez la sensación de entrar en un invernadero. Grandes palmeras abrían sus elegantes hojas en los cuatro rincones de la estancia, ascendían hasta el techo y luego se alargaban en graciosos surtidores de agua.
A ambos lados de la chimenea, dos cauchos de tronco cilíndrico, como columnas, alzaban sus largas hojas de un verde oscuro, y sobre el piano, dos arbustos desconocidos, de forma circular y cubiertos de flores, de color rosa las del uno y blanco las del otro, tenían apariencia de plantas artificiales, inverosímiles, demasiado bellas para ser verdaderas.
El aire era fresco, penetrado de un vago y suave perfume, al que no se podía definir ni dar nombre alguno.
El joven, ya más dueño de sí, contemplaba atentamente el aposento. No era grande; nada, fuera de los arbustos, atraía en él la mirada; ningún color sorprendía por lo vivo de sus tonos, pero allí se sentía uno a gusto, tranquilo, sosegado. Aquella atmósfera envolvía dulcemente, agradaba, ponía en torno al cuerpo algo así como una caricia.
Las paredes estaban tapizadas en tela antigua, de color violeta, sembrada de florecitas amarillas, tamañas como moscas. Ocultaban las puertas cortinas de un paño azul grisáceo, como el de los uniformes militares, bordado de claveles de seda roja. Y los asientos de todos los tamaños y formas, meridianas, sillones enormes o minúsculos, poufs y taburetes, esparcidos por la habitación, estaban forradas en tela Luís XVI o de bello terciopelo de Utrecht con dibujos granates sobre fondo crema.
–¿Una tacita de café, señor Duroy?
La señora Forestier le tendía en un plato una llena, con aquella amistosa sonrisa que nunca se separaba de sus labios.
–Sí, señora; muchas gracias.
Tomó él la taza, y mientras se inclinaba, muy apurado, para coger con las pinzas de plata un terrón del azucarero que llevaba la niña, la joven dueña de la casa le dijo a media voz:
–Haga usted la corte a la señora de Walter.
Y se alejó antes que él pudiera responder palabra.
George comenzó por tomarse el café, porque temía derramarlo sobre la alfombra.
Después, ya más tranquilo, buscó medio de acercarse a la mujer de su nuevo director y de entablar conversación con ella.
De pronto, advirtió que la dama tenía una taza vacía en la mano y que, como quiera que no tuviese cerca una mesa donde dejarla no sabía que hacer con ella. Se adelantó:
–Permítame usted, señora.
–Gracias, caballero.
Se llevó la taza y volvió a poco.
–Si supiera usted, señora, qué buenos ratos me ha hecho pasar La Vie Française, allá en el desierto... Verdaderamente es el único periódico que se puede leer lejos de Francia, porque es más literario, más espiritual y menos aburrido que los demás. En sus páginas encuentra uno siempre lo que busca.
Sonrió ella con amable indiferencia, y respondió gravemente:
–El señor Walter ha creado un tipo de periódico que indudablemente responde a una nueve necesidad.
Comenzaron a hablar. Duroy tenía una conversación fácil, trivial, una voz agradable, mucha gracia en los ojos y, sobre todo, una seducción irresistible en el bigote, pues se alborotaba, se encrespaba, se rizaba sobre el labio: lindo bigote, de un rubio rojizo que empalidecía un poco en las rizadas guías.
Hablaron de París, de sus alrededores, de las orillas del Sena, de los balnearios y de los placeres estivales, de todas las cosas, en resumen, corrientes y molientes, sobre las que se puede discurrir indefinidamente sin fatigar la inteligencia.
Al fin, y como Norbert de Varenne se acercase con una copa de licor en la mano, Duroy se alejó discretamente.
La señora de Marelle, que acaba de hablar con la de Forestier, le llamó: –De modo, caballero –dijo–, que quiere usted tantear el periodismo, ¿eh? Duroy asintió.
Entonces él habló de sus proyectos en términos vagos. Luego recomenzó con ella la conversación que había tenido con la señora de Walter; pero como el joven dominase ya mejor el tema, se lució más, repitiendo, como de su propia cosecha, mucho de lo que acababa de oír. A cada momento clavaba los ojos en los de su interlocutora, como para dar más profundo sentido a lo qué decía.
Ella, a su vez, le contó algunas anécdotas, con la viveza de ingenio de la mujer que se tiene por espiritual y quiere ser siempre intencionada; y, tomándose confianza, le ponía la mano en el brazo, bajaba la voz para decirle naderías, que así cobraban tono de intimidad. Duroy se exaltaba interiormente al roce con aquella joven, que así se ocupaba de él. Hubiese querido tener ocasión inmediata de sacrificarse por ella, de salvarla, de demostrarle lo que valía, y la lentitud de sus respuestas revelaba la preocupación de su pensamiento.
Pero, de pronto, sin razón que lo justificase, la señora de Marelle grito: –¡Laurine!
La niña se acercó inmediatamente.
–Siéntate, hija mía. Así, al lado de la ventana, tendrás frío.
A Duroy le entraron unas ganas locas de besar a la pequeña, como si algo de ese beso hubiese de volver a la madre.
Con tono galante y paternal, preguntó:
–¿Me permite usted que le dé un beso, señorita?
La chiquilla alzó los ojos hacia él con aire sorprendido. La señora de Marelle dijo riendo:
–Respóndele: «Con mucho gusto, caballero, por hoy. Pero no vaya usted a pedirme lo mismo todos los días».
Duroy, sentándose al momento, sentó sobre sus rodillas a Laurine y rozó con los labios los finos y ondulados cabellos de la criatura.
La madre dijo, sorprendida:
–¡Caramba! No se ha escapado. Es verdaderamente asombroso. Esta chiquilla no se deja besar más que por mujeres. Es usted verdaderamente irresistible, señor Duroy.
George enrojeció, sin responder, y con ligero movimiento columpió sobre su pierna a la niña.
La señora Forestier se acercó y lanzó un grito de sorpresa.
–¡Toma! ¡Mirad a Laurine domesticada! ¡Qué milagro!
Jacques Rival se acercó, a su vez, con el cigarro en la boca, y Duroy se levantó para marcharse por miedo de malograr con alguna palabra inoportuna, la tarea realizada, la iniciada obra de conquista.
Se levantó, tomó y oprimió dulcemente las manitas que las mujeres le tendían, luego estrechó con fuerza las manos de los hombres. Advirtió que la de Jacques Rival estaba seca y cálida, al responder cordialmente a su presión; la de Norbert de Varenne, húmeda y fría se escapaba, resbaladiza, entre los dedos; la del viejo Walter, húmeda y fofa, no tenía energía ni expresión; la de Forestier era grande y tibia. Su amigo le dijo a media voz:
–Mañana, a las tres, no lo olvides.
–¡Oh, no! Descuida.
Cuando se vio en la escalera, sintió deseos de bajarla corriendo tan vehemente era su alegría. Comenzó, pues, a saltar de dos en dos los peldaños; pero al llegar frente al gran espejo del segundo piso, vio a un señor que, brincando, le salía al encuentro, y se detuvo, avergonzado, como si le hubiesen pillado en falta.
Después se contempló por largo espacio, maravillado de ser, en verdad, tan guapo mozo; se sonrió complacido, y, finalmente, despidiéndose de su propia imagen, se saludó por tres veces, ceremoniosamente, como se saluda a los grandes personajes.
III
Cuando George Duroy se vio de nuevo en la calle, vaciló acerca de lo que haría. Tenía ganas de correr, de soñar, de precederse a sí mismo, imaginando el porvenir y respirando el aire suave de la noche. Pero el pensamiento de la serie de artículos solicitada por el viejo Walter le perseguía, y decidió volver a casa para ponerse a trabajar.
Regresó a buen paso, ganó el bulevar exterior, y lo siguió hasta la calle de Borusault, donde vivía. Su casa, de seis pisos, estaba poblada por veinte modestos hogares obreros y mesócratas, y al subir la escalera, alumbrándose con cerillas que iluminaban los sucios peldaños, donde se amontonaban papeles rotos, colillas y desperdicios de cocina, experimentó una descorazonada sensación de disgusto y ansiosa impaciencia por salir de allí y alojarse, como los ricos, en viviendas limpias. Un olor indefinible a guisotes, a comida, a humanidad, un olor de grasa estancada, a viejas paredes que ninguna corriente de aire podía traspasar, lo invadió de pies a cabeza.
La habitación del joven estaba en el quinto piso, y se asomaba, como sobre un insondable abismo, sobre la inmensa trinchera del ferrocarril del Oeste, justamente a la salida del túnel, cerca de la estación de Batignolles. Duroy abrió la ventana y se acodó en el alfeizar de latón enmohecido.
A sus pies, en el fondo del sombrío agujero, se veían tres señales rojas, que semejaban grandes ojos de extraños animales. Más lejos se veían otros, y otros más lejos todavía. Prolongados silbidos atravesaban, a cada instante, la noche: unos próximos, apenas perceptibles; otros y otros procedentes del lado de Assieres. Tenían modulaciones como si fuesen voces que llamasen. Uno de ellos se aproximaba, lanzando un grito lastimero, que crecía de segundo en segundo, y pronto apareció una enorme luz amarilla que corría entre gran estrépito. Y Duroy vio como el largo rosario de vagones se hundía en el túnel. Al fin se dijo: «¡Ea, a trabajar!» Puso la lámpara sobre la mesa; pero en el momento de ponerse a escribir, advirtió que no tenía más que algunos pliegos de papel de cartas. ¿Qué hacer? Los utilizaría abriéndolos en toda su extensión. Mojó la pluma en el tintero, y con su más bella letra escribió a la cabeza.
Recuerdos de un oficial de Cazadores en África
Después se puso a buscar la primera frase. Tenía la frente apoyada en la mano, los ojos fijos en el blanco rectángulo desplegado ante él.
¿Qué iba a decir? No recordaba nada de cuanto acababa de contar: ni una anécdota, ni un hecho. Nada absolutamente. De pronto pensó: «Debo comenzar por mi partida». Y escribió «Era el dieciocho de mayo de mil ochocientos setenta y cuatro. Francia agotada, se reponía de las catástrofes del año terrible.»
Aquí se detuvo sin saber cómo contar lo que seguía: el embarque, el viaje, las primeras impresiones...
Después de un minuto de reflexión, se decidió a dejar para el día siguiente la cuartilla preliminar y hacer, de momento, una descripción de Argel.
Y trazó sobre el papel: «Argel es una ciudad completamente blanca», y no acertaba a decir otra cosa. En su recuerdo veía a la linda y clara ciudad despeñándose en el mar, como una cascada de casitas chatas, desde lo alto de la montaña; pero no encontraba una sola palabra con que expresar lo que había visto, lo que había sentido.
Tras un gran esfuerzo, añadió: «Está habitada, en parte, por árabes». Después arrojó la pluma sobre la mesa, y se levantó.
Sobre su angosta cama de hierro, donde se advertía la huella de su cuerpo, vio tiradas de cualquier modo sus ropas de diario, vacías, fatigadas, lacias, feas, como harapos de la Morgue. Y sobre un silla de paja, su sombrero de copa, su único sombrero, que parecía puesto allí para recibir las limosnas.
Las paredes, cubiertas de papel gris con ramos azules, tenían tantas manchas como flores; manchas antiguas, sospechosas, cuya naturaleza nadie hubiese podido definir, pues lo mismo podían ser de bichos aplastados como de aceite, huellas de dedos untados de pomadas o parchazos de agua y jabón que, al lavarse alguien, saltaran de la palangana. Todo aquello olía a miseria, a la vergonzosa miseria de los pisos baratos de Paris. En su exasperación, se sublevaba contra la pobreza de aquella vida. Se dijo que era preciso salir de allí inmediatamente, que desde el día siguiente había que romper con aquella menesterosa existencia.