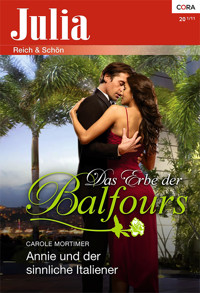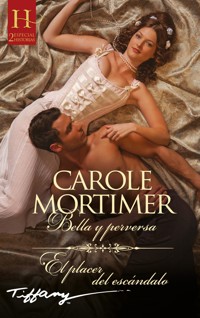
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Bella y perversa Eran jóvenes, bellas, viudas… y duquesas. Rupert Stirling, duque de Stratton, llevaba desde hacía tiempo el apodo de "Diablo". Y se lo había ganado a pulso gracias a sus asombrosas hazañas dentro y fuera de la alcoba. Pandora Maybury, duquesa viuda de Wyndwood, era incapaz de cualquier osadía, aunque el turbio secreto que guardaba la hubiera convertido en objeto de escabrosas murmuraciones. Si la aristocracia londinense hubiera sabido lo inocente que era en realidad... Incluido Rupert que, tras rescatarla de una situación comprometida, parecía empeñado en comprometerla aún más… El placer del escándalo Eran jóvenes, bellas, viudas... y duquesas. Genevieve Forster, duquesa viuda de Woollerton, sabía muy bien que tenía que dar un paso hacia adelante y empezar a disfrutar. Después de un matrimonio desdichado, estaba dubitativa, pero, en lo más profundo de su ser, anhelaba que la tentaran... No era de extrañar que a lord Benedict Lucas, con ese aire esquivo y pecaminoso, sus amigos y enemigos lo llamaran Lucifer. No temía escandalizar a la envarada alta sociedad. Además, disfrutaría enormemente mientras sacaba a la luz el lado desvergonzado de Genevieve...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 78 - enero 2024
© 2012 Carole Mortimer
Bella y perversa
Título original: Some Like It Wicked
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2013 Carole Mortimer
El placer del escándalo
Título original: Some Like to Shock
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1180-679-4
Índice
Créditos
Índice
Bella y perversa
Dedicatoria
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
El placer del escándalo
Nota de los editores
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Si te ha gustado este libro...
Uno
Highbury House, Londres, mayo de 1817
—Sonríe, Pandora. Estoy segura de que ni el Diablo ni Lucifer van a morderte. Por lo menos si tú no quieres... o eso espero.
Pandora, duquesa viuda de Wyndwood, no se sumó a la risa aterciopelada y sugerente de su amiga cuando se acercaron a los dos caballeros a los que Genevieve se había referido tan jocosamente. Sintió que su corazón comenzaba a latir más deprisa, que sus pechos subían y bajaban rápidamente mientras respiraba a toda prisa intentando calmar su nerviosismo y que las palmas de sus manos se humedecían dentro de los guantes de encaje.
No conocía personalmente a ninguno de aquellos dos caballeros, desde luego. Ambos superaban ya la treintena; ella, en cambio, solo tenía veinticuatro años y nunca había formado parte de la cohorte mundana que los envolvía cada vez que se dignaban a aparecer en sociedad. Aun así, los había reconocido al instante: eran lord Rupert Stirling, antes marqués de Devlin y ahora duque de Stratton, y su buen amigo lord Benedict Lucas, dos caballeros a los que durante la década anterior la buena sociedad londinense había dado en llamar «el Diablo y Lucifer» en virtud de sus escandalosas hazañas tanto fuera como dentro de la alcoba de numerosas damas.
Los mismos caballeros de los que, un momento antes, Genevieve había dado a entender que podían ser buenos candidatos para convertirse en sus amantes. A fin de cuentas, el año de luto por la muerte de sus respectivos maridos acababa de tocar a su fin.
—¿Pandora?
Ella sacudió la cabeza.
—Creo que no puedo tomar parte en esto, Genevieve.
Su amiga apretó ligeramente su brazo para infundirle ánimos.
—Querida, solo vamos a hablar con ellos. Debemos hacer de anfitrionas en nombre de Sophia mientras ella se enfrenta a la inesperada aparición del conde de Sherbourne —miró hacia el otro extremo del salón de baile, donde la dama en cuestión parecía estar enfrascada en una encendida conversación en voz baja con Dante Carfax, un calavera íntimo amigo del Diablo y de Lucifer. Igual que ellas, las tres viudas, eran ahora íntimas amigas...
Había sido pura coincidencia que Sophia Rowlands, duquesa de Clayborne, Genevieve Forster, duquesa de Woollerton, y Pandora Maybury, duquesa de Wyndwood, hubieran enviudado la primavera anterior en un plazo de escasas semanas. Las tres, pese a no conocerse previamente, habían formado al instante una suerte de alianza al concluir su año de luto, hacía un mes, unidas por su viudedad y su juventud.
Sin embargo, la sugerencia de Genevieve de que «tomaran las tres un amante, o varios, antes de que acabara la Temporada» había sumido a Pandora en un estado de confusión en lugar de infundirle esperanzas.
—Aun así...
—Este es nuestro baile, creo, Excelencia.
Pandora jamás habría pensado que se alegraría de ver a lord Richard Sugdon, un joven caballero al que encontraba desagradable tanto por su relamida apariencia como por las confianzas que se tomaba cada vez que coincidían. Le había sido imposible encontrar una excusa verosímil para negarse a bailar con él cuando Sugdon le había pedido que le reservara el primer vals de la velada, y sin embargo, de pronto, incluso la compañía de aquel lechuguino le parecía preferible a la de Rupert Stirling o Benedict Lucas, aquellos hombres peligrosísimos y arrolladores.
—No lo he olvidado, milord —dedicó a Genevieve una breve sonrisa de disculpa, apoyó ligeramente la mano sobre el brazo de lord Sugdon y dejó que la condujera a la pista de baile.
—Santo cielo, Dante, ¿cómo es que estás tan despeinado? —preguntó Rupert Stirling, duque de Stratton, al entrar en la biblioteca de Clayborne House algo más tarde, esa misma noche, y ver la apariencia desaliñada que presentaba uno de sus dos mejores amigos, de pie al otro lado del salón—. O quizá no debería preguntar... —añadió pensativamente al advertir un perfume de mujer en el aire.
—Quizá no —contestó ásperamente Dante Carfax, conde de Sherbourne—. Como supongo que tampoco hace falta que yo pregunte qué o, mejor dicho, quién se las está ingeniando para mantener a Benedict tan entretenido?
—Probablemente sería mejor que no lo hicieras —Rupert se rio con suavidad.
—¿Te apetece un coñac? —preguntó Dante, levantando la botella de la que acababa de servirse.
—¿Por qué no? —contestó Rupert mientras cerraba la puerta de la biblioteca a su espalda—. Hace tiempo que sospecho que mi madrastra conseguirá que me dé a la bebida, o bien al asesinato.
Pandora, que después de acabar el vals se había visto atrapada con lord Sugdon en un rincón del salón de baile y solo había conseguido escapar de su compañía unos minutos antes, cuando otro conocido había trabado conversación con él, no pudo evitar escuchar la conversación de los dos caballeros, estando como estaba en la terraza a la que daba la biblioteca.
—Entonces, que esta noche sea a la bebida —respondió Dante Carfax—. Sobre todo teniendo en cuenta que la duquesa ha tenido el detalle de dejar una botella de un coñac excelente y unos cigarros magníficos aquí, en la biblioteca, para disfrute de sus invitados.
Se oyó el tintineo de unos vasos al chocar y el del líquido al servirse.
—¡Ah, mucho mejor! —unos segundos después de tomar un trago del alcohol que tanto necesitaba, Diablo Stirling suspiró satisfecho.
—¿Se puede saber qué hacemos los tres aquí esta noche, Stratton? —preguntó con sorna su amigo al abrir de par en par las puertas de la terraza con intención de dejar salir el humo de sus habanos.
—En vista de tu apariencia, yo diría que tus motivos son obvios —comentó el otro caballero—. Y Benedict ha accedido amablemente a acompañarme cuando le he dicho que necesitaba pasar una noche alejado de la asfixiante compañía de mi querida madrastra.
Dante Carfax soltó una áspera risotada.
—Apuesto a que la bella Patricia no soporta que la llames así.
—Lo odia —repuso Stirling con amarga satisfacción—. Razón por la cual insisto en hacerlo constantemente.
«Diablo de nombre y diablo por vocación», pensó Pandora inopinadamente mientras permanecía inmóvil entre las sombras de la terraza, sin hacer ningún ruido por miedo a que los caballeros la descubrieran allí.
El aroma de sus cigarros, que salía por las puertas abiertas de la terraza, le recordó tiempos más felices. Una época en la que era más joven y más ingenua, en la que no parecía tener ninguna preocupación en el mundo cuando asistía a bailes como aquel en compañía de sus padres.
Una época en la que no habría sentido el impulso de huir a la terraza para que los ilustres invitados de Sophia no vieran que las groseras y humillantes insinuaciones de lord Sugdon la habían reducido a las lágrimas.
A la mayoría de aquellas personas no le importaba lo más mínimo que ella se sintiera insultada, desde luego. Muchas de ellas obviaban su existencia o no se molestaban en hablarle, ni mucho menos en preocuparse de si se veía constantemente acosada por las proposiciones de aquellos caballeros que se arriesgaban a frecuentar su escandalosa compañía.
En efecto, de no ser por la insistencia de Sophia y Genevieve en que también ella fuera recibida en cualquier velada a que asistieran sus amigas, estaba convencida de que se habría encontrado en el más absoluto ostracismo desde que un mes antes había osado presentarse de nuevo en sociedad.
—Una estratagema inútil, en realidad —añadió Rupert Stirling con fastidio—, puesto que la viuda de mi padre también ha venido al baile de la duquesa.
—Bueno, estoy seguro de que Sophia no ha...
—Descuida, Dante, no estoy culpando a tu querida Sophia...
—No es mi Sophia.
—¿No? Entonces, ¿me he equivocado? ¿El perfume que he notado al entrar en la habitación no era el suyo?
Se hizo un instante de silencio antes de que el otro caballero contestara de mala gana:
—No, no te has equivocado, pero Sophia sigue asegurando que pierdo el tiempo cortejándola.
Pandora se quedó estupefacta al oír aquello. ¿Sophia y Dante Carfax? No podía ser. Pero si Sophia no perdía ocasión de criticar al guapísimo y perdulario conde de Sherbourne...
—¿Tu problema no se resolvería en parte si tomaras esposa, Rupert? Al menos, si te casaras, la duquesa viuda no podría seguir viviendo abiertamente en tus casas, como ahora —sugirió Dante.
—No creas que no lo he pensado —respondió Stirling.
—¿Y?
—Y sin duda resolvería un problema, pero también traería otro.
—¿Y eso por qué?
—Porque entonces tendría que cargar el resto de mi vida con una esposa a la que ni querría ni desearía.
—Pues búscate una a la que al menos desees físicamente. Cada temporada debutan decenas de bellezas.
—Tengo treinta y dos años. Mis gustos ya no incluyen a muchachitas recién salidas del cuarto de los niños —el ir y venir de la voz de Rupert Stirling indicaba que estaba paseándose por la biblioteca, nervioso—. No me veo atado de por vida a una joven que no solo se ríe como una boba y habla por los codos, sino que no sabe absolutamente nada de lo que sucede en la cama —añadió con desdén.
—Quizá no deberías desdeñar esa ingenuidad tan a la ligera, Rupert.
—¿Y eso por qué?
—Bueno, en primer lugar nadie puede acusarte a ti de falta de destreza en la cama, lo cual sin duda te permitiría instruir a tu joven e ingenua esposa en cuanto a tus preferencias personales. Y en segundo lugar, casándote con una joven virgen te asegurarías al menos de que el futuro heredero del ducado fuera carne de tu carne.
—Lo cual no habría sido el caso, probablemente, si Patricia hubiera conseguido dar un vástago a mi padre. Por suerte no ha sido así, o yo ahora tendría que temer por mi vida mientras duermo —añadió con mordacidad el duque de Stratton.
Pandora se dio cuenta de que ya no se limitaba a guardar silencio entre las sombras de la terraza para que no advirtieran su presencia. En realidad, estaba escuchando impúdicamente lo que decían aquellos dos caballeros, a los que no le costaba imaginarse puesto que hacía apenas un rato que los había visto desde lejos.
Dante Carfax era alto y moreno, de ojos verdes y mirada traviesa. Su impecable traje de etiqueta se ajustaba a la perfección a sus hombros anchos y musculosos, a su vientre plano y sus largas y fuertes piernas.
Rupert Stirling era tan alto o incluso más que su amigo y su cabello rubio, peinado a la moda, se ensortijaba alrededor de sus orejas y caía provocativamente sobre su ingeniosa frente. Su traje negro y su camisa blanca como la nieve realzaban la anchura de sus espaldas, su estrecha cintura y sus piernas musculosas. Sus ojos grises tenían una mirada enigmática y cargada de aplomo y su bello y altivo rostro recordaba al de un ángel caído, con su nariz fina y aristocrática, sus pómulos altos y su boca sensual, capaz de sonreír con sorna o frío desprecio.
Un desprecio que en ese momento parecía dirigido hacia la mujer con la que su difunto padre se había casado cuatro años antes.
Pandora solo tenía veinte años en aquella época y llevaba poco tiempo casada, pero recordaba que la alta sociedad londinense se había quedado de piedra al saber que el séptimo duque de Stratton, viudo desde hacía largo tiempo y ya sexagenario, había decidido casarse en segundas nupcias con una joven que, según se rumoreaba con insistencia, había mantenido un idilio con su hijo, el joven marqués, antes de que este regresara a su regimiento para luchar contra Napoleón en las filas de Wellington.
Pandora sabía también que el nuevo duque y su madrastra vivían en la misma casa desde la muerte del padre de él, el año anterior. O en las mismas casas, mejor dicho, puesto que Rupert Stirling y la viuda de su padre habitaban invariablemente bajo el mismo techo, ya fuera en el campo o en la ciudad.
—Que yo recuerde, siempre has tenido motivos para temer por tu vida estando en la cama con esa mujer —comentó Dante con sorna, en respuesta al comentario anterior de su amigo.
Pandora sintió que sus mejillas se acaloraban al oír detalles tan íntimos de la relación de Rupert Stirling con la mujer que ahora era su madrastra viuda. Quizás había escuchado ya demasiado y debía regresar al salón de baile y presentarle sus excusas a Sophia antes de marcharse. Sí, seguramente sería lo mejor...
—La mitad de los hombres que hay aquí esta noche sigue a mi madrastra por el salón de baile con la lengua fuera —dijo el duque con desdén.
—¿Y la otra mitad?
—Parece andar jadeando tras una mujer rubia, más bien menuda, con un vestido morado...
—El vestido es violeta, si no me equivoco.
—¿Cómo dices?
—El vestido de Pandora Maybury es violeta, no morado —murmuró Dante Carfax.
Pandora, que ya se había vuelto hacia la casa con intención de dejar a los hombres a solas con su coñac, sus habanos y sus confidencias, se detuvo y notó que un escalofrío nervioso le corría por la espalda al oír mencionar su nombre.
—¿La viuda de Barnaby Maybury? —preguntó el duque.
—Exacto.
—Ah.
El poco color que había vuelto a las mejillas de Pandora durante los minutos que había pasado tomando el aire se esfumó cuando oyó resonar una inconfundible nota de desprecio en la voz del duque de Stratton.
Dante soltó una risa gutural.
—Sé que prefieres a las mujeres morenas de pelo, altas y de figura voluptuosa, Stratton.
—Y Pandora Maybury, menuda, delgada y rubia, no es, obviamente, ninguna de las tres cosas.
—Estoy seguro de que ni siquiera tú repararás en esos detalles en cuanto hayas visto la exquisita belleza de sus ojos.
—Dante, ¿no crees que, dadas las circunstancias, no deberías fijarte en la belleza de los ojos de otra mujer, ni en cualquier otra parte de su anatomía?
Su interlocutor se echó a reír.
—Desafío a cualquier hombre a no reparar en la belleza de los ojos de Pandora Maybury, sean cuales sean las circunstancias.
—Y, dime, ¿qué tienen de especial sus ojos?
—Que son exactamente del mismo color que el vestido que lleva esta noche. Como las violetas en primavera —añadió Dante con evidente admiración.
—¿Y no será que el deseo no correspondido que sientes desde hace tiempo por nuestra bella anfitriona ha acabado por trastornarte el juicio? —preguntó Rupert socarronamente.
—Eres la segunda persona que me dice eso esta noche —contestó su amigo—. Pero te aseguro que, en lo relativo a los ojos de Pandora Maybury, solo digo la verdad.
—¿Violetas? —preguntó el duque con escepticismo.
—Del color profundo y oscuro de las violetas en primavera —repuso Dante con firmeza—. Y rodeados por las pestañas más largas y sedosas que he visto en una mujer.
—Y sin duda son esos mismos ojos de color violeta y largas y sedosas pestañas los que consiguieron llevar a la muerte no a un hombre, sino a dos —comentó el duque en tono mordaz.
Pandora contuvo la respiración bruscamente y se dejó caer sobre el banco de hierro forjado que había junto a la pared de Clayborne House. Sabía desde hacía tiempo lo que se pensaba de ella en sociedad, pero nunca nadie había formulado abiertamente aquella acusación en su presencia. Solo que no estaba en presencia de sus acusadores; no era más que una espía oyendo infamias sobre sí misma.
—Creo que me marcho, ya que estás de tan mal humor —le dijo Dante a Rupert.
—Yo voy a quedarme aquí y a acabar mi coñac y mi habano antes de presentar mis excusas a nuestra anfitriona —contestó el duque.
Pandora estaba tan absorta en su aflicción que no escuchó lo que dijeron después, tan abrumada por los tristes recuerdos que había evocado en ella su conversación precedente que no pudo hacer otra cosa que dejarse embargar por la angustia, como le había sucedido a menudo durante el año anterior, desde que su marido y sir Thomas Stanley habían muerto innecesariamente, dando así ocasión a un escándalo del que se hablaría durante meses o incluso años.
—¡Ah, aquí está! —una voz conocida le llegó desde la oscuridad que la rodeaba—. Y sola, además —añadió lord Sugdon con satisfacción al salir a la tenue luz de las velas que se colaba por las cortinas de encaje de las ventanas de la biblioteca.
Pandora se levantó despacio y lo miró con recelo.
—Estaba a punto de entrar...
—Vamos, seguro que no —el joven lord Sugdon se acercó más aún—. Sería una pena desperdiciar el claro de luna. Y estando solos en la terraza... —añadió con una sonrisa sugerente, mientras miraba sus pechos, visibles por encima del amplio escote de su vestido.
—Aun así, creo que debo volver... ¡Lord Sugdon! —exclamó indignada cuando él la tomó bruscamente entre sus brazos—. ¡Suélteme inmediatamente!
Empujó su pecho, intentando escapar de sus fuertes brazos, que le rodeaban la cintura, pero él no hizo caso y bajó la cabeza con evidente intención de apoderarse de su boca. La sola idea de que sus labios carnosos y húmedos tocaran los suyos bastó para que a Pandora se le revolviera el estómago.
—No lo dices en serio.
—¡Desde luego que sí! —protestó Pandora con vehemencia, convencida de que si no escapaba de su abrazo no tardaría en desmayarse.
Lo cual, en vista de la expresión de lujuria que enturbiaba el semblante de lord Sugdon, no serviría de nada. En efecto, Sugdon parecía muy capaz de aprovecharse de ella mientras estuviera inconsciente en sus brazos.
—¡Pare inmediatamente, milord!
—Conque te gusta por las bravas, ¿eh, preciosa? —Sugdon sonrió, satisfecho—. Pues por mi parte no hay problema —soltó su cintura el tiempo justo para agarrar el escote del vestido y tirar de la delicada tela, que se rasgó, dejando al descubierto sus pechos cubiertos con la camisa—. Esto sí que es una buena vista —añadió, mirando fijamente sus pechos semidesnudos mientras se lamía los labios carnosos.
Pandora dejó escapar un sollozo estrangulado, consciente de que su vida, una vida ensombrecida por la infelicidad de esos últimos cuatro años, acababa de alcanzar un estado de degradación que ni siquiera habría podido imaginar antes de esa noche.
—¡Por favor, no lo haga! —suplicó, desesperada, mientras seguía forcejeando en vano para escapar de los brazos de lord Sugdon.
—Quieres que siga y lo sabes —tocó uno de sus pechos, clavándole dolorosamente los dedos en la carne tierna—. Llevas suplicándomelo toda la noche.
—¡Se equivoca usted, señor! —exclamó Pandora—. Por favor, déjeme...
—Eres tú quien va a hacerme un favor dentro de un momento, preciosa mía. Vaya, vaya —gruñó, enfadado, cuando Pandora golpeó con fuerza su pecho—. Vas a pagármelas por eso, pequeña...
—Opino, Sugdon, que cuando una dama dice que no con tanta vehemencia como lo está haciendo esta, conviene decantarse por la prudencia y aceptar que realmente está rehusando nuestras atenciones.
Pandora se tambaleó y cayó hacia atrás sobre el banco cuando lord Sugdon la soltó de pronto. Se hizo daño en la parte de atrás de las piernas al chocar con el banco metálico, pero no le importó. Se agarró con fuerza el vestido rasgado sobre los pechos y, pálida como una muerta, miró al otro lado de la terraza, donde había aparecido inesperadamente su salvador, lord Rupert Stirling, octavo duque de Stratton, más conocido entre la alta sociedad sencillamente como «el Diablo».
Dos
Rupert había estado disfrutando de lo que quedaba de su habano y su coñac, cuando su soledad se había visto bruscamente interrumpida por un ruido de voces en la terraza. Creyendo al principio que eran solo un hombre y una mujer enzarzados en una riña de enamorados, había preferido no hacer caso y seguir meditando acerca del desgraciado brete en el que se hallaba su vida. O séase, acerca de cómo afrontar sus problemas con Patricia Stirling, la esposa de su difunto padre.
Tener que pensar en ella bastaba para despertar su ira, aunque al mismo tiempo se diera cuenta de que no podía seguir viviendo así. Había que hacer algo, y pronto. Tenía que...
Fuera, en la terraza, el volumen de la conversación había subido hasta tal punto que le costaba pensar. Así pues, Rupert se había levantado y había cruzado la biblioteca camino de las puertas de la terraza, con intención de decir a la pareja en cuestión que se fuera a discutir a otra parte. Pero al instante se había dado cuenta de que no se trataba en absoluto de una riña de enamorados, sino de un caballero, al que reconoció de inmediato como el petimetre de lord Richard Sugdon, que intentaba forzar a una dama a la que Rupert no veía con claridad, rodeada como estaba por los brazos de Sugdon, pero que indudablemente se estaba resistiendo al asalto del joven lord, tanto física como verbalmente.
Una dama bajita, menuda y rubia que lucía un vestido de seda morado. Mejor dicho, violeta. Nada menos que Pandora Maybury, duquesa de Wyndwood, si Rupert no se equivocaba. Y rara vez se equivocaba.
—Vamos a ver, Devlin... —comenzó a protestar Sugdon airadamente.
—Ahora soy Su Excelencia el duque de Stratton —puntualizó Rupert en tono gélido, fijando en el joven sus ojos brillantes—. Y creo que ya he visto y oído suficiente para saber que está molestando a esta dama.
—Esta tiene de dama lo que yo de... —el insulto de Sugdon se interrumpió de pronto cuando Rupert lo agarró por la corbata y lo empujó contra la pared de ladrillo de la casa.
Satisfecho por tener una excusa para dar rienda suelta a sus frustraciones, Rupert bajó la cara hasta dejarla a escasos centímetros de la del joven.
—En primer lugar, la duquesa —le espetó suave y secamente— forma parte de la aristocracia y es, por tanto y sin lugar a dudas, una dama. En segundo lugar, salta a la vista que ha rechazado sus atenciones. ¿Hasta ahora, conformes? —el tono gélido y amenazante de su voz bastó para que Sugdon palideciera. Su nuez se movió nerviosamente, arriba y abajo, por su garganta.
—Sí.
Rupert apretó más aún su corbata.
—En tercer lugar, si vuelvo a verlo a diez pasos de Su Excelencia la duquesa, me aseguraré de que lo lamente de por vida. De hecho, creo que sería extremadamente beneficioso para su salud que dedicara los próximos días a resolver sus asuntos en la ciudad antes de retirarse a su casa de campo para pasar el resto de la Temporada.
—Yo...
—Y por último —prosiguió Rupert en aquel mismo tono de advertencia—, antes de marcharse debe disculparse ante la duquesa por su inaceptable conducta hacia ella.
El joven torció el gesto en una mueca de desdén.
—No tengo intención de disculparme delante de esa.
—Ahora mismo, Sugdon, antes de que olvide que estamos en presencia de una dama y decida darle una paliza de muerte —en efecto, esa noche estaba de tan mal humor que habría agradecido la oportunidad de desahogar con Sugdon sus turbulentas emociones.
—Lleva semanas exhibiendo sus encantos...
—¡Eso no es cierto! —exclamó escandalizada Pandora, que había escuchado el diálogo con creciente desaliento y que comprendió por la mirada de rencor que le dedicó lord Sugdon que este la consideraba del todo responsable de la humillación que estaba sufriendo a manos de Stratton.
Ignoraba cómo había llegado Sugdon a esa conclusión, cuando ella no había hecho absolutamente nada para dar pábulo a su escandalosa conducta, ni había llamado en su auxilio al duque de Stratton, pero así era. Reprimió un escalofrío de nerviosismo y volvió la cara para no ver la mirada de Sugdon, que parecía prometerle venganza.
—Preferiría que lo soltara usted, Excelencia, para poder perderlo de vista cuanto antes —suplicó con voz ronca, mirando al duque.
Rupert Stirling ni siquiera la miró.
—Primero debe pedirle disculpas.
Pandora lanzó otra mirada nerviosa a lord Sugdon, sabedora de que, aunque temiera las represalias inmediatas del duque, ella en cambio no le infundía ningún temor. De hecho, si las miradas mataran, habría caído fulminada sobre la terraza en ese mismo instante.
Lord Sugdon, no obstante, se irguió y dijo en tono cargado de resentimiento:
—Le pido disculpas, Excelencia.
Ella se humedeció los labios resecos antes de atreverse a hablar.
—Sus disculpas...
—No las acepta —la interrumpió el duque de Stratton, contestando al joven—. ¿Por qué se ha disculpado exactamente, Sugdon? —preguntó—. ¿Por su intolerable conducta de hace un momento hacia Su Excelencia la duquesa? ¿O acaso solo lamenta que le hayan sorprendido intentando propasarse con ella? —añadió con sagacidad.
Sugdon meneó la cabeza con vehemencia.
—No alcanzo a entender por qué arma usted tanto jaleo cuando todo el mundo sabe que esa mujer no es más que una oportunista en busca de otro hombre al que meter en su cama ahora que ha pasado su año de luto por la muerte de su marido. A no ser, claro, que su nuevo amante sea usted, Stratton, en cuyo caso le pido disculpas por haberme interpuesto en... —no llegó a decir nada más, pues el duque soltó de pronto su corbata, echó el brazo hacia atrás y le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula, de resultas del cual lord Sugdon cayó inconsciente al suelo.
—¡Excelencia! —Pandora se levantó y miró alarmada al joven tendido en el suelo.
Rupert miró por fin con los ojos entornados a Pandora Maybury, y su mirada se iluminó, llena de admiración, cuando reparó en que su escote desgarrado dejaba entrever unos pechos sorprendentemente voluptuosos bajo la fina tela de la camisa, y en que los pezones que adornaban sus areolas firmes y tensas mostraban un profundo y apetecible tono de rosa.
Las mejillas de Pandora adquirieron un tinte parecido cuando notó la dirección de su intensa mirada, y levantó de nuevo la mano para sujetar los bordes rasgados del vestido y ocultar a ojos de Stratton sus deliciosas turgencias.
Rupert siguió mirándola con los párpados entrecerrados. Se fijó en su cabello dorado, peinado a la moda, con los rizos recogidos en lo alto de la coronilla y varios mechones sueltos a la altura de las sienes y la nuca, y en su cara ovalada, pálida a la luz de la luna. Pero la joven estaba mirando a Sugdon postrado en el suelo, y sus pestañas bajadas le impidieron ver el esplendor de aquellos ojos violetas «exquisitamente bellos» de los que su amigo le había hablado poco antes con tanta elocuencia.
Ella se humedeció los labios carnosos con la punta de su lengua rosa, antes de decir con voz suavemente ronca:
—¿Qué hacemos con él?
Rupert enarcó las cejas oscuras y altivas.
—No tengo intención de hacer nada con él, señora. De hecho, pienso dejarlo exactamente donde está.
—Pero...
—Sin duda tendrá un ligero dolor de mandíbula cuando se despierte —añadió con satisfacción—. Pero, aparte de eso, no tiene más herida que la de su orgullo. A no ser, claro está, que Sugdon tuviera razón desde el principio y haya alentado usted esta conducta y lamente, por tanto, mi interferencia —la miró inquisitivamente.
Pandora sofocó un gemido de indignación y se puso aún más colorada.
—¿Cómo puede siquiera sugerir tal cosa?
Él encogió sus anchos hombros.
—Algunas mujeres prefieren un poco de... entusiasmo a la hora de hacer el amor.
—Le aseguro que yo no soy una de ellas —replicó indignada—. Ahora, si me disculpa...
—No puede volver a entrar con el vestido en ese estado —Rupert ni siquiera intentó disimular su impaciencia cuando comenzó a quitarse la levita negra—. Tenga, échese esto sobre los hombros —le tendió la chaqueta—. Iré a buscar su carruaje para que la lleve a casa.
Pandora procuró que sus dedos no tocaran los del duque al tomar la chaqueta y empezó a luchar por ponérsela sobre los hombros sin soltar el frente de su vestido.
—¡Por amor de Dios, mujer, déjeme! —el duque suspiró irritado, cruzó la terraza, le quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros, y Pandora se sintió a un tiempo envuelta por el calor de su cuerpo y por el aroma de su colonia, mezclado con el del habano que acababa de fumar—. Voy dentro a buscar el carruaje y a avisar a nuestra anfitriona de que ha tenido que marcharse debido a un dolor de cabeza —miró con desagrado a Sugdon, que comenzó a removerse con un gruñido de dolor—. Un dolor de cabeza espantoso.
Pandora bajó los párpados para no tropezarse con la penetrante mirada gris de Diablo Stirling.
—Yo... creo que aún no le he dado las gracias por su oportuna intervención, Excelencia. Le agradezco muchísimo que haya acudido en mi auxilio.
—¿Cuánto me lo agradece, me pregunto?
Ella levantó bruscamente los ojos al oír su tono especulativo.
—¿Cómo dice?
—Es igual —contestó enérgicamente al incorporarse—. Quizá convenga que entre usted en la biblioteca y que cierre con llave la puerta cuando yo salga. Así nadie la molestará antes de mi regreso —lanzó otra mirada cargada de frialdad al hombre tendido a sus pies, que iba recuperándose rápidamente.
Pandora se estremeció pese a estar envuelta en la chaqueta del duque, cuyo calor iba acompañado de un olor absolutamente viril: un perfume a colonia de sándalo y pino, a cigarros caros y a otra cosa que posiblemente era única y distintiva de Rupert Stirling. Un perfume tan reconfortante como turbador para los sentidos.
—Lo haré encantada —convino al entrar delante del duque en la biblioteca iluminada por las velas.
Su nerviosismo se disipó en parte al oír que Stirling cerraba las puertas con llave y echaba las cortinas. Pero, al disiparse la sensación de peligro inminente, comenzó a cobrar conciencia de lo que acababa de ocurrirle, de lo que podía haber sucedido si Rupert Stirling no hubiera acudido en su ayuda. Pese a ser un lechuguino, lord Sugdon era un hombre corpulento y mucho más fuerte que ella. Si el duque de Stratton no la hubiera socorrido, sin duda Sugdon habría llevado el asalto hasta su amargo final.
—Creo que será mejor que no se pare a pensar en lo que podría haber ocurrido —le aconsejó Rupert, al que no le había costado adivinar el motivo de su repentina palidez.
—¿Que no me pare a pensarlo? —preguntó, emocionada—. ¿Cómo no voy a pensarlo cuando de no ser por usted ese hombre podría haber...?
—¡Vaya por Dios, ahora se pone a llorar! —Rupert, que se sabía tan impotente como cualquier hombre ante una mujer llorosa, soltó un suave gruñido al ver cómo rebosaban las lágrimas por sus largas y sedosas pestañas antes de caer por sus mejillas delicadas y pálidas—. Recuerde que he llegado a tiempo, señora, y déjelo estar —le suplicó atropelladamente.
Aquellas largas y sedosas pestañas se alzaron, permitiéndole ver por fin los ojos «exquisitamente bellos» de Pandora. Unos ojos, pensó enseguida, que eran, en efecto, del color de las violetas más oscuras y aterciopeladas de la primavera. Unos ojos en los que un hombre (o dos, como mínimo, que él supiera) podía zozobrar hasta perder por completo la razón y ahogarse en sus seductoras profundidades de color violeta.
—Le pido disculpas por molestarlo con mis lágrimas, Excelencia —Pandora se esforzó visiblemente por contener el llanto mientras se enjugaba las mejillas con un pañuelo de blonda que había sacado del bolsito de lentejuelas colgado de su fina muñeca.
Rupert se había molestado, en efecto, y a decir verdad seguía estando molesto, pero por el efecto hipnótico que surtían sobre él aquellos ojos violetas, más que por las lágrimas que había vertido Pandora.
—Si tiene un ápice de sentido común, no intentará salir de la biblioteca hasta que yo vuelva de avisar al carruaje para que la lleve a casa.
Pandora no pudo menos de dar un respingo al advertir la inconfundible dureza que se adivinaba en el tono autoritario del duque, junto con la expresión de profunda irritación de su bello y aristocrático rostro. Stirling la miraba de pronto con condescendencia, desde lo alto de su altiva nariz, como si se arrepintiera de haber acudido en su auxilio. O quizá se trataba simplemente de que, tras haberla socorrido, estaba ansioso por librarse de aquella carga lo antes posible.
—Le aseguro que soy plenamente consciente del apuro en que me hallo, Excelencia —dijo ella con suavidad—. Pero ¿conviene que salga usted al pasillo sin su chaqueta? —sus ojos se desorbitaron cuando vio consternado que eso era lo que se proponía.
—Yo diría que no me queda otro remedio, teniendo en cuenta que, obviamente, en estos momentos le hace más falta a usted que a mí —lanzándole una última y breve mirada, el duque giró bruscamente sobre sus tacones, salió al pasillo y cerró la puerta con firmeza—. Eche la llave —dijo alzando la voz desde el otro lado.
Pandora se apresuró a obedecer. Después se ciñó la chaqueta de Rupert Stirling y se apoyó desmayadamente contra la puerta. Estaba ya un poco más tranquila, pero no se sentiría del todo segura hasta que estuviera muy lejos de Clayborne House y de la mayoría de sus ocupantes.
¿Incluido su salvador?
Sí, incluido el duque, se dijo. De pronto parecía incapaz de atajar sus temblores. Había visto algo en la mirada de Rupert Stirling cuando la había contemplado a la luz de las velas, hacía un momento, una expresión calculadora y puramente masculina en su semblante austero y aristocrático, como si se fijara en todo lo relativo a ella de un solo vistazo. Pero a aquella expresión había seguido su rápida salida de la biblioteca, lo cual sin duda indicaba que, tras haberla visto bien, tenía prisa por librarse de ella.
Sin duda el duque ya se habría marchado de la fiesta si su sentido de la responsabilidad no lo hubiera impelido a hacerse cargo de la situación.
Empezaron a temblarle las piernas al pensar de nuevo, horrorizada, en lo que había estado a punto de ocurrir minutos antes. En efecto, si Rupert Stirling no hubiera intervenido, estaba segura de que lord Sugdon habría conseguido lo que se proponía. Con o sin su consentimiento. Y, tratándose de lord Sugdon, habría sido indudablemente sin él.
Era muy consciente de lo que pensaba y decía la gente sobre ella, estaba al corriente de que todo el mundo creía que había engañado a su marido con sir Thomas Stanley y que por esa razón ambos caballeros se habían batido en duelo al amanecer y habían muerto como resultado de sus mutuos disparos.
Todo ello mentira, de principio a fin.
Pero la alta sociedad había decidido creer aquella infamia un año atrás, cuando Pandora había intentado defender su inocencia. Por desgracia, lo ocurrido esa noche demostraba que tampoco ahora dudaban de su culpabilidad.
De la conversación que había oído poco antes entre Rupert y Dante cabía deducir que ellos también habían oído y creían los rumores que tanto revuelo habían levantado un año antes.
Antes de su boda con Barnaby, hacía cuatro años, ella había sido la ingenua y confiada señorita Pandora Simpson, hija única de sir Walter Simpson, un terrateniente de Worcestershire venido a menos, muy versado en cultura griega, y de su esposa, lady Sarah.
Tras su debut y su primera Temporada, durante la cual había recibido varias ofertas de matrimonio de caballeros que le agradaban pero a los que su padre consideraba inadecuados, Pandora se había dado cuenta de que ninguno de aquellos hombres era lo bastante rico para proporcionar a su padre los fondos necesarios para aliviar la mala situación que atravesaba la familia debido a su incompetencia como terrateniente. Su padre siempre había preferido los libros a la administración de sus tierras.
Después, durante su segunda Temporada, había llegado la oferta de Barnaby Maybury, duque de Wyndwood, un joven guapo y extremadamente rico, una oferta que sir Walter había aceptado con avidez, aferrándose a ella con ambas manos.
Quizá Pandora estuviera siendo un poco injusta al culpar a su padre de su matrimonio cuando ya no estaba vivo ni podía defenderse. En efecto, sir Walter había muerto víctima de la gripe hacía tres inviernos, y su esposa había corrido la misma suerte apenas unas semanas después. A fin de cuentas, Pandora se había sentido igual de halagada que su padre por las atenciones de un caballero tan apuesto y rico como Barnaby Maybury, y se había entusiasmado ante la perspectiva de convertirse en duquesa.
Durante los embriagadores días de su corto noviazgo, ni su padre ni ella habían visto señal alguna que presagiara la pesadilla en la que iba a convertirse su vida en cuanto se casara con el duque de Wyndwood. Una pesadilla que no había concluido tras el escándalo que la perseguía a cada paso desde la muerte de su marido en un duelo supuestamente librado en nombre de su honor y que había culminado esa noche con el asalto de lord Sugdon, la humillación final y definitiva.
Final, porque lo sucedido esa noche le había demostrado que lo mejor para todos, y en especial para ella, sería que considerara seriamente la posibilidad de retirarse por completo de la vida social.
La fortuna de Barnaby había ido a parar en su mayor parte a un primo lejano, su heredero varón, pero su contrato matrimonial había asegurado a Pandora algún dinero propio, además de una casa en Londres que no estaba vinculada al ducado. La casa no se hallaba en una zona muy elegante de Londres, pero en ella había podido recluirse para pasar en serena soledad su año de luto. Con el dinero que tenía ya y con el que podía proporcionarle la venta de su casa londinense, sin duda podría comprar una finca adecuada en el campo, donde con suerte podría pasar el resto de sus días en paz y soledad.
Sabía que Sophia y Genevieve pondrían el grito en el cielo cuando se enteraran de que esas eran sus intenciones. Ambas habían sido la bondad personificada desde que, al trabar amistad con Pandora, nada más conocerse, habían declarado, la una con serenidad y la otra con vehemencia, que a qué mujer no le daban a veces ganas de engañar a su marido y hasta de matarlo.
A pesar de lo íntima que era ahora su amistad, ni siquiera a ellas se atrevía a decirles que no era culpable de ninguna de las dos cosas. Tenía razones de peso para ello, y había otras personas aún más inocentes que ella a las que la verdad haría sufrir enormemente.
Pero después de lo sucedido esa noche, y pese a lo mucho que valoraba su amistad con Sophia y Genevieve, se había convencido de que el único futuro que la esperaba en Londres era convertirse en presa de oportunistas como lord Sugdon. Un destino que le parecía absolutamente intolerable.
—Ya puede abrir la puerta, Pandora —un enérgico golpe en la puerta acompañó a la voz del duque de Stratton.
Rupert comprendió nada más entrar y cerrar la puerta que Pandora había recuperado en parte la calma.
Seguía estando muy pálida, claro, con una palidez que ahondaba el violeta profundo de sus ojos, pero su rostro de rasgos bellos y delicados tenía ahora una expresión de resignada dignidad.
La suya era una belleza tan sutil, cutis de marfil, frente alta e inteligente, aquellos increíbles ojos violetas, la nariz corta y recta sobre el arco perfecto de los labios carnosos y sensuales y la barbilla pequeña y apuntada, con una ligera inclinación que le daba un aire obstinado, que Rupert descubrió que no le sorprendía lo más mínimo que dos caballeros, su marido y su amante, se hubieran batido en duelo para reclamar el derecho exclusivo sobre ella.
Apretó los labios.
—Nuestra anfitriona ha sido informada de su partida y el carruaje la está esperando fuera para llevarla a casa. Le he traído esto para que se lo ponga —levantó el manto negro que había pedido al mayordomo de la duquesa de Clayborne—. Tiene la ventaja de que así podré recuperar mi chaqueta y usted cubrirse el... el vestido roto.
—Gracias —su voz sonó ronca y mantuvo las pestañas bajadas sobre los ojos mientras cambiaba la chaqueta de Rupert por uno de los mantos de noche de la duquesa de Clayborne.
Rupert se puso la chaqueta y se enderezó los puños. Después la miró con desaprobación.
—¿Cómo rayos se le ocurrió salir a la terraza con un hombre como Sugdon?
Los ojos de Pandora se dilataron, indignados, cuando notó su tono de reproche.
—¡Yo no salí con lord Sugdon! Llevaba un buen rato sola en la terraza cuando él salió... —se interrumpió bruscamente y comenzó a ponerse colorada al darse cuenta de que acababa de desvelar que había estado en la terraza mientras Rupert y Dante conversaban en privado.
¿Qué parte de su conversación habría oído?, se preguntó Rupert, malhumorado. Sin duda los últimos comentarios relativos a ella, a juzgar por el intenso rubor que acababa de cubrir sus mejillas.
—¿De veras? —sus aletas nasales se hincharon—. ¿Y oyó algo de interés mientras estaba ahí fuera?
Pandora se irguió en toda su estatura, poco más de un metro cincuenta.
—En absoluto, Excelencia.
Él enarcó una ceja, burlón.
—¿No?
—No.
No pensaba reconocer que había escuchado lo que Stirling había dicho de su madrastra. Los comentarios relativos a ella, al menos por parte de Dante Carfax, no habían sido muy ofensivos y, tal y como le sucedía con casi toda la alta sociedad, la opinión poco halagüeña que el duque tenía de ella se basaba únicamente en rumores, puesto que no se conocían personalmente.
O, al menos, así había sido hasta que se había visto obligado a rescatarla de las garras de lord Sugdon.
Exhaló un profundo suspiro.
—Creo que será mejor que me marche ya, Excelencia.
—Yo también lo creo —convino él—. El mayordomo de la duquesa ha ordenado que lleven el carruaje a la parte de atrás de la casa para que podamos salir por los pasillos de servicio y la cocina. De ese modo no correremos el riesgo de tropezarnos con otros invitados que quieran saber cómo ha llegado a tal... estado —añadió secamente cuando Pandora le lanzó una mirada sobresaltada.
—¿Para que podamos salir, Excelencia? —repitió lentamente.
Ah, pensó Rupert, su sorpresa no se debía, como él había esperado, a la extraña forma en que iban a abandonar la casa, sino más bien a su intención de partir con ella.
—En efecto, usted y yo —afirmó en tono autoritario y, tomándola ligeramente del hombro, abrió la puerta y le indicó que saliera.
Pandora lo miró con evidente indecisión.
—Sé desde hace tiempo lo que se dice de mí, Excelencia, pero me siento en la obligación de advertirle que...
—Yo también sé desde hace tiempo lo que se dice de mí, señora —la miró con severidad—, pero puede estar segura de que esta noche no estoy de humor para confirmar con los hechos ninguno de los... poco halagüeños comentarios que quizás haya oído respecto a mi modo de conducirme con las damas.
Pandora se alegró de saberlo, pues se había preguntado fugazmente si no habría escapado de una situación comprometida solo para hallarse en otra aún peor, aunque dudaba seriamente de que la mayoría de las mujeres encontrara intolerable el interés de un hombre tan atractivo y complejo como el octavo duque de Stratton.
En efecto, en otra época, antes de su desgraciada boda, ella misma se habría sentido loca de alegría por atraer el interés de un caballero tan apuesto y deseable como Rupert Stirling. Ya no, sin embargo. Ahora, su único deseo era llamar la atención lo menos posible.
—Entonces, marchémonos ya, Excelencia —dijo con cierta reticencia, mientras se echaba la capucha del manto sobre la cabeza para cubrir parte de su cara y todo su cabello.
Un disfraz que no sirvió en absoluto para que pasara desapercibida por los pasillos de servicio y la cocina.
¿Y cómo iba a ser de otro modo, yendo acompañada por un caballero tan reconocible como Rupert Stirling? Los criados de Sophia Rowland se quedaron atónitos al ver al apuesto duque pasar entre ellos y observaron con curiosidad a la mujer embozada que caminaba a su lado.
—Nuestra partida no ha sido tan discreta como habría sido deseable —reconoció el duque de mala gana cuando salieron al oscuro callejón de la parte de atrás de la mansión.
—No —Pandora frunció el ceño al ver que solo había un carruaje esperándolos. Un carruaje negro y elegante, con el escudo de armas de los Stratton grabado en la puerta, que un mozo se apresuró a abrir—. Parece que mi carruaje no ha llegado aún, Excelencia.
—Ni llegará —respondió el duque enérgicamente, y, sin soltar su codo, la condujo hacia su coche—. Duquesa, digan lo que digan sobre mí, mi niñera y mis preceptores se encargaron de que aprendiera perfectos modales, aunque no siempre decida ponerlos en práctica —levantó una ceja, expectante, mientras esperaba que Pandora subiera al carruaje ducal—. Uno de los preceptos que me enseñaron fue que un caballero nunca abandona a una dama en apuros —añadió suavemente.
¡Pero el único apuro que sufría Pandora en ese momento era que la vieran cruzar las calles de Londres en el carruaje del duque de Stratton y llegar a su casa en él, y no en el suyo propio!
Tres
Respiró hondo, trémula.
—Creo que preferiría que por esta vez se olvidara usted de las enseñanzas de su niñera y sus preceptores, Excelencia.
Pasaron unos segundos de silencio expectante. Después, el duque soltó una carcajada espontánea.
—Mi amigo Carfax olvidó mencionar que es usted única, Pandora Maybury —murmuró por fin en tono halagador.
—Posiblemente porque no lo soy —comenzó a azorarse al ver de nuevo aquella mirada especulativa en sus ojos fríos y calculadores.
—Permítame disentir —repuso el duque.
—Nada se lo impide, desde luego —inclinó la cabeza con serenidad—. Pero preferiría regresar a mi casa como salí de ella, sola y en mi carruaje.
—¿Por qué?
Su nerviosismo se redobló.
—Pues porque...
—¿Puede que sea, quizá, porque le inquieta la idea de montar a solas conmigo en el carruaje ducal?
—¡Claro que no! —Pandora lo miró con enojo en la oscuridad.
—Bien —esbozó una sonrisa satisfecha al mismo tiempo que prácticamente la levantaba en volandas y la subía al carruaje iluminado por faroles.
La hizo sentarse en uno de los mullidos asientos, subió sin perder un instante, se sentó frente a ella e indicó al mozo con una inclinación de cabeza que cerrara la puerta. Unos segundos después, el carruaje se puso en marcha con un suave balanceo.
Pandora no estaba muy segura de adónde se dirigían, pues el duque no había preguntado por las señas de su casa en Londres.
Rupert estuvo observándola con los párpados entornados. El cálido resplandor del farol que iluminaba el interior del carruaje le permitió contemplarla detenidamente. Su cabello y sus pestañas eran de un rubio dorado, puro e intenso, un envoltorio perfecto para aquellos ojos de color violeta. Su tez era de color marfil y sus labios, carnosos y perfilados, del color de las frambuesas maduras, permitían adivinar aquella naturaleza sensual que quizás había empujado a dos caballeros a batirse en duelo por ella. Aquellos labios tenían el mismo color que los pezones que Rupert había vislumbrado poco antes a través de su camisa, coronando sus pechos sorprendentemente voluptuosos...
Si se quitaba las horquillas, ¿serían sus rizos rubios lo bastante largos para caer sobre aquellos pechos turgentes y bellísimos, de modo que las frambuesas maduras asomaran, invitadoras, entre su pelo? Y lo que era aún más interesante, ¿una vez desvestida del todo, serían los rizos de su pubis de aquel mismo irresistible color dorado?
Santo cielo, ¿acaso su vida no era ya lo bastante complicada sin necesidad de ponerse a fantasear sobre qué aspecto tendría desnuda la famosa Pandora Maybury?
—No era necesario que me avasallara de esa manera, Excelencia —dijo ella puntillosamente, rompiendo el silencio—. Le aseguro que soy lo bastante joven y ágil para subir a un carruaje sin su ayuda.
—Y sin embargo no ha hecho esfuerzo alguno por subir —repuso Rupert con calma, molesto por los derroteros que habían tomado sus pensamientos.
—Porque, como ya le he dicho, tenía intención de ir en busca de mi carruaje.
—Y yo le he explicado por qué no me convencía esa solución —Rupert, que empezaba a perder la poca paciencia que tenía, miró con frialdad a su acompañante, sentada al otro lado del carruaje.
El rubor cubrió las mejillas de marfil de Pandora, que bajó las pestañas.
—Ya le he dicho lo agradecida que le estoy por acudir en mi ayuda...
—Nadie lo creería al ver cómo se comporta conmigo.
Pandora arrugó el ceño y lo miró, herida. Tal vez su reproche fuera merecido. Se había mostrado hosca con él esos últimos minutos porque, a pesar de que hubiera deseado que no fuera así, la turbaba enormemente hallarse a solas en un carruaje con Rupert Stirling.
Toda su cautela, toda su prudencia, se había puesto en guardia al ver el descaro con que recorría él con la mirada su cara y su cuerpo. Y a pesar de que la razón le decía que tuviera cuidado, también tenía plena conciencia de su turbadora presencia.
El cabello rubio le caía sobre la frente y se le rizaba alrededor de las orejas y la nuca. La luz del farol confería severidad a sus altos pómulos y a su mandíbula recta y firme, y su postura ociosa, arrellanado como estaba sobre el asiento tapizado, contrastaba vivamente con la agudeza de sus ojos grises e inteligentes mientras seguía observándola con los párpados entornados. Era sin duda alguna uno de los hombres más guapos que Pandora había visto nunca, incluso más que Barnaby, con su belleza de efebo, su cabello negro y sus ojos azules.
Por desgracia, la fama del duque de Stratton hacía también de él el hombre potencialmente más peligroso que Pandora había conocido, razón por la cual se sentía tan a disgusto en su compañía.
—Si he pedido regresar a casa en mi coche ha sido precisamente para no causarle más molestias.
Las aletas de la aristocrática nariz de Rupert Stirling parecieron hincharse de nuevo.
—¿Cree usted que podríamos hablar de otra cosa, Pandora?
Ella pestañeó.
—Desde luego que sí, si lo desea.
Él asintió enérgicamente.
—En efecto, así es. Repetir una y otra vez esta conversación me aburre enormemente.
Sin duda ahora se arrepentía de haberla llevado a casa, pensó Pandora apesadumbrada, cuando el duque se volvió desdeñosamente para mirar por la ventanilla los carruajes que circulaban por las calles de Londres, iluminadas por la luna.
Pandora había tenido una agitada vida social durante los años de su matrimonio. Barnaby, de hecho, había considerado parte de sus deberes como esposa el acompañarlo a todos los bailes y fiestas que daba la alta sociedad, de modo que había aprendido hacía tiempo a mantener la cháchara cortés y banal que componía en buena parte la conversación en tales veladas, y a guardar para sí sus ocurrencias y sus reflexiones más originales.
En efecto, hasta que no conoció y trabó amistad con Sophia y Genevieve poco después del comienzo de aquella Temporada, tenía asumido que no quedaban en la alta sociedad damas o caballeros inteligentes, o que encontraran aquella banalidad tan tediosa como la encontraba ella.
Daba la impresión, sin embargo, de que Rupert «Diablo» Stirling tampoco era partidario de la cháchara intrascendente.
Pandora se inclinó ligeramente hacia delante, llena de curiosidad.
—Quizá le apetezca hablar de literatura, o de política.
Él levantó las cejas.
—¿Lo dice en serio?
Pandora asintió con la cabeza, mirándolo muy seria.
—Mi padre era un estudioso de la Grecia clásica y se aseguró de que su hija pudiera hablar de ambas materias.
Rupert esbozó una sonrisa reticente al caer de nuevo víctima de aquellos ojos hipnóticos.
—Deduzco que por eso lleva usted el poco frecuente nombre de Pandora.
Si no recordaba mal sus estudios de cultura clásica, la Pandora original había sido una mujer a la que cada uno de los dioses había concedido un don a fin de que llevara a la perdición a los mortales. No cabía duda de que aquella Pandora poseía la belleza que el mito atribuía a su tocaya griega, pero ¿poseía también el poder de llevar a los hombres a su ruina? Si había que creer las habladurías que habían circulado un año antes respecto a aquel aciago duelo, la respuesta a esa pregunta era un sí rotundo.
Pandora miró con recelo a Diablo Stirling.
—Sospecho que, al llamarme así, mi padre creía que tal vez me sería concedido el don de la belleza y de la gracia.
—Entonces no vio defraudadas sus expectativas —el duque inclinó la cabeza en un gesto de asentimiento—. Pero ¿olvidó acaso que, según se cuenta, al abrir la caja de Pandora se desataban toda clase de desgracias sobre la humanidad y el reino animal?
Pandora no se sintió mejor al oírle reconocer que se le había concedido el don de la gracia y la belleza. ¿Cómo iba a sentirse mejor, cuando un instante después había proferido en voz queda aquella ofensa?
—Estoy segura de que, si viviera aún, mi padre habría disfrutado debatiendo con usted acerca de si la perdición de la que se la acusa fue cosa de Pandora o de los propios hombres.
Las cejas rubias de Rupert Stirling se alzaron sobre sus ojos grises e irónicos.
—¿Acaso opinaba su padre que todo hombre, y toda mujer, se busca su propia perdición?
Ella enarcó sus finas cejas.
—¿No está usted de acuerdo?
Rupert no recordaba haber mantenido nunca una conversación acerca de mitología griega con una mujer, y menos aún acerca de cuestiones filosóficas. Evidentemente, su padre había sido un hombre culto y no había tenido reparos en instruir a su única hija en sus saberes.
Rupert se arrepentía ya de haber montado con ella en el carruaje, debido a la atracción física que ejercía sobre él. Así pues, no deseaba descubrir que Pandora Maybury era mucho más que una joven bella, frívola y perversa, como le habían hecho creer las malas lenguas.
—¿... decirme adónde vamos exactamente, Excelencia?
—Disculpe, ¿cómo dice? —Rupert arrugó el ceño cuando ella lo sacó de sus cavilaciones.
—Le he preguntado si le importaría decirme adónde vamos —la suave ronquera de su voz, sensual por naturaleza, se había agudizado a causa de su evidente nerviosismo.
Rupert le lanzó una sonrisa perezosa.
—No sabía si, una vez estuviéramos a salvo en mi carruaje, iba a encontrarme con el dudoso placer de vérmelas con una señora histérica, de modo que ordené a mi cochero que diera vueltas por Londres hasta que se calmara usted lo suficiente para indicarme dónde reside exactamente.
—Vivo en la calle Jermyn, Excelencia —Pandora sonrió, reticente, y esperó mientras el duque daba las señas a su cochero. Después añadió—: Reconozco que el comportamiento de lord Sugdon me ha alterado enormemente, Excelencia, pero creo que nadie puede acusarme de ser de esas mujeres que se desmayan con facilidad.
Stirling no tenía por qué saber que había estado a punto de desmayarse cuando Sugdon le había rasgado el vestido y la había estrujado entre sus brazos.
—Entonces, ¿qué clase de mujer diría usted que es?
Lo miró con desconfianza, pero no supo interpretar su enigmática expresión mientras el duque se recostaba en el asiento, frente a ella.
—La gente le habrá hecho creer...
—Sin duda ya he dejada claro lo que opino respecto a lo que diga o crea la gente en lo relativo a usted o a cualquier otra persona —hizo un ademán desdeñoso con una de sus largas y elegantes manos.
Pandora se humedeció los labios con la punta de la lengua.
—Me temo que no entiendo su pregunta, dado que la opinión que tengo de mí misma difiere en extremo, obviamente, de la que tienen los demás.
Él frunció el ceño.
—¿Por qué obviamente? La gente me cree orgulloso y arrogante, y un tanto bribón con las damas, y lo cierto es que no encuentro argumento alguno con el que rebatir esa opinión.
Ella sonrió.
—Pero usted es mucho más que eso, ¿no es así?
Él levantó las cejas.
—¿Lo soy?
Pandora asintió con un gesto.
—Esta noche se ha mostrado usted amable y caballeroso.
—Le aconsejo que no me atribuya virtudes que no poseo, ni deseo poseer —le advirtió él.
Ella sacudió la cabeza con leve gesto de reproche.
—Después de la facilidad con que ha... despachado a lord Sugdon esta noche, tengo motivos sobrados para creer que es usted ambas cosas.
El duque apretó los labios.
—¿Y si le dijera que mis actos han tenido muy poco que ver con usted? ¿Que esta noche estaba de un humor tal que ardía en deseos de pelearme con alguien, con quien fuera y por la razón que fuera?
Al recordar su conversación con el conde de Sherbourne, Pandora dedujo el motivo de su mal humor.
—Entonces le diría que el motivo por el que ha actuado como lo ha hecho es irrelevante, dado que tuvo como consecuencia mi rescate.
Rupert la miró inquisitivamente.
—Pues, si me permite decírselo, Pandora Maybury, no es usted en absoluto como la pinta la gente.
Ella soltó una risa musical.
—Claro que le permito decirlo, Excelencia...
—Rupert.
Su risa cesó de pronto y su expresión se volvió indecisa.
—¿Disculpe?
Él la miró por debajo de los párpados entornados.
—Creo que me gustaría oírle llamarme Rupert.
Pandora se echó hacia atrás todo lo que le permitió el asiento.
—Me sería imposible dirigirme a usted con tanta familiaridad, señor.
—¿Por qué? Usted es duquesa, yo soy duque. Ocupamos, por tanto, la misma posición. ¿O acaso tiene tantos amigos que no le hace falta uno más? —añadió con humor cortante.
La fina garganta de Pandora se movió con nerviosismo cuando tragó saliva antes de responder:
—Sin duda sabe usted que no.
Sí, Rupert había observado esa noche que las únicas personas que se molestaban en hablar con ella eran caballeros que, evidentemente, tenían en mente algo más que una simple amistad. Hombres como Sugdon.
—Nuestra anfitriona y su amiga la duquesa de Woollerton parecen tener en gran estima su amistad.
El semblante de Pandora se suavizó.
—Sí, han sido las dos muy generosas al honrarme con su amistad estas últimas semanas.
—Eso he oído comentar.
Ella lo miró ansiosamente.
—Confío en que no en detrimento suyo.
—¿Le molestaría si así fuera? —preguntó Rupert con curiosidad.
—Naturalmente —parecía estar agitada. Su cara se había acalorado y sus dedos enguantados sujetaban con fuerza su manto, ciñéndolo alrededor de su cuerpo—. No quisiera que ciertas personas les dieran la espalda por mi causa.
—¿Como se la dan a usted? —insistió él.
—Sí —reconoció con voz queda.
El duque se encogió de hombros.