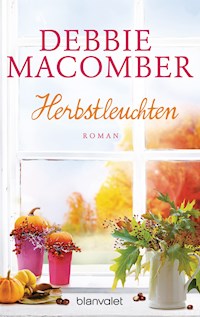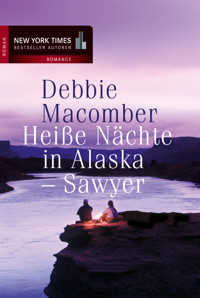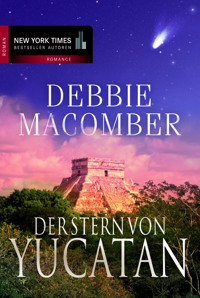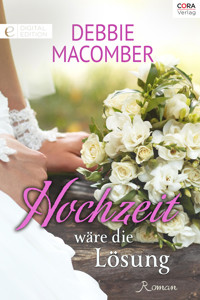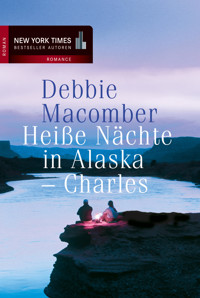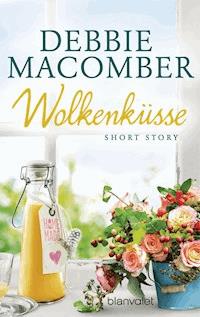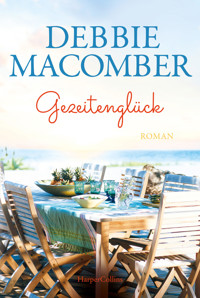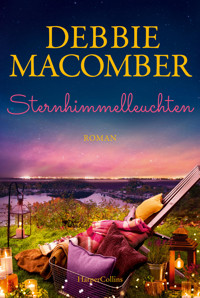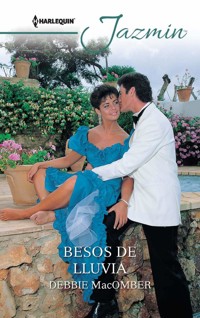
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Susannah Simmons tenía un plan trazado para alcanzar el éxito en su trabajo. ¡Y este no incluía enamorarse de su vecino! Nate Townsend era innegablemente atractivo, y era evidente que tenía dinero... pero parecía carecer de ambición. Se quedaba en casa cocinando, o salía al parque a volar cometas mientras Susannah luchaba y se esforzaba por subir los peldaños de la escalera del éxito. No le gustaba que Nate cuestionara sus valores... ni que le hiciera cuestionárselos a ella. Porque, posiblemente, él tuviera razón: Susannah había renunciado a demasiadas cosas por ir en pos del dinero: familia, diversión... ¿y el amor de Nate Townsend?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1990 Debbie Macomber
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Besos de lluvia, n.º 1391 - diciembre 2021
Título original: Rainy Day Kisses
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1105-188-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
SUSANNAH Simmons consideraba a su hermana Emily culpable de lo sucedido. Para ella, aquel fin de semana iba a ser la pesadilla de Western Avenue. Emily, una versión de los noventa de «la madre tierra», le había pedido a Susannah, una mujer entregada a su profesión, que cuidara a su bebé de nueve meses, Michelle.
–No sé, Emily –dijo Susannah cuando su hermana llamó. A fin de cuentas, ¿qué sabía ella, una ejecutiva de veintiocho años, sobre bebés? La respuesta era sencilla: más bien poco.
–Estoy desesperada.
Su hermana debía estarlo para pedirle aquel favor. Todo el mundo sabía cómo era Susannah con los niños… no sólo con Michelle, sino en general. Desafortunadamente, no era una mujer muy maternal. Bajadas y subidas de los tipos de interés, negociaciones, motivación de los grupos de trabajo… esos eran sus puntos fuertes. No las papillas, ni los dientes, ni los pañales.
Era sorprendente que los mismos padres hubieran tenido dos hijas tan distintas. Susannah pensaba que un caso como el suyo debía desconcertar incluso a los expertos en genética. Emily hacía su propio pan, estaba suscrita a la revista Organic Gardening, y siempre colgaba la ropa a secar en una cuerda… incluso en invierno.
Por otro lado, Susannah no era en lo más mínimo hogareña, y no tenía la más mínima intención de cultivar esa faceta. Estaba demasiado ocupada con su trabajo como para permitir que esa clase de tediosas tareas perturbaran su estilo de vida. En esos momentos optaba al puesto de vicepresidenta a cargo del sector de ventas de H&J Lima, la empresa de material deportivo más grande del país. Su trabajo le absorbía prácticamente todo el tiempo.
Susannah Simmons era una mujer en alza. La prensa especializada solía mencionarla a menudo, haciendo referencia a su brillante carrera y futuro. Sin embargo, nada de aquello importaba a Emily, que, en aquellos momentos, necesitaba una canguro para su bebé.
–Sabes que no te lo pediría si no fuera una emergencia –rogó Emily.
Susannah sintió que su voluntad empezaba a debilitarse. Después de todo, Emily era su hermana pequeña.
–Estoy segura de que tiene que haber alguien mejor preparado que yo para hacer de canguro.
Emily dudó. Finalmente, llorosa, balbuceó:
–No… no sé qué voy a hacer si no te haces cargo de Michelle –empezó a sollozar penosamente–. Robert me ha dejado.
–¿Qué? –si Emily no había logrado captar hasta ese momento toda la atención de su hermana, ahora lo logró. Si Emily era «la gran madre», el cuñado de Susannah, Robert Davison, era Abraham Lincoln, tan sólido y firme como un roble de treinta pies–. No puedo creerlo.
–Pues es cierto –gimió Emily–. Él… Robert dice que presto toda mi atención a Michelle y que nunca me queda la suficiente energía para ser una esposa decente –tras una pausa para suspirar, añadió–. Sé que tiene razón, pero ser una buena madre exige mucho tiempo y esfuerzo.
–Pensaba que Robert quería tener seis hijos.
–Así es… o era –Emily volvió a romper a llorar.
–Oh, vamos, seguro que no es tan grave –murmuró Susannah, tratando de calmar a su hermana, a la vez que intentaba pensar con la mayor rapidez posible–. Tiene que haber un malentendido. Robert os quiere a ti y a Michelle con todo su corazón, y estoy segura de que no tiene intención de dejaros.
–Sí la tiene –explicó Emily, entre hipos–. Me ha pedido que busque alguien que se haga cargo de Michelle. Dice que debemos dedicar algo de tiempo a nuestro matrimonio, o que éste morirá.
Aquello sonó suficientemente drástico a Susannah.
–Te juro que he llamado a todas las canguros que han cuidado alguna vez a Michelle –continuó Emily–, pero ninguna está disponible. Ni siquiera para una noche. Cuando le he dicho a Robert que no había encontrado a nadie, se ha enfadado tanto… y ya sabes cómo es.
Susannah lo sabía. Aquel hombre era la sal de la tierra. Hacía cinco años que lo conocía y no recordaba haberle oído alzar la voz ni una sola vez.
–Ha amenazado con irse solo a San Francisco este fin de semana si no lo acompaño. He tratado de encontrar alguien que cuidara de Michelle, he hecho todo lo posible, pero nadie puede, y ahora Robert está en casa, cargando el coche, y va en serio, Susannah. Va a irse sin mí, y por la cantidad de equipaje que se va a llevar, no creo que tenga intención de volver.
La parte triste de la historia apenas rozó la superficie de la mente de Susannah. Las únicas palabras que encontraron terreno fértil en su cerebro fueron «fin de semana».
–Pensé que habías dicho que me necesitabas para una noche –dijo, temiendo lo peor.
Fue entonces cuando debió darse cuenta de que no era mucho más lista que un ratón dedicado a mordisquear el queso de una trampa.
Emily gimoteó un poco más, y Susannah pensó que probablemente lo hizo para causarle más efecto.
–Volveremos a Seattle el domingo, a primera hora de la tarde. Robert tiene que atender algunos asuntos en San Francisco el sábado por la mañana, pero el resto del fin de semana lo tiene libre… y hace tanto tiempo que no estamos juntos.
–Dos días y dos noches –dijo Susannah, haciendo recuento mental de las horas.
–Oh, por favor, Susannah, mi matrimonio está en juego. Siempre has sido tan buena hermana… Sé que no merezco a alguien tan bueno como tú.
Susanna asintió en silencio.
–Encontraré alguna forma de recompensarte –continuó Emily.
Susannah apartó un mechón de pelo de su frente y cerró los ojos. Normalmente, las «recompensas» de su hermana consistían en un pan de «zuchini» recién hecho que le regalaba cuando ella anunciaba su intención de adelgazar.
–¡Susannah, por favor!
Susannah habría podido jurar que en ese momento oyó cómo saltaba una trampa para ratones.
Para cuando Emily y Robert dejaron a su retoño en el piso de Susannah, la cabeza de ésta ya empezaba a dar vueltas debido a las instrucciónes. Tras plantar un sonoro beso en la mejilla de su hija, Emily dejó a Michelle en brazos de una reacia Susannah.
Entonces fue cuando empezó la pesadilla.
En cuanto su hermana se fue, Susannah sintió cómo aumentaba la tensión que sentía. Siendo adolescente nunca fue demasiado aficionada a hacer de canguro; no es que no le gustaran los niños, pero éstos no parecían llevarse especialmente bien con ella.
Sosteniendo en brazos a la chillona criatura, caminó de un lado a otro del cuarto de estar, tratando de recordar todas las instrucciones que le había dado su hermana. Sabía qué hacer en caso de necesidad de cambio de pañal, de cólico y otras emergencias menores, pero Emily no le había dicho ni una palabra sobre cómo lograr que dejara de llorar.
–Shhh –susurró, balanceando suavemente a su sobrina. Estaba segura de que Tarzán habría envidiado el grito de la niña.
Tras los primeros cinco minutos, su calmada compostura empezó a resquebrajarse. Aquello podía acabar siendo un auténtico problema. Su contrato de alquiler especificaba con toda claridad que no podían vivir niños pequeños en el piso.
–Hola, Michelle, ¿te acuerdas de mí? –preguntó, haciendo lo posible por tranquilizar a la niña. Dios santo, ¿acaso no necesitaba respirar la criatura?–. Soy tu tía Susannah, la ejecutiva.
Su sobrina no pareció impresionada. Tras hacer una pausa lo suficientemente larga como para tomar aire, sus gritos arreciaron mientras miraba hacia la puerta, como si esperara que su madre apareciera milagrosamente.
–Confía en mí, Michelle; si supiera algún truco mágico para hacer que tu madre reapareciera, lo usaría ahora mismo.
Diez minutos. Hacía diez minutos que Emily se había ido. Susannah empezaba a considerar seriamente la posibilidad de llamar a protección de menores y alegar que un desconocido había dejado aquel bebé en la puerta de su casa.
–Mamá volverá pronto –susurró.
Michelle gritó más fuerte. Susannah empezó a preocuparse por su tímpano.
Pasaron unos tortuosos minutos más, cada uno una eternidad. Susannah estaba lo suficientemente desesperada como para cantar. Desconociendo alguna nana apropiada, comenzó con un par de canciones de su infancia, pero enseguida se quedó sin repertorio. Además, su sobrina no parecía apreciarlas.
–Michelle –rogó, dispuesta a ponerse cabeza abajo si eso hacía que la niña se callara–, te aseguro que tu madre volverá.
Al parecer, Michelle no la creyó.
–¿Qué te parece si compro bonos del estado y los pongo a tu nombre? –sugirió Susannah a continuación–. ¡Libres de impuestos! Es una oferta que no deberías rechazar. Lo único que tienes que hacer es dejar de llorar. ¡Oh, por favor, deja de llorar!
Evidentemente, Michelle no estaba interesada.
–¡De acuerdo! –exclamó Susannah, desesperada–. Te cedo mis acciones de IBM. Es mi última oferta, así que será mejor que las aceptes ahora que me siento generosa.
Michelle respondió tomando el cuello de la blusa de seda de su tía con ambas manos y enterrando su mojado rostro en él.
–Eres realmente dura de pelar –murmuró Susannah, palmeando cariñosamente la espalda de su sobrina mientras caminaba–. Quieres sangre, ¿verdad, criatura? Ninguna otra cosa te dejará satisfecha.
Veinte minutos después, Susannah estaba a punto de romper a llorar. Había empezado a cantar de nuevo, algunos villancicos que sonaban totalmente fuera de lugar a mediados de septiembre.
Empezaba a afinar cuando alguien llamó con fuerza a la puerta.
Como un ladrón atrapado en plena faena, Susannah giró sobre sí misma, temiendo que se tratara del administrador del edificio. Sin duda, los vecinos debían haberse quejado.
Suspiró, comprendiendo que no tenía defensa posible. La única esperanza que le quedaba era apelar a su misericordia. Cuadró los hombros y caminó por la mullida alfombra hacia la puerta, dispuesta a hacer precisamente eso.
Sólo que no fue necesario. No fue al administrador a quien encontró tras la puerta. Se trataba de su nuevo vecino, con una gorra de béisbol, una desteñida camiseta y cara de pocos amigos.
–Puedo soportar los lloros y al bebé –dijo, cruzándose de brazos y apoyándose contra el marco de la puerta–, pero no tu canto.
–Muy gracioso –murmuró Susannah.
–Es evidente que el bebé está inquieto por algo.
Susannah dedicó una fiera mirada a su vecino.
–No se te pasa nada por alto, ¿no?
–Haz algo al respecto.
–Eso intento –al parecer, a Michelle no le gustó aquel desconocido más que a Susannah, porque enterró el rostro en el cuello de ésta y lo frotó vigorosamente arriba y abajo. Aquello al menos amortiguó sus lloros–. Le he ofrecido mis acciones de IBM y no ha servido de nada –explicó Susannah–. Incluso estaba dispuesta a entregarle mis bonos del estado.
–¿Le has ofrecido acciones y bonos, pero nada de comer?
–¿Comer? –repitió Susannah. No había pensado en eso. Emily había dicho que ya había dado de comer a Michelle, pero recordó vagamente algo sobre un biberón.
–Lo más probable es que la criatura esté muerta de hambre.
–Creo que se supone que debe tomar un biberón –dijo Susannah. Se volvió y miró las bolsas que Emily y Robert habían dejado en su piso junto con el mobiliario necesario para el bebé. Por el número de bultos amontonados, parecía que le habían dejado a la niña para siempre–. Debe haber uno entre todo eso.
–Yo miraré; tú mantén callada a la niña.
Susannah estuvo a punto de soltar una carcajada. Si hubiera podido hacer callar a Michelle, su vecino no estaría allí. Le habría resultado más fácil lograr que unos agentes de la CIA le entregaran documentos secretos que silenciar a una criatura de nueve meses.
Sin esperar a ser invitado, el vecino pasó al cuarto de estar. Tomó una de las bolsas y rebuscó en ella. Dudó al encontrar un montón de pañales de tela y miró a Susannah.
–No sabía que aún hubiera gente que utiliza estos pañales.
–Mi hermana no cree en nada desechable.
–Mujer lista.
Susannah no hizo ningún comentario, y, unos segundos después, su vecino encontró el biberon. Lo destapó y se lo alcanzó. Ella lo miró, parpadeando.
–¿No debería calentarlo?
–Está a la temperatura ambiente, y, la verdad, a estas alturas no creo que a la niña le importe.
Tenía razón. En el instante en que Susannah acercó el biberón a Michelle, está lo tomó con ambas manos y succionó de la tetilla con auténtica avidez.
Por primera vez desde que su madre se había ido, la niña dejó de llorar. El silenció fue una auténtica bendición. La tensión de Susannah remitió, y dejó escapar un suspiro que recorrió todo su cuerpo.
–Puede que te apetezca sentarte –sugirió su vecino.
Susannah hizo lo que le decía y, con Michelle en brazos, se apoyó contra el respaldo del sofá, tratando de no zarandear su carga.
–Así está mejor, ¿no? –el vecino dio la vuelta a su gorra de béisbol, aparentemente satisfecho consigo mismo.
–Mucho mejor –Susannah sonrió tímidamente, observándolo con detenimiento por primera vez. En cuanto a su aspecto, no había duda de que era un hombre guapo. Supuso que la mayoría de las mujeres encontrarían muy atractivos aquellos ojos azules de traviesa expresión, así como su pelo moreno. El tono oscuro de su piel parecía indicar que pasaba bastante tiempo al aire libre, cosa que le hizo suponer que no trabajaba. Al menos, no en una oficina. Y dudaba que fuera empleado de alguien. La ropa que llevaba y su horario ya le habían hecho especular anteriormente sobre su vecino. Si tenía dinero, cosa que así debía ser, o de lo contrario no viviría en aquella lujosa zona, lo habría heredado.
–Creo que es hora de que me presente –dijo él, ocupando un sillón frente al sofá–. Soy Nate Townsend.
–Susannah Simmons –dijo ella, alargando una mano–. Te pido disculpas por todo este jaleo. Mi sobrina y yo estábamos acostumbrándonos la una a la otra y… bueno, me temo que va a ser un largo fin de semana.
–¿Vas a quedarte con ella todo el fin de semana?
–Dos días y dos noches –a Susannah le pareció toda una vida–. Mi hermana y su marido están pasando una segunda luna de miel. Normalmente, mis padres se habrían quedado con Michelle, pero están en Florida, visitando a unos amigos.
–Has sido muy amable ofreciéndote a cuidar a la niña.
Susannah pensó que lo más honrado sería aclarar aquel detalle.
–Te aseguro que no me he presentado voluntaria. Por si no te has fijado, no soy precisamente ducha en esto.
–Tienes que sostenerle la espalda un poco mejor –dijo Nate, mirando a Michelle.
Susannah trató de hacer lo que le decía, pero resultó un poco difícil con su sobrina sosteniendo el biberón.
–Lo estás haciendo bien.
–Claro –murmuró Susannah. Se sentía como alguien con dos pies izquierdos a quien le hubieran pedido inesperadamente que bailara El Lago de Los Cisnes.
–Tienes que relajarte –dijo Nate.
–Ya te he dicho que no tengo ninguna experiencia en este campo –replicó Susannah, molesta–. Si crees que puedes hacerlo mejor, adelante, dale tú de comer.
–Lo estás haciendo muy bien. No te preocupes.
Susannah sabía que no era cierto, pero no podía hacer más.
–¿Cuándo has comido por última vez? –preguntó Nate.
–¿Perdón?
–Me da la sensación de que tienes hambre.
–Pues no la tengo –dijo Susannah, irritada.
–Yo creo que sí, pero no te preocupes. Yo me hago cargo –Nate se levantó, fue a la cocina y abrió la nevera–. Te sentirás mucho mejor cuando tengas algo en el estómago.
Alzando a Michelle, Susannah se puso en pie y lo siguió.
–No puedes entrar aquí así como así y…
–Supongo que no –murmuró él, con la cabeza dentro del frigorífico–. ¿Sabes que aquí no hay nada, excepto una botella abierta de soda y una lata de escabeche?
–Como fuera muy a menudo –dijo Susannah, a la defensiva.
–Ya veo.
Michelle había terminado el biberón e hizo un ruido que animó a su tía a sacarle la tetina de la boca. La niña tenía los ojos cerrados. Susannah pensó que no era extraño. Debía estar agotada después de tanto lloro. Ella lo estaba, desde luego, y eso que apenas eran las siete del viernes por la tarde. El fin de semana acababa de empezar.
Dejó el biberón en el mostrador, apoyó a Michelle contra su hombro y le palmeó la espalda hasta que la niña soltó un pequeño eructo. Sintiendo que aquello había sido un auténtido logro, sonrió.
Nate rió con suavidad y cuando Susannah lo miró vio que la estaba observando con una cálida sonrisa.
–Lo vas a hacer muy bien.
Ruborizada, Susannah bajó la vista. Nunca le había gustado que un hombre la mirara así, estudiando sus rasgos y formándose una idea de ella por el tamaño de su nariz o la dirección en que crecían sus cejas. La mayoría de los hombres parecían creerse poseedores de un don especial gracias al cuál podían deducir el caracter de una mujer simplemente con mirarla al rostro. Desafortunadamente, Susannah era demasiado austera como para ser clasificada como una mujer bella por los baremos convencionales. Sus ojos eran profundos y oscuros, y eso acentuaba la prominencia de sus pómulos. Su nariz surgía casi en línea recta desde la frente, detalle que, junto a su carnosa boca, le hacía parecer una escultura clásica griega. Ella no se consideraba bonita. Interesante, tal vez.
Mientras Susannah pensaba en aquello, Michelle empezó a moverse y a tirarle juguetonamente del pelo. De algún modo, logró soltarle las horquillas, deshaciéndole el moño. Ahora el largo pelo moreno de Susannah caía libremente sobre sus hombros.
–Lo cierto es que estaba esperando una oportunidad para presentarme –dijo Nate, apoyándose contra el mostrador–. Pero después del primer par de veces que nos vimos no hemos vuelto a encontrarnos.
–He estado trabajando mucho últimamente –lo cierto era que Susannah casi siempre trabajaba horas extras. A menudo, llevaba trabajo a casa consigo. Era una dura y dedicada trabajadora. Sin embargo, su vecino no parecía poseer ninguna de esas cualidades. Susannah sospechaba que todo había sido demasiado fácil en la vida para Nate Townsend. Nunca lo había visto sin su gorra de béisbol y su camiseta, incluso dudaba que poseyera un traje.
Desde luego, resultaba amistoso, amable y extrovertido, pero parecía carecer de ambición.
–Me alegra que hayamos tenido la oportunidad de presentarnos –añadió, volviéndo al cuarto de estar y encaminándose hacia la puerta–. Aprecio la ayuda, pero como tú mismo has dicho, Michelle y yo vamos a estar bien.
–Lo cierto es que no me ha parecido eso cuando he llegado.
–Estaba tanteando el terreno –replicó Susannah, a la defensiva–. ¿Y por qué estás discutiendo conmigo? Eres tú quién ha dicho que lo estaba haciendo bien.
–He mentido.
–¿Y por qué lo has hecho?
Nate se encogió de hombros.
–Me ha parecido que un poco de ánimo no te vendría mal, así que te lo he ofrecido.
Susannah lo miró con cara de pocos amigos. La imagen de vecino agradable que se había formado empezó a disolverse.
–No necesito tus favores.
–Puede que no –asintió él–, pero, desafortunadamente, Michelle sí los necesita. La pobre criatura estaba muerta de hambre, y tú ni siquiera lo habías sospechado.
–Habría acabado por darme cuenta.
Nate le dedicó una mirada con la que parecía dudar de su inteligencia, y Susannah frunció el ceño. Abrió la puerta con más energía de la necesaria y se apartó el pelo moviendo la cabeza con un gesto que habría envidiado incluso una modelo de París.
–Gracias por tu ayuda –dijo, rígidamente–, pero, como podrás ver, todo está bajo control.
–Si tú lo dices –Nate le dedicó una irónica sonrisa y, sin añadir nada más, salió.
Susannah cerró la puerta dándole un empujón con la cadera y sintió una buena dosis de satisfacción al hacerlo. Comprendió que aquello era mezquino, pero su vecino la había sacado de quicio en más de un aspecto.
Poco después, oyó los suaves acordes de una ópera italiana procedentes del piso de Nate. Al menos, pensó que era italiano, cosa que resultó bastante desafortunada, pues aquello le hizo pensar en espaguetis y en el hambre que tenía.
–De acuerdo, Michelle –dijo, sonriendo a su sobrina–. Es hora de que tu tía coma.
Sin demasiados problemas, montó la silla alta de su sobrina y dejó a ésta sentada mientras abría el congelador de su nevera.
Lo único que encontró fue un plato mejicano precocinado. Miró la foto del paquete, movió la cabeza y volvió a dejarlo en el congelador.
Michelle pareció aprobar su decisión y golpeó con sus manitas la bandeja de la silla.
Cruzándose de brazos y apoyándose contra la nevera, Susannah murmuró:
–¿Has oído lo que ha dicho? –preguntó, aún airada. En cierto modo, su vecino tenía razón, pero no tenía por qué haberse dado aquellos aires de superioridad.
Michelle volvió a palmear con sus manitas. La vigorosa música quedaba muy amortiguada por las espesas paredes, y, queriendo oír un poco más, Susannah abrió la puerta deslizante de su balcón, que estaba separado del de Nate por un pequeño muro de cemento. Salió al exterior y se apoyó en la barandilla. Hacía una tarde fresca, pero agradable. El sol acababa de empezar a meterse y sus anaranjados rayos iluminaban la parte delantera de la casa.
–Michelle –dijo cuando regresó al interior–, nuestro vecino está cocinando algo que huele a lasaña o a espaguetis –su estómago gruñó y volvió a la nevera, de donde sacó una vez más el plato precocinado que había rechazado hacía unos momentos. En esa ocasión no le pareció más apetitoso que antes.
Un ligero aroma a ajo invadió la cocina. Susannah volvió su clásica nariz griega en esa dirección, y luego siguió el aroma hacia la puerta abierta como si fuera una marioneta movida de una cuerda. Tras aspirar profundamente un par de veces, se volvió hacia su sobrina.
–No hay duda de que es algo italiano, y huele maravillosamente.
Michelle volvió a golpear la bandeja.
–Es pan de ajo –dijo Susannah, mirando a su sobrina, que no parecía impresionada en lo más mínimo. Pero eso era lógico, pensó su tía. Ella ya había comido.
En condiciones normales, Susannah habría tomado su chaqueta y se habría dirigido a Mama Mataroni, un fabuloso restaurante italiano que se hallaba muy cerca. Desafortunadamente, no llevaban comida a casa.
Una vez más, sacó el plato precocinado de la nevera, lo metió en el microondas y puso éste en marcha. Cuando sonó el timbre de la puerta, se puso rígida y miró a Michelle como si la niña de nueve meses pudiera decirle quién había ido a verla en aquella ocasión.
Era Nate de nuevo, sosteniendo un plato de espagueti en una mano y un pequeño vaso de vino tinto en la otra.
–¿Te has preparado algo para comer? –preguntó.
Susannah fue incapaz de apartar la mirada del plato, lleno de humeante pasta cubierta con una espesa salsa roja. Nada le había parecido nunca tan apetitoso. Nate había servido queso parmesano fresco en lo alto y éste se había fundido con la rica salsa.
–Yo, eh, estaba calentando un… un plato precocinado –señaló hacia la cocina como si aquello pudiera explicar lo que trataba de decir. Su lengua parecía pegada al techo de su paladar.
–No debería haberme dado esos aires de superioridad antes –dijo él, ofreciéndole el plato–. Te traigo una oferta de paz.
–¿Es… es para mí? –Susannah apartó la mirada del plato por primera vez, preguntándose si Nate sabría lo hambrienta que estaba y si estaría jugando con ella.
Él le entregó el plato y el vaso.
–La salsa se ha estado haciendo casi toda la tarde. A veces me gusta simular que soy una especie de gourmet y me pongo creativo en la cocina.
–Qué… agradable –la mente de Susannah conjuró una imagen de Nate en la cocina, removiendo una salsa mientras el resto del mundo luchaba por ganarse la vida. Su actitud no estaba siendo precisamente amable y se disculpó mentalmente. Sin decir nada más, fue a la cocina, tomó un tenedor y se sentó a la mesa. Más le valía disfrutar de aquel festín mientras estuviera caliente.
Un bocado bastó para decirle todo lo que necesitaba.
–Está delicioso –tomó otro bocado, señaló con el tenedor en dirección a Nate y giró los ojos–. Maravilloso. Buenísimo.
Nate sacó un colín del bolsillo y se lo dio a Michelle.
–Toma, nena.
Mientras Michelle masticaba satisfecha su colín, Nate tomó una silla y se sentó frente a Susannah, que estaba demasiado ocupada disfrutando de la comida como para fijarse en nada, hasta que Nate entrecerró los ojos.
–¿Sucede algo? –preguntó ella. Se limpió las comisuras de los labios con una servilleta y luego dio un sorbo al vino.
–Huelo a algo.
Por la mirada de Nate, el olor no debía ser precisamente agradable.