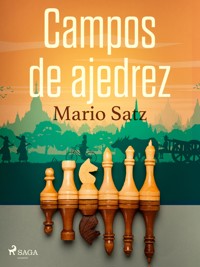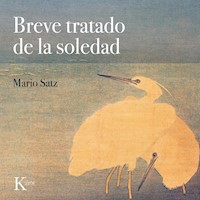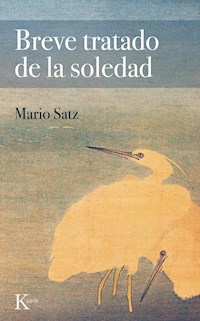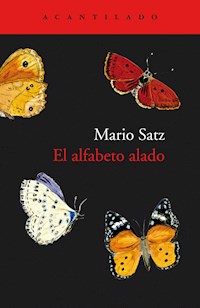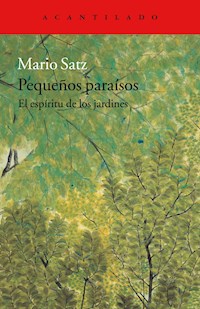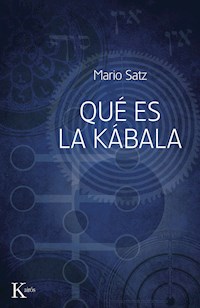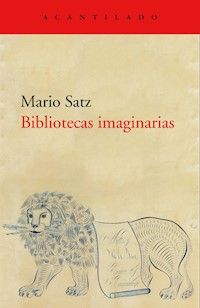
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuadernos del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Desde que existen los libros y las bibliotecas, las voces e ideas del pasado se han conservado como auténticos tesoros del saber y del placer. Que algo invisible como la lengua, a través de la escritura, perviva en silencio hasta que una mano lo despierta para alegría de los ojos y felicidad del corazón es una trampa que lo perdurable le tiende al tiempo. «Bibliotecas imaginarias» de Mario Satz rastrea y resucita la atmósfera de esos lugares de estudio en los que tanto el reposo como la inspiración revelaban a los visitantes sus respectivos beneficios. Así, entre pérdidas, incendios, robos o donaciones de libros, recorremos la historia de estas bibliotecas fantásticas con el sentimiento de contemplar a la humanidad entera empeñada en adquirir conocimiento, fiel a sí misma o bien enemiga de sus mejores causas. Más que la historia de los libros, Mario Satz nos narra la de sus irrenunciables lectores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIO SATZ
BIBLIOTECAS
IMAGINARIAS
ACANTILADO
BARCELONA 2022
CONTENIDO
El canal de las estrellas
La Casa de la Vida
El vendedor de esponjas
El impresor de Venecia
El monasterio frente al mar
Qumrán
El hacedor de papel
El incendio del templo del saber
El hongo violeta
El oculista de Córdoba
El encuadernador de Amberes
La lectora del Shogun
La avenida de las bestias
El diccionario de las flores
El cántaro enterrado
La minúscula biblioteca de Quevedo
La cueva de los códices
Cuando Ibn Arabi bajó al fondo del mar
El doble escriba sentado
La cabaña del amigo de las musas
Los libros de un beduino
Pitágoras en Lilybaeum
Las huellas del tigre
El libro favorito de Sei Shōnagon
Desenterrando parábolas
El calígrafo de rosas
La salvación por la lectura
Leer y traducir
Especialista en nidos
Madinat al-Zahra
Estaciones y libros
Pintor de pájaros
El Jardín del Brillo Perfecto
La tristeza de Ovidio
Ladrona de belleza
Paredes de corcho
Cagliostro en Praga
Una cita de amor en el campo de muerte
Jenofonte y la retirada de los diez mil
El año de la peste
El Fondo Kati
Un constante trasiego de libros
Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo.
CICERÓN
EL CANAL
DE LAS ESTRELLAS
La mañana en que Paul-Émile Botta descubrió en la ciudad de Nínive los restos de la gran biblioteca de Asurbanipal llovía mansamente. Bajo el polvo y la arena yacían enterradas, pero aún legibles, algunas de las tablillas que narraban las guerras entre los dioses y los hombres. Poca cosa para el sitio que había contenido miles de documentos de arcilla cocida. Las lenguas que contaban prodigios animales, evocaban el estilo de los pájaros de jaula y hablaban de la farmacopea nativa y la vida íntima de ciertos planetas eran el acadio y el sumerio. En la confección de esos soportes de terracota se invertía la cosmología, ya que primero participaba el agua en la mezcla y el amasado del barro, y luego el fuego tras el trabajo con las cañas de impresión. El fuego que fijaba la cocción de los que serían llamados signos cuneiformes era, según la disponibilidad, el simple calor del sol del mediodía o bien los hornos de pan. Que las tablillas escritas y el pan se juntasen y separasen a horas distintas recordó a Botta lo indivisible que era el alimento material del espiritual. Sin embargo, mientras que casi todos los hombres de la época tenían acceso al pan, magro o dorado y ancho, quienes sabían leer eran unos pocos, y escribir aún menos.
La biblioteca de Asurbanipal estuvo orientada al sol naciente y, debido a lo consignado en una tablilla que Paul-Émile Botta encontró oculta en una pared y en la que figuraba un tosco dibujo, se suponía que también tendría una claraboya de alabastro. El hallazgo fortuito de unas teselas del mismo material en las cercanías parecía corroborar la teoría. Debemos imaginarnos esa biblioteca como un lugar fresco y a la par seco, protegido por gruesas paredes y dos torres, una desde la que se observaban los fenómenos atmosféricos y otra para mirar las constelaciones y reverenciar sus estrellas. Sus lectores y escribas trabajaban cerca de una jofaina de agua para limpiar las cañas de escribir cuando alguna rebaba de cieno se les quedaba pegada. Como sería tradicional en otros lugares parecidos de distinta geografía, el silencio era allí tan profundo que podía oírse, de noche, el respirar de los grillos, y de día el canto de amor de los bulbules ojigrises. Todo eso y mucho más pensaba Botta en su tienda de campaña, envuelto en humo de tabaco egipcio y sosteniendo en sus manos una brújula de oro.
Pudo leer y descifrar algunos pasajes de las tablillas, listas de esclavos y enumeraciones de piezas de caza entre las que había leones y chacales, serpientes y ocas gigantes. Entonces como hoy se anotaba lo esencial: los colores de las cosas, sus propiedades benéficas o maléficas, su peso, su origen, su volumen y hasta su olor. Las tablillas se guardaban en hornacinas y también en fuertes estanterías de caña trenzada. Si alguna tablilla por casualidad se rompía, el escriba sufría un castigo, generalmente una prohibición. Una noche Botta soñó que, puesto que flechas y cuñas dependían de las cañas, quienes fabricaban unas también podían afilar las segundas. Al despertarse pensó en dardos y luego en clavos, y comprendió que aquello bien pudiera ser el sentido visual de la escritura: las palabras clavaban, en su representación gráfica, lo que la memoria así disponía. De manera tal que lo que estaba escrito en los soportes de tierra cocida adquiría la misma firmeza que la viga de un templo sujeta con pernos de bronce. A la luz de un quinqué, Botta descubrió, tallado en piedra, un largo canal que parecía la ruta que dibujan las termitas bajo la corteza de los grandes árboles en los que moran. Era un sendero sinuoso, estrecho, y cuando uno de sus ayudantes de campo le dijo que las estrellas recorrían ese bajorrelieve para llegar a las habitaciones reales y a los santuarios en los que ardían pebeteros con polvo de narciso y violeta, sonrió feliz. Las grandes preguntas pueden formularlas los sabios, pero las respuestas vienen de más abajo, de personas que tienen un gran sentido común y poco más.
Las estrellas entraban con sus rayos a los aposentos y tal vez también a la biblioteca de Asurbanipal, quien vivió hacia mediados del siglo VII antes de nuestra era y fue uno de los pocos reyes que sabía leer. Amaba el agua, los higos y las mujeres de países lejanos. Su sucesor fue Assur-etil-ilani, que mandó traducir al asirio un pequeño manual acadio sobre juegos de niños no porque los amara, sino porque de ese modo ponía a prueba la pericia de los sirvientes de Nabú, el dios de la escritura.
LA CASA DE LA VIDA
En la Casa de la Vida de Bubastis, antiguo Egipto, la biblioteca ocupaba un ala separada que daba a una fuente maravillosa, a la que solían arrojarse polvos de azafrán de la India, limaduras de lapislázuli y cera de abejas mezclada con ralladura de limón, todo en rituales que se repetían año tras año con una prolijidad asombrosa. Esa fuente inspiraba a los escribas y les permitía orientarse en la coloración de los papiros sagrados. Los rollos más antiguos dormían en los estantes más altos, por dignidad para con su contenido y para estar más cerca del cielo, que era lo que representaba la techumbre de la biblioteca, en la que también había imágenes estelares rodeando a la figura de Ra, el Sol. Lejos, pero no demasiado, de la biblioteca, había un pequeño zoológico con todas las aves y los mamíferos del país, instrumentos de astronomía labrados en piedra y parterres con papiros verdes mediante los que se confeccionaba el papel que llegaría a tener el color del ámbar pálido. Los escribas aprendían a leer durante años, al principio la escritura demótica o popular, casi alfabética, luego la hierática y más tarde, por fin, los signos jeroglíficos.
Cada vez que un lector abría un papiro, o lo extraía de un cántaro de granito pulido, quienes estaban a su lado se asombraban de las maravillas escritas sobre la trama cruzada del documento. Que una hierba palustre diera lugar a ese soporte que crujía al abrirse y cerrarse como las alas secas de una libélula enorme era un grato don de la botánica, pero aún más un regalo del agua. Había, en la biblioteca, toda clase de libros, sobre gatos y cocodrilos, sobre la crecida del Nilo y su fidelidad al ritmo lunar; algunos eran libros prohibidos que sólo podían leer uno o dos sacerdotes, y eso a ciertas horas de ciertos días. Tras lo cual bebían un poco de la fuente maravillosa después de purificar el agua con filtros de lino que se cambiaban una vez por semana. En ese acto de purificación y tras tomar unos sorbos, olvidaban lo que habían leído. Era una condición importante que todo escriba debía respetar: fuera de la Casa de la Vida había que callar o, mejor aún, intentar olvidar lo aprendido; es decir, apartarlo todo lo posible de la existencia de fuera de la biblioteca. La ventaja de esa costumbre consistía en que siempre que leían algo les parecía nuevo, desconocido. Creían que el demótico era más inestable que el hierático y éste más que lo que estaba escrito en jeroglíficos.
Ante la estatua del ibis negro que recordaba el origen de la escritura, quemaban de vez en cuando los nombres propios de sus muertos, primero para evocarlos, y luego para que nadie pudiera rastrearles la pista. Eso se hacía en papiros minúsculos que cada cual debía sufragar. De modo que a veces la biblioteca olía a papiro quemado. Un revisor, que también era el portero de la biblioteca, lidiaba con los insectos, así fueran polillas grises o grillos negros. Las banquetas de los lectores no eran muy cómodas, pues si bien los textos eran sueños del pasado, mensajes del más allá, crónicas de viaje al inframundo ilustradas en rojo cadmio y amarillo caléndula, lo cierto es que dormirse en ese lugar era interpretado como una ofensa a los signos escritos, siempre despiertos y dispuestos a ser leídos. Por lo general se evitaba molestar a los durmientes para no provocarles taquicardias o miedos, lo que no impedía que el vecino de banqueta pudiese emplear el sonido de un crótalo de plata para abrir los ojos del durmiente.
La palabra papiro procede de una antigua voz egipcia que significa ‘flor del rey’, ya que la planta y sus derivados pertenecían a la casa de los faraones. Cada hoja empleada, tras su prensado y secado, recibía el nombre de plagula, y los volúmenes o rollos a disposición del lector tenían un largo de veinte piezas máximo y cinco mínimo. El negro de la escritura procedía del caolín, el verde de la malaquita, el naranja del polen y el rojo de los quermes. En la biblioteca de Bubastis, en una ocasión, un escriba que había leído casi todos los papiros almacenados pensó que, dado que las barcas de los dioses también se hacían de esa planta, desecada e impermeabilizada, leer era, con frecuencia, navegar por el río de los siglos hasta la más lúcida de las playas de nuestro reposo.
EL VENDEDOR DE ESPONJAS
Demetrios de Kálimnos fue, en su juventud, pescador de esponjas, luego vendedor, después instructor de jóvenes y por fin, con los pulmones ya cansados de tantas inmersiones, lector en la biblioteca de la isla, cuyo dueño y señor, Paterios, se reclamaba discípulo de los discípulos del gran Aristóteles. La casa de la biblioteca era modesta y blanca, y tanto las estanterías como los tabiques los habían hecho los sirvientes de Paterios. Se conocieron, el pescador de esponjas y su maestro, ante un plato de pulpo asado con ensalada de hinojo marino y olivas negras. Paterios enseñó a leer a Demetrios cuando éste ya era anciano, llenándole la cabeza de historias fantásticas sobre los argonautas y los pintores de peces voladores. Ante el asombro de su alumno, el dueño de la biblioteca le decía que si no daba fe a sus relatos, en tal o cual estante de la sala de lectura encontraría el papiro o el óstraco con las referencias exactas.
Demetrios prefería las horas previas al alba para recogerse y deletrear a sus nuevas amigas, que no eran, al principio, bajo su mirada, menos resbaladizas que las esponjas. También los libros luchaban para no ser arrancados de la quietud de su mutismo. También los textos de la biblioteca tenían raíces poderosas que se hundían en el fondo de los siglos. Poco a poco Demetrios descubrió que, al leer y aprender las nuevas palabras que el bueno de Paterios le explicaba, su cabeza se abría sobre paisajes nuevos, sus manos se suavizaban y su respiración se hacía más lenta. Le encantaban los diálogos de los grandes filósofos y las observaciones del Estagirita sobre los caracoles o las golondrinas, la vida secreta de los árboles o las corrientes marinas. De los años de pesca de esponjas le quedaban un intermitente picor en los ojos y ciertos jadeos nocturnos. De la época en que fue vendedor, cuentos sobre países lejanos en los que la gente no usaba esponjas sino cepillos de crin o piedra pómez. Como aún le asombraban las olas, le preguntó al dueño de la biblioteca si alguien había escrito alguna vez un catálogo de sus bajamares y pleamares, los rizos de las marejadillas y el reventar de las espumas. Le hubiese encantado leerlo, pensaba Demetrios, y en caso de que no existiera, escribirlo él.
Una mañana llevó a su nieto, el pequeño Liontaris, a la biblioteca y le mostró su libro favorito, que constaba de diez páginas de piel de cabra pulidas y raspadas hasta la transparencia y hablaba de la historia de Unamón, un viajero de Egipto que había remontado el gran río de su país hasta descubrir el sitio en el que hombres de piel oscura extraían obeliscos de piedra de la montaña y luego tallaban en ellos abejas, serpientes y panes. Un libro de viajes, en suma, que describía en un griego simple santuarios bañados por la miel del crepúsculo en los que se quemaban bolas de mirra y flores secas; embarcaderos en los que la gente cantaba por la noche las cosas que ocurrían por la mañana, y sostenían que el mejor amor es el último, cuando se es ya viejo, no se tienen dientes para morder y las pupilas se empañan de nostalgia. Nada de eso interesó a su nieto, que prefirió jugar con unas pesas de bronce de diferentes tamaños cuya frialdad contagiaba. Él, que había llegado tarde a la lectura, se sentía como un niño ante el milagro que obraban las letras al evocar lugares o personas y pensaba que Liontaris, niño al fin, encontraría alguna vez también él su libro favorito.
En aquel tiempo las esponjas también se empleaban para, debidamente humedecidas, limpiar los libros o tablillas de boj. Su suavidad le hablaba a Demetrios de viejas inmersiones y cardúmenes de colores. Una de las puertas de la biblioteca de Paterios daba a un patio interior en el que crecía un gran arbusto de mirto consagrado a Venus. Al frotar las manos contra sus hojas, desprendía un aroma a seducción y adiós. El patio estaba pintado de añil. En la biblioteca entraban más libros de los que salían. Llegaban a Kálimnos envueltos, por expreso deseo de su comprador, en paños de lino o algodón. Paterios los esperaba ansioso en el muelle, un poco más allá de donde los vendedores de esponjas y sus pescadores discutían precios y calidades. Paterios se abrazaba, tras acariciarlos, a los libros como si fuesen parientes a los que uno va a recibir tras un largo viaje.
EL IMPRESOR DE VENECIA
La luna de la víspera no hacía presagiar la crecida de la Laguna que llaman acqua alta. Pocas y bellas estrellas acariciaban las oscuras callejuelas del barrio judío en el que vivía Luca Soncino con su hermana Sara, impresores y encuadernadores. Dignos hijos de aquellos laboriosos maestros de la imprenta que pasaban horas ante los tipos hebreos, latinos y griegos. Quienes intuían que un fenómeno cíclico como la crecida de las aguas podía producirse, precisamente, cuando nada lo hacía sospechar, acopiaban pan, cirios y agua potable en grandes jarros esmaltados. Los más pudientes también vino, pasas y nueces, por si la crecida se mantenía en el sabbat y para no quedarse sin el placer de sus bendiciones. Mientras Lucas imprimía almanaques y libros de gran tamaño, Sara iba, un par de veces a la semana, a los límites de la Giudecca a reparar y coser velas. Una de las habitaciones estrechas de la casa familiar—otra de las que habían agregado pisos ante la imposibilidad de expandirse—servía de biblioteca a los visitantes de Turquía y de Salónica, que subían desde el Cuerno de Oro hasta Venecia para adquirir los bellos ejemplares editados por los Soncino.
Viendo el cariz que tomaba el acqua alta, Sara cargó con todos los retazos de velas enceradas que halló y cordel en abundancia. Su hermano estaba lívido cuando ella llegó a casa. Había viajeros de Salerno y Viareggio en las inmediaciones, rabinos y eruditos que venían a por un salterio o un Sidur. Con toda la velocidad que le permitían sus finas manos, Sara subió a la biblioteca, de por sí henchida de volúmenes, los pesados tomos del Talmud que tenían fama de ser los mejores y más precisos de los publicados en Europa. Entretanto, se oía el golpeteo de las aguas contra los fundamentos, las góndolas chocaban contra sus postes de amarre, flotaban pieles de naranjas del sur y la temperatura había bajado unos grados. Los invitados buscaron refugio en la biblioteca de los Soncino, donde los confortó Sara, que les explicó que aquello no era un eco del diluvio: había pasado antes y volvería pasar mil veces, para resignación de los venecianos. Todos la ayudaron a envolver los libros en pedazos de viejas velas que habían hecho más travesías por el Adriático de las que pueden narrarse. El amor a los libros propios y ajenos acompasaba las respiraciones, entrecortaba los alientos. Mientras abajo el agua subía, subía y ocupaba depósitos, amarraderos, talleres y pequeños albergues, y un olor de algas y caracoles blancos impregnaba madera, yeso y cobre, en la ciudad de los canales las iglesias estaban a rebosar.
Luca, ayudado por un operario, había calzado las máquinas de impresión, corte y prensado, mientras rezaba para que el acqua alta no entrara a su taller. Pero la insidia del agua desatada, su aspiración líquida y su sabor a sal remota buscaban resquicios y hendiduras, puertas flojas y ventanas frágiles. Avanzaba a menos velocidad pero con la misma persistencia. Había que subir los libros del taller a la biblioteca que más de uno de los clientes conocía. Súbitamente, Sara reparó en que había olvidado subir el tomo Nashim, ‘Mujeres’. Dio algunas indicaciones y volvió a bajar para buscar aquí y allá. Había aprendido a nadar de niña, de manera que temía menos el agua espesa que la pérdida del mejor—a su juicio—de los volúmenes impresos por los Soncino. En su camino salvó un reloj de arena de Acre que había pertenecido a su abuelo, un cáliz de plata y un plato de porcelana rojo con ideogramas chinos con el que un mercader había pagado parte de una compra de libros. De pronto el cielo nuboso se despejó, salió el sol y la crecida se detuvo en su temblor líquido. Sara abrió una de las ventanas y presenció, tras el oscilar de las embarcaciones, escenas de salvamento. Luego suspiró, inspiró hondo y se sumergió en una sala de las muchas y pequeñas que tenía su casa y que estaba parcialmente inundada.
Con los ojos enturbiados, vio sillas desplazadas, ropa, vejigas de cabra para hacer manteca, una flauta de madera, sombreros de pana, cajas de botones, floreros de estaño y zapatos. Emergió del agua resoplando, volvió la cabeza y allí estaba, intacto, enorme, el tomo titulado Nashim, con sus leyes sobre la menopausia, el nazarenato, la educación. Sin duda era un milagro que estuviera seco. No sin dificultad, retrocedió, subió las escaleras y reapareció al fin en la biblioteca, cuyo suelo de madera estaba húmedo. Había allí más libros que hombres y ella, que era la única mujer, se alegró de haber salvado el sagrado volumen que hablaba de leyes y costumbres femeninas. Le sorprendió tanto que hablaran en voz baja de la calidad del trabajo de su hermano que se quejó de que hubiesen interrumpido, al ver que el agua comenzaba a retroceder bajo el lejano sonido de las campanas que lo anunciaban, la tarea de vestir las obras con retazos de vela para protegerlas. Luca la abrazó con lágrimas en los ojos y todos lanzaron al aire bendiciones en varias lenguas. Poco después, con los ánimos más calmados, alguien recordó que en todo accidente hay una cuota de revelación. Más allá del ventanuco que desde la biblioteca permitía ver el canal del color del plomo, dos palomas pasaron con un aleteo de alivio.
EL MONASTERIO
FRENTE AL MAR
—Si el trabajo está hecho con amor—recordaban que había dicho san Patricio a sus discípulos—, hasta las piedras sonríen.