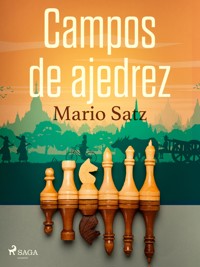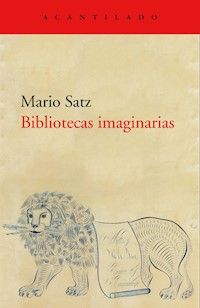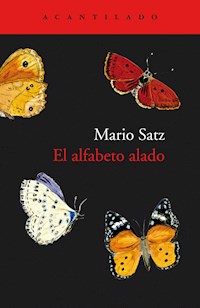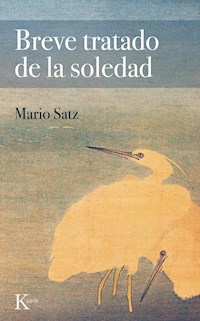
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sabiduría perenne
- Sprache: Spanisch
En un lenguaje conciso pero intenso, repleto de evocaciones de las diferentes tradiciones espirituales, Mario Satz nos detalla las dificultades y obstáculos que enfrentan quienes –en una época crispada como la nuestra– salen al mundo a buscar su tesoro, la clave anímica de su ser. La llamada interior que marca el inicio de esa aventura solitaria, empero, no es oída por todo el mundo. Unos solo ven en la soledad un opresivo círculo de oscuros silencios, otros un castigo, un designio negativo. Muy pocos la consideran la mejor ocasión para nutrir el corazón y atreverse a indagar. Iniciado el viaje, aparecen las señales: del pasado, los maestros, los textos sagrados… Tal periplo puede ser largo o corto, accidentado o sereno, revelador o críptico. El aprendizaje es continuo y, por momentos, maravilloso. Por fin, inadvertidamente, llega el día en que la respuesta exterior aparece: este universo tiene, además de razón de ser, amor bajo cada uno de nuestros pasos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mario Satz
Breve tratado de la soledad
© 2022 by Mario Satz
© 2022 by Editorial Kairós, S.A.
www.editorialkairos.com
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Editorial Kairós
Imagen cubierta: Cuadro de Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Primera edición en papel: Septiembre 2022
Primera edición en digital: Septiembre 2022
ISBN papel: 978-84-1121-053-9
ISBN epub: 978-84-1121-088-1
ISBN kindle: 978-84-1121-089-8
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
1.
La llamada interior
2.
El viaje
3.
El aprendizaje
4.
La respuesta exterior
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Sumario
Dedicatoria
Breve tratado de la soledad
A mis hijas Aura y Maia, para sus buenas soledades.
A mis soledades voyy de mis soledades vengo,porque para andar conmigome bastan mis pensamientos.
Lope de Vega
La llamada interior
A medida que aumentan su poder, con persistente insistencia, los medios de comunicación y las redes sociales, a medida que la fibra óptica perfecciona los tránsitos y los mensajes; a medida que las pantallas se vuelven más y más sofisticadas y la densidad demográfica se ve golpeada por virus y desastres; a medida que crecen las ilusiones vanas y los flujos migratorios, crecen, también, la incomunicación y la soledad, la pobreza y la fragilidad climática. La creencia de que la ciencia y la tecnología nos salvarán, a la larga, del creciente número de amenazas corre el peligro de ser ingenua y vana. Esta civilización se mueve casi siempre a ciegas y la doble polución, física y psíquica, que flota en el ambiente envenena hasta tal punto la realidad compartida aquí y allá que parece que la casa de la renovación se empiece por el tejado y no por donde debería: sus cimientos. Crece la soledad, pero, en lugar de ser una bendición, es un dolor terrible. En lugar de brindarnos hallazgos, provoca desánimos y abandonos.
En su momento, hace muchísimos siglos, se sabía que esos cimientos estaban no en el poder, sino en el saber, en el pensamiento y las creencias. Las culturas comenzaban, se desarrollaban y por fin perecían según fuera la profundidad de sus cosmovisiones. Si acaso una venía a reemplazar a otra, primero debía saberse qué estado de ánimo individual y luego colectivo abriría la puerta de lo radicalmente nuevo. Unos pocos hombres y mujeres recibían, como antenas, mensajes respecto a la modificación del rumbo. Se alejaban o separaban de sus entornos familiares y sociales y peregrinaban en pos de los nuevos valores. Con el tiempo, a esas voces solitarias, a esas mentes agudas no exentas de sufrimiento, venían a sumarse otras. Con extrema lentitud brotaban los coros, las alianzas, los proyectos. No sin persecución y desprecio, cada uno de esos individuos devenía un mundo nuevo en el mundo envejecido. Aquí también, al igual que en los orígenes de la noción de número, el uno se vivía a sí mismo como precursor. La mutación se daba en pocos, uno a uno, para bien de muchos. Apartándose del ruido social, tales seres solitarios comenzaban por habitar en paz, si acaso podían, consigo mismos.
En su hermoso libro El hombre interior y sus metamorfosis, M.M. Davy recuerda que durante siglos hombres y mujeres de la cristiandad, pero también de otras tradiciones, optaron por apartarse del mundo real con el fin de entrar en el mundo de lo sobrenatural, segregándose de la comunidad para, en soledad y silencio, entregarse a Dios como si este –al crearnos uno a uno– tuviera más interés en los individuos y su «música callada» que en el mundanal bullicio del mercado. Para referirse a esa vida retirada de los monjes y de los ermitaños, la autora francesa emplea la expresión latina habitare secum, que traducida a nuestros días significa «vivir-con-uno-mismo», en progresión constante hacia ese reino de los cielos del que habló Jesús en el Evangelio. Pero la clausura, el claustro, no es una simple y vulgar huida del mundo, como algún sociólogo positivista podría pensar, por lo menos no lo ha sido durante siglos, al punto tal que para un maestro de la dimensión de san Bernardo, fundador de Císter, la vida en el convento era semejante a un paradisus claustralis. Bien pensado, Adán, el Adán andrógino de nuestros orígenes, estuvo un tiempo solo en el paraíso, y es sabido que, una vez expulsados Eva y su esposo de allí, comenzó la difícil multiplicidad, la dispersión y la vida humana tal y como todavía hoy la conocemos: con dolor, esfuerzo y sudor de nuestras frentes.
Para la historia religiosa de Occidente, toda ascesis y tendencia a la soledad y clausura comienza con la figura bíblica del nazareno o nazarena, esos nazirim que, haciendo votos de consagrarse durante un tiempo dado a la vida espiritual, se abstenían de tener relaciones sexuales, beber vino y, entre los varones, de cortarse los cabellos. La primera comunidad cristiana, llamada por los historiadores nezoraya, que en arameo significa «nazarenos», grabó en la memoria colectiva precisamente esa huella de crecidas cabelleras masculinas, visible en las imágenes que hasta nosotros han llegado, pues casi todos sus miembros –incluido san Pablo–, en un momento u otro de sus vidas habían hecho los votos pertinentes y, en algunos casos, para siempre. De los nazarenos, el hábito pasó, socializándose, a los esenios, quienes no solo guardaban en las cuevas de las inmediaciones del mar Muerto sus documentos y códices, sino que, y por períodos de diferente duración, habitaban en ellas para realizar allí sus ejercicios espirituales. Con el tiempo, y en el primer cristianismo, el bizantino, esos espacios cavernosos pasaron a llamarse lauras y en latín cella. Células de meditación, rincones secretos para revelaciones públicas, tal y como consignara Jesús en Mateo 6, 6, pasaje en el que leemos: «Más tú, cuando oras, ora a tu Padre que está en secreto [in abscondito], y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público». Es de aquí que emerge la necesidad, como reza el texto latino, del cubiculum tuum, del propio espacio, el cual será una exigencia permanente de las clases clericales que, en Occidente como en Oriente, han probado que si el viaje de nuestra especie es horizontal, el periplo máximo al que pueda aspirar cada uno de los individuos que la componen es y será siempre vertical. Así, el buscador espiritual se cierra a una dimensión para abrirse a otra.
Desde luego no se nace solitario, pero es difícil no buscar la soledad –como entre las clarisas, los cartujos, los trapenses o las monjas carmelitas– cuando se quiere caminar hacia la cúspide en la que nos espera, según el dictum del santo de Fontiveros, el «eterno convite», «la cena que engalana y enamora». Sin embargo, en un principio la ocupación monacal –palabra que viene del griego monós, «uno»– fue exclusivamente masculina, por cuanto las mujeres, signadas por el embarazo y el parto, estaban más cerca que sus compañeros del «creced y multiplicaos», y por lo tanto en el polo opuesto al de la disminución y la ascesis, la abstención y el sacrificio. Prácticamente hasta el siglo V o VI, en plena patrística griega, son escasas las ammas que, junto a los abbas o padres del desierto, se dedican a una vida de meditación fuera del mundo social, en sus mismas márgenes. ¿Acaso hay algo que sea más contrario a la función de «madre de lo viviente», símbolo por el que cada mujer, en tanto hija de Eva, lleva consigo el estigma de la abundancia reproductora, que el eremós o desierto en el que hay poca vida y menos agua y hacia el que van los eremitas para, en lucha con sus fantasmas interiores, reecontrar el Yo por encima de las apagadas cenizas del ego? Los desengaños urbanos, la vulgaridad, el sometimiento a los padres o a maridos toscos e insensibles empujaron, no obstante, a las mujeres, y a partir de los citados siglos, a buscar en sí mismas, en los desiertos o las selvas, en las altas montañas o en cuevas apartadas, la imago Dei, la certidumbre del Dios creador que tan necesaria les era para sentir cierta plenitud metafísica allí donde antes había poco más que desconsuelo.
También en el taoísmo y el budismo se conocen historias de retiros del mundo para practicar la meditación, el vuelo místico o bien para conquistar una serenidad que, con frecuencia, la vida social no promueve. Un caso notable fue el del maestro chino Po Seng-kuang, que vivió en el siglo IV, alcanzó la nada despreciable edad de ciento diez años, permaneció cincuenta y tres años en un eremitorio de las montañas, estuvo en éxtasis durante siete días seguidos y habló con los animales tras haberlos encantado, como hizo el Orfeo griego, con su flauta de bambú. Sea como sea, la clausura, el poder soportarla –así como también el voto de castidad que supone y exige–, es un don del cielo que no se recibe fácilmente. Pero no hay ningún santo o santa que no haya pasado por ese tipo de encierro y aislamiento, y en épocas de interregno cultural entre civilización y civilización, como parece ser la nuestra, mientras una parte de la sociedad decae y se hunde en su abominación moral y psíquica y otra despunta en pequeños grupúsculos o catacumbas del saber sensible, son precisamente las personas con espíritu monacal, dispuestas a apartarse del mundo para recrear el mundo, quienes parecen más proclives a conservar el saber, ordenar el canto, desarrollar medicina y farmacopea y, sobre todo, discernir entre lo necesario y lo prescindible restableciendo de ese modo los lazos cósmicos entre el Creador y sus criaturas. Son justamente esos solitarios cuya tarea nadie ve quienes ponen en marcha los nuevos ciclos de espiritualidad, primero para los suyos, luego para los más cercanos y sucesivamente para círculos cada vez más alejados de la experiencia mística que la clausura promueve y depara.
A mediados del siglo XIII, una monja excepcional vivió en Amberes, en los mismos años en que España conoció a Ramon Llull, Arnau de Vilanova, Moisés de León, Ibn Arabí de Murcia y Bonastruc de Porta o Najmánides. En las cartas y escritos que de ella se conservan se constata que había redescubierto, clausura mediante, tras el reflujo agotador de las cruzadas y en medio del nacimiento del ciclo artúrico, el arte de la contemplación de los antiguos. Justamente por ser su época –la de los cátaros– tan difícil para una sociedad que experimentó, como nunca antes, la ferocidad de la Iglesia oficial, Hadewich de Amberes insistió en la necesidad de la soledad y la plegaria individual. «Dios te haga ver –escribe en una de sus famosas cartas– cómo es Él y cómo trata a sus servidores o, si prefieres, a sus jóvenes sirvientas, y que te absorbas en Él. Pues en lo más profundo de su sabiduría es donde aprenderás lo que es Él y qué maravillosa suavidad es para los amantes habitar en el otro; pues cada uno mora en el otro de tal manera que ninguno de ellos sabría distinguirse. Pero gozan recíprocamente uno del otro, boca a boca, corazón a corazón, cuerpo a cuerpo, alma a alma; ya que una misma naturaleza divina fluye y traspasa a ambos; cada uno está en el otro y los pasan a ser una misma cosa. Y así han de quedar.» Menos de tres siglos después nuestra santa Teresa dirá, luego de haberlo experimentado en carne propia:
Oh, Dios, puedan verte mis ojos,pues eres lumbre dellos.
Es decir, tórnese obvio lo que está escrito en nuestros órganos y sentidos. Para ello, empero, es preciso retirarse lejos, partir en la búsqueda del grial interior y, muchas veces, enclaustrarse como la crisálida para que todo nuestro dolor, toda nuestra incomprensión y todo nuestro sufrimiento adquieran las irisadas alas de la verdadera libertad. Al principio del viaje se da, ciertamente, ese habitare secum. Al final, al final Él habita con él donde no hay yo ni nosotros.
Un universo irisado resplandece en cada gota.
Bendita soledad la del que a sí mismo entra a visitarse y en tinieblas crece bajo párpados que en cóncava, húmeda piel poseen la sagrada frescura de la vida. Bendita soledad que entre los dedos estrecha el tibio aire de la paz, y al visitante concede el vasto don de erradicar torpezas y alejar ruidosas compañías. Con solo un suspiro tricolor en el que brilla, muy hondo, el inminente cielo, verde y joven aún la tierra. Ceniciento y liláceo el horizonte.
En el Libro del esplendor o Zohar se nos dice que «las palabras no caen en el vacío». Tanto las oídas como las pronunciadas, las leídas como las escritas. Todo lo que se manifiesta deja su huella, su reverberación, su leve o poderoso destello. El libro místico se basa, para sostener eso, muy probablemente en un proverbio (18, 21) que dice: «La vida y la muerte están en poder de la lengua». Que tal fe en el valor y el significado del lenguaje nos sorprenda y asombre hoy se debe, sin duda, a la gradual decadencia del verbo y la incontenible preponderancia de la imagen, pero hubo una época en la que se decía: «es un hombre o una mujer de palabra». Dar la palabra era, entonces, un gesto que comprometía a toda la persona. Del mismo modo, meditar la palabra, acariciarla en silencio, mimar sus sílabas, interrogar su raíz, pronunciarla como quien degusta un fruto sabroso ha sido, durante siglos, la forma más alta de consuelo tanto en Oriente como en Occidente. El mejor vehículo para sobrevolar el vacío.
Lo que nosotros llamamos oración y los hebreos tefilá, cuya más que probable raíz esté en el vocablo ptil que significa «cordón», «hilo», «cuerda», constituye la balsa para remontar la corriente hasta las fuentes de la vida, actuando, su música fonética, más allá de lo discernible en un proceso que calma la mente a la par que la restaura.
Curiosamente, hallamos en el sánscrito sûtra y en el pali sutta, que también quieren decir «hilo» y «cuerda», una referencia a los diálogos y oraciones didactálicas transmitidas por el Buda y otros maestros a lo largo de los siglos. A su vez, de sûtra, los hilos o cuerdas de la enseñanza, andando el tiempo nacerá nuestra palabra sutura, costura de los bordes de una herida. Regresando, entonces, de esta pequeña excursión etimológica, y habida cuenta de la perennidad de las plegarias y rezos que vemos en las diversas tradiciones religiosas, ¿qué son las oraciones sino vías de cicatrización para una herida que no es otra que la de haber nacido y llevar existencias separadas? En algún sentido, la oración con sus hilos nos enlaza, nos relaciona. Aunque no nos lo parezca, el lenguaje nos abarca y sustenta anímicamente, nos liga a las generaciones que nos precedieron y nos proyecta y une a las que llevarán nuestra herencia en el futuro. El idioma es, en cierto modo, ese totum por el cual sienten nostalgia las partes. La oración, por tanto, actúa como la argamasa invisible que une a las almas de los seres humanos más allá del espacio y el tiempo y lo hace para bien, para bien decir o bendecir. De esta cualidad sensible, delicada y honda de la oración, de su fraternidad y su valor terapéutico, vemos un ejemplo en su correspondiente chino qí, ideograma en el cual percibimos que orar se representa por el acto de dejar un hacha ante un altar. Lo que alude a dos cosas: la primera,y sin duda más importante, es que dejo por un instante de trabajar para dirigirme a lo invisible, al mundo de los antepasados, para también al de los maestros; y la segunda es que renuncio por unas horas a la violencia para recogerme y concentrarme en mi interior, en la fuente del ser. Del mismo modo que parece haber una orientación natural basada en los puntos cardinales y el centro, también hay algo semejante para la psique, la cual con harta frecuencia se extravía en sus propias cavilaciones y necesita ser reconducida a su eje para recobrar su salud y estabilidad. Ese eje es, casi siempre, la meditación, la reflexión, acompañada o no de palabras. En soledad.
El carmelita japonés Ichiro Okumura escribe: «La oración es algo muy simple, y si algo no es simple no es oración. Simplicidad que yo expresaría no con la cifra uno, sino con el cero, pues solo superando la simplicidad humana se llega a la simplicidad de Dios. No que yo pueda experimentar en mí la simplicidad de Dios, sino que, orando, llego a descubrirme a mí mismo, me vuelvo transparente en la simplicidad de Dios. Aquí se ha de buscar, a mi entender, la esencia íntima de la oración». Si cada uno de nosotros es ese uno, pero todos procedemos de cero, hay que zambullirse en su vacío primigenio para renovar, desde allí, a partir de lo ilimitado y potencial, cada partícula de ser. No se trata tanto de un retroceso como de una inmersión en lo que Juan de la Cruz expresa como: «Entreme donde no supe y quedeme no sabiendo toda ciencia trascendiendo». Ese simplex del que habla el carmelita japonés llevó a los hesicastas o meditadores cristianos de los primeros siglos a insistir en la oración monológica, de una o dos palabras, considerándola más efectiva que aquella que contiene muchas más y puede, fácilmente, caer en la verbosidad vana. Para los estudiantes de la kábala, por su parte, ese cero estaría situado en la parte alta del Árbol de la Vida, en el ain sof o infinito. Más aún, acceder a ese cero, llamado en hebreo efes, es el estadio ideal para, mediante una simple aliteración, asaf: llegar a reunir, juntar, recoger todo lo que parecía abandonado o desarticulado en el camino de nuestra vida.
Creer en la nada no significa no creer. Creer en la nada es como comprender el valor que el vacío tiene en todos los comienzos, en todos los fiat lux. Por ello la oración que lo busca, pasa, en su camino, por la soledad. Se trata, obviamente, de una resta social que se lleva a cabo, en principio, para hacer una suma individual que más tarde revierta sus beneficios sobre la comunidad.
Leemos en Lucas 9, 18: «Y aconteció que mientras Jesús oraba solo...», costumbre muy nazarena por cierto, se le acercan los discípulos para restablecer el diálogo. Momentos antes, el maestro está consigo mismo, mónos en griego y solus en latín, entregado sin duda a escalar el camino que va del uno humano al cero divino, de la parte al todo, del vacío a la plenitud. Su singularidad, y por cierto también la nuestra, dado que el Hacedor nos crea uno a uno, determina que aquel o aquella que quieran «renacer» deban comenzar por sí mismos esa tarea, requisito diríamos que indispensable para conectarse con lo divino. De ese mónos procederán, con el tiempo, los monakós, los monjes, especialistas en extraer del tesoro de la soledad la belleza de los nexos y las relaciones sutiles. Entregados al pensamiento elevado y al sentimiento de lo profundo, de lo indecible, de lo maravilloso.
M.M. Davy sostiene que el meditador debe tener, durante los primeros pasos, a la soledad por compañera. Nada puede evitarlo. «Puede uno engañarse y entregarse a un juego, a una mascarada, buscar derivativos. No son más que rodeos: se camina solo a causa de la propia singularidad; el aislamiento adquiere su significado con respecto a la multitud. En su avance hacia la interioridad, el hombre se pone aparte, no por elección, sino por necesitad. La soledad, al comienzo una carga, se convertirá en él en una alegría extraña y plena.»
El pensamiento mismo es interioridad, el lado inaudible, pero extenso del lenguaje. Así como las células vivientes que nos componen necesitan volver a su centro para retejer su código genético, de la misma manera necesitan algunos seres regresar a la fuente más oculta de sus almas para vivificar sus pasos y, consecuentemente, los de aquellos que los rodean. El hecho de que la versión hebrea del griego mónos y del latín solus sea la expresión lebadó y que hallemos en ella nada menos que a leb, el corazón, supone que ese sí mismo con el que el maestro se encuentra tiene un espacio íntimo, una morada, la famosa «bodega» sanjuanina en la que la sangre prepara su mosto de éxtasis, su gradual encendimiento hasta llegar a la llama de amor viva.
La expresión buscador solitario o «noble viajero», nos explica M.M. Davy, la autora francesa, procede del poeta Milosz. Quien dice que «la Nada es la palabra de reconocimiento de los nobles viajeros. Eso sucede a la entrada y a la salida del laberinto». Al principio, el desapego es voluntario, al final la naturaleza de todas las cosas es su fluir. Al principio, todo es lejanía; al final, todo es proximidad. Al comienzo, todo parece dolor; al final, el gozo se manifiesta en cada detalle. Para Juan de la Cruz, las nadas son seis, hasta llegar, por fin, a la cúspide de la montaña de su experiencia, donde lo espera el eterno convite, es decir, un estado eucarístico continuo. La peculiar versión cristiana del nirvana oriental. Pero el poeta Milosz asienta, a su vez, su pensamiento en un pasaje de Lucas 19, 12, que dice: «Un hombre noble partió hacia un país lejano a fin de conseguir un reino y volvió luego». Ese reino es, por supuesto, el que el mismo Jesús llama «de los cielos», malkut ha-shamaim. Mientras los viajeros de lo exterior pueden ser nobles o no, el viajero interior siempre lo es. Lleva, el homo nobilis, un sello de agua que tiene entre sus líneas el dibujo de la Eternidad, siempre lo ha llevado consigo, pero un día decide ir a buscarlo, adentrarse en sus entrañas, superar los abismos y decepciones, hasta que por fin ser y estar coinciden o, como dice Francisco de Asis, «lo que estás buscando es el que estás buscando». Desasida la mano de sus muchos objetos, el sujeto único reaparece.
Una de las hijas del Rabí Lo Iadúa, el Desconocido, le recriminó en una oportunidad a su padre que disfrutara tanto de su soledad, siendo, como en realidad era, bastante más sociable de lo que quería aparentar.
–Pareciera como si –acotó la muchacha– tu felicidad nunca fuera un hecho colectivo, compartible con otros.
–Eso no es cierto –respondió el maestro–, pues todo es compartible y todo es colectivo, incluso esa felicidad que te parece excesivamente solitaria. Nuestro profeta Isaías dejó dicho que el Creador cambiará nuestra humana soledad por su huerto, lo que indica que, a menos que estemos cerca de esa callada existencia, de esa experiencia singular que supone el silencio de los otros y también el nuestro, no veremos el verdor del paraíso ni oiremos el canto gozoso de sus pájaros.
–¿Por qué respondes con la frase de otro a una situación que es solo tuya? –insistió la hija.
–Porque el solitario corazón del silencio es de todos, en tanto que la diversa oscilación de las palabras y los idiomas pertenece a cada quien. Isaías habló para ti y para mí, para cualquiera que quisiese oírlo, en este siglo o en próximo.
–Tal vez quiso decir –insistió la muchacha– que seremos consolados en nuestra soledad por la visión de la máxima belleza, el paraíso, pero no que una es permutable por la otra. La soledad no es, me parece, el equivalente exacto de ese jardín tan milagroso como imaginario.
–Interpretar es escoger –sonrió el Desconocido–. Recuerda que los versículos de las Escrituras no tienen puntos ni comas y que nos detenemos no donde se nos indica, sino allí donde nosotros mismos ya no podemos seguir. Del mismo modo, y si atraviesas tu soledad sin temor, si disfrutas de ella y recibes su mensaje, un sendero de latidos te revelará su entrada en el cielo haciéndote partícipe de la danza de sus rotaciones. El día en que comprendes el corazón de la soledad el mundo entero te parece cordial.
En Isaías 51, 3 encontramos este pasaje significativo: «Ciertamente consolará el Creador a Sión; consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová». Pero como el texto original no tiene puntuación podemos, en efecto, creer que el trueque es soledad por paraíso o que, más aún, solo cultivando la soledad se perciben sus delicias. «El tesoro se presenta en forma de búsqueda –dijo el Pseudo Macario–, hasta que el universo entero se revela en forma de hallazgo».
De hecho, la soledad es el primer estado en el que se encuentra Adán en el paraíso; antes aun de que el lenguaje clasificara los seres y las cosas, solo estaban su silencio y él. Y el canto de los pájaros.
Leemos, en el fragmento 120 de los Dichos de luz y amor, las condiciones que el poeta castellano Juan de la Cruz considera necesarias para la vida contemplativa y la experiencia mística. Esas «condiciones son cinco –escribe–, la primera que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza; la tercera, que pone el pico al aire; la cuarta, que no tiene determinado color. La quinta, que canta suavemente. Las cuales condiciones ha de tener el alma contemplativa, pues ha de subir sobre las cosas transitorias, no haciendo más caso de ellas que si no fuesen, y ha de ser (el alma), tan amiga de la soledad y el silencio, que no sufra compañía de otra criatura». En cuanto a poner el pico al aire, parece claro que para el poeta tal es la dirección y el vehículo que conduce al Espíritu Santo y por extensión a las Escrituras que lo guardan y transmiten. El pensador místico bebe así, de dos fuentes: la de los textos de su propia tradición y la de los archivos atmosféricos que guardan, en la invisibilidad de sus ondas, grandes reservas de consuelo.
«Correspondiendo –prosigue el de Yepes– a sus inspiraciones para que, haciéndolo así, se haga más digna de su compañía.» En cuanto a que el mencionado pájaro solitario del texto citado no ha de tener determinado color, nos hace pensar tanto en un gris sencillo y desvaído como en una transparencia real. Pues ese pájaro, esa alma buscadora en realidad, es tan humilde que casi no se percibe en el contexto normal de los seres, entre las gentes y cosas del mundo. Se trata, creemos, de un individuo sin determinación, indefinido, únicamente sometido a «lo que es voluntad de Dios». Su ambición es como la del humus terrestre, que aprovecha todo lo que le cae encima para convertirlo en terreno fértil. Su deseo no es ser ruidosa hojarasca, sino capa de musgos que apagan hasta el sonido de sus propios pasos. Y por fin, «suavemente», ha de cantar en medio de la contemplación y amor de su Esposo.
Para muchos estudiosos, ese pájaro solitario y misterioso sería un trasunto del mítico Fénix, que hace un lecho de maderas y resinas aromáticas en la ciudad de Heliópolis cada cuatrocientos años, les prende fuego, es reducido allí mismo a cenizas y al tercer día renace de ellas, primero como un pequeño gusano y luego crece hasta volver a ser otra vez un nuevo Fénix. De hecho el mismo Juan de la Cruz compara al alma abrasada por el fuego sagrado al Fénix que desaparece en ella y brota otra vez de las cenizas. Para otros, como Enrique Sánchez Costa, Juan de la Cruz pensaba en un pájaro muy español, el roquero (Monticola solitarius), también llamado mirlo azul, habitante de los parajes castellanos que el poeta conoció en la primera parte de su vida. A mí, personalmente, me recuerda al pájaro que no come de las Upanishads