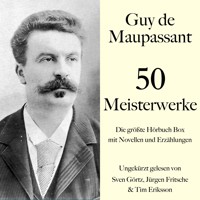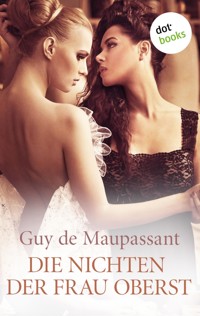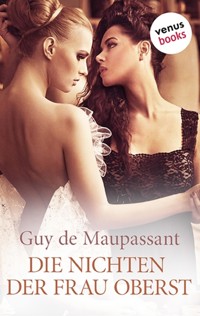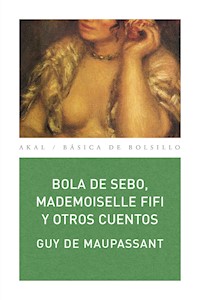
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
En la presente publicación, Guy de Maupassant (1850-1893), narrador por excelencia de la segunda mitad del siglo XIX francés, nos da muestras de su dominio de todos los resortes del arte de narrar, con un estilo lingüístico y literario insuperable, de aparente sencillez pero difícil de conseguir. Esta compilación de sus más famosos relatos breves nos permite apreciar cómo su pluma cincela las frases como un buril grabando sobre cristal duro y transparente. Es el modelo reconocido, admirado e imitado por todos los narradores que lo siguieron, desde Chejov hasta los autores de relatos actuales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 171
Serie Clásicos de la literatura francesa
Guy de Maupassant
BOLA DE SEBO, MADEMOISELLE FIFI Y OTROS CUENTOS
Traducción y prólogo: Roberto Mansberger Amorós
Guy de Maupassant (1850-1893) es el narrador por excelencia de la segunda mitad del siglo XIX francés, periodo de su máxima fecundidad creadora. Dominó todos los resortes del arte de narrar, con un estilo lingüístico y literario insuperable, de aparente sencillez pero difícil de conseguir. Su pluma cincela las frases como un buril grabando sobre cristal duro y transparente. Es el modelo reconocido, admirado e imitado por todos los narradores que lo siguieron, desde Chéjov hasta los autores de relatos actuales.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2008
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4596-0
A la memoria del
profesor Maciej Żurowski
Prólogo
Uno de los mayores elogios que la crítica literia rusa hizo en su día de Antón Chéjov fue el calificarlo de «nuestro Maupassant» a propósito de sus cuentos y relatos, hasta tal punto el autor francés se había erigido en maestro indiscutible de la narración breve en las dos últimas décadas del siglo XIX.
El arte de contar alcanzó en este periodo extraordinario esplendor en todas las literaturas europeas y americanas, y venía precedido, además de por una larguísima tradición en la historia de la cultura, por unos inmediatos antecedentes románticos y realistas en que brillan nombres como los del alemán Hoffmann, el norteamericano Poe, el ruso Gógol y el checo Neruda, entre tantos otros.
Pero es en la segunda mitad de ese siglo, la mitad positivista, la que producirá los grandes maestros del cuento, que se desarrolla, al lado de la novela corta y de la novela grande (la entonces llamada «novela de empeño»), bajo el signo del Naturalismo. Tres autores sobresalen en este campo: los citados Maupassant y Chéjov y el español Leopoldo Alas, Clarín. A los tres los unen rasgos comunes, como son el compartir la misma generación histórica, la relativa brevedad de sus vidas (no llegaron a cumplir los cincuenta años), su labor crítica y periodística junto con la propiamente creativa, el fondo pesimista de sus escritos, en los que no están ausentes los rasgos de cruel ironía y comicidad.
Guy de Maupassant (1850-1893) es el narrador por excelencia de la segunda mitad del siglo XIX francés. Entre 1880 y 1891, periodo de su máxima fecundidad creadora, después de algunos intentos poéticos y teatrales y antes de que la locura devastase su mente, dio a la luz cerca de trescientos cuentos y novelas cortas, seis novelas grandes, tres libros de viajes e innumerables artículos y crónicas. La crítica ha destacado el logro técnico de haber sido el autor que fijó para lo sucesivo la forma canónica del relato, que puede condensarse en un escaso número de páginas o extenderse en varias docenas, y lo ha situado, dentro de su Naturalismo de partida, en el llamado Realismo objetivo: «más allá de su pesimismo existencial –señala el historiador de la literatura francesa Javier de Prado– y su obsesión por la muerte, que lo llevará, ya en la demencia, a escribir algunos de sus mejores cuentos, su ironía, su sentido estético y snob de la existencia, ajeno a cualquier compromiso político, lo condenaban a una escritura sin ninguna dimensión épica, distanciada y, por consiguiente, con todas las predisposiciones a ser objetiva». Lo cual no quiere decir que lo autobiográfico esté ausente en su obra. Todo lo contrario, Maupassant traslada a sus escritos, convirtiéndolos en materia artística, episodios de su vida, rasgos de su personalidad: sus orígenes aristocráticos (nació en el castillo de Miromesnil, Normandía, en el seno de una familia ennoblecida en el siglo XVII), el ambiente culto y libre que rodeó su infancia, las correrías por la campiña normanda, la separación de los padres, que le inculcó una notable aversión por el matrimonio, los años de internado en una institución religiosa, de cuya experiencia salió con un declarado anticlericalismo, su paso por el liceo de Ruan, su condición, temporal, de funcionario en los Ministerios de Marina y de Instrucción Pública, lo que le dio a conocer el mundo de la burocracia y de los pequeños empleados, sus años parisienses de disipación, de los que sacará, aparte de una enfermedad venérea que lo acompañará hasta el final, el conocimiento de una burguesía corrompida e hipócrita, tan gris y cobarde como la de su Normandía natal, sus viajes de huida –como él confiesa– de sí mismo, su enorme afición y dedicación a la caza y al remo, tan presente en sus cuentos. Pero, sobre todo, están los acontecimientos decisivos para su obra litararia.
En 1870 estalla la guerra franco-prusiana. Maupassant, llamado a filas, es testigo del sitio de París, la invasión de Normandía por el ejército de Bismarck y la bancarrota moral del país. La tremenda experiencia, que tanto impactó a los escritores de la época (Daudet, Zola), dará origen a algunos de los más célebres relatos del autor, tres de los cuales se recogen en el presente volumen.
En 1873 conoce a Flaubert, amigo de infancia de la madre, quien lo acoge bajo su tutela literaria, lo dirige en sus producciones, que en lo sucesivo se orientan hacia la impasibilidad parnasiana, la impecabilidad de la escritura artista, la ausencia de todo lirismo y la ocultación del yo practicadas por el autor de Madame Bovary. Flaubert lo introduce en los medios literarios de París y le presenta a Zola, Daudet, Edmont de Goncourt, Huysmans, los grandes escritores del Naturalismo.
La amistad con Zola y su círculo será decisiva. Zola acababa de publicar en un volumen su resonante y controvertida serie de ensayos bajo el título de La novela experimental (1880) y está en plena producción del ciclo de los Rougon-Macquart. La novela naturalista se impone, aunque tres años más tarde arrecie la campaña contra ella con la aparición de Le roman naturaliste de Brunetière. Maupassant hallará en el Naturalismo de Zola su vehículo propio de expresión, si bien alejándose de ese aspecto de literatura de «tendencia» tan característica del autor de Naná, y profesando, dentro del aludido realismo objetivo, un incofundible estilo personal.
En 1876 se le declaran los primeros síntomas de la sífilis que irá minando su salud. Los años de alegre promiscuidad, de frecuentación de los prostíbulos parisienses van dejando su huella. El conocimiento de estos ambientes, tan solicitados por la parte masculina de la burguesía de la época, junto con una inicial bohemia dorada y galante, los trasladará a no pocos de sus relatos de subido erotismo, picantes y graciosos en ocasiones, pero las más, de cruel tristeza, que deja transparentar un fondo de ternura y simpatía. Son cuentos como los que encabeza La Maison Tellier, en que un grupo de prostitutas de un pueblo se traslada a otro para asistir a una primera comunión. A veces el crudo erotismo del asunto se desarrolla sobre el paisaje de la guerra franco-prusiana. Tal sucede en Bola de Sebo o en Mademoiselle Fifi, contenidos en el volumen que el lector tiene en sus manos y sobre los cuales habremos de volver.
La locura. El 6 de julio de 1893 Maupassant muere en París en la clínica del doctor Blanche tras meses de internamiento a causa de la enfermedad cuyos primeros síntomas se habían manifestado ya en 1885. Ella y la obsesión de la muerte estarán presentes en gran parte de la producción literaria del escritor en la segunda y última etapa de su vida. Implacable observador de sí mismo, trasladará al papel el proceso del insidioso mal. Los llamados «relatos del miedo y de la angustia» se inspiran en sus propios trastornos nerviosos, en sus alucinaciones y en su inquietud ante el misterio; así en el escalofriante relato El Horla, publicado en 1887, pequeña y estremecedora obra maestra de la narrativa corta.
Pero Maupassant, hombre vigoroso y apuesto, fue también un apasionado de la caza, el remo y la pesca, que con frecuencia forman la trama de algunos de sus más bellos relatos, como los contenidos en la serie que tituló Cuentos de la becada, amén de otros sueltos, incluidos en diferentes colecciones, entre los que destacan Dos amigos, de trágico desenlace y el gracioso Herrumbre, presentes en esta edición.
La Normandía natal, provinciana, con sus pequeñas gentes de clase media, nobles rurales venidos a menos, míseros campesinos y asalaridos menesterosos, y el París finisecular con sus bulevares, tetros, cafés, comercios, antros y prostíbulos por donde se mueve un mundo de personajes las más de las veces vencidos, destinados al fracaso existencial, es el marco narrativo preferido de Maupassant. Pululan las mujeres, casi siempre jóvenes y hermosas, pero la patente misoginia del autor destacará en ellas la mezquindad de su condición, su frivolidad, sus astucias, su tendencia innata a esa enfermedad literaria conocida como bovarysmo por la heroína de Flaubert, su erotismo descarado o reprimido que, con frecuencia las conduce al adulterio consumado o frustrado, aunque no faltan ejemplos de grandeza de alma y heroísmo como Bola de Sebo o la Raquel de Mademoiselle Fifi.
Los hombres tampoco salen mucho mejor parados: la arrogancia, la cobardía la brutalidad, la mediocridad, adornan su naturaleza, las más de las veces. La guerra franco-prusiana, experiencia directa, le suministra no pocos ejemplos, y una de sus grandes novelas, Bel-Ami (1885), recibida con escándalo por la crítica oficial de la época, será el retrato más acabado de aquella sociedad. Pero Maupassant no moraliza, se limita a contar con un lenguaje y un estilo extraordinarios, de eficacia y plasticidad sumas, episodios de las vidas de sus personajes. Son historias que el autor trata frecuentemente con cierta crueldad, sin que falten rasgos de humor y hasta de comicidad, con inesperados desenlaces que sorprenden y hacen sonreír al lector.
La mayoría de los cuentos y narraciones de Maupassant aparecieron primeramente en publicaciones periódicas de amplia difusión como Le Gaulois, Gil Blas, La Vie Moderne, L’Echo de Paris y otras. Luego se reunieron en colecciones (hasta dieciséis, como queda dicho) formando volúmenes que recibían el título del primer relato, sin que el autor se preocupase de que los textos guardasen cierta unidad temática. Así surgieron las series narrativas encabezadas por Mademoiselle Fifi, La Maison Tellier, Les soeurs Rondoli, etcétera.
Bola de Sebo constituye, sin embargo, un caso aparte por las circunstancias que acompañaron su aparición, las cuales merecen un comentario detallado.
En primer lugar, es el cuento largo o novela corta cuyo éxito desde su publicación en 1880 determinó la consagración de Maupassant como un gran escritor y que el autor abandonase definitivamente su carrera de empleado ministerial para dedicarse en exclusiva al cultivo de las letras. Luego está el origen del texto: Maupassant, junto con otros escritores a los que se consideraba el núcleo del Naturalismo francés, que capitaneaba Zola, se reunían cada semana en la finca que éste poseía en Médan, no lejos de París, para hablar de literatura. Ellos constituirán el «Grupo de Médan», famoso en la historia de la literatura contemporánea y que integraron el propio Zola, nuestro autor, J. K. Huysmans, Henry Céard, Léon Hennique y Paul Alexis. De él saldría el volumen colectivo titulado Les Soirées de Médan («Las veladas de Médan»), seis relatos con la guerra franco-prusiana como marco obligado de cada uno de ellos, el segundo de los cuales (el primero, de Zola, es El ataque al molino) fue Bola de Sebo.
Muchos años más tarde, en 1930, un anciano Léon Hennique, en su prefacio para una nueva edición del volumen rememoraría el acontecimiento con las siguientes palabras: «Estamos sentados a la mesa de Émile Zola, en París, Maupassant, Huysmans, Céard, Alexis y yo, como siempre. Se charla por los codos; nos ponemos a evocar la guerra, la famosa Guerra del 70. Algunos de nosotros habían ido como voluntarios o movilizados.
—¡Se me ocurre una idea! –propone Zola– ¿Por qué no hacer un volumen sobre ella, un volumen de relatos?
Alexis:
—Sí, ¿por qué no?
—Pero tenéis los temas?
—Los tendremos.
—¿Y el título del librito?
Céard:
—Las veladas de Médan.
Le había venido a la mente las veladas de Neuilly.
—¡Bravo! ¡Me gusta el título! –aprueba Huysmans–. Daremos vida a las criaturas y las traeremos aquí.
—¿Pronto?
—Muy pronto.
Las criaturas ya viven dentro de su ropajes. Bola de Sebo merece una calurosa ovación. Apagada ésta, echo a suertes el lugar que cada una –a excepción de Zola– deberá ocupar en el futuro volumen in-12, y Maupassant ocupa el primer puesto».
Efectivamente, el cuento, una cincuentena de páginas, brilla inmediatamente después del de Zola. La crítica oficial sigue contando Hennique, estaba furiosa contra el grupo, pero el éxito fue fulminante.
Edouard Maynial, el ilustre autor de La vida y la obra de Guy de Maupassant, refiriendose al asunto, escribía en 1907:
El efecto producido por Bola de Sebo, La Maison Tellier y Mademoiselle Fifi [relatos en que la figura de la prostituta aparece dignificada, exaltada] había sido demasiado considerable y demasido rápido como para que la crítica no hubiera estimado deber suyo el alarmarse o el regocijarse estrepitosamente. La novedad y la brutalidad de estos relatos despertaron elogios entusiastas y fogosas diatribas. Y, sin embargo, como observa un crítico, los cuentos de Maupassant, en su franca y conmovedora sencillez, que los asemeja a una crónica de sucesos bien escogidos y bien narrados, daban escaso pábulo al parloteo de la crítica: había que admirar o protestar violentamente sin tener gran cosa que añadir para justificar su simpatía o enfado. Por lo mismo Maupassant fue el menos discutido, o mejor dicho, el que salió mejor librado, de entre los novelistas de la escuela naturalista.
Entre los admiradores entusiastas de Bola de Sebo, el primero en manifestarse, aparte de los integrantes del Grupo de Médan, evidentemente fue su amigo y maestro Gustavo Flaubert, quien le envía una calurosa carta:
Me falta tiempo –le escribe– para decirle que considero Bola de Sebo una obra maestra. Sí, muchacho, es la obra de un maestro, ni más ni menos. Tan original en su concepción, tan completamente comprendida y con un excelente estilo. El paisaje y los personajes se ven y la psicología es absolutamente auténtica. En una palabra estoy encantado [...]. Este pequeño cuento será de los que queden, no lo dude. ¡Qué ridículos rostros los de sus burgueses! No hay ninguno al que le falte algo. ¡Cornudet está inmenso y exacto! La monja de la cara cosida por la viruela, perfecta y el conde: «mi querida niña», ¡y el final! La pobre chica de la vida llorando mientras que el otro canta La marsellesa, sublime. ¡Me entran ganas de besuquearte durante un cuarto de hora!
Desgraciadamente Flaubert no pudo asistir al éxito ascendente de la obra de su amigo y discípulo. Moriría poco después.
Para Bola de Sebo, Maupassant, siguiendo el método naturalista, tomó la idea de la realidad. Elisabeth Rousset, llamada Bola de Sebo por sus adoradores y clientes, existió. Su nombre auténtico era Adrienne Legay y el escritor, cuya historia conocía por su tío, Charles Cord´homme, el Cornudet del relato, la vio más tarde sola en un palco del teatro Lafayette y cenaron juntos en el hotel de Le Mans. Se ha dicho que la misma sirvió de modelo de la judía Rachel de Mademoiselle Fifi, pero difieren mucho física y moralmente. En todo caso ambas pertenecen al grupo de los «études de filles», estudios de las mujeres públicas, que pueblan tantas páginas escabrosas y conmovedoras del autor, pero también a sus historias de guerra.
Dos amigos, el tercer cuento incluido en la presente edición, incide de nuevo en el tema de la guerra franco-prusiana. Se trata de una dramática historia contada con extrema sencillez. De distinto tenor a las dos anteriores, se publicó en el Gil Blas de febrero de 1883 y en la edición del mismo año del volumen de narraciones que encabeza Mademoiselle Fifi dándole título, ocupa el lugar décimoquinto de las dieciocho historias que contiene. En la nuestra sigue a las dos primeras porque forma con ellas una pequeña trilogía que enmarca la llamada Guerra del 70. Ya sabemos que al autor nunca le preocupó la unidad temática de los sucesivos volúmenes que iba dando a la luz, sabedor, como escritor de éxito, de la avidez con que los lectores esperaban su aparición. Buena muestra de ellos es, con excepción de Bola de Sebo, esta serie de relatos, que conoció una primera impresión en 1882, a la que, un año más tarde, siguió otra ampliada. Quizá lo que les confiere cierto aire común es el erotismo presente en casi todos ellos, erotismo cruel como en Mademoiselle Fifi, Madame Baptiste, ¿Loco? y Bola de Sebo; macabro en Una treta; triste en Despertar,La reliquia y Palabras de amor; cómico en El sustituto.Dos amigos, A caballo y Una cena de Nochebuena se apartan de la norma y son tres historias sombrías, en tanto que El ladrón es un relato estrafalario de aire esperpéntico. En todos están diluidas experiencias vividas por el autor y anécdotas y sucesos por él conocidos. La impresión de veracidad es extraordinaria.
Maupassant dominó todos los resortes del arte de narrar y un estilo lingüístico y literario insuperable, de aparente sencillez pero difícil de conseguir. Su pluma cincela las frases como un buril grabando sobre el cristal duro y transparente. Es el modelo reconocido, admirado e imitado por todos los narradores que le siguieron, desde Chéjov hasta los autores de relatos actuales.
La traducción que hoy se presenta al lector español se basa en la edición revisada de Mademoiselle Fifiy otros cuentos, publicada en 1899 por la Editorial Paul Ollendorf de París. Para Bola de Sebo nos hemos servido de Les Soirées de Médan, París, Editions Grasset, 2003.
Roberto Mansberger Amorós
CUENTOS
BOLA DE SEBO
Durante varios días seguidos jirones del ejército en desbandada habían cruzado la ciudad. No se trataba de tropas, sino de hordas en pleno desorden. Los hombres presentaban unas barbas crecidas y sucias, los uniformes hechos trizas, y avanzaban con paso cansino, sin banderas, sin regimiento. Todos parecían abrumados, exhaustos, incapaces de pensar, de tomar una decisión, andando tan sólo por hábito y cayendo de cansancio tan pronto paraban. Se veía sobre todo gente pacífica que había sido movilizada, apacibles rentistas, doblegados bajo el peso del fusil; despiertos voluntarios jóvenes, presa fácil tanto del pánico como del entusiasmo, tan dispuestos al ataque como a la huida, y luego, en medio de ellos, algunos pantalones rojos de los uniformes, restos de alguna división machacada en alguna gran batalla; sombríos artilleros alineados con aquellas muestras de la infantería, y a veces el casco reluciente de un dragón de pesados andares, que a duras penas seguía la marcha más ligera de los soldaditos.
Legiones de francotiradores con nombres heroicos –«Los Vengadores de la Derrota», «Los Ciudadanos de la Tumba», «Los Compartidores de la Muerte»– pasaban a su vez con aires de bandidos.
Sus jefes, antiguos tratantes de cereales o pañeros, ex vendedores de sebo o de jabón, guerreros por la fuerza de las circunstancias, nombrados oficiales gracias a su dinero o a la longitud de sus mostachos, cubiertos de armas, de franela y de galones, hablaban con retumbante voz, debatían planes de campaña y pretendían cargar, ellos solos, sobre sus hombros de fanfarrones, el peso de una Francia agonizante, pero no dejaban de temer a veces a sus propios soldados, gente de mal vivir, con frecuencia valientes por demás, y entregados al pillaje y al desenfreno.
Se decía que los prusianos estaban a punto de entrar en Ruan.
La Guardia Nacional, que, desde hacía dos meses, realizaba labores de reconocimiento muy prudentes en los bosques cercanos, a veces abatiendo a tiros a sus propios centinelas y disponiéndose al combate cuando un conejillo se movía entre las matas, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, todos sus mortíferos pertrechos con los que, no hacía mucho, aterrorizaban los guardacantones de las carreteras nacionales en tres leguas a la redonda, habían desaparecido de súbito.
Los últimos soldados franceses, finalmente, acababan de cruzar el Sena para alcanzar Pont-Aumer por Saint-Sever y Bourg-Achard, y, tras ellos, el desesperado general, incapaz de intentar emprender algo con aquellos jirones inconexos, perdido él mismo en medio del enorme desastre de una nación habituada a vencer y catastróficamente derrotada a pesar de su bravura legendaria, caminaba a pie entre dos edecanes.
Luego, una calma profunda, una espera asustada y silenciosa, planeó sobre la ciudad. Muchos de sus habitantes, de orondas barrigas y castrados por el comercio, esperaban ansiosamente a los vencedores temblando ante la idea de que se considerase como armas los pinchos de sus asadores o sus grandes cuchillos de cocina.
La vida parecía haberse parado, las tiendas estaban cerradas, la calle, muda. De vez en cuando un habitante, intimidado por aquel silencio, se deslizaba rápido pegado a la pared.
La angustia de la espera hacía que se desease la llegada del enemigo.
En la tarde que siguió a la salida de las tropas francesas, algunos ulanos, surgidos de Dios sabía dónde, atravesaron apresuradamente la ciudad. Poco después, una masa oscura bajó desde la cuesta de Sainte-Catherine, en tanto que otras dos oleadas de invasores hicieron su aparición por las carreteras de Darnétal y Bois-Guillaume. Las avanzadillas de tres regimientos convergieron en aquel preciso momento en la plaza del Ayuntamiento; y por todas las calles colindantes llegaba el ejército alemán desplegando sus batallones, que hacían retumbar el suelo con su paso rítmico y duro.
Voces de mando gritadas en un idioma desconocido y gutural subían hasta las casas, que parecían muertas y desiertas, mientras que detrás de las contraventanas cerradas centenares de ojos atisbaban a aquellos hombres victoriosos, amos de la ciudad, de las vidas y de las haciendas por obra del «derecho de guerra». Los moradores, en sus habitaciones en penumbra, experimentaban ese desquiciamiento que producen los cataclismos, los grandes desastres mortíferos de la naturaleza, contra los cuales es inútil toda precaución y toda resistencia. Esa misma sensación reaparece cada vez que da un vuelco el orden establecido de las cosas, que deja de existir la seguridad, que todo lo que protegían las leyes humanas o naturales se encuentra a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. El temblor de tierra que aplasta, bajo las casas que se desploman, a un pueblo entero, el río desbordado que arrastra a los campesinos ahogados junto con los cadáveres de los bueyes y las vigas arrancadas a los techos, o el ejército glorioso masacrando a los que se defienden, llevándose prisioneros a los demás, saqueando en nombre de la espada y dando gracias a Dios al compás del cañón, son otros tantos azotes terribles que desconciertan cualquier creencia en la justicia divina, cualquier confianza en la protección del cielo y en la razón humana que nos haya sido inculcada.
Comoquiera que sea, pequeños destacamentos golpeaban una puerta tras otra y luego desaparecían en el interior de las casas. Para los vencidos comenzaba el deber de mostrarse amables con los vencedores.
Al cabo de cierto tiempo, una vez desaparecido el terror inicial, una calma nueva se impuso. En muchas familias el oficial prusiano compartía mesa y mantel. A veces era una persona bien educada y, por cortesía, compadecía a Francia y manifestaba su repugnancia por tomar parte en aquella guerra. Entonces se le estaba agradecido por aquel sentimiento; además podía ser que cualquier día se necesitase su protección. Tratándolo bien tal vez se consiguiese tener que alimentar a algunos hombres menos. Y ¿para qué ofender a alguien de quien se dependía enteramente? Actuar de ese modo tenía más de temeridad que de valor… –y la temeridad ya no era un defecto de los ciudadanos de Ruan como en tiempos de aquellas heroicas defensas de que se enorgullecía la ciudad–; se decía, en fin, razón suprema sacada de la urbanidad francesa, que era totalmente aceptable mostrarse educado en casa con tal de que no se diese muestras de familiaridad en público con el soldado extranjero. Fuera, nada de conocerse, pero dentro no había el menor inconveniente en charlar con él, y el alemán se quedaba, todas las tardes, cada vez más tiempo con la familia al amor de la lumbre.
La propia ciudad iba recuperando poco a poco su aspecto habitual. Los franceses apenas si salían todavía, pero las calles hormigueaban de soldados prusianos. Por lo demás, los oficiales de los húsares azules, que arrastraban arrogantemente por el empedrado sus grandes artefactos de muerte, no parecían sentir mucho mayor desprecio por los simples ciudadanos que los oficiales del cuerpo de cazadores que un año antes se sentaban a beber en los mismos cafés.
No obstante, había en el aire algo de sutil y de desconocido, una atmósfera extraña, intolerable, como un olor extendido por doquier: el olor a invasión. Llenaba las viviendas y las plazas públicas, cambiaba el sabor de los alimentos, daba la impresión de que se estuviese de viaje, muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas.
Los vencedores exigían dinero; mucho dinero. Los habitantes pagaban siempre; por otra parte, eran ricos. Pero cuanto más opulento se vuelve un negociante normando, tanto más padece con cualquier sacrificio, con cualquier parte de su fortuna, por pequeña que sea, que vea pasar a manos de otro.
Con todo, a dos o tres leguas de la ciudad, río abajo, hacia Croisset, Dieppedalle o Biessart, los marineros y los pescadores a menudo sacaban del fondo del agua el cadáver hinchado en su uniforme de algún alemán, muerto de una cuchillada o de un garrotazo, con la cabeza aplastada por una piedra o arrojado de un empujón desde lo alto de un puente. El cieno del río ocultaba aquellas venganzas oscuras, salvajes y legítimas, heroísmos desconocidos, ataques mudos, más peligrosos que las batallas a pleno día y sin la resonancia de la gloria.
Pues el odio al Extranjero arma siempre a algunos Intrépidos dispuestos a morir por una Idea.
Finalmente, como los invasores, sin dejar de someter a la ciudad a su inflexible disciplina, no habían llevado a cabo ninguno de los horrores que su fama les atribuía en el desarrollo de su marcha triunfal, la gente empezó a perder el miedo, y la necesidad de hacer negocios se abrió paso en el corazón de los comerciantes de la región. Algunos tenían grandes intereses en El Havre, que el ejército francés ocupaba, y planearon llegar a este punto yendo por tierra a Dieppe, donde se embarcarían.
Se recurrió a la influencia de los oficiales alemanes de los que se había hecho conocimiento, obteniéndose del general en jefe un permiso de salida.
Así que, tras haber reservado para el viaje una gran diligencia de cuatro caballos e inscrito diez personas en la oficina del cochero, se decidió que se saldría un martes antes del amanecer a fin de evitar aglomeraciones.
Hacía ya algún tiempo que las heladas habían endurecido la tierra, y el lunes, hacia las tres, espesos nubarrones negros procedentes del norte trajeron la nieve, que cayó sin interrupción durante toda la tarde y toda la noche.
A las cuatro y media de la madrugada los viajeros se reunieron en el patio del Hotel de Normandía dispuestos a subir al coche.
Estaban aún muertos de sueño y tiritaban de frío bajo sus mantas de viaje. Se veía mal en medio de la oscuridad y el amontonamiento de las pesadas ropas de invierno hacía que aquellos cuerpos semejasen curas obesos con sus largas sotanas. Pero dos hombres se reconocieron, un tercero los abordó y hablaron:
—Llevo a mi mujer conmigo –dijo uno.
—Lo mismo hago yo.
—Y yo también.
El primero añadió:
—No regresaremos a Ruan y si los prusianos se dirigen a El Havre, nos marcharemos a Inglaterra.
Los tres tenían idénticos planes y eran de complexión parecida.
Entretanto el carruaje seguía sin enganchar. De cuando en cuando surgía de una puerta oscura para desaparecer inmediatamente en otra una linterna que sostenía un mozo de cuadra. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra con un ruido que amortiguaba el estiércol en la paja y al fondo del edificio se oía la voz de un hombre hablando a las bestias y blasfemando. Un leve sonido de campanillas anunció que se trajinaba con los arneses; este sonido pronto se transformó en una vibración clara y continua, siguiendo el ritmo de los movimientos del animal, parando a veces y reanudándose acto seguido con la brusca sacudida que acompañaba el ruido sordo de una pezuña herrada golpeando el suelo.
La puerta se cerró de súbito. Cesó todo ruido.
Los helados viajeros habían dejado de hablar y permanecían inmóviles y rígidos.
Una tupida cortina de blancos copos brillaba ininterrumpidamente en su descenso hacia el suelo, hacía borrosos los contornos, espolvoreaba las cosas con su escarcha y en el gran silencio de la ciudad en reposo y sepultada bajo el invierno sólo se oía ese roce tenue, innombrable y flotante de la nieve que cae, más que ruido sensación, entremezclados átomos ligeros que parecían llenar el espacio, cubrir el mundo.
El hombre reapareció con su linterna, tirando de un caballo triste al extremo de una cuerda y nada contento de ser llevado. Lo colocó junto al pértigo, ató los tirantes y dio vueltas alrededor un buen rato para fijar los arneses ya que sólo podía utilizar una mano al tener la otra ocupada con la luz. Al dirigirse en busca del segundo animal advirtió a aquellos viajeros inmóviles, ya blancos de nieve, y les dijo:
—¿Por qué no suben al coche? Al menos estarán a cubierto.
Sin duda no se les había ocurrido a ellos y se precipitaron a hacerlo. Los tres hombres instalaron a sus mujeres al fondo y subieron a continuación; luego, las otras formas indecisas y veladas ocuparon, a su vez, los últimos asientos sin cambiar palabra.
El suelo estaba cubierto de paja en la que se hundieron los pies. Las señoras al fondo, que habían llevado consigo sendas estufillas de cobre de carbón químico, las encendieron y, durante un rato y en voz baja, enumeraron sus ventajas volviéndose a decir las cosas que ya sabían desde hacía tiempo.
Finalmente, una vez enganchados a la diligencia seis caballos en lugar de cuatro a causa de lo penoso del tiro, una voz, fuera, preguntó:
—¿Todo el mundo ha subido?
Y una voz dentro respondió:
—Sí.
El carruaje se puso en marcha.
Avanzaba lentamente, lentamente, paso a paso. Las ruedas se hundían en la nieve; la caja entera gemía con sordos crujidos; los animales resbalaban, resoplaban, humeaban; y el látigo gigantesco del cochero restallaba sin descanso, volteaba por todos los lados, anudándose y desenrollándose como una delgada serpiente y azotando bruscamente alguna grupa opulenta, que al momento se tensaba bajo un esfuerzo más violento.
El día avanzaba imperceptiblemente. Aquellos copos ligeros que uno de los viajeros, ruanés de purasangre, había comparado a una lluvia de algodón, habían dejado de caer. Un resplandor sucio se filtraba a través de espesos nubarrones que hacían más deslumbrante la blancura del campo, en que tan pronto aparecía una hilera de grandes árboles vestidos de escarcha como una choza con un capuchón de nieve.
Dentro del coche se miraban unos a otros con curiosidad a la triste luz de aquel amanecer.
Allá, al fondo, en los asientos mejores, dormitaban frente a frente el señor y la señora Loiseau, vinateros al por mayor de la calle del Grand-Pont.
Antiguo empleado de un patrón cuyos negocios lo habían llevado a la ruina, Loiseau había comprado las existencias y hecho fortuna. Vendía a muy bajo precio vinos malísimos a los pequeños comerciantes de la región y pasaba entre sus amigos y conocidos por ser un pillo redomado, un auténtico normando lleno de astucias y jovialidad.
Su reputación de golfo era tan sólida que una tarde, en la prefectura, el señor Tournel, autor de fábulas y coplas, espíritu mordaz e ingenioso, una gloria local, habiendo propuesto a las señoras que veía un poco soñolientas echar una partida de «Loiseau vole»[1], la propia expresión voló a través de los salones del prefecto y, después, habiendo llegado hasta los de la ciudad, hizo reír durante un mes a todas las mandíbulas de la provincia.
Loiseau era célebre además por sus ocurrencias de todo tipo, sus bromas, mejores o peores; y nadie era capaz de hablar de él sin añadir inmediatamente: «Este Loiseau no tiene precio».
De exigua estatura, exhibía un vientre como una bola y remataba su figura un semblante coloradote entre dos patillas canosas.
Su mujer, grande, robusta, resuelta, de voz fuerte y decisiones rápidas, representaba el orden y la aritmética de la firma comercial, que él animaba con su alegre actividad.