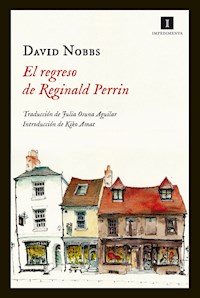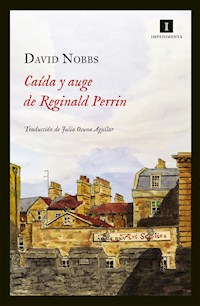
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Inspiradora de una de las comedias televisivas más famosas de todos los tiempos, "Caída y auge de Reginald Perrin" es una obra maestra del género humorístico en el ámbito anglosajón. Su protagonista, Reginald Perrin, es un hombre gris; un mediocre e infeliz ejecutivo de ventas cuarentón, que malgasta sus días en la empresa Postres Lucisol, sometido a un jefe estúpido para el que desempeña un trabajo alienante, mientras lleva una vida suburbana al lado de su esposa y una familia plagada de gorrones. Hasta que un día, entregado a continuas fantasías que le apartan momentáneamente del sopor, decide tirarlo todo por la borda y dar el gran paso: desaparecer sin dejar el menor rastro, simular su propio suicidio, y adoptar una segunda identidad para volver a comenzar desde cero. Un clásico de la comedia inglesa, considerado uno de los libros más divertidos, crueles e irreverentes de la reciente literatura anglosajona.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Caída y auge de Reginal Perrin
David Nobbs
Traducción de Julia Osuna
Jueves
Cuando Reginald Iolanthe Perrin se dispuso a salir para el trabajo aquella mañana de jueves, no entraba en sus planes llamar hipopótamo a su suegra. Nada más lejos de su pensamiento.
Una vez en el porche de su blanca casa neogeorgiana, besó a su mujer Elizabeth, que le quitó una mota de algodón de la chaqueta y le tendió el maletín de cuero negro, con sus iniciales grabadas en dorado: «R. I. P.».
—Se te ha bajado la cremallera —le dijo en un susurro su mujer, aunque no había nadie más que pudiese oírla.
—No tiene mucho sentido que se baje en estos días —dijo él mientras procedía a hacer el ajuste necesario.
—Deja de darle importancia. No es más que esta ola de calor.
Se quedó mirando a su marido mientras este recorría el caminillo del jardín. Era un hombre alto, uno ochenta y poco, cargado de espaldas y con pies valgos. Tenía el cuerpo recubierto de vello, tanto que en el colegio le apodabanFelpudo Coco. Andaba algo encorvado, con el cuerpo echado hacia delante en su desvelo por no perder el de las 8.16. Tenía cuarenta y seis años.
Los vencejos jugaban al pilla-pilla en lo alto del cielo despejado de junio. Los Rover 2000 se deslizaban suavemente por las salidas de las cocheras de las falsas casas tudor y las falsas casas georgianas, y a ambos lados de la calle había cercas blancas que marcaban la entrada a cada propiedad.
Reggie llegó al final de Coleridge Close, dobló primero a la derecha por Tennyson Avenue y luego a la izquierda por Wordsworth Drive, y atajó por el pasaje arbolado que desembocaba en la calle de la estación. Sentía que se le avecinaba una jaqueca horrible y le pesaban las piernas más de lo normal.
Se detuvo en su puesto habitual en el andén, delante de la puerta con el cartel de «Teléfono de Emergencia». Peter Cartwright se le unió. Había un maletero antillano cuidando de los arriates del jardín de la estación.
El recuento de polen estaba alto y a Peter Cartwright le entró un fuerte ataque de estornudos. Como no encontraba ningún pañuelo, no tuvo más remedio que rodear el baño de caballeros y, junto a los cubos de arena de los bomberos, sonarse la nariz con el suplemento especial del Guardian dedicado a Rodesia; al cabo, hizo una pelota con él y lo tiró en una papelera verde.
—Lo siento —dijo al volver con Reggie—. A Ursula se le ha olvidado meterme los pañuelos…
Reggie le prestó el suyo. El de las 8.16 llegó con cinco minutos de retraso. Reggie retrocedió al verlo entrar en la estación por miedo a acabar bajo el tren. Ambos consiguieron sitio. Aquel material rodante estaba al borde de su vida útil, y a Reggie le había tocado un asiento sobre una rueda. El tembleque consiguiente le bajó los calcetines hasta los tobillos y dificultó la solución legible de su crucigrama.
Poco después de pasar Surbiton, a Peter Cartwright le sobrevino otro ataque de estornudos, así que se sonó la nariz con el pañuelo de Reggie, que tenía bordadas las iniciales «R. I. P.».
—Listo —anunció Peter Cartwright cuando rellenó las últimas casillas al paso traqueteante del tren por el parque Raynes.
—Yo me he quedado atascado en la esquina superior izquierda —repuso Reggie—. La verdad es que no conozco a ningún poeta boliviano…
El tren llegó a Waterloo con once minutos de retraso. Los altavoces anunciaron que había sido debido a «complicaciones de personal en Hampton Wick».
Las oficinas centrales de Postres Lucisol eran un bloque informe de cinco plantas que se alzaba junto a la orilla sur del río, lindando con las vías del tren. El hormigón exterior estaba cubierto de manchas de suciedad y de humedades. El reloj de encima de la entrada principal llevaba parado en las cuatro menos catorce desde el año 1967; por la noche, cada medio minuto, un letrero de neón proyectaba su mensaje rojo sobre el río: «Post es Luci ol».
Conforme se acercaba a las puertas de cristal del edificio, le fue recorriendo un escalofrío. El vestíbulo estaba repleto de plantas de plástico colgantes y de sillones de cuero cuarteado. Sonrió a la recepcionista, que le miró con cara de aburrimiento.
El ascensor volvía a estar averiado y tuvo que subir a pie los tres tramos de escaleras que le separaban de su despacho. A punto estuvo de caerse al resbalar en el descansillo de la segunda planta. Siempre había sido bastante torpe: en el colegio, cuando no era Felpudo Coco, era Pato Patoso.
Atravesó la alfombra verde deshilachada de la oficina abierta de la tercera planta, dejando atrás a las secretarias en sus escritorios.
Su despacho tenía ventanas a ambos lados, lo que le proporcionaba una gran panorámica sobre las naves ennegrecidas y las arcadas del tren. El resto de paredes lo ocupaban archivadores y más archivadores verdes. En el tabique junto a la puerta habían clavado un tablón que estaba cubierto de notas, postales de vacaciones y un calendario cortesía de un restaurante chino de Weybridge.
Hizo pasar a Joan Greengross, su leal secretaria. La mujer tenía un cuerpo espigado y un busto generoso, y, cuando cruzaba las piernas, se le ponían blancas las rodillas. Llevaba ocho años trabajando para él… y en todos esos años jamás la había besado. Todos los veranos ella le enviaba una postal desde Shanklin, un pueblecito de la isla de Wight donde pasaba las vacaciones; todos los veranos él le mandaba a ella otra desde Pembrokeshire.
—¿Cómo estamos hoy, Joan? —le preguntó.
—Bien.
—Estupendo. Bonito vestido, ¿es nuevo?
—Lo tengo desde hace tres años…
—Ah.
Reggie, nervioso, se puso a ordenar unos papeles que había sobre la mesa.
—Veamos —dijo, y al punto el lápiz de Joan se posó sobre la libreta—. Veamos.
Miró por la ventana a la calle mugrienta y bañada por el sol. No se sentía capaz de empezar, no se veía con energías para meterse en faena.
—A la atención de G. F. Maynard, granja Randalls, Nether Somerby —arrancó por fin, aunque tenía la mente puesta en otra granja, una de sembrados dorados que había conocido en su juventud—. Le agradezco su carta del día siete del presente. Siento profundamente que le resulte un inconveniente el cambio a la escala Metzinger. Permítame, sin embargo, asegurarle que muchos de nuestros proveedores han comprendido que la nueva escala es el método más realista para clasificar las ciruelas, tanto las damascenas como las claudias. Con la llegada…, no, con el advenimiento de la conversión al sistema métrico, estoy convencido de que, a la larga, no se arrepentirá usted…
Acabó esa carta, dictó otras cuantas, más tediosas aún que la primera, y siguió empeñado en no dedicarle un solo pensamiento a la posibilidad de llamar hipopótamo a su suegra.
Le recorrió otro escalofrío. Se trataba de una especie de augurio pero no supo reconocerlo como tal; pensó que tal vez estuviese cogiendo la típica gripe veraniega.
—Tiene cita a las once con C. J. —le informó Joan—. Ah, y la cremallera bajada.
A las once en punto se personó en la antesala del despacho de C. J., en la segunda planta. A C. J. no se le hacía esperar.
—Le está esperando —le informó Marion.
Reggie entró al sanctasanctórum de C. J., una habitación grande cubierta con moqueta amarilla y con dos alfombrillas rojas circulares: el amarillo y el rojo eran los colores que simbolizaban Postres Lucisol y todo lo que representaba la marca. Al fondo, frente a la enorme ventana, se apiñaban unos cuantos muebles. Y allí, enmarcado por la cristalera, estaba C. J. en su silla giratoria y su mesa de palisandro; justo enfrente se alineaban tres embarazosos sillones de goma, mientras que de las paredes amarillas colgaban tres cuadros: un Francis Bacon, un John Bratby y una fotografía de C. J. blandiendo lamoussede limón con la que habían ganado en 1963 el segundo premio del Concours des Desserts de París en la categoría de Alimentos Precocinados. La ventana dominaba unas bonitas vistas del Támesis, con las Casas del Parlamento a lo lejos, hacia el este.
El joven Tony Webster ya estaba allí, instalado en uno de los sillones neumáticos. Cuando Reggie se sentó a su lado, el sillón suspiró levemente; el asiento, por lo demás, se hundía hacia atrás y carecía de reposabrazos: en suma, no podía ser más incómodo.
David Harris-Jones entró tras él, sin aliento. Era alto y andaba como si creyera que en cualquier momento le iba a salir al paso una viga baja.
—Perdón, llego…, bueno, no es tarde del todo, aunque… hum… tampoco es temprano.
—¡Siéntate! —le ladró C. J.
Al acomodarse, el sillón dejó escapar una ligera pedorreta.
—¡Bien! —comenzó C. J.—. Veamos, caballeros, quiero todos los puestos en zafarrancho de combate con el proyecto de los helados exóticos. Pigeon ha hecho un informe bastante favorable.
—Estupendo —dijo el joven Tony Webster con su acento sin marca de clase.
—Ideal —dijo David Harris-Jones, que había ido a un colegio privado de poca monta.
Esther Pigeon había realizado un estudio de mercado sobre la viabilidad de vender helados exóticos con sabores de frutas orientales. Una pelusilla le cubría las piernas así como el labio superior.
Reggie sacudió la cabeza de repente, en un intento por olvidarse de la pelusilla de la señorita Pigeon y concentrarse en el trabajo que tenían entre manos.
—¿Qué? —quiso saber C. J. al verle menear la cabeza.
—Nada, C. J. —repuso Reggie.
Su jefe le penetró con la mirada.
—Esto tiene toda la pinta de ser un caballo ganador. No habría llegado adonde estoy hoy si no supiera reconocer un caballo ganador cuando lo veo.
—Estupendo —dijo el joven Tony Webster.
—Así que lo siguiente que tenemos que hacer es decidir los sabores de una vez por todas —prosiguió C. J.
—Maurice Harcourt ha organizado una degustación para esta tarde. Será a las dos y media —le informó Reggie—. He fichado a unos treinta participantes.
Cuando Tony Webster y David Harris-Jones se hubieron marchado C. J. le pidió a Reggie que se quedase.
—¿Un puro?
Reggie cogió uno y C. J. se arrellanó en su silla: aquello no presagiaba nada bueno.
—El joven Tony es un buen chaval. Vaya que sí —comentó el jefe.
—Sí, C. J.
—Le estoy preparando.
—Sí, C. J.
—Este proyecto de los helados exóticos es de lo más estimulante.
—Sí, C. J.
—¿Te importa si te hago una pregunta personal?
—Depende de la pregunta.
—Lo cierto es que es bastante personal… —C. J. dirigió la luz apagada del flexo de su escritorio hacia la cara de Reggie, como si aun así si pudiese deslumbrarle—. Dime, ¿estás perdiendo el empuje?
—No, C. J. —repuso Reggie—, no lo estoy perdiendo.
—Me alegro de que sea así. ¡La nuestra no es de esas horribles empresas que creen que después de los cuarenta y seis un hombre ya no vale para nada!
Antes de comer Reggie fue a ver al doctor Morrissey al dispensario que tenía en la planta baja, junto a la sala de esparcimiento.
C. J. había dotado a Postres Lucisol con todo lo que él consideraba que debía tener una empresa de primera fila: había puesto una sala de esparcimiento, con su diana de dardos y su mesa de pimpón de tres cuartos; la había dotado con unas instalaciones deportivas en Chigwell, que compartían con los empleados del Banco Nacional de Japón (aunque no era culpa suya que el campo de críquet se lo hubiesen cargado los topos); la había dotado con una compañía de teatro aficionado, que había representado obras de autores tan diversos de espíritu como Shaw, Ibsen, Rattigan, Coward o Briggs, el del departamento de Envíos; y también la había dotado con el doctor Morrissey.
El médico era un hombrecillo marchito cuya cara estaba repleta de pliegues de piel sobrante. No importaba qué enfermedad tuviese uno: él siempre la tenía peor.
—Me siento las piernas muy pesadas —le comentó Reggie—. Y me dan escalofríos cada dos por tres. Creo que voy a caer con la gripe veraniega.
Las paredes estaban decoradas con láminas que representaban partes del cuerpo humano. Morrissey le metió un termómetro en la boca a Reggie.
—¿Qué tal Elizabeth? ¿Bien?
—Buy bien —respondió Reggie, termómetro en boca.
—No hables —le pidió el médico—. ¿Movimientos intestinales regulares?
Reggie asintió.
—¿Y cómo le va al chaval?
Reggie apuntó hacia abajo con el pulgar.
—Es un oficio muy duro, el de las tablas. Tendría que hacer como su padre, y ceñirse al teatro aficionado —comentó Morrissey.
Reggie era uno de los baluartes de la compañía dramática de Lucisol; una vez interpretó a Otelo, con Edna Meadowes, de Empaquetado, en el papel de Desdémona.
—¿Dolor en el pecho?
Reggie sacudió la cabeza.
—¿Dónde tenéis pensado ir de vacaciones este año?
Reggie intentó responder Pembrokeshire por mímica.
Morrissey le sacó el termómetro.
—Pembrokeshire —pudo decir por fin.
—No tienes fiebre.
El médico pasó a examinarle los ojos, la lengua, el pecho y los reflejos.
—¿Te has notado últimamente desganado, flojo? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Has perdido la ilusión por vivir? ¿Jaquecas continuas? ¿Te duermes viendo Play for Today? ¿Ya no consigues terminar el crucigrama igual de rápido que antes? ¿Mal sabor de boca matutino? ¿No paras de pensar en atletas desnudas?
Reggie se emocionó: ¡eran justo los síntomas que él tenía! La gente decía que el doctor Morrissey no era bueno, que te daba dos aspirinas y te mandaba a casa, pero no era así: aquel hombrecillo estaba hecho todo un taumaturgo.
—Sí, así es, eso es justo lo que vengo notando…
—Qué curioso, a mí también me pasa. Me pregunto qué será… —concluyó el médico antes de darle a Reggie dos aspirinas.
Maurice Harcourt organizó una degustación de helados estupenda. A nadie de la sede central le gustaba ir a Acton; odiaban la fábrica, con esa fachada desconchada y pintada de verde y crema, a medio camino entre el cine Odeon y una estación de autobuses de Alemania Oriental. Aquella fábrica les recordaba a todos que en la empresa no solo se hacían planes y se tomaban decisiones, sino también gelatina y arroz con leche; les recordaba que poseían una pequeña flota de camiones rojo chillón con un letrero pintado con letras amarillas en ambos costados que rezaba: «Prueba los flanes Lucisol: ¡sonflan-tásticos!»;y les recordaba también que C. J. había comprado incluso otros dos camiones con remolques en forma de molde de gelatina. Acton era un lugar vulgar y polvoriento, pero todo el mundo coincidió en que Maurice Harcourt había organizado una degustación de helados estupenda.
Reggie había invitado a una muestra bastante representativa de paladares. En un extremo del salón de actos de la primera planta, sobre una mesa larga habían dispuesto dieciocho envases grandes, cada uno con un sabor distinto de helado. A todos los asistentes se les había dado una tarjeta con el nombre de los dieciocho sabores y seis columnas al lado: Sabor, Originalidad, Textura, Atractivo para el consumidor, Aspecto y Comentarios. El sol brillaba sobre sus cabezas mientras se afanaban en la labor.
—El de piña es demasiado empalagoso, querido —comentó Davina Letts-Wilkinson, que tenía cuarenta y ocho años, el pelo cano teñido de color plata, la cara surcada de arrugas y las piernas más soberbias de la industria de la comida preparada.
—Pues apúntalo —le dijo Reggie.
—Me gusta el de mango —opinó Tim Parker, de la sección de Flanes.
Tony Webster estaba concentradísimo rellenando su tarjeta, y otro tanto hacía David Harris-Jones.
—Este de lima está de muerte —comentó Ron Napier, representante de las papilas gustativas de los chicos del departamento de Transportes.
—Escríbelo todo —le sugirió Reggie.
Davina no paraba de seguirle por toda la sala, y Reggie sabía que Joan Greengross no les quitaba ojo de encima. Tanto helado le estaba poniendo malo, el cerebro le palpitaba en la cabeza y las piernas le pesaban como el plomo.
—¿No es sensacional? —comentó David Harris-Jones.
—Sí —se limitó a responder Reggie.
—Un lichi con mucho buqué —dijo Colin Edmundes, de Admin., cuya fama de ingenioso estaba completamente basada en la adaptación de ocurrencias ya existentes—. Aunque creo que su acidez no está hecha para todos los paladares.
Reggie se acercó a Joan a fin de establecer contacto y que esta no le creyese interesado exclusivamente en las piernas de Davina Letts-Wilkinson.
—¿Te lo estás pasando bien?
—Al menos es un cambio.
—Bonito vestido. ¿Es nuevo?
—Me ha preguntado eso mismo esta mañana.
Tim Parker se había llevado a Jenny Costain a París. Owen Lewis, de Tartas, había emborrachado a Sandra Gostelow en la fiesta de la oficina y la había obligado a ponerse un chubasquero amarillo antes de hacerlo con ella. Mientras tanto, Reggie ni tan siquiera había besado a Joan, que estaba casada y tenía tres hijos; igual que él, que tenía una esposa maravillosa: Elizabeth era una joya, y todo el mundo lo sabía.
Reggie sonrió a Maurice Harcourt y lamió su sorpresa de kumquat sin mucho entusiasmo.
—Perdonadme —se excusó.
Se apresuró a salir y lo echó todo en el baño de señoras; no le dio tiempo ni de llegar al de caballeros.
Estaban volviendo a la sede en el autobús rojo resplandeciente de catorce plazas de la empresa. El embrague patinaba un poco. Davina estaba sentada al lado de Reggie, y tenían a Joan detrás. Davina le cogió de la mano y le dijo:
—Ha sido una tarde increíble. ¡Pero qué pillo estás hecho! —Tenía la mano pegajosa, y Reggie notó que estaba sudando.
A las cinco y media recalaron en Las Plumas. La pared estaba decorada con un papel pintado de cuadros escoceses descoloridos, mientras que una alfombra con los mismos y descoloridos cuadros escoceses cumplía una función similar en lo tocante al suelo. Reggie seguía con algunas náuseas.
La pandilla de Lucisol estaba de un humor excelente aquella tarde. Davis Harris-Jones se tomó tres vasitos de jerez y Davina no se despegó de Reggie. Fumaban mientras discutían sobre temas como el cáncer de pulmón y el alcoholismo. El ligue de Tony Webster llegó; tenía las piernas largas y bebía Bacardi con cola. Owen Lewis contó un par de chistes verdes.
—Perdonad, queridos, pero tengo que dejaros un minuto. Cosas de mujeres… —se excusó Davina.
En su ausencia, Owen Lewis le guiñó un ojo a Reggie y le dijo:
—Vaya, a esa la tienes en el bote.
—Reggie, te has dejado bajado algo que no hay que tener bajado —le sopló Colin Edmundes.
Reggie se subió la cremallera y se fue con el tiempo justo para coger el tren de las 18.38 que salía de Waterloo.
El tren llegó once minutos tarde debido a un fallo señalético en Vauxhall. Reggie arrastró sus reacias piernas por la calle de la estación, siguió tirando de ellas por Wordsworth Drive, dobló a la derecha por Tennyson Avenue y al cabo a la izquierda por Coleridge Close. En la Urbanización de los Poetas reinaba la calma. Las cercas blancas amedrentaban cualquier trasiego banal e irrelevante y el aire olía a asfalto recalentado. Reggie obligó a su cuerpo exhausto a caminar por el sendero del jardín, rosas a la izquierda, rosas a la derecha y casas de un blanco reluciente delante suyo. Bajo los aleros había unos cuantos aviones alimentando a sus primeros polluelos. La puerta de la calle se abrió y allí estaba Elizabeth, alta y rubia, con unos pantalones malvas cubriéndole los anchos muslos y una blusa de flores azules sobre el pecho plano.
Se comieron el guiso de hígado con panceta en el jardín de atrás, en el «patio». Al otro lado del césped tenían plantados abedules y pinos. El hígado estaba en su punto.
No hablaron mucho: ambos conocían la opinión del otro sobre todos los temas que uno pudiera imaginar, del fascismo a la pintura emulsionada.
Reggie sabía lo silenciosa que le resultaba la casa a Elizabeth desde que Mark y Linda se habían independizado, y siempre intentaba darle algo de conversación, siempre con la sensación de que se animaría al cabo de un par de minutos, pero nunca era así.
Esa noche tenía la impresión de que les separaba un cristal.
Hacía bochorno y anochecería antes de que llegara a refrescar.
Reggie removió el café indolentemente.
—¿Vamos a ir a casa del hipopótamo el domingo? —preguntó.
—¿A casa de quién? —se extrañó Elizabeth.
—De tu madre, me refiero. Se me ha ocurrido llamarla hipopótamo; para variar un poco.
Elizabeth se le quedó mirando de hito en hito, boquiabierta del asombro.
—No me parece bonito que digas esas cosas.
—Tampoco a mí tener una suegra que parece un hipopótamo.
Esa noche Elizabeth leyó durante más de media hora antes de apagar la luz. Reggie no intentó hacerle el amor: la noche no acompañaba.
Estuvo varias horas sin pegar ojo; tal vez era consciente de que aquello solo había sido el principio.
Viernes
Se levantó temprano, se puso un traje con una cremallera menos suspicaz y salió al jardín. El cielo estaba a la vez despejado y nebuloso, cargado por la calima acechante. Había dos niveles de césped y al de abajo se llegaba por un arco cubierto de rosales trepadores.
Un mirlo albino cantaba en un manzano Worcester Pearmain.
—¿Eres consciente de que eres distinto del resto de mirlos? —le preguntó Reggie—. ¿Sabes que eres un bicho raro?
Ponsonby, el gato blanquinegro, apareció con aire culpable por el jardín y alarmó al mirlo albino, que al punto alzó el vuelo.
Reggie volvía a sentir las extremidades pesadas, aunque no tanto como la noche anterior.
—Ya está el desayuno —anunció Elizabeth con voz cantarina. No era de las que te la guardan solo por que llames hipopótamo a su madre.
Entró en la cocina y se comió sus huevos con beicon en la mesa de formica azul. Su mujer le miró incapaz de disimular su angustia, pero aun así no mencionó el comentario de la noche pasada.
—¿Con quién hablabas en el jardín?
—Con el mirlo. El albino.
—Hoy va a ser otro día horrible de calor —comentó su mujer al tiempo que le tendía el maletín; le quitó luego una pelusilla amarilla de los fondillos del pantalón y le dio un beso de despedida.
Reggie dobló a la izquierda por Coleridge Close, pasó por delante de la prosperidad reconfortante de las casas y entonces sintió el impulso de dar un rodeo. Giró a la izquierda en la avenida Tennyson y a la derecha por Masefield Grove, hasta el pequeño pasaje del parque.
Decidió coger el tren de las 8.46 en vez del de las 8.16.
Cruzó el parque a paso lento. Uno de los guardias le dedicó una sonrisa simpática y agradable. Por la entrada del parque llegó a Western Avenue, conocida como «la arteria del barrio», con pequeños adosados y un tráfico que suponía un rugido constante.
Algo más retirada de la avenida principal había una hilera de tiendecitas que alguien había llamado, en un derroche de imaginación, la «Hilera Western». Reggie entró en la tienda de la esquina que, en otro derroche de imaginación, se había bautizado como La Tienda de la Esquina. Era uno de estos sitios donde vendían chocolatinas, periódicos, Tizer, gaseosa de vainilla y te hacían cortes de pelo.
—Deme el Mirror, jefe —pidió Reggie.
—Tres peniques de los nuevos —le respondió el quiosquero.
—Y una Chocolate Cream de Fry, socio.
—Hoy nos espera otro día bueno de calor —comentó el quiosquero.
—Y tanto, figura.
Puerta con puerta con La Tienda de la Esquina estaba la cafetería El Loro Azul. Reggie llevaba veinte años viviendo en aquel barrio y nunca había traspasado su umbral.
El local estaba un tanto apagado y vacío, a excepción de unos conductores de autobús que comían bocadillos de beicon. El pájaro epónimo llevaba años muerto.
—Un té, por favor —pidió Reggie.
—¿Con o sin?
—Con.
Le dio un sorbo al té dulce, a pesar de que solía tomarlo sin azúcar.
Se acordó de una cafetería parecida a la que solía ir con Steve Watson cuando era un chaval. Estaba junto a un puente ferroviario y, en cuanto escuchaban las locomotoras, los dos salían corriendo para apuntar los números.
Abrió el Daily Mirror: «Joven voluntaria de guerra organiza aquelarre en Hendon».
Solían ponerse en el puente, justo por encima de donde pasaban los trenes, y siempre acababan con la ropa llena de hollín. Steve Watson todavía le debía tres chelines. Se sonrió. Los chóferes le estaban mirando, de modo que borró la sonrisa y se parapetó tras el periódico.
«Hija de lord se promete con operario de matadero»; «Veto de armadillos en viviendas públicas suscita marcha de protesta.»
Steve Watson fue a la escuela pública y, antes de que Reggie se diese cuenta, sus padres habían acabado con la relación de un plumazo.
Se acercó a la barra y pidió:
—Té con taco.
—¿Me lo repita? —le dijo el dueño.
—Otra taza de té y un trozo de tarta.
Una vez había ido con ellos el hermano mayor de Steve, que se había echado una paja por seis peniques, justo antes de que pasara por el carril de desaceleración un tren de municiones con dos locomotoras. Después los padres de Reggie empezaron a mandarle los veranos al campo, a la granja de su tío en Chilhampton Ambo, donde iba con su hermano Nigel para echar una mano con la cosecha, para que le picasen los mosquitos, para esconderse entre las pacas de heno y para quedarse prendado por siempre jamás de los pantalones de montar de Angela Borrowdale.
Reggie se sonrió, y una vez más pilló a los conductores mirándole. ¿Acaso no tenían un autobús que conducir o algo así?
Se terminó el té, desestimó el trozo de tarta como una experiencia nueva y se dirigió parsimoniosamente a la estación.
El de las 8.46 llegó con cinco minutos de retraso. En el compartimento había una chica de unos veinte años que vestía minifalda y tenía los muslos algo gruesos. Aunque nadie se los estaba mirando, todos los hombres los tenían fichados por el rabillo del ojo. Compartieron el secreto culpable de los muslos de la chica, y Reggie supo que en la estación de Waterloo la dejarían salir la primera del compartimento, inspeccionarían de tapadillo la hondonada dejada en la tapicería por el trasero recién salido y al cabo la seguirían hasta el andén.
Dobló el periódico en cuatro para poder escribir bien con el lápiz, frunció el ceño en una imitación pasable de estar pensando y completó el crucigrama en exactamente tres minutos y medio.
Huelga decir que en realidad no resolvió todos los acertijos en ese tiempo. Lo que escribió en las casillas del crucigrama fue: «Me llamo Reginald Iolanthe Perrin. Mi madre no pudo actuar en la producción de la Sociedad Gilbert y Sullivan local de Iolanthe porque yo venía de camino, y por eso me pusieron este nombre. Me alegro de que la obra no fuese Los piratas de Penzance».
Guardó el periódico en el maletín y le comentó al resto del compartimento:
—Hoy era muy fácil.
Llegaron a la estación de Waterloo con once minutos de retraso. Los altavoces culparon de la demora a «una reacción al recorte de material rodante en Nine Elms». La chica algo entrada en carnes salió la primera del compartimento: la tapicería le había dejado marcadas unas sutiles líneas rojas en la parte posterior de los muslos.
La computadora decidió que los sabores más populares eran Sujetalibros, Alemania Oriental y Piedra Pómez. Al poco se supo que había sido un fallo electrónico y se procedió rápidamente a revisar a mano las tarjetas; esa vez los tres sabores más populares resultaron ser la Delicia de Mango, la Sorpresa deKumquaty el Marmolado de Fresa y Lichi.
Reggie convocó a la diez y media en su despacho al equipo de helados exóticos. Tony Webster vestía un traje gris de chaqueta cruzada, una camisa con un discreto estampado de flores y corbata a juego. Vestía moderno sin pasarse de moderno. Esther Pigeon llevaba una blusa naranja de manga a la sisa y una falda hasta los pies con largas aberturas a los lados. Morris Coates, el publicista, iba con pantalones acampanados de pana verde, camisa morada, una corbata blanca enorme, chaqueta de ante marrón y botas negras.
—¿Qué es esto? ¿Un desfile de moda? —comentó Reggie.
David Harris-Jones llamó por teléfono a las once menos veinticinco para informar de que estaba en cama con dolor de barriga, consecuencia directa de haberse comido cuarenta y tres helados en la degustación del día anterior.
Cuando Joan sirvió el café, Reggie pasó a explicarles que iban a probar campañas de venta de los tres sabores en dos zonas, Hertfordshire y East Lancashire. David Harris-Jones se encargaría de la primera y Tony Webster de la segunda, con Reggie a los mandos de toda la operación.
—Estupendo —convino Tony Webster.
Esther Pigeon les dio los resultados de su encuesta: el 73 % de las amas de casa de East Lancashire y el 81 % de las de Hertfordshire se habían mostrado interesadas en el concepto de los helados exóticos; solamente un 8 % de las de Hertfordshire y un 14 % de las de East Lancashire habían mostrado una hostilidad positiva, mientras que el 5 % dio muestras de hostilidad latente. En Hertfordshire el 96,3 del 20 %, que suponía el 50 % del potencial de gasto del consumidor, estaba a favor. Entre los desempleados, solo un 0,1 % se había posicionado a favor; el 0,6 % les habían dicho dónde podían meterse los helados exóticos.
—Y hablando en plata, ¿qué representa todo eso? —preguntó Reggie.
—Se podría entender como un punto de partida bastante satisfactorio a la hora de introducir el producto en las zonas sondeadas.
El sol caía a raudales sobre los archivadores verde oscuro y Reggie se quedó mirando las motas de polvo que flotaban indolentes entre los rayos. Volvió a sentir el familiar escalofrío, como una sacudida retraída de su sala de máquinas. De repente se dio cuenta de que Esther Pigeon seguía hablando sin parar.
—Perdona, me he perdido eso último. Estaba mirando los rayos de polvo en el sol. Son muy bonitos…
Hubo una pausa y Morris Coates arrojó la ceniza de su cigarro al suelo.
—Estaba diciendo que existen variaciones interesantes entre una población y otra —prosiguió Esther Pigeon, quien, al tener unas rodillas que daban ganas de abrazar pero una cara que no decía nada, tendía a ser ignorada por el 92,7 % de los hombres que transitaban por la línea Bakerloo—. En Hitchin y Hertford se mostraron muy interesados, mientras que en Welwyn Garden City, en cambio, la respuesta fue más bien tibia.
—Hitchin tiene una iglesia muy bonita —intervino Reggie; se le había escapado sin poder evitarlo, y todos se le quedaron mirando. Estaba sudando a chorros—. Vaya. Qué calor hace aquí. Si queréis podéis quitaros las chaquetas.
Los hombres se despojaron de las chaquetas y se arremangaron las camisas. Reggie tenía los antebrazos más peludos, seguido de cerca por Esther Pigeon.
Era muy consciente del estado lamentable de la camisa blanca que llevaba. La revolución en el vestir le había pasado de largo. No le gustaban aquellos jóvenes tan bien vestidos, ni tampoco Esther Pigeon, cuyas medidas eran de 91-81-96. No le gustaba Tony Webster, allí callado, seguro pero sin pasarse de seguro, tan contento mientras esperaba su inevitable ascenso. No le gustaba la capa de nata que se estaba extendiendo sobre sus cafés olvidados.
Pasaron directamente al tema de la publicidad.
—Estaba pensando, así, a bote pronto, en una chica guapa —empezó a decir Morris Coates—, haciendo una postura de yoga, que, admitámoslo, pueden ser bastante sexys, y… algo en plan…, yo no soy redactor ni nada, pero… «medito mucho mejor… con un helado de Sorpresa de Kumquat… Uno de los nuevos sabores de la gama exótica de Lucisol».
—¡Menuda chorrada! —dijo Reggie.
Morris Coates se puso colorado.
—Bueno, solo estoy intentando explorar algunos ángulos. Pondremos a todo un equipo a trabajar. Pensaba en alto, eso es todo…
No tenía sentido enfadarse con Morris Coates, no era culpa suya: alguien tenía que tripular las agencias de tercera; si no era él, sería otra persona.
—¿Y qué me dicen del sexo? —apuntó Morris Coates.
—¿Qué tal algo en plan…, así, a bote pronto: me gusta acariciarme los pezones con el Marmolado de Fresa y Lichi? —soltó Reggie.
Morris Coates se puso como un tomate, Esther Pigeon se miró las uñas y Tony Webster sonrió con desmayo.
—Vale, es cierto, el sexo ha sido una mala idea —reconoció Morris Coates—. Tal vez lo mejor sea limitarnos a algo sencillo y objetivo, con un dibujo bonito y marchoso. Aunque supongo que son conscientes de que los dibujos de helado no son muy marchosos de por sí… Pero… estoy pensando en alto… perdón.
—Estaremos encantados de ver lo que se te ocurre ahora —le dijo Reggie.
—Por cierto, el concepto de «marmolado», en el sentido heladístico del término, ¿lo entenderá bien el público en general?
—En la región del Bosque de Dean, en 1967, el 97,3 % de las amas de casa entendía el concepto de «marmolado» en el sentido heladístico del término —informó Esther Pigeon.
—¿Contesta eso a su pregunta? —le preguntó Reggie.
—Sí, muy bien.
Reggie se levantó con el sudor chorreándole por todo el cuerpo. Tenía los calzoncillos pegados a los pantalones. Debía librarse de ellos antes de que le diese por soltar algo terrible.
Para alivio suyo, todos se levantaron.
—Bueno, en cualquier caso, esperamos que nos mande algo pronto, Morris. —Se estrecharon la mano y Reggie evitó mirar al otro a los ojos.
—Bien. Seguiremos en contacto.
A continuación le tendió la mano a Esther Pigeon.
—Bueno, pues muchas gracias de nuevo, señorita Pigeon —le dijo Reggie sin mirarla a los ojos—. Ha sido un informe muy exhaustivo y útil.
—Esto puede marcar un antes y un después en el ámbito de los postres de calidad —repuso Esther Pigeon.
En cuanto Morris Coates y Esther Pigeon salieron por la puerta, Tony Webster le dijo:
—Tengo que decirte que me ha encantado cómo has manejado a Morris y sus ideas de tres al cuarto.
Reggie miró a Tony a los ojos buscando indicios de sarcasmo o sinceridad. El joven le sostuvo la mirada con unos ojos azules, fríos y brillantes, pero sin indicios de nada en absoluto.
Reggie no soportaba la idea de tener que ir a Las Plumas a comer: tenía que escapar, necesitaba respirar.
Hacía un bochorno horrible y pegajoso. Cruzó el puente de Waterloo y vio que la marea estaba baja. Una barcaza remontaba lentamente el río. En el Strand asistió al choque entre dos coches conducidos por sendos profesores de autoescuela; ambos hombres tenían el brazo izquierdo moreno.
Reggie se dio cuenta de que estaba hambriento, de modo que entró en un restaurante italiano y se sentó en una mesa cerca de la puerta; en la pared de enfrente había colgada una fotografía enorme de Florencia.
El camarero llegó deslizándose como si fuera sobre patines y sonrió con toda la vivacidad de la soleada Italia. Llevaba un jersey de rayas azules y blancas. A Reggie todo le parecía de lo más irritante: desde la larga carta con sus platos traducidos al inglés hasta las botellas de chianti colgadas del techo y el camarero sonriente, salteado al servilismo petulante.
—Raviolis —pidió Reggie.
—Sí, señor. ¿Y de segundo? Hoy tenemos un lenguado riquísimo.
—Raviolis.
—¿El caballero no desea tomar segundo plato?
—Sí: raviolis. Quiero raviolis de primero y raviolis de segundo. Me gustan los raviolis.
El camarero se alejó y volvió a deslizarse silenciosamente, esa vez rumbo a la cocina. El restaurante se estaba llenando a un buen ritmo. Los raviolis de Reggie no tardaron; estaban riquísimos.
Una pareja de treintañeros se sentó en la misma mesa que él. Cuando se acabó los raviolis, el camarero se llevó el plato y le trajo los raviolis. La pareja asistió a la operación con una recatada sorpresa.
El segundo plato de raviolis no estaba tan bueno como el primero, pero Reggie siguió adelante con manifiesta resolución. Tenía la sensación de que la mesa que compartía con la pareja era demasiado pequeña y que el resto de mesas estaban demasiado pegadas. Empezó a entrarle salpullido. La pareja parecía no quitarle ojo a sus asquerosas y rumiantes mandíbulas.
Se veía que estaban enamorados, y charlaban animadamente sobre sus numerosos amigos, todos muy interesantes. A Reggie le entraron ganas de decirles que él también tenía una mujer muy guapa, y dos niños ya criados, que la niña incluso había sido ya madre de otros dos chiquillos a su vez. Quería decirles que él también tenía amigos, aunque apenas los veía ya. Quería decirles que en la vida no le habían faltado momentos de ternura, que no siempre había sido un zampabollos solitario en el mundo de las mesas llenas.
A cada cucharada de minestrone se les hundían las cabezas en el río Arno. Reggie acabó su segundo plato de raviolis y el camarero se deslizó solícitamente hasta la mesa con el carrito de los postres.
—Raviolis, por favor —ordenó Reggie.
El camarero le miró con los ojos como platos.
—¿Más raviolis, caballero?
—Están muy buenos. Deliciosos, la verdad.
—Pero, señor, los raviolis no son dulces. ¿Por qué no prueba el zabaglione? Es dulce.
—Mire, quiero raviolis. ¿Entendido?
—Sí, señor.
Reggie miró desafiante a la parejita feliz. Acarició con el zapato el pie de uno de los dos bajo la mesa y acto seguido el hombre le pasó el brazo por la cintura a la mujer y la apretó contra sí. Reggie subió el zapato suavemente por una pierna y la mujer le cogió la mano al hombre y se la apretó.
Les llegó el plato principal. Reggie les observó comer, con sus mandíbulas en un acompasado sube y baja, y sintió que no quería volver a comer nada más en su vida.
Llegó su tercer plato de raviolis. Se lo comió despacio, a regañadientes, bajándolo como pudo.
A cada tanto tocaba las piernas de la parejita feliz con el pie y provocaba en ellos una ternura cada vez mayor, y esa ternura cada vez mayor hacía a Reggie cada vez más desgraciado.
Se metió dos saquitos más de raviolis en la boca y los masticó a la desesperada. Al cabo pegó un puntapié con saña. El hombre feliz chilló del dolor y un bocado a medio masticar de calabacines rellenos cayó en la mesa.
Por la tarde, un sol de justicia fue arrastrándose por las ventanas del despacho de Reggie. Recayó sobre los delgados brazos de Joan Greengross, que estaban morenos, salvo por la marca de la vacuna. Se burló de los archivadores verde oscuro, de los gráficos de ventas, de las ocho postales de Shanklin y de las fotografías de los muelles de Hong Kong que ilustraban los meses de mayo y junio en el calendario del chino.
Todo era normal, y aun así nada lo era. Allí estaba él, dictando y aparentemente en completo dominio de sí mismo, y aun así todo era distinto. Ya no había nada que le impidiese hacer las cosas más extravagantes que se le ocurriese, nada que le retuviese si quería montar una céilidh[1] en el Departamento de Envíos. Pero no lo hacía…; más bien al contrario.
Sintió el impulso de bajar al despacho de C. J., ir hasta su mesa y hacer el exhibicionista: un tironcito de la cremallera y, ¡tachán!, toda su vida laboral a la basura. ¡Eso era tener poder!
—¿Está bien? —le preguntó Joan.
—Pues claro. ¿Por qué?
—Estamos en medio de una carta y lleva diez minutos callado.
Sintió que le debía una explicación a su secretaria.
—Perdona. Es que me he inflado a raviolis.
Terminó la carta, pero Joan parecía algo alarmada.
—Una más. Al Director de Tráfico, Ferrocarriles Británicos, Región Sur. Estimado caballero: Todas las mañanas mi tren, que en teoría debe llegar a las ocho y cuarenta y ocho, llega exactamente once minutos tarde. Se trata de algo ultrajante. Esta mañana, por razones en las que no tengo por qué entrar aquí, he cogido un tren más tardío, que debía llegar a las nueve y veintiocho. También este tren ha llegado con once minutos exactos de retraso. ¿Por qué no retrasa los horarios once minutos para que los trenes lleguen a tiempo? De este modo, llegarían puntualmente todas las mañanas. Suyo atentísimo, etcétera, etcétera, Reginald I. Perrin.
Reggie iba ya por su cuarto whisky en Las Plumas. Davina no se despegaba de su lado. Owen Lewis, de Tartas, contó tres chistes verdes. Reggie se tambaleó hasta el servicio de caballeros pero justo antes de poder ponerse manos a la obra apareció Tony Webster y ocupó el urinario de al lado del suyo. Había una máquina dispensadora en la que habían escrito: «Las chocolatinas de esta máquina saben a mierda». Reggie no podía arrancar; nunca podía con Tony Webster al lado. Hizo como que había terminado, se sacudió las últimas gotas inexistentes, se subió la cremallera y salió del baño.
Cuando Tony Webster volvió del servicio Reggie intentó no parecer avergonzado. Invitó a un Bacardi con cola al ligue de Tony, que llevaba una minifalda corta sin pasarse de corta y una fina blusa de encaje que se transparentaba bastante. Tenía el pecho más bien plano y era rubia de bote. A Reggie ni se le pasaba por la cabeza que Tony Webster pudiese tener problemas en la cama.
Volvió a casa por el camino largo, atravesando el parque. Había gente practicando críquet en las redes y vio a un par de críos trepar por un dragón de tubos muy colorido que la división de Parques había erigido para ellos.
Se adentró en la selva silenciosa de la Urbanización de los Poetas y recorrió tranquilamente Masefield Grove. ¿Cómo era posible que sus piernas siguiesen caminando aunque él no estuviese ordenándoselo? Se miró las piernas y le pareció que eran entes ajenos a su persona, que se meneaban allí abajo por su cuenta. Menos mal que no le habían salido montañeras: solo faltaba que le arrastrasen Anapurna arriba las siguientes vacaciones.
El recuento de polen estaba alto, y cuando pasó por delante del número 11 de Tennyson Avenue oyó estornudar a Peter Cartwright.
Avanzó lentamente por Coleridge Close. Sus vecinos del número 18, los Milford, estaban regando las partes del jardín delantero, donde no daba ya el sol. Más tarde se pasarían por el club de golf a tomarse una copita.
A los vecinos del número 22, los Wiseman, les habían dicho que no quedaban plazas libres en el club de golf.
—Llegas tarde —le dijo Elizabeth.
—He perdido el tren —mintió.
—No pasa nada, pero se ha quedado todo un poco seco.
No tenía fuerzas para explicarle que el hombre solo llevaba existiendo una ínfima parte de la historia de la Tierra, que Gran Bretaña no era más que un islote enano, que él era una mota insignificante que desaparecería para siempre al cabo como mucho de treinta años ni que, en realidad, poco importaba si unas tristes chuletillas de cordero se quedaban secas.
Se comió las chuletas de cordero en el jardín de atrás, en el «patio», bajo los laburnos. Una urraca batió titubeante las alas por el césped, mientras unos pajarillos cuyo nombre desconocía revoloteaban incansables de un arbusto a otro.
—He pensado que quizás podíamos ir de excursión mañana —propuso.
—Estaría bien —contestó Elizabeth.
—He pensado que podríamos ir con Tom, Linda y los niños, ahora que están sin coche.
—Estaría bien.
La hija de ambos, Linda, se había casado con un agente inmobiliario que no hacía mucho había empotrado su coche en una de las propiedades de la empresa, una casa que, hasta el accidente, estaba valorada en 26 995 libras. Tenían dos niños pequeños.
—He pensado que podríamos llegarnos a Hartcliffe House y echarle un vistazo a esa nueva reserva de animales.
—Estaría bien.
Llamó a Linda y Tom, que se mostraron entusiasmados con el plan.
Mientras se tomaba el café estudió sus mapas y trazó una ruta para evitar pillar tráfico.
—Me recuerdas a tu padre, así rodeado de mapas —comentó Elizabeth.
El padre de Reggie siempre andaba con la cabeza metida en algún mapa y diciendo: «Bueno, entonces, ¿cuál es el plan de acción?», y acto seguido les decía a todos cuál era el plan de acción.
—Cada día te pareces más a él… —siguió diciéndole Elizabeth.
Como lo había dicho con cariño, Reggie no dejó entrever que le había sentado mal el comentario.
—Bueno, entonces, ¿cuál es el plan de acción para el domingo? Iremos a ver a tu madre por la mañana, ¿no?
Elizabeth sonrió, aliviada de que esa vez no hubiese llamado hipopótamo a su madre.
Sábado
Una gran fila de coches humeantes rugía sinuosamente en la carretera de acceso a la reserva de animales de Hartcliffe. Hacían cola para entrar, y no tardarían mucho en hacerla para salir. Se diría que el mundo entero había decidido ir de safari a Surrey.
A sus espaldas, oculta tras un discreto cerro, se levantaba la casa solariega que daba nombre a la reserva. A la izquierda estaban los lavabos y la tienda de recuerdos, y a la derecha, la cafetería El Bocado Sabroso.
Pagaron una libra y media por cabeza y recibieron de regalo un plano. Ante sus ojos una flamante carretera zigzagueaba entre lomas de hierba, mientras que por encima de sus cabezas el sol brillaba sobre los vauxhalls y los fords. De tanto en tanto se veía a algún animal despistado deambulando entre los coches.
—¡Mira, Adam, una jirafa! —dijo Linda, la hija de Reggie.
—Guirafa —repitió Adam, su hijo de tres años.
—Mira, Jocasta, una cebra —dijo Tom, el marido de Linda.
—Brebra —dijo Jocasta, la pequeña de dos años.
Delante iban Reggie y Elizabeth, y detrás Tom y Linda con los niños. Un pendenciero sol pseudoafricano asolaba el apacible coto inglés.
Reggie se paró en el arcén para ver mejor un yak.
—Mirad, un yak —exclamó Elizabeth.
Se quedaron mirando al yak, el yak les miró. Nadie dijo nada. Poco se puede decir sobre un yak.
Reggie contempló la escena con malos ojos. Las jirafas habían dejado peladas las ramas más bajas de los viejos robles, y los árboles semejaban ahora mujeres gigantes de una sola pierna con faldas verdes. A la derecha, en el césped sobreexplotado y ralo de la Zona de Picnic A, una cebra pequeña vagaba perdida entre los excursionistas. A la izquierda, pasado el yak, había un puñado de llamas aparcadas en batería, saturadas de seguridad y de comida basura. Detrás de las llamas estacionadas erraba la gran manada de fords y vauxhalls, con sus cámaras hambrientas listas para saltar a la mínima de cambio.
Reggie avanzó lentamente con el coche, hasta dejar atrás al yak y a las llamas.
—¿Qué es eso? —preguntó muy excitado Adam señalando algo.
—Una papelera —le explicó su padre.
Reggie había estado de buen humor toda la mañana pero, entre el calor que hacía, y el olor a niños y ajo, hacía rato que se le había esfumado del todo.
—¿Se puede saber qué cenasteis ayer? —preguntó.
—Calamares a la provenzal —contestó Linda—. ¿Por qué?
—Por nada, por curiosidad.
Tom gozaba de muy buena reputación en la zona del valle del Támesis. Publicaba anuncios inmobiliarios con textos ocurrentes en periódicos locales, elaboraba su propio licor de ortigas y de chirivía, fumaba en pipas de brezo, obligaba a los niños a comer pan de ajo. Le apestaba la barba a tabaco, a licor casero y a ajo, y había construido un capricho de piedra en el jardín trasero.
Dejaron atrás a paso de tortuga la nueva señal del ministerio de Transportes: «Peligro: paquidermos en libertad». Una manada de okapis invadió entonces su campo de visión y se detuvieron para admirar a los simpáticos rumiantes centroafricanos. Al parecer, la de Hartcliffe era la manada de okapis más numerosa del hemisferio norte.
—Mirad, okapis.
—Son originarios del centro de África —apuntó Tom.
—¿Qué es eso? —preguntó Adam señalando un pajarillo.
—Un estornino —le respondió cortante Reggie. Les llevaba uno hasta allí para ver la manada de okapis más numerosa del hemisferio norte y lo único que le interesaba era esa birria de estornino. Eso era lo que pasaba cuando se tenían unos padres progres, con corralitos finlandeses sin paredes y sin horarios fijos para acostarse.
Reggie avanzó de nuevo, rumbo al Reino del León.
«Se aproximan al Reino del León —advertía un cartel—. Cierren todas las ventanillas. Si tienen algún problema, toquen la bocina y esperen al gran cazador blanco.»
Una gran alambrada separaba los leones del resto de fieras, que eran más de fiar. Entraron al recinto de los leones pasando por debajo de una barrera de paso a nivel. Por encima de ellos, desde su torre vigía, el gran cazador blanco oteaba el horizonte ojo avizor.
—Ya mismo, leones —dijo Linda, que se estaba poniendo fondona y solía andar por su casa en cueros, para que los niños crecieran sin inhibiciones.
—Liones —dijo Adam—. Liones, liones, liones.
—Eso es, leones —dijo Tom.
Jocasta estaba rascando distraída la pegatina de «Yo estuve en Hartcliffe» de la ventanilla trasera.
—¿Están cerradas las ventanillas? —preguntó Elizabeth.
—Todas cerradas —corroboró Tom.
Los coches que les precedían habían llegado ya a la altura de los leones y el tráfico se detuvo durante unos instantes. Hacía un calor sofocante; las manchas de sudor bajo las axilas de Linda no paraban de extenderse más y más.
—¿Por qué son liones? —preguntó Adam.
—¿Por qué los leones son qué, cariño? —le preguntó a su vez Linda.
—¿Por qué los liones son liones?
—Pues porque lo son, cariño.
—¿Por qué?
—Porque vienen de los leones.
—¿Por qué los liones no son hormigas?
—Porque no salen de los huevos de las hormigas.
—¿Por qué?
—¿Por qué liones liones? —intervino Jocasta.
—¿Por qué yo soy yo? —prosiguió Adam.
—¿Por qué yo yo?
—¡A callar ya!
—¡Reggie! —exclamó Elizabeth.
—Papá, por favor, te ruego que no les hables más en ese tono —le dijo Linda.
Los niños se callaron.
La hilera de coches avanzó otros diez metros y volvió a detenerse.
—¿Seguro que los niños no pueden abrir las ventanillas?
—No seas pesada, madre.
Cada vez hacía más calor. A Reggie le caían riachuelos de sudor por la camiseta interior y los calzoncillos, por no hablar de los guantes de conducir antiadherentes que Adam le había regalado por Navidad y que en ese momento no podían estar más adheridos al volante. En el coche olía a sudor, a ajo, niños y a motor recalentado. Jocasta se echó a llorar.
Pasaron al lado de un jaguar gordo y perezoso. El jaguar animal se quedó mirando aturdido el jaguar coche sin darse por aludido por el parentesco.
—He hacido popó —anunció Adam orgulloso—. He hacido popó.
—He hecho popó —le corrigió Elizabeth.
—Madre, déjalos hablar como quieran… —la reconvino Linda.
—Hay que enseñarles a hablar bien, hija. Lo mismo un día hasta quieren trabajar en la BBC, quién sabe.
—Mamá, por favor, eso es cosa nuestra.
—Sí. Nosotros ya no pintamos nada —intervino Reggie.
—No es eso, es que nosotros tenemos nuestra propia manera de criar a los niños —explicó Tom—. En la medida de lo posible intentamos tratarles no como niños, sino como a pequeños adultos.
—¡Anda y calla, mojigato barbudo! —terció Reggie.
—¡Reggie…! —exclamó Elizabeth.