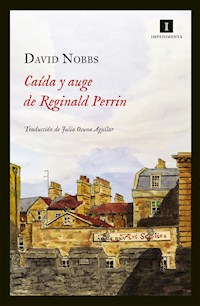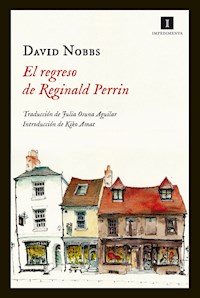
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Reggie Perrin es un hombre gris, de mediana edad, que lleva una vida si cabe más gris. Hasta que un día decide simular su propio suicidio y comenzar de nuevo como una persona diferente. "El regreso de Reginald Perrin" retoma el espíritu de la hilarante y agridulce "Caída y auge de Reginald Perrin", y nos ofrece las nuevas aventuras de uno de los antihéroes más inolvidables de la literatura británica reciente. Tras diversas tribulaciones, incluida la temporada en que nuestro protagonista se ve obligado a cuidar gorrinos en una granja, Reggie abrirá una tienda, "Basura", en la que todo lo que se vende es completa y absolutamente inútil. Para su sorpresa, el proyecto se convierte en un éxito apabullante. Cuando Reggie decide destruir el monstruo que ha creado, se da cuenta de que hay criaturas difícilmente eliminables. Un canto a la condición suburbana y a la miseria del hombre moderno; una "comedia trágica" plasmada con un ácido humor a prueba de bombas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El regreso de Reginald Perrin
David Nobbs
Traducción del inglés a cargo de
Julia Osuna AguilarPostfacio a cargo de
Kiko Amat
Para Mary
Libro primero
Capítulo 1
—Tú eres feliz, ¿verdad, Martin? —preguntó Elizabeth.
—Como no puedes ni imaginarte —contestó Reggie.
Era una mañana de lunes de marzo y el cielo lloraba con contención sobre la Urbanización de los Poetas.
Elizabeth leía el periódico mientras Reggie, en un bonito detalle para con los nuevos lectores de sus aventuras, meditaba sobre los insólitos acontecimientos que le habían llevado a aquel predicamento: desaparecer cuando la vida en Postres Lucisol se le había hecho insoportable, abandonar sus ropas en una playa de Dorset en un remedo de suicidio y vagar en multitud de disfraces para finalmente regresar a su propio funeral fingiendo ser un viejo amigo llamado Martin Wellbourne, casarse bajo esa identidad con su amada esposa Elizabeth y volver a Postres Lucisol para dirigir la «Fundación Reginald Perrin».
—Maletín —le dijo Elizabeth tendiéndole el maletín de cuero negro, con sus iniciales grabadas en dorado: «M. S. W.». Ojalá todavía pusiese «R. I. P.»…
—Gracias, amorcito —contestó, porque Reggie habría dicho: «Gracias, cariño».
—Paraguas —le dijo Elizabeth tendiéndole un objeto que justificaba sobradamente el uso de aquella palabra en concreto.
—Gracias, amorcito.
No se puso bien la corbata en el espejo porque eso era lo que habría hecho cuando era Reggie.
Ya en Coleridge Close, asomó de un agujero un técnico de la compañía telefónica.
—¡Odio a Martin Wellbourne! —proclamó Reggie de buenas a primeras.
El hombre, del susto, se agazapó de nuevo en su agujero.
Llegó al final de Coleridge Close, dobló primero a la derecha por Tennyson Avenue y luego a la izquierda por Wordsworth Drive, y atajó por el pasaje arbolado que desembocaba en la calle de la estación. Las piernas parecían resentirse de las zancadas y del paso premeditado de sus andares de Martin Wellbourne; era como si le dijeran: «Déjalo ya, Reggie. ¿Cuánto más piensas seguir con esta pantomima?».
¡Eso, ¿cuánto?!
Se detuvo en su puesto habitual en el andén, junto al cubo de arena de los bomberos, porque cuando era Reggie se apostaba delante de la puerta con el cartel de «Teléfono de Emergencia».
El tren de las 8.16 apareció con nueve minutos de retraso.
No rellenó el crucigrama durante el trayecto porque eso era lo que habría hecho Reggie.
Entró en el cubo sin personalidad que albergaba Postres Lucisol. El reloj, que había estado parado en las cuatro menos catorce desde el año 1967, había conocido recientemente una reparación: ahora estaba parado en las nueve y veintisiete.
Le dedicó una sonrisa a la recepcionista de las uñas encarnadas, lanzó una mueca al cartel nuevo, que se jactaba de proclamar «Postres Lucisol: una Gran Familia Feliz», y subió a pie los tres tramos de escaleras porque no funcionaba el ascensor.
Entró en su insulso despachito forrado de archivadores verdes y le dedicó una sonrisa a Joan, su secretaria, pero no lanzó el paraguas al perchero porque eso era lo que habría hecho Reggie.
—Buenos días, señor Wellbourne —le saludó Joan, cuyo marido había fallecido hacía justo ese día seis meses.
—Diecisiete minutos de retraso —le informó—: un bogie defectuoso a la altura de Earlsfield.
En la mesa había una montaña de cuestionarios en los que la plantilla había expresado sus opiniones sobre la vida en Postres Lucisol.
—La hora del dictado, señora Greengross —dijo, porque Reggie habría dicho: «Te dicto una carta, Joan».
No bien la secretaria se sentó y cruzó sus largas y espigadas piernas, a Reggie le recorrió un escalofrío de excitación.
Se apresuró a apartar la vista: aquel alarde de insensatez era propio exclusivamente de Reggie Perrin.
Echó, sin embargo, otra ojeadita rápida y notó que por la espalda le corría un nuevo escalofrío de excitación. Por un momento las miradas de ambos se cruzaron.
—A la atención del director del Colegio de Psicología Industrial —dijo Reggie—, Casa de Iniciativas de Helions Bumpstead. Afectísimo señor: gracias por su amable misiva en relación con la Fundación Reginald Perrin. El propósito de nuestras piernas es que nuestros empleados sean más felices…
—¿Piernas, señor Wellbourne?
Reggie había roto a sudar.
—Perdón, perdón… El propósito de nuestra fundación es que nuestros empleados sean más felices y, en consecuencia, más eficientes cada día. Ambas partes nos reunimos periódicamente para debatir la política de la empresa, y de hecho yo mismo mantengo en persona una charla mensual con cada trabajador; organizamos excursiones, asociaciones y conciertos vespertinos en nuestro nuevo centro social, El Bollo en el Horno, y…
Alguien llamó a la puerta.
—Pase.
Volvieron a llamar.
—¡Que pase!
Entró David Harris-Jones. Venía para su charla mensual.
—Perdón, no estaba seguro de si había dicho que pasase o no. Por eso he pensado que mejor que no… Y luego, si en realidad lo había dicho, pensé que ya me lo repetiría, y que siempre tendría tiempo de entrar.
—Siéntate, David.
El joven se acomodó en la silla que había calentado Joan. Reggie le envidió profundamente.
—Le traeré un café —se ofreció Joan.
—¡Ideal! —repuso David.
Cuando se quedaron a solas, Reggie adoptó un tono de voz impregnado de paternalismo; es como si él fuera el presidente Roosevelt, y David Harris-Jones fuese Estados Unidos en plena Depresión.
—Bueno, bueno, David… Me alegra verte por aquí. ¿Cómo van las cosas en el fascinante planeta de los helados?
—¡Ideal! Estoy disfrutando de lo lindo con el nuevo sabor de la gama, el Torbellino de Avellana.
—Bien, bien, qué gran noticia. Por cierto, he visto que te has apuntado a los Cantores de Lucisol…
—Sí, y me siento cada vez más… Bueno, tal vez no me corresponda a mí decirlo…, a lo mejor no es cierto.
—¿Cada vez más qué?
—Más seguro de mí mismo. Me siento como mucho más… ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra utilizaría?
—¡Resuelto!
—Sí.
—¿Y qué tal llevas la redecoración del despacho? —le preguntó Reggie mirando de reojo los paisajes litorales de Skegness y Fleetwood que le había regalado el Comité de Mejora del Ambiente Oficinesco para animar su cenizo cubil—. ¿Tienes ya la sarna?
—¿La sarna?
—Sí, ya sabes, la Síntesis de Asistencia para la Reforma de Negociados Acromáticos.
—Ah, sí… Pero aún estoy algo indeciso: no sé si quedarme con el rojo de iniciativa, el verde de concentración o el azul de lealtad. ¿Qué cree que me hace más falta: iniciativa, concentración o lealtad?
Volvieron a llamar a la puerta.
—Ah, el café.
Pero no era el café: era Tony Webster, el jefe del departamento donde trabajaba Reggie. Entró en el despacho con paso decidido sin llegar a ser arrogante.
—Buenas, Martin. Buenas, David. ¿Cómo va eso?
—Ahí vamos, tirando —contestó Reggie.
—¡Ideal! —contestó David.
—¡Genial! No os entretendré mucho. —Se le cayó un poco de ceniza del puro grande sin llegar a ser ostentoso que estaba fumándose sobre la solapa ancha sin llegar a ser exagerada de su traje moderno sin llegar a ser frívolo—. ¿Qué? ¿Tenemos más contenta a la mano de obra? —preguntó—. ¿Están sirviendo de algo los cuestionarios?
—Eso quiero creer —respondió Reggie.
—¡Genial!
—¡Ideal!
—Hay una cosilla que me preocupa, no obstante —prosiguió Tony—: la productividad ha caído en un uno coma dos por ciento.
—Vaya —se limitó a decir Reggie.
—¿Se te ocurre por qué puede ser?
—¿Porque la gente está demasiado ocupada rellenando cuestionarios, preguntándose de qué color pintar su despacho, yendo a charlas mensuales y conociendo «la otra cara de la industria»? —propuso Reggie.
—¡Ideal! —dijo David.
Tony le lanzó a este último una mirada destemplada.
—Perdón… —dijo David.
—Otra cosilla: el absentismo y las bajas por enfermedad han subido en un tres coma uno por ciento.
—Vaya.
—Habrá que informar a C. J.
—Claro.
—El secreto de una buena gestión es la capacidad para delegar —recitó Tony—. Se lo dirás tú, Martin.
Pero Reggie no pudo ir a decirle a C. J. que el absentismo y las bajas por enfermedad habían aumentado porque el propio C. J. se encontraba de baja por enfermedad. En su lugar, pasó el día introduciendo en el ordenador las respuestas al cuestionario que había dado la plantilla: encontró que los resultados eran desazonadores.
Cuando Reggie llegó a casa, encontró a Elizabeth en una de las mullidas poltronas blancas, de espaldas a la cristalera del jardín, hablando por teléfono con su hija Linda. La moqueta era gris perla y el papel pintado tenía un ligero tono amarillo verdoso. En las paredes colgaban cuadros de paisajes del Algarve pintados por el señor Snurd, el dentista de la familia. Reggie nunca se había atrevido a rechazárselos por miedo a que dejara de ponerle inyecciones.
—Mira, ya está aquí Reggie —le comentó a su hija al oír la puerta de la calle.
—¿Piensas decirle alguna vez que sabes que es él? —le preguntó Linda.
—No lo sé, la verdad es que no lo sé…
Reggie entró en el salón con cara de cansancio y Elizabeth aprovechó para despedirse:
—Tengo que dejarte, querida. Ha llegado Martin. —Colgó—. Martin, querido, ¿has tenido un buen día en la oficina?
—Maravilloso —dijo Reggie, porque, de haber sido Reggie, habría dicho: «No».
Fue directo a servir dos dry martinis. No le gustaba nada aquel mejunje, pero, como a Martin Wellbourne le encantaba, se lo bebía.
—¿Seguro que eres feliz? —le preguntó Elizabeth.
—Más feliz que una perdiz —contestó Reggie apoltronándose en el Parker Knoll marrón.
En el espacioso jardín, los árboles estaban tan pelados que tenían un aire de lo más puritano. En la cocina se cocía en su jugo una caldereta de cordero y un avión que descendía en picado hacia Heathrow ahogó la conversación. No lo sabían, pero transportaba una excursión del Colegio de Abogados de Islandia, deseosos de renovar su fondo de armario en el C&A por un módico precio.
—¿Qué has dicho? —preguntó Elizabeth.
—¡Que digo que ya estamos otra vez en la ruta de vuelo!
Elizabeth sirvió la cena y Reggie hizo lo que pudo por tragarse su plato de caldereta de cordero.
—A Reggie no le gustaba nada la caldereta de cordero —le dijo Elizabeth.
—¿Ah, no?
—No. Ni tampoco el dry martini.
—¿Ah, no? Bueno, pero es que yo no soy Reggie, ¿verdad?
—No, no lo eres, ¿verdad?
—¿Seguro, seguro que eres feliz, Martin? —le preguntó Elizabeth ya en la cama, mientras escuchaban de fondo el estrepitoso regreso de los Milford de su copita en el club de golf.
—Por supuesto que sí. Más feliz que un colibrí.
Hicieron el amor pero él no lo disfruto: estaba demasiado ocupado asegurándose de no hacerlo como Reggie Perrin.
Capítulo 2
El martes por la mañana el sol asomó acuoso, con un brillo acorde con el día.
—Siento lo de ayer —le dijo Reggie al técnico de la telefónica—, ¡pero es que no puedo con Martin Wellbourne!
—No pasa nada, jefe —repuso este—. Ningún hueso roto. Pero, a todo esto, ¿quién es ese Martin Wellbourne?
—Yo.
El técnico dio un respingo y aterrizó de culo en su agujero.
El de las 8.16 llegó a Waterloo con diecisiete minutos de retraso. Renovación de vías en Queen’s Road. C. J. se acababa de reincorporar a su puesto.
—Siéntate, Martin, siéntate.
Reggie retiró de la mesa una silla de respaldo duro y se sentó.
—No te fías de los sillones, ¿eh? —comentó C. J.—. No te culpo. No habría llegado adonde estoy si me hubiera fiado de los sillones.
—Desde luego que no, C. J.
El despacho era espacioso y estaba tapizado con una gruesa moqueta amarilla y dos alfombrillas rojas circulares. C. J. estaba sentado en una silla giratoria de acero tras un enorme escritorio de palisandro.
—Tengo que informarte de algo, C. J.
—¿El trabajo marcha, Martin? ¿Me tienes a todo el mundo con la moral bien alta?
—Sí, C. J., me…
—¿Cómo va el club de folk vespertino?
—Muy bien, C. J. Hoy canta Parker, de Flanes.
—Ese hombre podría ser perfectamente el primo de Dylan Thomas —comentó C. J.
Por el cercano río resonó la sirena de un remolcador.
—El caso es que…
—¡Lo importante es participar!
—Sin la menor duda, C. J. Me…
—El sábado quedé con un tipo que en tiempos fue el médico de la empresa. Morrissey, se apellida. Un hombre con la cabeza bien amueblada. Una vez le despedí.
—Verdaderamente fascinante, C. J. Me…
—Pues bien, le he devuelto el puesto. Me he dado cuenta de lo importantes que son la lealtad y la felicidad. Lealtad y felicidad, Martin.
—Eso mismo, lo que tú digas, C. J.
—Bueno, ¿qué querías? ¡Suéltalo ya! ¡Desembucha! No dejes para hoy lo que puedas hacer mañana.
—La producción ha caído en un uno coma dos por ciento y el absentismo laboral ha crecido el tres coma uno por ciento —le informó Reggie.
—Vaya.
C. J. midió la habitación con pasos presurosos sin dejar de fijar con la mirada los cuadros de la pared, como para coger fuerzas. El Bratby y el Bacon se habían visto desplazados por obras que cantaban más abiertamente a la felicidad: dos paisajes del Lake District, una naturaleza muerta con langosta incluida y un retrato del cómico Ken Dodd.
—He analizado los resultados de los cuestionarios, C. J.
—¿Y? —bramó C. J.
—Verás, hay muchas cosas que a mucha gente le gustan mucho, C. J.
—Bien, genial, fetén.
—Exacto, tú lo has dicho, fetén. Pero hay otras cosillas… minucias… que a mucha gente le desagradan mucho, C. J.
—¿Qué cosillas, Martin?
—Bueno… em… minucias, poco más. El… em… el edificio en sí, C. J. Y las… esto… las oficinas, y el mobiliario y… ejem…
—¿El qué?
—El producto en sí, C. J. Al parecer no llevan bien lo de producir púdines instantáneos.
—Vaya.
C. J. miró de reojo los paisajes lacustres, la langosta y a Ken Dodd; su sola visión pareció infundirle energías renovadas.
—Bah, tonterías, puras bagatelas, Martin. No debemos permitir que los reveses a corto plazo ensombrezcan las perspectivas a largo plazo. Ni mi señora ni yo hemos permitido jamás que los reveses a corto plazo ensombrezcan las perspectivas a largo plazo.
—Ya me imagino que no, C. J.
El jefe se echó hacia delante con una vehemencia inesperada. Tenía los ojos brillantes.
—Ya recogeremos los frutos, ya. Tú sigue trabajando así de bien. Y no olvides que, en cierto modo, estás manteniendo con vida a Reggie Perrin.
—No lo olvidaré, C. J. —contestó Reggie.
—A la atención del Gabinete de Ubicación de Oficinas, muelle sur, Tobermory (Isla de Mull). Estimados señores… —Suspiro.
—¿Está usted bien, señor Wellbourne? —le preguntó Joan.
—Estoy de perlas. Es solo que este asunto de hacer feliz a todo el mundo me está haciendo un desgraciado.
—Owen Lewis, de Tartas, viene dentro de cinco minutos. Para su charla mensual.
—Ah, perfecto, pues que venga. Yo me voy a casa.
Sin embargo, Reggie no se fue a casa; en lugar de eso, fue a ver a su encantadora hija Linda a su encantador pareado de la encantadora población de Thames Brigthwell.
Linda descorchó una botella del vino de coles de Bruselas de Tom y se acomodó en la chaise longue. Cuando Reggie fue a sentarse en un sillón, pegó un brinco, acompañado de un grito. Escondido en el asiento había un cuchillo insólitamente afilado.
—Te has sentado encima del cortaberenjenas —le explicó Linda.
—¿Del qué?
—Tom me regaló un juego de utensilios para verduras en Navidad. Viene uno distinto para cada verdura: un pelaendivias, un rallacalabacines…
—Ah, estupendo. ¡Una casa sin un rallacalabacines es como un jardín sin flores!
—Para ti es muy fácil burlarte, papá, pero si uno quiere medrar como corredor de fincas no puede ser menos que el vecino.
Reggie se sentó de nuevo, esta vez con mucho cuidado.
—Eres la única persona del mundo que sabe quién soy realmente.
—Tu secreto está a salvo conmigo.
Reggie le dio un trago al vino y en su cara se dibujó una mueca de asco.
—Está repugnante.
—El setenta y dos no fue un buen año para las coles.
Reggie sacó un uómbat de peluche de debajo del cojín.
—Tus niños tienen unos juguetes la mar de monos.
—Tom no les deja tener nada violento. Le ha confiscado a Adam la maqueta del Tercer Regimiento de Paracaidistas que le regaló Jimmy.
—Yo creía que Tom creía en la libertad.
—En la libertad y en la paz.
—Supongo que los principios pueden ser algo confusos… Ay, Linda, ¿qué voy a hacer?
—Quizás deberías hacer que Martin Wellbourne dejara sus ropas apiladas en la playa y reapareciera como Reggie Perrin.
—¿Cómo? ¿Asistiendo al funeral de Martin Wellbourne y casándome con tu madre por tercera vez? Esto no es cosa de broma, Linda.
—Perdona.
Esta le dio un beso a su padre cuidándose mucho de evitar la barba pinchuda de Martin Wellbourne.
Reggie miró al otro lado del césped, una franja de hierba alargada culminada por el capricho gótico de piedra que se había construido Tom.
—Me preguntaba si podrías contarle tú la verdad a tu madre…
—¿Yo? Si alguien tiene que contársela, eres tú.
—Puede que no sea tan fácil. Ya se ha acostumbrado a mi nuevo yo. De hecho, a veces creo que me prefiere a mí mismo antes que a mí.
—No te prefiere a ti mismo antes que a ti, no digas tonterías —repuso Linda—. Si prefiere a alguien, es a ti.
—Pero es que va a ser todo un golpe para ella como se lo diga.
—A lo mejor no es para tanto. Tú díselo, papá. Y ya. Hazlo esta misma noche.
—Sí. Sí. Lo he decidido: se lo diré esta noche. ¿De veras crees que debería decírselo?
—Si es lo que quieres…
Linda le sirvió a su padre otra copa del líquido, de un color amarillo verdoso.
—El coraje del beodo.
—Más bien, del belga.
Adam y Jocasta llegaron corriendo, seguidos a corta distancia por su padre.
—Hola, Tom. ¿Cómo anda el genio barbudo de los anuncios de casas del valle del Támesis?
—Buenas, Martin. Santo Dios, ¿no estarás bebiendo el vino de coles de Bruselas, verdad?
—Sí.
—Es imbebible. Hasta la fecha, se trata de mi único tropiezo. No se le puede pedir vino a esas coles.
Tom cogió la copa de Reggie y tiró lo que quedaba por el fregadero.
Reggie no tardó en irse. Cuando se volvió para echar una última mirada, Adam estaba abriéndole la garganta al uómbat con el cortaberenjenas.
Linda llamó a Elizabeth desde la cabina de enfrente de la iglesia. Las gélidas corrientes de marzo se colaban por los cristales que los vándalos habían roto.
—Papá acaba de estar por aquí. Te va a decir que es Reggie.
—Ah…
Fuera, un hombre con cara siniestra daba saltitos de una pierna a la otra, como si la cabina fuese un urinario.
—¿Estás contenta? —le preguntó Linda.
—Pues no lo sé, la verdad. En realidad me he pasado gran parte del tiempo intentando ponérselo fácil para que me lo dijera, pero ahora me da miedo.
Linda estaba segura de que el tipo no era más que un pinchaúvas.
—He pensado que era mejor avisarte para que te hagas bien la sorprendida.
El hombre consultó su reloj de pulsera. ¿Desde cuándo los pinchaúvas tenían una hora fija para llamar?
—Tengo que dejarte, mamá, que hay un señor esperando.
Se obligó a pasar justo al lado del hombre.
—Perdone.
—No hay prisa —respondió este con un tono de voz agradable y refinado, sin dobleces—. Solo quiero entrar para pinchar alguna uva que otra.
Y se carcajeó, satisfecho de sí mismo.
Reggie recorrió a paso lento el pasaje arbolado hasta Wordsworth Drive, dobló luego a la derecha por Tennyson Avenue y por último a la izquierda por Coleridge Close. Tenía la sensación de que aquella urbanización tan deseable, con sus aceras rosas y sus falsas casas georgianas y tudor, no era el marco adecuado para una revelación tan dramática; de entrada, ni tan siquiera había visillos tras los que esconderse.
Le dio un beso en la mejilla a Elizabeth.
—¿Qué hay de cenar?
—Redondo asado, querido.
¡Porras! A Martin Wellbourne le encantaba el redondo asado, había soñado con su franqueza anglosajona en los manglares de Brasil; Reggie, en cambio, le tenía tirria.
Sirvió las copas con mano temblorosa mientras le decía a Elizabeth:
—Prepárate para que te dé un buen susto.
—No me gusta cómo suena eso.
—Agárrate, que te espera una buena.
Elizabeth se agarró.
—No soy Martin. ¡Soy Reggie!
Se quitó la peluca postiza y esbozó una sonrisa de lo más bobalicona.
—¡Dios mío! ¡Dios mío, Reggie! ¡Eres tú! ¡Reggie! ¡Estás vivo!
Elizabeth hizo una imitación bastante pasable de una mujer desmayándose.
Cuando recobró el sentido y se tomó el brandy que le sirvió Reggie, llamó a Tom y Linda y a su hermano Jimmy y les pidió que acudiesen cuanto antes a su casa. No pudieron llamar a su hijo Mark porque estaba de gira por África con una compañía de teatro, y a esas horas estaría representando Sexo, no, gracias, somos británicos ante un selecto y estupefacto público en Katanga.
—Ojalá mamá no estuviese pachucha y pudiese venir —comentó Elizabeth.
Reggie cerró los ojos y visualizó a una anciana de precaria salud sola en su casa.
—¿Sabes? Ya no se me aparece la imagen de un hipopótamo cuando pienso en tu madre.
—Se agradece.
Se comieron el redondo asado mientras esperaban.
—Ahora puedo volver a comer los platos que me gustan.
Reggie se convenció de que, ahora que volvía a ser Reggie Perrin, todos sus problemas desaparecerían de un plumazo. Había vuelto a casa tras una larga travesía por una terra incognita.
Sonó el timbre.
—¡Ay, por Dios! —exclamó, y subió corriendo las escaleras.
Elizabeth hizo pasar a Tom y Linda.
—¿A qué viene tanto misterio? —preguntó este.
—Ya lo verás —le dijo Elizabeth.
—No me gustan los misterios. Yo no soy muy de misterios.
—Es verdad —corroboró Linda.
Se había hecho de noche y las cortinas estaban corridas. Hicieron tiempo charlando de la caída del mercado inmobiliario en el valle del Támesis y de lo difícil que era encontrar juguetes que les enseñasen a los niños la estructura socioeconómica de la sociedad. A las nueve menos cuarto el excomandante del ejército apareció en su Ford oxidado. Le olía el aliento a whisky y llevaba coderas de cuero en la americana. Iba cuesta abajo y sin frenos desde que Sheila le había dejado.
—Nos apenó mucho enterarnos de lo de Sheila —le dijo Tom.
—No hay mal que por bien no venga. Oficio truncado, vida familiar dilapidada: se impone comienzo desde cero.
—¿Tienes ya alguna idea de qué vas a hacer ahora? —se interesó Tom.
—Sí.
—Y, bueno, ¿de qué se trata?
—Hablar por hablar cuesta vidas —respondió Jimmy.
—Y dale con los misterios… Desde luego, es un auténtico misterio porque os empeñáis todos en tener tantos misterios.
—Tom no es muy de misterios —apuntó Linda.
—Pues no, no lo soy. ¿Qué tiene de malo decir que no soy muy de misterios cuando no lo soy?
—Pero ¿de qué va el misterio de esta noche? —preguntó Jimmy—. Huele a misterio del bueno.
Elizabeth estaba de espaldas a uno de los espantosos cuadros del doctor Snurd.
—Esta noche he sabido algo de Martin…
—¿No será el Monstruo de la Línea Piccadilly? —saltó Jimmy—. Perdón. Fuera de lugar.
—Martin Wellbourne no es su nombre real. Su verdadero nombre… su verdadero nombre es Reggie Perrin.
Tom ahogó un grito y Jimmy cayó sobre la silla como fulminado por un rayo.
—¿Quieres decir… que Martin es… papá? —preguntó Linda, y acto seguido hizo una imitación bastante pasable de una mujer desmayándose.
Cuando volvió en sí, Jimmy le dio un brandy.
—¡Reggie! —gritó Elizabeth.
Y por la puerta asomó Reggie, que acababa de bajar las escaleras, sin la peluca y con su sonrisa de bobalicón.
—¡Dios bendito…! —exclamó Jimmy.
—¡No sé qué decir…! —exclamó Tom.
—¿En serio no sabes qué decir? —preguntó Reggie.
—¡Papá! —dijo Linda, que corrió a abrazarle.
—Ya está, ya está —le dijo Reggie acariciándole la cabeza—. Menuda sorpresa, ¿no, muchachota?
—O sea, ¿que has sido tú todo el rato? —comentó Jimmy—. Yo algo me olía, no sabía qué, pero algo me olía.
Elizabeth fue a por una botella de champán.
—¿Y por qué lo hiciste? —quiso saber Tom.
—¿Acaso todo tiene que tener una explicación? —repuso Reggie.
—Sí, la verdad es que yo diría que sí.
Elizabeth trajo el champán y Reggie lo abrió.
—A mí el champán, ni fu ni fa —dijo Jimmy—. Pero salud.
—¡Bienvenido a casa, papá! —le dijo Linda.
Brindaron por Reggie.
—¿De modo que te hicimos un funeral estando todavía vivo?
—Sí. Y asistí y todo.
—Pues yo puse cincuenta peniques.
—¡Tom!
—Que no es por el dinero, que es por los principios.
El reloj de pie del pasillo dio las diez.
—¿Sabéis lo primero que hice cuando vi la nota de Sheila? —intervino Jimmy—. Me planché los pantalones. Proverbio del viejo coronel Warboys. Con la raya bien hecha, todo pinta mejor. Planchaba con gas mostaza, Warboys. Odiaba a los polacos libres. Sin rayas. Perdón. Hablo mucho. Acaparando atención. Nervios.
—¿Por qué has estado tan gruñón hoy? —preguntó Linda.
Ambos estaban tendidos en la cama ortopédica que compartían.
—La vida es muy sencilla, y yo soy una persona poco complicada. Voy al trabajo, traigo dinero a casa, te quiero: es sencillo. No entiendo por qué hay gente que no lo entiende.
Un búho ululó por la ribera del río.
—Los búhos no dejan su ropa en la playa y vuelven para su propio funeral disfrazados de palomas.
—Mi padre no es ningún búho… —repuso Linda.
Estaban tumbados cada uno en un lado de la cama ortopédica, sin tocarse.
—¡Puñetas! —dijo Jimmy.
Se le había derramado el whisky en la almohada.
Un búho ululó.
—Chis —le increpó Jimmy.
—¿Eres feliz, Reggie? —preguntó Elizabeth.
Un búho ululó y los Milford dieron sendos portazos al bajarse del coche.
—Sí. Más feliz que un colibrí.
Capítulo 3
El miércoles fue un típico día de primeros de primavera, con sol radiante y chubascos pasajeros, a partes iguales. Por primera vez desde el 11 de marzo de 1932 no se batió ningún récord meteorológico en ningún punto de Gran Bretaña.
Reggie estaba observando por la ventana un carbonero que picoteaba una bola de manteca colgada de un serbal, a fin de incitar semejante postal ornitológica.
—Maletín —le dijo Elizabeth tendiéndole el maletín con sus iniciales grabadas en dorado: «M. S. W.».
—Gracias, cariño.
—Paraguas.
—Gracias, cariño.
—Peluca.
—Ay, Dios…
Reggie se ajustó la peluca en el aseo de la planta baja. ¿Cuándo acabaría de una vez tanto absurdo? ¿Qué pretendía? ¿Disfrazarse de Martin Wellbourne todas las mañanas y quitarse el disfraz todas las noches?
Cuando el técnico de la telefónica vio venir a Reggie, se metió en su agujero instintivamente.
—Tranquilo —le dijo Reggie—, ya no soy Martin Wellbourne.
—Buenos días, señora Greengross. Diecisiete minutos de retraso: una inundación ha afectado a los cables de señal en Effingham Junction.
—Buenos días, señor Perrin.
—Hora del dictado —anunció sentándose a su mesa, cuya edad podía determinarse por los anillos dejados por cientos de tazas de café a lo largo de los años—. A la atención de la empresa de calendarios picantes de Buff Road, Orpington. Estimados señores: ¿podrían facilitarme un presupuesto para un total de ciento cincuenta calendarios picantes? Queremos mantener a nuestro personal masculino en un constante estado de… Pero espere. ¡Me ha llamado Perrin!
—Sí.
—Pero me apellido Wellbourne, señora Greengross.
—¡Ay, Reggie, Reggie!
Joan le echó los brazos al cuello y le plantó un beso en la mejilla.
—¡Joan! ¡Haz el favor, Joan!
En ese momento llamaron a la puerta, y ambos se apresuraron a apartarse el uno del otro.
Era C. J.
—Buenas, Martin.
—Buenas, C. J.
—Me gustaría que fueses a hacerte un buen chequeo con el doctor Morrissey. A ver si así le das al pobre algo que hacer en su primera mañana.
—Desde luego, C. J.
—¡Mal no hace quien algo hace! ¿No es así, Joan?
—Y tanto, C. J., y tanto.
—Tienes carmín en la mejilla, Martin.
—Por supuesto, C. J. ¿Cómo?
—Ándate con ojo, Martin. No habría llegado adonde estoy si me hubiera pasado el día con carmín en las mejillas.
—Por supuesto que no, C. J. Dios me libre. Perdona, C. J.
En cuanto C. J. salió por la puerta, Reggie se limpió el carmín de la mejilla. ¡Vano esfuerzo! Joan no tardó en volver a besarle efusivamente.
C. J. entró de nuevo en el despacho.
—¡Martin!
Reggie se apartó como catapultado del abrazo de Joan.
—No es lo que piensas. Se trata de un experimento, C. J. Forma parte del plan para hacer felices a los trabajadores y mantener a raya el absentismo. Voy a proponer que todo el mundo se dedique a besarse todas las mañanas, C. J. Pero solo entre personas del sexo opuesto, ni que decir tiene…
—Martin, te estás pasando de castaño oscuro. ¡Esto no es la British Leyland!
—Lo siento, C. J. Me he dejado llevar por el entusiasmo.
—Pues has de atemperar el guiso del entusiasmo con el aderezo de la moderación. Había vuelto solo para decirte: «Utiliza una dosis extra de amabilidad con el doctor Morrissey».
—Así lo haré, C. J.
Cuando C. J. volvió a irse, Joan dio un paso hacia Reggie. C. J. abrió una vez más la puerta.
—Ni mi señora ni yo nos hemos dedicado nunca a besar a todos los trabajadores todas las mañanas.
—¡Por favor, Joan, no vuelvas a hacerlo! —le pidió Reggie cuando C. J. se fue de una vez por todas.
—Lo siento…
—¿Cuándo te has dado cuenta?
—Ha sido poco a poco. Al principio no podía creérmelo…
—¡Circular para todos los departamentos! —dijo Reggie de vuelta a su escritorio mientras jugueteaba nervioso con su calendario digital—: Los miembros del club El Bollo en el Horno han estado dejando las instalaciones en un estado ciertamente… Joan, atiende, no estás apuntando.
—No me apetece, señor Perrin…
—Joan, creo que es mejor que me llames señor Wellbourne.
La secretaria se fue a su escritorio y se sentó.
—Podría contarle a C. J. que es usted el señor Perrin, señor Wellbourne.
—Sí, podrías…
—Pero me abstendría de hacerlo en caso de que…
—¿Me estás chantajeando, Joan?
—No exactamente, señor Perrin.
—¿Y cómo lo llamarías tú entonces?
—Bueno, vale, sí, un poco.
—¿Y te abstendrías de decírselo en caso de…?
Joan se puso colorada.
—¿En caso de qué, Joan?
—En caso de que tú y yo… los dos… ya sabes…
—¿En caso de que echásemos juntos una canita al aire de vez en cuando?
Joan asintió.
—¡Joan! Así dicho, suena de lo más sórdido.
En ese momento apareció por la ventana un andamio colgante que transportaba a un joven limpiacristales rubio. Fingieron estar ocupados hasta que terminó.
—Te quiero —le dijo Joan cuando se hubo ido.
—Joan, esto es muy violento —le dijo Reggie, que no paraba de pasearse arriba y abajo por el abarrotado despacho—. Yo me sentía atraído por ti… eras atractiva… eres atractiva…, y me siento atraído. Pero soy un hombre casado y quiero a mi mujer, y lo que pasó fue un error—. Se inclinó sobre la mesa de Joan y la miró a los ojos—. Y puedes decírselo a C. J., si ves que no te queda más remedio.
—No podría.
—Ya lo sé.
—¡Porras! —espetó Joan, tras sonarse la nariz—. Lista para el dictado, señor Wellbourne.
Las paredes del pequeño dispensario del doctor Morrissey estaban decoradas con láminas que representaban partes del cuerpo humano. La ventana era de cristal esmerilado.
—Me alegro de verle otra vez por aquí —le dijo Reggie al médico.
—Lo dudo. Usted nunca me ha visto por aquí —repuso el doctor Morrissey.
—Me refería a que me alegro de verle y de saber que ha vuelto. Por supuesto que yo no le he visto nunca. Dios me libre.
—Quítese la ropa y póngala allí, encima de la mía.
—¿Cómo?
—¡Es una broma! Hace que el paciente se desinhiba.
—Ah, vale. Je, je.
—He estado perfeccionando mis dotes en materia de psicología durante el tiempo que he pasado en el dique seco.
Reggie se levantó la camisa y el médico le puso el estetoscopio en el pecho.
—Se encarga usted de… diga «aaaaaa»… de la historia esa en memoria de Reginald Perrin, ¿no es eso?
—Sí. Aaaaaa.
—¿Cómo va?… Repita… Va bien, ¿no?
—Pues me da que la gente… Aaaaaa… no tiene especial interés por ser feliz.
—¿Y con cuánta gente está tratando? Diga treinta y tres.
—Con unas doscientas treinta y cinco. Treinta y tres.
—Gracias. Ah, pues no está mal. Y sí, está claro que la gente no quiere ser feliz. La felicidad casa bien con los caracteres latinos… Tosa… No va para nada con el temperamento británico.
—Esa es justo… —Reggie tosió—… la impresión que me da.
—Bien. —El médico se quitó el estetoscopio y le tendió a Reggie un botecito vacío—. Vaya detrás de ese biombo.
Reggie se parapetó tras un pequeño biombo por el que solo le sobresalían cabeza y hombros; detrás había un mueble esquinero oxidado, lleno de botes con mejunjes de colores vivos.
—Va contra natura ser feliz en el trabajo —opinó el doctor Morrissey—. Hay gente que disfruta de lo lindo criticando a los demás a sus espaldas, guardando rencor y quejándose porque las chicas de la cantina no se lavan las manos después de ir al baño. Es el modo de vida inglés. Como lo de poner mamparas en los urinarios… Yo sé lo que estás haciendo, tú sabes lo que estoy haciendo, tú sabes que sé lo que estás haciendo. Es una función corporal natural y saludable propia de todos y cada uno de nosotros: de usted, de mí, de Denis Compton,[1] del papa de Roma, incluso de Wedgwood Benn…[2] Pero nosotros los británicos ¡nos escondemos detrás de una mampara! No como los franceses, supuestamente el civismo personificado, todos orinando en fila en sus áreas de descanso. Aunque también hay que reconocer que el asunto sale más fácil detrás de una mampara…
Reggie salió de detrás del biombo y le tendió el botecito vacío al doctor Morrissey.
—Hace demasiado frío.
—Ah, sigues siendo el Reggie de siempre.
—¿Perdone?
—¡Eres Reggie Perrin! ¿A qué viene tanta pamplina? —exclamó el médico.
—Es que…
—Me temo que voy a tener que contárselo a C. J. Así le demostraré que soy un efectivo al que tiene que valorar.
—Bien visto, lo mismo hasta es un alivio…
—Siéntese, Perrin —le dijo C. J.
Reggie retiró una silla de respaldo duro y se sentó. El doctor Morrissey le dedicó una sonrisilla nerviosa desde las profundidades de su poltrona.
—Era mi deber, Reggie.
—Siempre supe que era usted un buen hombre, doctor… No como tú, Reggie… Esto es una desgracia —dijo C. J.
—Sin duda, C. J.
C. J. se incorporó y le fulminó con la mirada.
—¿A quién creías que podías engañar fingiendo tu muerte y haciéndote pasar por un viejo amigo de Colombia?
—Absurdo, ¿no es así? —reconoció Reggie.
—Y dirigir tu propia fundación. ¿Acaso pensabas irte de rositas?
—Ridículo.
—No habría llegado adonde estoy si me hubiera dedicado a hacerme pasar por cualquier viejo amigo de la Argentina.
—Me hago cargo, C. J.
—Yo también podría presentarme en la oficina con un vestido y hacerme pasar por Kathy Kirby, pero no se me ocurre. ¡Los ingleses no somos así!
—Desde luego que no, C. J.
—Han debido de metérsete unas cosas muy raras en la cabeza allí en Perú.
—En realidad nunca he estado en Perú, C. J. No soy Martin Wellbourne.
—¡Eso ya lo sé! No soy un pazguato. ¿O me equivoco, doctor?
—No, no. Como hombre de ciencia, puedo afirmar que no es usted ningún pazguato.
—Ahí lo tienes. De buena tinta.
El insuficiente triple acristalamiento retembló cuando un vuelo charter de la Asociación Belga de Mesoneros Reunidos surcó los aires rumbo a los almacenes Bourne & Hollingsworth’s.
—¿Qué decía, Morrissey? —quiso saber C. J.
—¡Que digo que ya estamos otra vez en la ruta de vuelo!
—Y toda esa chorrada de intentar que los trabajadores sean felices… ¡No tiene el menor sentido! —comentó C. J.—. ¿Te sorprendería si te dijera, Reggie, que el absentismo ha subido en un tres coma uno por ciento?
—No, C. J., yo mismo te lo dije.
—¡Pues tú mismo te has sentenciado! ¡Estás despedido!
—Sí, C. J.
—Recuerda que fuiste tú quien me vino con la idea de esa fundación absurda.
—En realidad fue idea tuya, C. J.
—He estado a punto de cargarme esta empresa con esa historia de preocuparse por la gente. No habría llegado adonde estoy si me hubiera preocupado por la gente en algún momento de mi vida. Y para colmo, he vuelto a contratar a este incompetente de médico. ¡Está despedido, Morrissey!
—Pero, C. J… —balbuceó el médico.
—El doctor Morrissey acaba de revelarte mi verdadera identidad —intentó mediar Reggie.
—Lo que viene a demostrar que es un idiota redomado —replicó C. J.
—¡Me parece sumamente injusto! —protestó el médico.
—Lo es. La vida es injusta, yo soy injusto, y ustedes dos quedan despedidos —concluyó C. J.
Capítulo 4
Reggie, en su cuadragésimo séptimo cumpleaños, pasó a ser un exponente perfecto del paro.
La oficina de empleo tenía las paredes grises y carteles que advertían sobre las sanciones que a uno le podían caer por inmigrante ilegal, sobre los peligros del brote de vasculitis porcina en Shropshire y sobre la conveniencia de poner al día el calendario de vacunaciones con bastante antelación, en caso de tener que viajar al extranjero.
—¿Apellido? —preguntó el administrativo, que tenía una de esas narices largas con evidente tendencia a moquear, si bien en ese momento no presentaba rastro de mucosidad alguna.
—Perrin.
—¿Oficio? —preguntó con su hastiada voz de administrativo.
—Gerencia media.
—Pues últimamente no hemos tenido noticias de Imperial Chemical Industries —le informó el administrativo.
—¿Y qué puede ofrecerme?
—Pues tenemos una vacante en la granja porcina del señor Pelham.
—No, muchas gracias.
Los días de abril se sucedieron a marchas forzadas. El tiempo estuvo bastante revuelto.
Todas las mañanas Reggie recorría con mirada aviesa las hostiles calles de la Urbanización de los Poetas, habitada por gente que había llegado a la conclusión de que el fracaso es contagioso. Había incluso quienes se cruzaban de acera para evitar saludarle. Peter Cartwright había comenzado su camino a la estación por Elizabeth Barret Browning Crescent. «Es que no sé qué decirle», le había explicado Peter a su mujer.
Todas las mañanas Reggie daba un paseo por la calle principal de Climthorpe, donde había siete sociedades de préstamo pero ni un solo cine: Sic transit Gloria Swanson.
El destino último de su paseo era la sala de consulta de la biblioteca pública, y todos los días sin falta alcanzaba dicho destino, pues en ningún caso se había puesto en entredicho su sentido de la orientación.
Compartía la sala de consulta con estudiantes acuciados por resfriados galopantes, ancianas arrugadas como pasas que buscaban extraños números atrasados de publicaciones aún más extrañas o ancianos de ojos llorosos que se resguardaban allí hasta la hora en que abrían el pub. Reggie se afanaba entre los periódicos y las ofertas de empleo.
Había muchas para las que no estaba cualificado: no era ni joven, ni tampoco entusiasta ni dinámico; no hablaba nueve idiomas; no contaba con una dilatada experiencia en el ámbito de las relaciones laborales; no disponía de amplios conocimientos sobre el Golfo Pérsico ni sobre perforaciones con barrena; no tenía a sus espaldas cinco años de experiencia como comadrona ni un profundo compromiso con la industria de los tejidos sintéticos.
Había otras ofertas a las que sí se postuló.
Una noche, mientras Angela Rippon daba las noticias con el volumen quitado, Reggie se decidió a hablar con Elizabeth sobre el futuro.
—Buscaré trabajo —se ofreció esta.
—Te he decepcionado…
—Venga, déjate de historias. El orgullo es un lujo que ya no podemos permitirnos.
Angela Rippon puso cara de gravedad: malas noticias.
—Tendremos que apretarnos el cinturón —dijo Reggie.
—Pero si ya hacemos cuatro comidas sin carne a la semana…
Elizabeth tenía la cara pálida y ojerosa. Pasear por Climthorpe era todo un suplicio; a su paso, la gente comentaba: «Me da pena por ella, la pobre».
—Voy a vender los cuadros del Algarve —dijo Reggie.
—¿Y qué cosas piensas hacer con la libra que te den?
—Seguro que sacamos más de una libra. La fama del doctor Snurd está subiendo como la espuma últimamente.
—¿Y eso quién lo dice, si puede saberse?
—El doctor Snurd. Por lo visto sus cuadros causaron sensación en la Muestra de Arte Dental. Le conocen como el Picasso de los Molares…
Elizabeth suspiró. Reggie miró de reojo a las dos mujeres desoladas y calladas: a su esposa, apesadumbrada por la angustia propia, y a Angela Rippon, abatida por diversas tragedias de ámbito cósmico, al parecer.
—Me he presentado a varios puestos. Supongo que algún día tendré el santo de cara.
Aun así, las tardes se hicieron más largas y el tiempo más cálido, pero el santo de Reggie seguía sin aparecer por ningún lado.
Le citaron para cuatro entrevistas: en dos le echaron atrás nada más verle, de la tercera lo descartaron después de quedar entre los seis finalistas y en la cuarta la pifió tras quedarse el último.
Iba todas las semanas a la oficina de empleo de Climthorpe. Se sentía avergonzado entre la tropa de actores, actrices, emigrantes irlandeses y enfermos crónicos de bronquitis; indios y paquistaníes, vicarios secularizados y actores irlandeses con bronquitis crónica. No lo sabía, pero el hombre que tenía ese día delante en la cola había jugado en la selección inglesa durante los años cuarenta. Tenía en su haber veintidós campeonatos, además de dos sentencias por hurto menor.
—Seguimos sin noticias de la Imperial —le informó el administrativo.
—¿Ni de Unilevers? —preguntó Reggie haciendo un esfuerzo por seguir la chanza.
—Todavía no. Supongo que no logran contactar con nosotros.
—Eso será.
—Vacante en la granja porcina del señor Pelham.
—No, muchas gracias.
Una nevada impropia de la estación dejó a los turistas sin las primeras prácticas en red en el estadio de críquet de Lord’s. Para colmo, en la casa de Jimmy nadie contestaba al teléfono.
Fueron a Worthing a visitar a la madre de Elizabeth. El silencio de la anciana fue el más elocuente de los reproches, un recordatorio de que Reggie no estaba manteniendo a su hija como ella se merecía.
En el viaje de vuelta, a la altura de Dorking, Elizabeth le dijo:
—No podemos seguir así. Si mañana no consigues trabajo, saldré a buscar yo también.
—Le ha caído usted en gracia a los cerdos —comentó el señor Pelham.
Reggie posó la mirada en las rechonchas y juguetonas criaturas rosas que se revolcaban ávidamente por la bazofia, justo a sus pies.
—¿Lo dice usted en serio, jefe?
—Pues sí, hijo, nunca en mi vida les había visto cogerle tanto cariño a nadie —respondió el señor Pelham. Era un hombre grande, de buenas hechuras, con la cara toda colorada.
—Se agradece.
El primer día de trabajo tocaba a su fin. La granja porcina de Pelham estaba situada en una triste cuña de descampado que se había quedado fuera de los planes urbanísticos del extremo más occidental del municipio de Climthorpe. Lindaba a un lado con la escuela de equitación y al otro con un desguace de coches.
—Les gustan los hombres mayores, ¿sabe usted? Con los jovenzuelos que todavía no tienen ni un pelo en el pecho no se llevan bien.
—Ya me imagino, ya.
—Y no les culpo. Si yo fuera un cerdo, tampoco me llevaría bien con los jovenzuelos sin un pelo en el pecho.
Había cuatrocientos cerdos repartidos en largas hileras, a razón de doce cerdos por chiquero. Al fondo estaban las casetillas donde dormían. Entre fila y fila, había un camino flanqueado por zanjas por las que discurrían a sus anchas las heces porcinas.
A Reggie le dolían las piernas y la ropa le olía a rayos. Pobres cerdos… El amor que le profesaban no era en absoluto correspondido.
—¿A que son unos animales nobles, nobles? —comentó Pelham.
—Nobilísimos. Los aristócratas del reino animal.
—Con todas esas costillas, todas esas chuletas ahumadas…
A Reggie, cuando se incorporó, le costó enderezar la espalda. El señor Pelham le había dicho que, cuanto más hondo metiese las piernas en el barrizal, menos le dolería luego. Se había pasado gran parte del día sacándolas del barro.
—¿Crees que les cogerás cariño, hijo?
—Eso espero.
La densidad de población porcina estaba calculada al dedillo, inclusive el lechón más pequeño. Había que echarles grano por las mañanas y bazofia por las tardes. Las raciones se calculaban hasta el último miligramo. Y, en cuanto cogían peso suficiente, se los llevaban directos al matadero.
—De vuelta a la naturaleza. No se puede luchar contra eso —sentenció el señor Pelham.
La llamada de C. J. la pilló totalmente por sorpresa; al igual que la invitación de que le hiciese una visita en su despacho para tomar una copa. Nadie conocía el segundo nombre de C. J., pero desde luego no era generosidad.
Y de ese modo Elizabeth entró en el sanctasanctórum de C. J. y avanzó a trompicones por la gruesa moqueta.
Una mujer de mediana edad y tez macilenta estaba junto a la mesa, rociando con un espray el teléfono de C. J. Vestía un uniforme marrón blasonado con la leyenda: «Frotamatón». Miró a Elizabeth y le sonrió alegremente.
«Estoy malacostumbrada —se dijo Elizabeth—. Si yo llevase un uniforme marrón blasonado con la leyenda “Frotamatón”, no sería capaz de sonreírme a mí misma tan alegremente.»
C. J. le dio un apretón de manos firme como el acero, como si quisiera compensar la falta de helicóptero privado.
—Siento llegar tarde… —se disculpó Elizabeth—: una reacción en cadena a un raíl doblado a la altura de West Byfleet.
La mujer del teléfono se fue y Elizabeth se sentó con cuidado en uno de los sillones de cuero marrón oscuro.
C. J. se echó a reír a carcajadas.
—Ya veo que Reggie te ha contado lo de los sillones. Estos son nuevos, japoneses. Pequeñitos pero silenciosos como ellos solos. Al parecer, hay que recurrir a nuestros congéneres metemanos y lotosentados si se quiere uno agenciar una silla decente. Es irónico.
No le preguntó a Elizabeth qué quería tomar. Se limitó a servirle a ella un jerez y ponerse un whisky para él.
Los cuadros que denotaban felicidad habían desaparecido para dejar sitio a retratos de célebres industriales.
—¡Vivimos en un mundo competitivo! —comentó C. J. ofreciéndole por inercia la caja de puros para al cabo apresurarse a apartarla—. No hay sitio para cantamañanas, para ceros a la izquierda ni correveidiles.
—Ya me imagino que no.
—Ni mi señora ni yo hemos tenido nunca sitio para cantamañanas ni ceros a la izquierda ni correveidiles.
—No me cabe la menor duda.
—¿Y cómo anda Reggie?
—Está muy bien.
—¿Y trabaja?
—Sí, cebando cerdos.
—¡Vaya, a industria revuelta, ganancia de porqueros! Ja, ja… No vaya usted a creer que no tengo mi corazoncito.
—Le juro que nunca lo creería. Un jerez muy rico.
C. J. miró de reojo el retrato de Krupp,[3] que no habría llegado adonde estuvo en su día si hubiera hablado de lo rico que estaba el jerez.
—Me preocupa Reggie. A veces me pregunto si no habremos contribuido a sus tribulaciones…
Se quedó aguardando la respuesta de Elizabeth y pareció perdido al no recibirla.
—¿Y cómo van a arreglárselas?
—Siempre puedo buscar yo un trabajo.
—¡Ajá!
C. J. rellenó la copa de Elizabeth y dejó la suya como estaba.
Se levantó y le tendió el jerez mirándola a los ojos desde arriba.
—¿Le importa si le hago una pregunta personal?
—Claro que no —dijo riendo Elizabeth.
—¿Sabe usted mecanografía?
—Estoy un poco oxidada.
—¡Pero si es como montar en bici! Un elefante nunca olvida, como suele decirse.
Y así fue como C. J. le ofreció a Elizabeth el puesto de secretaria de Tony Webster. Empezaría con un contrato de prueba de un mes.
—Hay una cosa —apuntó Elizabeth.
—¡Por favor! —exclamó C. J. alzando una mano para reprobarla—. No me dé las gracias.
—¿Cuánto cobraría?
Tal vez fue cosa de la luz, pero Elizabeth habría jurado que lord Sieff[4] le había guiñado un ojo desde su cuadro.
—Es por los cerdos, ¿verdad? —dijo el señor Pelham—. No le gustan los cerdos.
—No son los cerdos. Me encantan los cerdos.
—En el fondo los cerdos tienen un corazón así de grande. No son unos cerdos, no sé si me entiende. Le sorprendería lo limpios y aseados que pueden llegar a ser bajo toda esa peste y esa mugre.
—No es por los cerdos, se lo juro.
—Que si el ajetreo, que si cerdos que vienen, cerdos que van, que si casetas que reparar, que si esto, lo otro o lo de más allá…
—Es por mi espalda.
Un boeing 727 les sobrevoló a baja altura con una excursión del Instituto Würzburg de la Mujer rumbo a la sección de tallas grandes de D. H. Evans.
—¿Perdone?
—¡Decía que ya estamos otra vez en la ruta de vuelo! —le dijo el señor Pelham—. Le echaré de menos, hijo. Tiene usted un don para los cerdos.
—No me es posible vivir sin espalda.
—Las espaldas son puñeteras como ellas solas. Las espaldas son un auténtico coñazo. Yo en otros tiempos tuve una.
Reggie salió de la granja de cerdos doblado en dos. Y pasó doblado en dos por delante de la escuela ecuestre de Climthorpe y de la granja de pollos que había descrito a Elizabeth como Archipiélago Gallina. Siguió caminando doblado en dos por delante de las covachas donde estaban hacinadas las gallinas en sus jaulas, sumidas en su lúgubre e inmóvil desdicha. Pasó doblado en dos por delante del cartel donde ponía: «Granja Vale Pond. Huevos frescos de granja. Pregunten en la puerta lateral».
En cuanto dobló la esquina, se incorporó: porque, por supuesto, aquello no era por la espalda, sino por los cerdos.
Capítulo 5
La primavera tardía se fusionó con el verano precoz. Los martines pescadores se abalanzaban sobre el barro en torno a los globitos usados que rodeaban el estanque junto al campo de críquet.
Sonido de cuero contra madera de sauce. Lomos vaporosos de caballos en paddocks engalanados.
A diario Reggie le preparaba el desayuno a Elizabeth. A diario le tendía el paraguas.
—Paraguas.
—Gracias, cariño —respondía a diario Elizabeth.
Y a diario Reggie decía:
—Bolso.
—Gracias, cariño —respondía a diario Elizabeth.
A diario su mujer recorría Coleridge Close, doblaba a la derecha por Tennyson Avenue y luego a la izquierda por Wordsworth Drive, y atajaba por el pasaje arbolado que desembocaba en la calle de la estación.