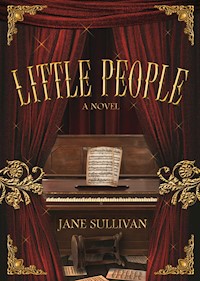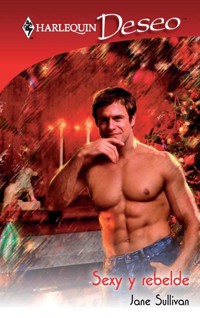6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Cambio de planes Jane Sullivan Mientras conducía en dirección a Hollywood, Wendy Jamison tomó el camino equivocado y fue asaltada en una calle de Dallas. Sin coche y sin dinero se encontró perdida, hasta que el cazador de recompensas Michael Wolfe apareció en su motocicleta. Wolfe reconocía los problemas al verlos. En cuanto rescató a Wendy, sabía que debería alejarse. Wolfe siempre había sido un solitario; sin embargo, tener a Wendy en su cama todas las noches no parecía tan mala idea. Suyo por un fin de semana Tanya Michaels Piper Jamieson necesitaba un hombre, pero no uno cualquiera, sino alguien que se hiciera pasar por su novio durante una reunión familiar. Por culpa de un celibato autoimpuesto no tenía ningún candidato excepto a su mejor amigo, el sexy Josh Weber. Y, como no había nada entre ellos, no supondría ningún problema. La perspectiva de un fin de semana junto a Piper parecía el plan perfecto, no así la reunión familiar. Últimamente sus citas con otras mujeres no habían sido tan apasionantes como solían y él sabía perfectamente por qué. Lo cierto era que no podía dejar de pensar en su mejor amiga... Y en que ahora tenía tres noches para hacerla cambiar de opinión. Felices otra vez Beverly Barton Trent Winston había pasado años tratando de olvidar a la única mujer que había amado y la tragedia que los había separado. Pero ahora ella había regresado a la ciudad para despertar viejos recuerdos e inquietantes deseos... y para pedirle que la ayudara a encontrar al niño que él había creído perdido para siempre. Kate Malone era ahora una mujer muy diferente, fuerte e independiente, pero no había perdido aquella inocente sensualidad que él recordaba tan bien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 535 - marzo 2024
© 2004 Jane Graves
Cambio de planes
Título original: Tall, Dark and Texan
© 2004 Tanya Michna
Suyo por un fin de semana
Título original: Hers for the Weekend
© 2004 Beverly Beaver
Felices otra vez
Título original: Laying His Claim
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1180-673-2
Índice
Portada
Créditos
Cambio de planes
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Suyo por un fin de semana
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Felices otra vez
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
El auditorio de la universidad estaba llenándose, y eso era exactamente lo que quería Trish Hunter. Debía de haber ya unas cuatrocientas personas en el piso de abajo, además de los reporteros de distintos periódicos y los cámaras de un par de cadenas de televisión locales de San Francisco. Estupendo, un público numeroso haría que su objetivo, Nate Longmire, se sintiese presionado. Ningún multimillonario se arriesgaría a parecer un tipo sin corazón negando ante tanta gente una donación a una causa benéfica.
Había llegado temprano a propósito, para que nadie la viera entrar con el cheque del premio, y llevaba casi una hora en su asiento, en la tercera fila, junto al pasillo. La espera se le había hecho eterna.
Estaba preparada; solo tenía que esperar el momento adecuado. Tenderle una emboscada a uno de los hombres más ricos del planeta requería una planificación precisa, y ella había planificado cuidadosamente hasta el más mínimo detalle, como su camiseta, un hallazgo que había conseguido en una tienda de segunda mano: una camiseta azul con el nombre de una superheroína de cómic en grandes letras, Wonder Woman. Le quedaba algo pequeña, pero como llevaba encima la chaqueta de terciopelo negra no se notaba demasiado.
El auditorio seguía llenándose. Todo el mundo quería asistir a la conferencia de Longmire, el último magnate informático salido de Silicon Valley. Trish había recabado información sobre él en Internet: tenía veintiocho años, así que no era exactamente un pipiolo, como daba a entender la prensa con el sobrenombre que le habían puesto de «el chico multimillonario». Y por las fotos que había visto de él era evidente que era un hombre hecho y derecho de un metro noventa y complexión atlética. Y era bastante guapo, además. Y estaba soltero. Pero eso era irrelevante, porque el plan no era tirarle los tejos. El plan era arrinconarlo y hacer que se sintiera obligado a hacer una donación.
Cuando por fin se atenuaron las luces del auditorio y salió al escenario la presidenta del Consejo de Actividades de Estudiantes con una falda ajustadísima, Trish no pudo evitar resoplar y poner los ojos en blanco.
–Bienvenidos a este simposio de la Universidad Estatal de San Francisco. Mi nombre es Jennifer McElwain y soy la presidenta del…
Trish desconectó mientras Jennifer elogiaba la «larga tradición» de actos culturales de los que se «enorgullecía» la universidad y a los «distinguidos conferenciantes» que la habían visitado. Paseó la vista por el público. Una buena parte eran alumnas, como ella, solo que más arregladas, además de maquilladas y bien peinadas. Sin duda tenían más interés en ver en el atractivo y rico orador invitado que en la conferencia en sí.
Al compararse con ellas Trish se sintió, como tantas veces, como un pez fuera del agua. Aquel no era su mundo, aquella universidad repleta de chicas que se vestían a la moda y que se paseaban por el campus con móviles de última generación. Chicas que se divertían y no tenían que preocuparse por un embarazo no deseado, y mucho menos de cómo se las apañarían para alimentar al bebé.
Su mundo era un mundo de pobreza, una sucesión interminable de embarazos que nadie había planeado, de bebés que a nadie le importaban. A nadie, excepto a ella.
Sí, se sentía como una extraña, y aunque llevaba cinco años en la universidad, aunque estaba en su último año de carrera y pronto obtendría la licenciatura en Trabajo Social, no podía olvidar ni por un instante que aquel no era su mundo.
–Y por eso… –estaba diciendo Jennifer–, estamos encantados de tener con nosotros esta noche al creador de SnAppShot, el señor Nate Longmire, que nos hablará del compromiso social en las empresas y la campaña The Giving Pledge. Recibámosle con un fuerte aplauso.
El público se puso de pie y empezó a aplaudir mientras Longmire salía al escenario. Mientras aplaudía con los demás, Trish lo siguió con la mirada, boquiabierta. Ninguna de las fotografías que había visto de él le hacía justicia.
En persona no eran solo su altura y sus anchos hombros lo que llamaban la atención, sino también la elegancia de sus movimientos, casi felina. Llevaba vaqueros y botas, lo que le daba un aire desenfadado, pero los había combinado con una camisa blanca de puño doble, un suéter morado y una corbata de rayas anudada con esmero. La barba, corta pero desaliñada, y las gafas de carey que lucía le daban un aire de cerebrito.
Longmire se detuvo en el centro del escenario, y cuando se volvió hacia el público a Trish le pareció algo azorado por los aplausos, como si se sintiese incómodo siendo el centro de atención.
–Gracias –dijo, haciendo un gesto con sus manos para que se sentaran–. Buenas noches a todos –se sentó en un taburete que le habían preparado, y detrás de él bajó una pantalla en la que comenzaron a proyectar una presentación–. La tecnología tiene un enorme poder de transformación –comenzó a decir mientras en la pantalla aparecían imágenes de atractivos hombres y mujeres usando tabletas y smartphones–. La comunicación instantánea tiene el poder de derribar gobiernos y remodelar sociedades a una velocidad que nuestros antecesores, Steve Jobs y Bill Gates, únicamente soñaron.
Aquella broma hizo reír al público, y Longmire esbozó una sonrisa algo forzada. Trish lo estudió mientras continuaba hablando. Era evidente que había memorizado su disertación, y cuando el público reaccionaba de una manera u otra se quedaba algo cortado, como si fuese incapaz de salirse del guion. Y eso era estupendo para ella, porque lo convertía en la clase de persona que no sabría rehusar cuando le pidiese de improviso que donase a su asociación.
–Estamos en la cúspide de la revolución tecnológica –estaba diciendo Longmire–. Tenemos ese poder en la palma de la mano veinticuatros horas al día, siete días a la semana –hizo una pausa para tomar un trago de su botella de agua y se aclaró la garganta–. El problema es la falta de igualdad. ¿Cómo podemos hablar de una comunicación global cuando hay personas que no tienen acceso a esa tecnología?
En la pantalla que tenía detrás se mostraron imágenes de tribus de África, las favelas de Brasil, de… ¡Vaya! ¿Podía ser que esa foto fuera de…? No, no era de su reserva, Pine Ridge, pero podría haber sido tomada en la de Rosebud, otra reserva india de Dakota del Sur, pensó antes de que la imagen diera paso a otra.
La fotografía solo había aparecido cinco segundos, y la irritaba que se hubiera relegado a toda la gente de color a la parte de la charla que trataba de la pobreza, pero era un punto a su favor que reconociera la penosa situación de las reservas indias.
–Tenemos la responsabilidad de usar ese poder –continuó diciendo Longmire– para mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes…
Siguió hablando durante cuarenta y cinco minutos, pidiendo al público que mirara más allá, que tuvieran conciencia de los problemas que les estaba exponiendo.
–Ayúdennos a hacer accesible la tecnología a todo el mundo –les dijo–. Hay sitios, por ejemplo, donde no hay electricidad, donde no hay enchufes, sí, pero los portátiles con baterías cargadas por luz solar pueden sacar de la pobreza a los niños de esos lugares. Y todo empieza por nosotros –dirigió una sonrisa al público y concluyó diciendo–: No podemos defraudar a esas personas. Todo depende de nosotros.
La pantalla detrás de él cambió al logotipo de la Fundación Longmire con la dirección de su página web y su indicativo de Twitter. El público se puso en pie y prorrumpió en una prolongada ovación, durante la cual Longmire, que también se había levantado de su banqueta, permaneció allí plantado, vergonzoso, agradeciendo los aplausos con un repetido asentimiento de cabeza.
Jennifer volvió a salir al escenario y le agradeció su «interesantísima y brillante» charla antes de volverse hacia el público.
–El señor Longmire ha accedido amablemente a contestar algunas preguntas –dijo–. Por favor, quienes quieran formularle alguna, que formen una fila en el pasillo del patio de butacas que tengan más cerca. Hemos colocado dos micrófonos al frente –añadió señalándolos.
Era esencial que eligiera bien el momento adecuado, se dijo Trish. No quería ponerse la primera en la fila, pero tampoco quería esperar a que los reporteros empezasen a recoger sus cosas para irse.
Había unos diez estudiantes esperando su turno en cada pasillo. En ese momento un chico acababa de preguntar a Longmire cómo había pasado de ser uno de ellos, un estudiante normal y corriente, a hacerse millonario.
–Un día me dije: «¿Qué necesita la gente?». Se trata de encontrar un nicho de mercado –contestó Longmire–. Yo quería una forma de llevar conmigo mis fotos digitales. Adapté una idea sencilla que no solo me hiciera más fácil compartirlas con mis padres, sino que hiciera que ellos pudieran compartirlas a su vez con otras personas. Y eso me llevó después a adaptar la aplicación SnAppShot para que fuera compatible con cualquier dispositivo y plataforma en el mercado. Pero no fue fácil; fueron diez años de duro trabajo. No creáis lo que dice la prensa. En los negocios el éxito no es algo que ocurra de la noche a la mañana.
Trish se fijó en que el estilo que empleaba al contestar era distinto. ¿Quizá porque solo estaba dirigiéndose a una persona? Fuera cual fuera el motivo, las palabras le salían con más fluidez, y hablaba con más convicción. Podría pasarse horas escuchándolo hablar; su tono era casi hipnotizador…
En vez de comportarse como había hecho desde que había salido al escenario, como si estuvieran obligándolo a estar allí, a cada pregunta que le hacían esbozaba una sonrisa astuta y daba una respuesta breve y precisa.
Era la constatación palpable de la reputación que tenía como empresario, la de un hombre seguro de sí mismo y de una inteligencia excepcional. También se decía de él que era implacable en los tribunales con quienes lo soliviantaban. Por ejemplo, al compañero de universidad con el que había empezado a crear la aplicación que lo había hecho rico, SnAppShot, le había dejado sin blanca.
De pronto a Trish le sudaban las manos. Se las pasó por los vaqueros. ¿Y si Longmire le decía que no? Quien nada arriesga, nada gana, se dijo.
Ya solo había un par de estudiantes en la fila del pasillo junto a su asiento. Se levantó, pero se quedó esperando allí su turno, para que no la vieran sacar el enorme cheque del premio, que descansaba en el suelo, a sus pies. Cuando llegara su turno lo agarraría, iría hasta el micrófono y lo levantaría antes de que pudieran detenerla. Iba a funcionar; tenía que funcionar…
La chica que estaba antes de ella en la fila se acercó al micrófono e hizo una pregunta frívola sobre qué le parecía que lo consideraran un sex symbol. Trish puso los ojos en blanco. Longmire se puso rojo como un tomate; la pregunta lo había descolocado. Perfecto.
–Tenemos tiempo para una pregunta más –anunció Jennifer, fijando sus ojos en ella–. Acércate al micrófono y di tu nombre, por favor.
Con un rápido movimiento Trish se agachó y agarró el cheque de cartón duro, que medía más de un metro de largo por uno de alto, y fue hasta el micrófono.
–Señor Longmire –dijo, poniendo el cheque frente a sí como un escudo–, me llamo Trish Hunter y soy la fundadora de Un Niño, un Mundo, una asociación benéfica que proporciona material escolar a los niños desfavorecidos que viven en la reserva india de Pine Ridge, en Dakota del Sur.
Longmire clavó sus ojos negros en ella.
–Una causa admirable. Continúe, señorita Hunter; ¿cuál es su pregunta?
Nerviosa, Trish tragó saliva.
–Recientemente tuve el honor de ser escogida por la revista Glamour como una de las diez universitarias más destacadas del año por la labor que llevo a cabo con mi asociación –hizo una pausa y levantó el cheque por encima de su cabeza para que Longmire pudiera verlo–. Ese reconocimiento iba acompañado de este premio de diez mil dólares, que he cedido íntegramente a Un Niño, un Mundo. Ha hablado usted de un modo muy elocuente acerca de cómo la tecnología puede cambiar y mejorar la vida de muchas personas. ¿Estaría usted dispuesto a ayudarnos con una donación por el valor de este cheque para que más niños indios puedan disponer del material escolar que necesitan?
Un silencio ensordecedor inundó el auditorio.
–Creo que este no es el momento ni el lugar, señorita Hunter –dijo Jennifer con aspereza–. La Fundación Longmire dispone de un procedimiento para quienes quieren solicitar…
–Espere –la cortó Longmire, levantando una mano–. Es cierto que tenemos un procedimiento establecido para solicitar una ayuda –añadió, fijando sus ojos de nuevo en Trish, a quien se le subieron los colores a la cara–, pero admiro lo directa que ha sido. Si le parece bien, señorita Hunter, podríamos hablar de las necesidades de su asociación cuando termine el evento –concluyó, desatando los murmullos del público.
Trish tragó saliva. No era un sí, pero tampoco era un no, y eso era lo importante.
–Se lo agradecería muchísimo –dijo inclinándose hacia el micrófono, con voz algo temblorosa.
–Estupendo. Y traiga con usted ese cheque –dijo él con una sonrisa divertida–. Creo que nunca había visto uno tan grande –comentó, haciendo reír al público.
Jennifer procedió a agradecer su presencia a Longmire, y el auditorio estalló en un sonoro aplauso.
Poco después, tras abrirse paso entre la gente con dificultad, Trish subió los escalones del escenario.
Jennifer le lanzó una mirada despectiva.
–Buena treta –le dijo con retintín.
–¡Gracias! –respondió ella, sin dejarse amilanar.
Seguramente Jennifer tenía pensado algo para camelarse al distinguido invitado después de la conferencia, y le parecía que estaba entrometiéndose en sus planes.
Longmire, que estaba hablando con un par de catedráticos, se despidió de ellos con un apretón de manos y se acercó a ellas.
–¡Ah!, la señorita Hunter, ¿no? –dijo con una sonrisa, plantándose frente a Trish.
Trish medía casi un metro ochenta, pero tuvo que echar la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos.
Asintió embobada.
–Estupendo –dijo él, como si estuviera encantado de verla. Se sacó el móvil del bolsillo del pantalón–. Señorita McElwain, ¿le importaría hacernos una foto a la señorita Hunter y a mí con su cheque?
Justo en ese momento le llegó un mensaje al móvil. Lo leyó con el ceño fruncido y, después de seleccionar la aplicación de la cámara, se lo tendió a Jennifer, que se obligó a esbozar una sonrisa educada.
–Levantemos el cheque para que se vea bien –le indicó a Trish, sosteniéndolo por un extremo con la mano izquierda. Luego le pasó el otro brazo por los hombros y le dijo–: Sonría.
A Trish, que se sentía repentinamente acalorada con él tan cerca, le salió una sonrisa algo forzada.
Jennifer tomó un par de instantáneas y le devolvió el móvil.
–Señor Longmire –le dijo con voz melosa–, ¿nos vamos? Espero que no haya olvidado mi invitación a cenar.
–Vaya… Lo recuerdo, pero creo que debo atender primero la petición de la señorita Hunter –dio un paso a un lado, apartándose de Jennifer–. Llámeme a la oficina e intentaré encontrar un hueco en mi agenda –le dijo. Y, dejándola con la palabra en la boca, se giró sobre los talones y echó a andar–. ¿No viene, señorita Hunter?
Trish miró a la pobre Jennifer, que se había quedado pasmada, y fue a toda prisa tras él con el cheque bajo el brazo.
Capítulo Dos
Nate llevó a Trish a una cafetería cercana para que pudieran hablar y, cuando se acercaron a la barra a pedir, ella insistió en que quería pagar su café. Era tan distinta a las mujeres que había conocido hasta entonces, que lo tenía intrigado.
Se sentaron en una mesa al fondo, y Trish puso el enorme cheque en el suelo, junto a su silla, y lo apoyó en la pared.
–Imagino que ese cheque no es el de verdad, ¿no? –bromeó él, antes de tomar un sorbo de su capuchino.
–No, me dieron un cheque normal que ingresé de inmediato en el banco, en la cuenta de la asociación. Pero este va mejor para las fotos, ¿no cree? –contestó ella con una sonrisa.
–Ha tenido usted muchas agallas, tendiéndome una trampa como esa –comentó Nate, escrutando su rostro.
Era muy bonita: largo cabello negro que le llegaba casi a la cintura, piel morena, altos pómulos…
No se comportaba como las mujeres que intentaban echarle el lazo valiéndose de sus encantos. No, a Trish Hunter no parecían impresionarle en absoluto su fortuna ni su trayectoria profesional, y sin duda estaba impaciente por decirle por qué debería donar dinero a su asociación.
Nate no entendía demasiado bien a las mujeres. Tenía la incómoda sensación de que su forma de despachar a Jennifer McElwain había sido bastante torpe, y había hecho como si no hubiera recibido el mensaje de Diana, el tercero en lo que iba de mes.
Después de lo mal que había acabado lo suyo con ella, había optado por evitar a toda costa embarcarse en una nueva relación, y estaba desentrenado en el trato con las mujeres. Pero no iba a dejar que volviesen a aprovecharse de él, y por eso continuaría ignorando los mensajes de Diana.
Trish Hunter, sin embargo, no estaba haciendo las cosas que normalmente lo ponían nervioso de otras mujeres, como tratarlo como a un dios del sexo al que llevaban años adorando en secreto.
–¿Y ha funcionado? –inquirió ella, con una sonrisa traviesa. Tenía una sonrisa preciosa–. Mi trampa, quiero decir.
Nate sonrió también. Se le daba fatal negociar con el sexo opuesto, pero cuando se trataba de dinero no tenía problema. Además, el que ella no estuviese haciéndose la ingenua lo hacía sentirse más cómodo. Las cartas estaban sobre la mesa.
–Depende. Hábleme de su asociación.
–Un Niño, un Mundo es una organización registrada sin ánimo de lucro, y tratamos de reducir al mínimo los gastos estructurales… –comenzó a explicarle ella.
Nate suspiró. Detestaba la aburrida burocracia que rodeaba a las organizaciones benéficas.
–Aproximadamente noventa céntimos de cada dólar que recaudamos se destinan a la adquisición del material escolar y… –Trish se quedó callada–. ¿No es lo que quiere saber?
Nate se irguió en su silla. Parecía que estaba prestando atención a sus reacciones, y no solo soltándole un discurso aprendido. Eso le agradó.
–Mi fundación requiere esas estadísticas para la solicitud de nuestras ayudas –le dijo–, pero solo porque mis abogados insisten. Lo que yo quiero saber es qué la llevó a montar una organización para proporcionar material escolar a niños indios.
–Ah –Trish se tomó su tiempo para beber un sorbo de café–. ¿Dónde se crio usted? En Kansas City, ¿no?
–Veo que ha hecho los deberes.
–Una trampa que se precie debe estar bien planeada –contestó ella con una nota de satisfacción en la voz.
Nate asintió.
–Sí, me crie en Kansas City, en Missouri. En el seno de una familia de clase media. Mi padre era contable y mi madre profesora –respondió, omitiendo deliberadamente a sus hermanos.
Trish esbozó una sonrisa.
–Y me imagino que antes del comienzo de cada curso le compraban una mochila nueva, zapatos nuevos, ropa nueva y todos los libros y las cosas que le pidieran en el colegio, ¿no?
–Así es –respondió Nate.
Que tuviera el pelo negro y la piel cobriza y que dirigiera una asociación que ayudaba a los niños indios no implicaba necesariamente que ella también fuese india, pero Nate no creía en las coincidencias, así que decidió arriesgarse.
–Y supongo que en su caso no era así, ¿no?
Algo cambió en la expresión de ella; fue como si su mirada se endureciera.
–Una vez, en sexto de primaria, mi profesora me dio un par de lápices –dijo–. Era todo lo que podía permitirse –bajó la vista a su taza y jugueteó con uno de sus pendientes–. Nadie me ha hecho nunca un regalo mejor.
–Siento que lo tuviera tan difícil –murmuró él. Trish asintió sin levantar la vista–. Y eso es lo que está intentando cambiar, ¿no? –continuó él, que no quería que se sintiese incómoda.
–Sí; le damos a cada niño una mochila con todo lo que puedan necesitar en clase –respondió ella, alzando por fin la vista. Luego se encogió de hombros y añadió–: Bueno, queremos hacer mucho más que eso, pero es un primer paso.
Él asintió, pensativo.
–¿Tienen planes más ambiciosos?
Los bonitos ojos de Trish se iluminaron.
–¡Ya lo creo! Eso es solo el comienzo.
–Cuénteme qué más haría, si pudiera, por esos niños.
–Pues… para tantos de ellos el colegio es… es como un oasis en medio del desierto. Los colegios que hay en la reserva deberían abrir más temprano y permanecer abiertos hasta más tarde. Deberían servirles un desayuno más abundante a los niños, y también un almuerzo más abundante, y una merienda. Demasiados de esos niños no comen bien en casa, y es difícil concentrarse en las clases cuando uno tiene el estómago vacío –al decir eso, volvió a bajar la vista.
Nate comprendió que hablaba por propia experiencia.
–Además, a los niños y a los chicos de la reserva les encanta jugar al baloncesto y montar en monopatín –continuó Trish–. Tener mejores canchas y parques en los colegios evitaría que acabasen uniéndose a bandas callejeras.
–¿Hay problemas de bandas en las reservas?
Era algo que él siempre había asociado al tráfico de drogas dentro de las ciudades y esas cosas. Ella le dedicó una mirada entre divertida y condescendiente.
–Algunas personas han pervertido nuestra cultura, nuestra tradición de bravos guerreros, dando lugar a una mentalidad de bandas entre los jóvenes. Perdemos a muchos chicos y raramente los recuperamos.
–No ha mencionado nada acerca de ordenadores en su «lista de deseos» para esos chavales –apuntó él.
Ella esbozó una pequeña sonrisa.
–Ya, bueno, es que para eso harían falta mucho más de diez mil o incluso de veinte mil dólares. La mayoría de los colegios de la reserva ni siquiera tienen las infraestructuras necesarias para proporcionar conexión a Internet. Pero antes de ocuparnos de eso quiero que los niños tengan cubiertas sus necesidades básicas. Lo entiende, ¿verdad?
Él asintió.
–Y entonces, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Solo diez de los grandes?
En cuanto las palabras cruzaron sus labios se dio cuenta de que no debería haberlo dicho de esa manera. A ella no debía haberle pasado desapercibido su desliz, porque sonrió divertida.
–Eso había pensado, pero por supuesto estaríamos encantados con cualquier suma que la Fundación Longmire considere oportuno otorgarnos –dijo.
–¿Cómo le dieron ese premio de la revista Glamour? –inquirió él, curioso.
–Una de mis profesoras me nominó sin que yo lo supiera –contestó Trish–. De un día para otro pasé de vender pasteles para recaudar dinero para la asociación, a ir en avión a Nueva York a esa gala donde me premiaron con un montón de dinero –se sonrojó–. Bueno, para mí es un montón de dinero, seguramente para usted diez mil de los grandes no es más que calderilla.
–No he olvidado la época en la que para mí esa cantidad también era mucho dinero –respondió él.
–Hábleme de su fundación –le pidió ella, dándole la vuelta a la tortilla.
Nate se quedó mirándola un momento.
–¿Es su forma de preguntarme por qué doy dinero a la gente a cambio de nada?
–Bueno, su trabajo le costó ganarlo –apuntó ella.
Nate se encogió de hombros.
–Tuve una infancia cómoda. Nuestros padres no nos daban todo lo que queríamos, porque a mí por ejemplo no me regalaron un coche a los dieciséis ni nada de eso, pero no nos faltaba de nada.
¡Cómo había suspirado por un coche! Brad, su hermano mayor, tenía un todoterreno de segunda mano que había comprado con sus ahorros, y siempre decía que con él se llevaba a las chicas de calle.
Nate había sido un adolescente larguirucho, desgarbado, con gafas y problemas de piel, y por esa época ni había tenido novia, ni había albergado esperanzas de tenerla. Por eso siempre había soñado con tener un coche, porque siempre había pensado que así tal vez alguna chica habría accedido a salir con él.
–En fin –continuó sacudiendo la cabeza–, el caso es que cuando empecé mi negocio y conseguí mi primer millón de dólares, sentí que había triunfado, pero ocurrió algo que no esperaba: ese millón dio lugar a un segundo millón, y ese a un tercer millón, y… –esbozó una sonrisa vergonzosa–. En serio, ¿para qué quiero yo mil millones de dólares? ¿Para comprarme un país? –señaló con la cabeza la camiseta de Wonder Woman de Trish–. Lo único que se me ocurrió fue comprar el primer número del cómic de Supermán en una subasta, ¿sabe? El cómic original de los años treinta.
Ella esbozó una media sonrisa.
–Lo sé; lo leí en Internet. Creo que pagó una barbaridad por él.
–Una barbaridad –asintió él–. Fue una locura. Me sentí como si hubiera saltado de un acantilado. Pagar cinco millones de dólares por un cómic…
–¿Y lo leyó al menos? ¿O lo metió en una urna de cristal?
–Lo leí; muy cuidadosamente, porque era una antigüedad –respondió él–, con unas tenacillas para pasar las páginas y en una habitación con la temperatura regulada.
Trish prorrumpió en risitas al imaginarlo, y él se rio con ella. Había sido de lo más ridículo.
–Así que me dije: «¿Qué voy a hacer con todo este dinero aparte de comprar cómics antiguos?».
–Sé que donó un montón de dinero a un centro que estudia enfermedades mentales –dijo Trish.
–Es que… es algo que conozco muy de cerca –respondió Nate. Al ver que ella se quedó esperando a que se explicara, añadió–: No me gusta hablar de mi familia ni de mis asuntos personales; es la única manera de permanecer cuerdo cuando eres alguien conocido.
Era lo que había decidido después de lo de Diana, que su vida privada sería eso, privada.
Sí, había hecho una donación a un centro que investigaba la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar. Lo que la gente no sabía era que su hermano Joe padecía una enfermedad mental. Había creado un fondo fiduciario para su cuidado. Gracias a ese dinero su madre había podido dejar su trabajo para estar en casa con él y su padre y ella habían contratado a un par de asistentes sanitarios que los ayudaban.
–Comprendo –murmuró Trish.
–El caso es que soy un hombre rico y me sobra el dinero. Me parecía que lo que debía hacer era donar parte de mi dinero a causas útiles y necesarias, y por eso creé la Fundación Longmire.
–¿Y eso lo hace feliz?
Él enarcó una ceja. ¿Feliz?
–Estoy haciendo algo bueno; para mí eso es lo que cuenta.
–Por supuesto –asintió Trish–, pero…
Hizo una pausa, como si no supiese cómo decirle lo que quería decir, y Nate, curioso e hipnotizado por sus bellos ojos, se inclinó hacia delante, con tan mala fortuna que al hacerlo volcó su taza, y el café que quedaba en ella se derramó sobre el regazo de Trish.
–¡Aay! –exclamó ella, levantándose como un resorte.
La mancha oscura se había extendido por su blusa y había llegado al pantalón.
–No sabe cuánto lo siento –se disculpó él aturullado, agarrando unas cuantas servilletas de papel y tendiéndoselas–. Tenga; lo siento muchísimo –repitió–. Le pagaré la factura de la tintorería.
–No se preocupe, hombre, ha sido un accidente –contestó ella riéndose mientras se limpiaba como podía.
A Nate le encantaba su risa. Cuando se hubo asegurado de que el asiento no estaba manchado, Trish volvió a sentarse y le repitió con una sonrisa:
–En serio, no pasa nada.
–Pero su ropa… –murmuró él azorado, sentándose también.
–Estoy acostumbrada a que me caiga alguna mancha de vez en cuando; no se preocupe.
Nate, que temía volver a tirarle algo encima y quedar aún más en evidencia, decidió que sería mejor dar por finalizada aquella improvisada reunión, y le propuso:
–Escuche, ¿por qué no viene a mi oficina dentro de un par de semanas? Haré que mi secretario se ocupe del papeleo para la donación y cuando venga a verme hablaremos de los detalles –le tendió su tarjeta–. Ahí tiene la dirección–. Y, por favor, insisto: cuando venga, traiga la factura de la tintorería. ¿Qué le parece el viernes, a las dos?
–Ese día trabajo –contestó ella distraída mientras miraba la tarjeta–. Esto está en el distrito de Filmore, ¿no?
–¿Eso supone un problema para usted?
–No. Es que pensé que tendría su oficina en Mission o en South of Market. Por donde se mueven los otros magnates de la informática, vamos.
Él agitó la mano, desdeñando su suposición.
–Prefería un sitio más tranquilo. Además, vivo cerca, porque me gusta poder ir a pie a la oficina cuando hace buen tiempo.
Trish se quedó mirándolo boquiabierta, como si no pudiera creerse que un multimillonario se rebajase a caminar, como el resto de los mortales, en vez de que lo llevasen unos esclavos en una litera recubierta de oro. Luego miró otra vez la tarjeta y le dijo:
–Me temo que no podré llegar antes de las cinco. ¿Le va mal esa hora?
–No, por mí no hay problema. Avisaré a mi secretario para que sepa que vendrá ese día.
–Estupendo –Trish se levantó con una sonrisa y le tendió la mano–. Muchas gracias por considerar mi petición.
–Es una causa digna.
Cuando Nate le tomó la mano para estrechársela, la suavidad de sus finos dedos aturdió momentáneamente su cerebro.
–Y perdón otra vez por lo del café –repitió.
Ella sacudió la cabeza y recogió el cheque del suelo.
–Bueno, pues nos vemos el viernes, dentro de dos semanas –le dijo.
–Estoy deseándolo.
Ella le respondió con una sonrisa cálida y reconfortante, como si se hubiera dado cuenta de hasta qué punto era un inepto social y estuviera dándole una palmadita en la espalda por sus esfuerzos.
Nate la siguió con la mirada hasta que salió de la cafetería. Avisó por el móvil a su chófer para que fuera a recogerlo, y estaba ya en la calle cuando recibió una llamada. Era su madre.
–Hola, mamá –contestó, dirigiéndose hacia el cruce donde había quedado en esperar a su chófer.
–¿Nate? ¡Ay, cariño…!
Estaba llorando. Nate se paró en seco.
–¿Mamá? ¿Qué ocurre?
–Nate… ¡Ay, Dios mío! –exclamó su madre entre sollozos–. Ha habido un accidente… Brad y Elena…
–¿Están bien? –inquirió él con corazón en un puño, aunque sabía la respuesta. Su madre estaba llorando. Algo horrible les había pasado–. ¿Y Jane? –su madre no respondía, y el estómago le dio un vuelco–. Mamá… ¿el bebé está bien?
–Está… está con nosotros… Nos la habían dejado porque iban a salir… ¡Ay, Nate!, ven a casa… Ven a casa…
Dios del cielo…
–Voy enseguida –respondió–. Llegaré tan pronto como me sea posible –colgó y llamó a su secretario–. Stanley, que preparen el jet –le dijo cuando contestó–. Tengo que ir a Kansas City.
Capítulo Tres
Como había decidido ir un poco más formal a la entrevista con Nate Longmire en su oficina, Trish había tardado una eternidad en escoger lo que iba a ponerse. Finalmente se había decantado por una blusa blanca, una falda de color coral que le llegaba a la mitad del muslo y una chaqueta de denim, otro hallazgo de segunda mano. Las botas que llevaba eran las únicas que tenía. Antaño habían sido negras, pero ahora eran de un color gris apagado.
Se había vestido así porque quería parecer seria, no porque quisiese impresionar a Nate Longmire, se dijo.
Siempre que podía iba a todas partes en bicicleta, pero en esa ocasión optó por ir en autobús y, después de un trayecto de hora y media, llegó a la dirección que le había dado del distrito de Filmore.
La Fundación Longmire estaba en el cuarto piso de un edificio de oficinas de aspecto austero. Mientras subía en el ascensor, Trish tragó saliva, nerviosa. Dos semanas atrás se había ido de la cafetería con la impresión de que Nate Longmire iba a hacer la donación que le había pedido, pero con el enfoque que habían dado los medios a su intervención en la conferencia de la universidad, le preocupaba que hubiera cambiado de idea.
Las cámaras habían captado el momento en que la había invitado a reunirse con él cuando terminara el evento, y varios periódicos y cadenas de televisión habían hecho conjeturas con la posibilidad de que entre bastidores hubiera pasado algo más entre ellos que una simple conversación. Todos decían que Nate Longmire no había querido hacer ningún comentario al respecto, y no estaba segura de si eso era bueno o malo.
Ella misma había tenido que lidiar con llamadas de distintos medios. Cada vez que le habían preguntado si había o no algo entre ellos había salido por la tangente, arrojándoles datos sobre las estadísticas de pobreza en las reservas indias, y frases como que hasta una donación de cinco dólares podía suponer una gran diferencia en la vida de sus habitantes. Al final, incapaces de sacarle un solo titular jugoso, la habían dejado en paz.
Cuando llegó a la puerta de cristal traslúcido con el rótulo de la Fundación Longmire escrito en letras negras, inspiró profundamente y llamó al timbre. No acudía nadie a abrir, y no sabía si volver a llamar o no, pero al cabo de un rato lo hizo.
Esa vez se oyó a un hombre gritar malhumorado desde dentro:
–¡Ya voy, diantre, ya voy!
El cerrojo se descorrió, la puerta se abrió de par en par, y ante ella apareció un tipo fornido con una camiseta blanca de tirantes, pantalones de pana, varios piercings en las orejas y un buen número de tatuajes.
–¿Qué? –le espetó ceñudo.
–Eh… hola –balbució Trish, tratando de no parecer nerviosa–. El señor Longmire me espera para…
–¿Qué está haciendo aquí? –casi le gruñó el hombre.
–¿Perdón?
El tipo resopló irritado.
–Se suponía que debía ir a su casa, no venir aquí. ¿No se lo dijeron?
–No –respondió aturdida.
El hombre puso los ojos en blanco y suspiró.
–Está en el sitio equivocado. Tendría que estar en el número 2601 de la calle Pacific –se quedó mirándola con los ojos entornados–. El 2601 de la calle Pacific –repitió más despacio y hablando más alto, como si creyese que era sorda o que no le entendía. Cuando ella se quedó mirándolo, añadió–: Está solo a unos metros de aquí; todo recto calle abajo. Es la calle que cruza, ¿de acuerdo?
–De acuerdo –murmuró ella–. Gracias.
–De nada. Y suerte, va a necesitarla –respondió el tipo antes de cerrarle la puerta en las narices.
Los nervios le atenazaron el estómago. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Podría ser que Nate hubiera decidido que su asociación no se ajustaba a los requisitos que ponía su fundación? ¿Y por qué tenía que ir a su casa, cuando le había dicho que la recibiría en la oficina? Y más si no tenía pensado hacer la donación.
Siguió las indicaciones que le había dado el tipo de los tatuajes y llegó a la casa. De estilo victoriano, estaba rodeada por una verja, tenía tres plantas, garaje y un porche con su columpio. Era preciosa.
Trish apretó el botón del timbre de la verja y se quedó esperando. Al poco la puerta de la casa se abrió, y salió al porche una mujer con un vestido gris y un delantal blanco.
–¿Sí? ¿Qué quería? –le preguntó con acento de México.
–Hola –contestó Trish, esforzándose por sonreír–. El señor Longmire me espera para…
–¡Ay, mija! ¡Llega usted tarde! –la cortó la mujer, bajando apresuradamente las escaleras del porche para ir a abrirle. Al contrario que el hombre de los tatuajes, parecía que se alegraba de verla–. Pase, pase.
La agarró del brazo y prácticamente la arrastró dentro de la casa.
–¿Quién es, Rosita? –llamó la voz de Nate Longmire desde el piso de arriba.
Se oía el llanto incesante de un bebé.
–Es la chica –contestó la empleada del hogar.
–Dile que suba.
Trish subió la escalera y, siguiendo el llanto, llegó a una habitación donde encontró a Longmire en vaqueros y camiseta paseándose de un lado a otro, intentando calmar sin éxito al desconsolado bebé en sus brazos, vestido solo con un pañal, que encima tenía puesto al revés.
–¿Pero qué demonios…? –murmuró perpleja–. ¡Por amor de Dios!
Nate se volvió al oír aquella exclamación detrás de él mientras Jane seguía berreando y retorciéndose sin parar, y vio ante si a una hermosa joven de ojos negros y cabello…
–¡Señorita Hunter!
Trish avanzó hacia él, le quitó a su sobrina de los brazos y se la colocó en la cadera como si tuviera mucha práctica.
–¿Dónde tiene los pañales?
–¿Por qué…? ¿Cómo…?¿Qué está haciendo aquí?
Trish se quedó mirándolo de hito en hito.
–Habíamos quedado hoy.
Giró lentamente, paseando la mirada por la desordenada habitación, que hasta hacía una semana había sido una sala de estar y que ahora se suponía que era el cuarto del bebé.
Nate la observó confundido. ¿Había quedado con ella? No podía pensar con claridad; estaba tan cansado… Pero jamás, en toda su vida, se había alegrado tanto de ver a una mujer.
–¿Ha venido por lo del puesto de niñera?
Ella volvió a quedarse mirándolo, pero esa vez con lástima. Agarró una mantita y, con Jane aún berreando apoyada en su cadera, consiguió agacharse y extenderla en el suelo.
–Señor Longmire –le dijo muy calmada–, habíamos quedado en su oficina a las cinco para hablar de la donación que le pedí para mi asociación, Un Niño, un Mundo.
Nate contrajo el rostro y maldijo para sus adentros. Lo había olvidado por completo.
Trish, que había encontrado un pañal limpio sobre la mesita del rincón, se arrodilló en el suelo y tumbó con cuidado al bebé en la mantita.
–Lo sé, cariño, lo sé… –le dijo con suavidad–. Tienes frío, ¿verdad? Si es que tienes el pañal empapado… Lo sé, lo sé, es tan difícil ser bebé… –le cambió el pañal y alzó la vista hacia él–. ¿Dónde guarda su ropa?
Nate fue a abrir una de las maletas que había traído en su jet, cargada con las cosas que le había dado su madre.
–¿Como un vestido, o algo así? –inquirió.
–Como un pijamita, señor Longmire –contestó Trish, enarcando las cejas–. Lo sé, lo sé… –dijo volviéndose hacia el bebé y acariciándole la cabecita–. El pobre hace lo que puede, pero no entiende lo que necesitas, ¿verdad?
Por un bendito instante Jane dejó de berrear y emitió una especie de balbuceo, como si estuviese intentando contestar a Trish. Pero luego empezó a llorar otra vez con renovado vigor, y Nate se apresuró a sacar de la maleta lo que parecía un pijama de bebé, una especie de mono de rizo color naranja con dibujos, mangas largas y cerrado por los pies.
–¿Esto?
–Perfecto –respondió Trish.
Nate se lo tendió y observó anonadado cómo Trish conseguía, a pesar de que la pequeña no paraba quieta, meter en el pijama sus bracitos y piernas.
–¿Cómo ha hecho eso? A mí no me dejaba ponerle nada… Y tampoco lograba que dejase de llorar.
–Ya me he dado cuenta –Trish alzó la vista hacia él con una sonrisa divertida–. ¿Con qué la está alimentando?
–Eh… mi madre me mandó unas latas de polvos para hacer biberones. Las tengo abajo, en la cocina.
Trish le frotó suavemente la barriguita a Jane y luego, en un abrir y cerrar de ojos, dobló la mantita, liándola en ella.
–Un segundo, pequeñaja –le susurró. Luego se incorporó y, volviéndose hacia Nate, le dijo–: Voy a lavarme las manos. No la levante del suelo, pero vigílela, ¿de acuerdo?
–De acuerdo.
El bebé seguía llorando, pero ya no con tanta fuerza.
–¿Dónde hay un cuarto de baño? –le preguntó Trish.
–Al final del pasillo.
Nate, que tenía el cerebro hecho papilla después de varios días sin apenas dormir, no acertaba a entender cómo se había olvidado de que habían quedado en que la recibiría ese día. ¿Cómo podía haberse olvidado? Ni el funeral de Brad y Elena, ni la falta de sueño habían borrado de su memoria el recuerdo de aquella tarde en la cafetería. Le había parecido tan inteligente, tan bonita…
Claro que teniendo en cuenta lo que había pasado y cómo su vida se había puesto patas arriba de la noche a la mañana, no era de extrañar que se hubiese olvidado. Probablemente Stanley le había dado la dirección de su casa.
Todavía no podía creerse que, como si nada, hubiese llegado, le hubiese cambiado el pañal a su sobrina y la hubiese vestido. Y parecía que estaba a punto de bajar a prepararle un biberón. Había estado esperando a alguna candidata para el puesto de niñera… pero tal vez no tuviera que esperar más.
Trish regresó del baño en ese momento.
–Ya está –dijo agachándose para tomar a Jane en brazos–. Seguro que tienes hambre y sueño. Primero un biberón y luego una buena siesta.
Jane emitió un ruido parecido a un maullido, como si estuviera de acuerdo.
Trish miró a Nate.
–¿Por dónde se va a la cocina?
Nate la llevó al piso de abajo. Cuando entraron en la cocina encontraron allí a Rosita, a quien se le iluminó la cara al ver a Trish acunando a la pequeña, que estaba calladita.
–¡Ay, señorita!, no sabe cuánto nos alegramos de que haya venido…
Trish reprimió una sonrisilla.
–Necesitamos un biberón y una tetina limpios –le dijo.
Rosita se los procuró, y se disculpó aturulladamente.
–Yo intenté calmarla, señorita, pero no sé nada de niños; nunca he cuidado de ninguno.
Sacó de un armarito una lata de preparado de leche infantil, una botella de leche y empezó a mezclarlos en el biberón.
–¡Espere!, ¡pare! –exclamó Trish espantada. Miró a su alrededor y, señalando un taburete junto a la isleta, le dijo a Nate–: Señor Longmire, siéntese.
Él obedeció.
–Ponga los brazos así –le pidió, acunando a Jane en los suyos.
Nate imitó la postura.
–Bien. Voy a ponerla en sus brazos; no la deje caer –le dijo Trish.
Le pasó a Jane con suavidad y, cuando deslizó las manos por sus brazos para recolocárselos un poco, Nate sintió un cosquilleo en el estómago.
–Muy bien –dijo Trish, como un general a punto de entrar en combate–. Rosita, tire esa mezcla que ha hecho, por favor. ¿Tiene otro biberón limpio?
–¿Quiere que lo… tire? –balbució Rosa, bajando la vista al biberón en su mano.
–Aún no puede tomar leche; el preparado hay que mezclarlo con agua –le explicó Trish.
–Mi madre solo me dijo que tenía que darle un biberón cada tres horas –dijo Nate.
–No sabe cuánto lo siento, señor –murmuró Rosita–. Yo no sabía…
–No te preocupes, Rosita. Los dos hemos metido la pata; no pasa nada –respondió él, pero luego miró a Trish preocupado y le preguntó–: ¿Le hará daño que le hayamos dado leche?
–Bueno, si no ha vomitado, y como no ha sido durante un tiempo prolongado, supongo que no –respondió ella mientras preparaba otro biberón–. ¿Podemos sentarnos en algún sitio a hablar mientras se lo toma? Tengo unas cuantas preguntas que querría hacerle.
–Claro.
Trish tomó al bebé y esperó a que le indicara el camino.
–Rosita –le dijo Nate a la empleada del hogar–, ¿podrías poner un poco de orden en el cuarto del bebé mientras hablo con la señorita Hunter?
Rosita, visiblemente aliviada de no tener que ocuparse del bebé, asintió de inmediato y se fue.
Nate llevó al salón a Trish, que se sentó en el sillón orejero con Jane en sus brazos. Al segundo intento consiguió, para asombro de Nate, que la pequeña empezara a tomarse el biberón. A él le costaba un horror.
–Bueno –le dijo Trish cuando se sentó en el sofá–, le escucho.
–Antes de nada quiero pedirle disculpas; olvidé por completo que le había dicho que la recibiría hoy.
–Tranquilo, es evidente que le surgió un imprevisto –respondió ella–. ¿Verdad, cariño? –le dijo a la pequeña, que succionaba feliz la tetina del biberón.
Nate sintió un alivio inmenso al ver que ya se le estaban cerrando los ojos.
–No he dormido más de dos horas seguidas en las últimas dos semanas. Les dije a mis padres que no podía hacerme cargo de Jane… Así se llama la niña –le explicó–. Yo no sé nada de bebés –inspiró profundamente–. Mi hermano y su esposa le dejaron a Jane a mis padres para salir a cenar y…
Trish se quedó muy quieta, como temiéndose lo que iba a decir.
–¿Y? –lo instó a que continuara.
–Y no regresaron. Un camionero perdió el control al volante, volcó y… –las palabras se le atragantaron–. Al menos nos han dicho que no sufrieron.
–Dios mío… ¡Cuánto lo siento! Es… es horrible.
Nate asintió.
–Para mí fue difícil crecer a la sombra de Brad, mi hermano… Era guapo, jugaba en el equipo de rugby y se llevaba de calle a todas las chicas. De hecho, me… –Nate se mordió la lengua. Eso pertenecía al pasado. Por su madre, había hecho lo posible por perdonar la traición de Brad–. Ahora… ahora que empezábamos a superar nuestra rivalidad y a llevarnos bien… –se le quebró la voz–. Perdone, no sé por qué le estoy contando todo esto.
–Porque ha tenido un par de semanas muy duras –respondió ella, comprensiva–. ¿Cuándo ocurrió el accidente?
–Mi madre me llamó para decírmelo al poco de que nos despidiéramos aquel día en la cafetería.
–Si no es indiscreción… ¿por qué está haciéndose cargo usted de su sobrina?, ¿por qué no se la han quedado sus padres? –inquirió Trish.
–No podían ocuparse de ella. Tengo… tengo otro hermano, Joe. Padece una seria enfermedad mental. Estuvo bastante tiempo internado en un centro hasta que los médicos consiguieron ajustar su medicación.
–Por eso hizo esa donación para la investigación de enfermedades mentales… –murmuró ella.
Nate asintió.
–Necesita seguir una rutina diaria. Mi madre cuida de él y yo le pago un par de asistentes sanitarios que la ayudan –le explicó–. Además, soy el tutor legal de Jane –añadió, sintiendo el peso de esa responsabilidad.
–Ya veo –contestó Trish–. Buena chica, Jane, te lo has tomado todo –dijo bajando la vista al bebé–. Tenga –dijo tendiéndole a Nate el biberón vacío. Apoyó a la pequeña en el hombro y empezó a darle palmaditas en la espalda–. ¿Y está intentando contratar a una niñera?
–Sí. ¿Quiere el puesto?
La mano de Trish se detuvo y resopló.
–No he venido aquí por eso.
Nate no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Cierto que no se le daba muy bien tratar con mujeres, pero sabía cómo negociar un acuerdo. Él necesitaba una niñera, y ella necesitaba dinero.
–Pero es evidente que sabe cuidar niños –apuntó.
Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que era una buena la idea. Además, en la cafetería le había hablado de ella, y le parecía una persona seria. Y a la vista estaba que era eficiente.
Trish suspiró.
–Ya lo creo que sé cuidar niños. Sin contarme a mí mi madre tuvo nueve… con cuatro hombres distintos. Yo soy la mayor. Y luego se casó con el que es mi padrastro, que tenía cuatro hijos de otras dos mujeres.
Nate frunció el ceño y parpadeó.
–¿Su madre tuvo diez hijos?
–Sí, de los que nunca se ha preocupado –contestó ella.
A Nate no le pasó desapercibido el matiz de rencor en su voz.
–¿Quiere decir que usted…?
Ella esbozó una sonrisa forzada.
–Sí, tuve que ocuparme yo de ellos.
–Perfecto.
–¿Cómo dice?
–Mire, yo necesito una niñera, y usted ha conseguido que Jane se calme y deje de berrear.
Trish sacudió la cabeza.
–Señor Longmire, lo siento, pero no puedo ayudarle –le dijo–. Me licencio dentro de un mes y medio. Tengo que centrarme en mis estudios y…
–Puede estudiar aquí. Cuando Jane esté durmiendo.
Los ojos de Trish relampaguearon, desafiantes, y eso le arrancó una sonrisa a Nate.
–Ya tengo un trabajo –le dijo en un tono más firme–. Soy telefonista en un departamento de la facultad en la que estudio, y colaboro en una investigación de la profesora que me nominó para el premio de Glamour.
–¿Y cuánto le pagan por contestar el teléfono? ¿Diez dólares la hora?
Ella se puso tensa.
–Para su información, doce con cincuenta, pero esa no es la cuestión.
Los labios de Nate se curvaron en una sonrisa. Aquello era lo que le había gustado de ella cuando habían estado charlando en la cafetería: no tenía miedo a llevarle la contraria.
–¿Y cuál es la cuestión?
–Pues que tengo mis planes, y mis obligaciones: mis estudios, el trabajo que desempeño en la universidad, además de mis labores al frente de la asociación. No puedo abandonarlo todo para hacer de niñera de su sobrina. Estoy segura de que encontrará a una persona cualificada para el puesto.
–Ya la he encontrado.
–No, señor Longmire.
Nate hizo un rápido cálculo mental. Todo el mundo tenía un precio. ¿Cuál sería el de ella?
–Llamaré personalmente a su profesora y le explicaré que ha sido seleccionada para una oportunidad única.
Ella resopló y puso los ojos en blanco.
–¿Cambiar pañales y hacer biberones? ¿Una oportunidad única?
–Y podrá continuar asistiendo a sus clases –prosiguió él, ignorándola–, pero se alojará aquí.
–¿Perdone? –exclamó ella, indignada.
Jane, que debía haberse quedado dormida, dio un respingo, sobresaltada, y gruñó quejosa.
–Le pagaré cinco mil dólares por un mes.
Capítulo Cuatro
Trish, que había abierto la boca para increparlo, lo miró anonadada.
–¿Qué?
–Solo un mes. Probablemente con ese plazo podré encontrar a otra persona, pero ahora la necesito.
–Señor Longmire…
El bebé volvió a protestar y Trish, como por instinto, se levantó del sillón y se puso a acunarla. Sí, tenía delante a la niñera que necesitaba.
–Un mes –repitió–, sería solo algo temporal.
–Perdería mi alquiler, y no puedo permitirme uno más alto. Por no mencionar que mi casera está deseando que me vaya para poder cobrar el triple a otra persona aunque el apartamento, por llamarlo de algún modo, es un cuchitril.
–Diez mil.
Trish se quedó paralizada al oír esa cifra, y no acertó a articular palabra.
–Vamos, señorita Hunter. Con diez de los grandes hasta podría alquilar un sitio mejor. Y solo por un mes, el tiempo justo para enseñarme a cuidar de mi sobrina y darme tiempo para encontrar a otra persona. De todos modos imagino que tendría planeado buscarse un sitio mejor donde vivir después de licenciarse y encontrar un trabajo. Solo sería un pequeño cambio de planes.
Ella lo miró boquiabierta.
–¿Pequeño?
No era un no, pero tampoco era un sí. ¿Cuál sería su precio?, volvió a preguntarse Nate. Y de pronto cayó en la cuenta: ella no quería dinero para sí, pero seguro que haría lo que fuera por su asociación.
–Veinte mil –le dijo, dejándose llevar por esa corazonada–. Y además de ese salario, donaré a su asociación cien mil dólares.
Aturdida, Trish se dejó caer en el sillón, lo que sobresaltó de nuevo a la pequeña, que lloriqueó un poco. Volvió a levantarse, pero en vez de ponerse a acunarla como había hecho antes, se dio la vuelta y fue hasta la ventana.
–¿Cien mil dólares? Me está tomando el pelo.
–Por supuesto que no. Es una oferta en firme –replicó él. Y, al ver que Trish no contestaba, le dijo–: Está bien, doscientos cincuenta, y es mi última oferta.
Trish se volvió hacia él.
–¿Doscientos… cincuenta? –repitió en un hilo de voz.
–Una donación de doscientos cincuenta mil dólares a su asociación, porque creo que la labor que hace por esos niños lo merece –contestó Nate–. La mitad de esa cantidad se la haré efectiva en cuanto acepte, y la otra mitad al terminar el mes. Siempre y cuando se pliegue a mis condiciones, por supuesto: se alojará aquí para poder ocuparse de Jane también por las noches y me enseñará los cuidados básicos que necesite.
–¿Y buscaría, como me ha dicho, a otra niñera para cuando acabe el mes?
La tenía en el bote. Sabía que no podría negarse a una donación así.
–Esa es la idea.
Ella no contestó, pero Nate no la presionó, sino que le dio un momento y la observó mientras lo rumiaba.
Trish se había girado de nuevo hacia la ventana y se movía suavemente de lado a lado, acunando a Jane. Había algo sensual en el balanceo de sus caderas, pensó, y una ola de calor lo inundó.
De pronto se preguntó si era una buena idea convencer a aquella hermosa mujer de que viviese y durmiese bajo el mismo techo que él durante un mes. Estaba haciendo aquello por Jane, se recordó, intentando apartar esos pensamientos de su mente.
Trish se volvió hacia él.
–Y esa… –inspiró profundamente–, generosa donación… no dependerá de nada más, ¿verdad?
–¿Cómo?
–No me acostaré con usted.
Nate soltó una carcajada.
–¿Tan mala impresión tiene de mí?
–No pretendía ofenderle –murmuró ella–. Es que… bueno, no soy de esa clase de chicas que van por ahí acostándose con cualquiera. Y lo último que quiero es quedarme embarazada. Bastantes bebés he criado ya –murmuró bajando la vista a Jane–. Una parte del dinero que gano lo utilizo en ayudar a mis hermanos. La más pequeña tiene solo nueve años –se volvió de nuevo hacia la ventana. Fuera, la niebla estaba empezando a descender–. Y yo… Quiero que pueda tener algo más que dos lápices –se volvió hacia él con una expresión resuelta y le dijo–: No es que no agradezca su generosa oferta, pero sé hacer algo más que cambiar pañales y preparar biberones. Sé exactamente los sacrificios que implica criar a un niño y… –bajó la vista de nuevo a Jane, que se había dormido, y suspiró con pesadez–. No estoy preparada para hacerlos de nuevo.
–Solo sería un mes –insistió Nate–. Y por supuesto que mi oferta no está sujeta a que se acueste conmigo –recalcó. Cuando ella enarcó una ceja, como si no lo creyese, añadió–: Le doy mi palabra de honor: nada de sexo.
De todos modos tampoco es que fuera un gran seductor. Claro que ese acuerdo no implicaba que no pudiese pedirle una cita cuando el mes hubiese acabado, se dijo.
Una expresión rara asomó al rostro de Trish, como si estuviese intentando no sonreír y le estuviese resultando difícil.
–Mire, yo… La necesito. Solo un mes –le insistió una vez más–. Nada de sexo. Veinte de los grandes para usted, y doscientos cincuenta mil dólares para su asociación. Por favor.
Trish sacudió la cabeza, y por un momento Nate creyó que iba a volver a negarse, pero entonces suspiró y le dijo:
–Lo quiero por escrito.
Nate, que había estado conteniendo el aliento, respiró aliviado.
–Hecho. Mañana mismo tendrá el contrato. Pero…
–¿Pero qué?
–¿Se quedará esta noche?
Aunque era por Jane, se le hizo raro preguntarle eso. No tenía por costumbre invitar a mujeres a quedarse en su casa a pasar la noche. No desde que lo suyo con Diana había acabado en los tribunales.
Ella vaciló.
–Bueno, pero tengo que ir a recoger mis cosas.
El pánico se apoderó de Nate.
–¿Y si Jane se despierta mientras no está y se pone a llorar otra vez?
–No tardaré. Venga, siéntese en el sillón; la pondré sobre su pecho. Probablemente siga durmiendo al menos un par de horas –le dijo–. Y tal vez usted también pueda echar una cabezada. Yo diría que lo necesita –añadió con una sonrisa divertida.
¿Estaba flirteando con él? Bueno, el sexo no era parte del plan, pero Trish no había mencionado que no pudiesen flirtear.
Se sentó, como le había pedido, y Trish depositó a la pequeña sobre su pecho antes de colocarle los brazos para que la sujetara con suavidad pero con firmeza.
–Si se despierta, cántele un poco.
–Vuelva pronto, por favor –le pidió Nate–. Tome un taxi; lo pagaré yo.
Ella lo miró con una mezcla de confusión y… ¿ternura? Nate la siguió con la mirada mientras salía, y rogó para sus adentros por que no cambiase de idea y regresase. No podría hacer aquello sin ella.
¿Qué diablos estaba haciendo?, se preguntó Trish cuando el taxi se puso en marcha. Debía estar loca para haberse comprometido a hacer de niñera por un mes. Y no de un bebé cualquiera, sino de la sobrina de un hombre rico y tremendamente atractivo con el cual tendría que convivir durante ese tiempo. Era su último mes de carrera; debería centrarse en sus estudios.
Pero es que la cantidad de dinero que le había ofrecido… Veinte mil dólares por un mes de trabajo… ¡Por un mes! No ganaba eso ni en todo un año con su trabajo en la universidad.
Y Nate Longmire le había lanzado esa cifra como si nada. Junto con esa otra aún más increíble: una donación de doscientos cincuenta mil dólares. ¡Dios del cielo! ¡Todo lo que podría hacer la asociación con ese dinero! Mochilas nuevas, zapatos y abrigos para cada niño de la reserva, nuevo equipamiento deportivo para los colegios, y quizá hasta podrían comprar algunos ordenadores. Era como un sueño hecho realidad.
Unos minutos después llegaron a su destino.
–Espéreme, por favor –le pidió Trish al taxista antes de bajarse. Su casera, que estaba sentada en el porche de la casa, la miró con desagrado, como siempre–. Hola, señora Chan.
–¿Tú marcha, o no? –le preguntó la anciana china. Era su forma habitual de saludarla–. Si tú no marcha, tú paga más alquiler. Yo podría cobrar mil novecientos dólares al mes por apartamento, porque es buen apartamento, pero tú solo paga trescientos cincuenta.
–Ese fue el alquiler que acordamos –contestó–. Y el gobierno le paga cada mes otros cuatrocientos cincuenta.