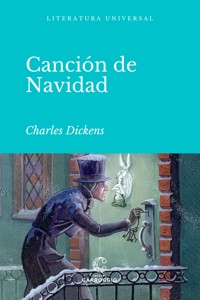
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Extraordinaria novela corta del genial Charles Dickens. Canción de Navidad narra la fabulosa historia de Ebenezer Scrooge, un viejo gruñón, avaro y egoísta, que odiaba la Navidad y todo lo que representa. La noche víspera de Navidad recibe la visita del fantasma de Jacobo Marley, su único amigo ya fallecido, y la de tres espíritus que lo llevan al pasado, al presente y al futuro para que reflexione respecto a su cruel y desgraciada vida. Conmovido, Scrooge decide cambiar y se transforma en un hombre generoso, amable y feliz. Magnífica introducción de Gonzalo Torrente Ballester: Premio Cervantes, Premio Príncipe de Asturias de las Letras y Premio Nacional de Narrativa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Canción de Navidad
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN:
IBIC:
Diseño de colección y maquetación: Javier Bachs
Traducción:
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Canción de Navidad
Charles Dickens
Introducción
Miguel de Cervantes Saavedra, novelista español muy leído y escasamente estimado en su tierra -escritor cómico en el país de la gravedad-, fue, sin embargo, tomado muy en serio por los lectores y, sobre todo, por los escritores ingleses. Acaso porque, con Shakespeare, Milton, Doone y otros muchos detrás, la sensibilidad anglosajona estuviese más espabilada para tales comprensiones. Pero, ¿no era también la de Cervantes la tierra de Lope, de Quevedo, de Góngora, de Calderón -autores nada fáciles, si se exceptúa el primero, y todos grandes? Sí. Teóricamente, nada debiera haber impedido, en su tiempo y después, la exacta valoración de Cervantes. Se interponían, sin embargo, ciertos hechos de orden no literario. La decadencia de nuestra sociedad alcanzó -¿cuándo no?- a la cultura, y la exacerbación de ciertas cualidades impidió casi siempre la recta inteligencia de muchas otras. Aunque convenga añadir que el sentido del humor, o el humorismo, al modo cervantesco entendido, no había sido nunca plato de nuestra mesa nacional. Reír a Cervantes, sí; pero como mero autor cómico, que no es lo mismo. Ante un tejido tornasolado, ambiguo, aquella gente solo advertía un matiz. Los ingleses, por fortuna, no. Estaban de antiguo sensibilizados humor, e incluso le habían dado nombre. Y no eran una sociedad decadente, sino pujante. Como toda sociedad hacia arriba, llena de defectos, nunca suficientemente ni eficazmente ocultados. Necesitaban, los escritores ingleses, un nuevo modo de verlos, y resultó que Cervantes les ofrecía el modelo. Vieron en el Quijote lo que a los españoles había pasado inadvertido. Aprendieron -de él y en él-como, por otra parte, confesadamente, los franceses y los rusos. Smollet, Fielding, Sterne, por no citar sino a los importantes, eran gente seria con ganas de bulla y juego, aficionados a las bromas literarias y a las tomaduras de pelo. Al apoyarse en Cervantes, se sintieron en tierra firme, y crearon la novela inglesa, la mitad buena de la novela inglesa, mientras dejaban la otra mitad -no podemos decir que sea precisamente mala- a los Goldsmith y compañía. El alma inglesa se partió siempre en dos mitades, al menos desde la Revolución y el advenimiento de la burguesía puritana: la sentimental y cursi, y la humorista y satírica. Dicho queda, o insinuado, que los buenos se encargaron de esta última. Al desafío sentimental del clérigo Goldsmith respondía Fielding con su Tom Jones, etc. Como una especie de antídoto. Los ingleses supieron siempre manejar los antídotos. Al realismo victoriano se opuso la fantasía de Lewis Carroll. No siempre ganaron los buenos, esto es lo cierto. Ni siempre los productos se mostraron en estado puro, sino que hubo mezclas e intercambios. Dickens se aficionó a ellos. Swift, tan leído por él, hubiera repudiado muchas de sus páginas. En el mes de abril de 1836 se puso a la venta en Londres, editada por Chapman y Hall, la primera de las veinte entregas que formaron un conjunto novelesco titulado The Posthumous Papers of the Pickwick Club, del hasta entonces desconocido Charles Dickens. Se trata de las aventuras del señor Pickwick y de sus amigos, quienes, en el patio de la posada «El Ciervo Blanco», encuentran a Sam Weller entregado a la tarea de limpiar un par de zapatos. Hasta este momento, la novela era más o menos cervantina, con ciertos aires picarescos; a partir del encuentro, es cervantina del todo, y en la pareja Pickwick y Weller se repiten, a distancia en el tiempo, en el espacio y en la calidad estética, las figuras de don Quijote y Sancho. No las alcanzan, aquellas, en la perfección, pero tampoco desmerecen. El libro en que se describen gustó al público inglés y, más tarde, al europeo. Aquellos Papeles póstumos pusieron en circulación el nombre de un escritor nuevo a una edad sorprendente. Dickens había nacido en 1812; tenía, pues, veinticuatro años.
¿Quién era? ¿Quién iba a ser? Nacido de una familia humilde, pequeña burguesía en la misma raya del proletariado, Charles Dickens no era, precisamente un gentleman. Le faltaba, para ello, haber pisado un colegio de cierta nota, haber aprendido el griego y el latín y, sobre todo, el self-control, el autodominio que caracteriza al gentleman. Poca escuela, mucha calle, y la necesidad de trabajar antes de tiempo le habían dado experiencia y conocimiento de los hombres, al menos en su exterior. A juzgar por su posterior necesidad de gloria, de aplausos, tuvo que sentirse alguna vez humillado, o al menos menospreciado. En la calle aprendió mucho. Aprendió, por ejemplo, el inglés popular, el idioma que hablaba la gente no letrada, vivaz, pintoresco, incorrecto, que después le sirvió para sus libros. Y aprendió también a discernir los de arriba de los de abajo, los ricos de los pobres. Pero el amor que tuvo a estos no se compensaba con odio o desdén hacia aquellos. Aquellos, los caballeros, los de arriba, eran la perfección, el modelo. Charles los admiraba, al menos, con esa admiración hecha a partes iguales de desconocimiento y de emulación. Pocos años antes que él, Jane Austen había descrito la sociedad de los caballeros con envidiable talento de novelista. De lo que aquella mujer conoció y contó, nada se trasluce en la obra de Dickens. En lo cual este da pruebas de buen sentido: ningún artista debe tratar más temas ni manipular más materiales de los que conoce. A Charles le son familiares el pueblo, la pequeña burguesía, el hampa ciudadana, la gente de los caminos, de las hosterías, de los «pubs». Cuando los pinta, está en lo suyo.
Los novelistas ingleses fueron siempre gente entendida en el oficio. Las reflexiones de muchos de ellos sobre el arte de la novela o sobre el suyo propio, son preciosas. No parece que Dickens haya seguido la corriente, acaso por su falta de educación escolar, y no digamos estética. Fue probablemente un gran intuitivo. Por eso sus libros adolecen en aquello que exige inteligencia, y destacan en lo que solo requiere imaginación. Si hubiera tenido una conciencia objetiva del arte, del suyo propio, no hubiera incurrido en esas pinturas que hace de la mala gente, de los malos absolutos que aparecen en algunas de sus novelas. Que haya visto el mal desde muy cerca, nadie lo pone en duda. Pero que los malos que él conoció fuesen meros muñecos ya es más dudoso. Su frecuentación de Shakespeare, a este respecto, no le sirvió de mucho. Se dirá que Shakespeare era Shakespeare: perdonada la tautología, queda en pie la posibilidad de pintar hombres malos que no hayan perdido su condición de hombres, no hacia la bestia, sino hacia la marioneta. No está ahí, ejemplo insuperado, el rey Ricardo III? ¿Qué tiene que ver con Mr. Murdstone (David Copperfield) o con Bumble y Fagin (Aventuras de Oliver Twist)?
A Dickens lo que le va son las buenas personas, sobre todo si son un poco desgraciadas, o si su situación social les permite prescindir de las leyes del autodominio (o porque no pueden ejercerlas) y en esa libertad manifiestan los aspectos pintorescos y atractivos de su figura y de su carácter.
De estos, las obras de Dickens están llenas, desde la primera. En su pintura es en los caricaturistas ingleses del XVIII y del XIX, algunos de los cuales ilustraron sus novelas. Es, el de tales personas, el mundo contrapuesto al de los caballeros, y, en este sentido, Dickens seria el anti Jane Austen. ¿Habrá que citar al incomparable Mr. Micawber? Hemos nombrado, quizás, su mejor retrato.
Dickens fue un terrible sentimental. Amó a muchas mujeres, algunas impertinentemente, como a su propia cuñada, y ese amor, privado de connotaciones sexuales, lo extendió a casi todo el mundo,-se exceptúan, claro está, sus «malos». Fue, seguramente, esa simpatía lo que le permitió ver el lado bueno de la pobre gente pecadora, de los que no se acomodan exactamente a las leyes -incluidas la de la conducta educada-cómica alegría. Otra cosa fue cuando trató de llevar a sus fábulas situaciones sentimentales. Ahí está David Copperfield, con el almibarado amor entre el hijo y la madre, ese paraíso de los sentimientos materno-filiales destruido por Satán-Murdstone. Las relaciones de Dickens con su madre no fueron buenas.
En la viuda Copperfield trazó su propio ideal materno. La situación y los personajes valen toda una confesión: «Me hubiera gustado tener una madre así para amarla de esa manera». Supongo que, a estas alturas, alguien provisto de instrumental freudiano habrá analizado a Dickens a través de su mundo sentimental, y habrá descubierto lo que se descubre siempre que se usan esos instrumentos. Lo cual, a los efectos del arte, carece de importancia.
El novelista Huxley, en cuanto crítico, fue bastante duro. Huxley procedía de la Universidad y de una familia de científicos, y estaba acostumbrado al rigor. A Huxley no le gustaba Dickens, al menos no le gustaba siempre, y se fijaba, no en sus complejos, sino en sus defectos. Señala, muy atinadamente, las deficiencias artísticas de Dickens cuando de situaciones sentimentales se trata. Lo compara, a este respecto, nada menos que con Dostoievski, que era otra cosa. «La historia de la pequeña Nell es penosa en efecto, pero no los motivos ni en la forma que quiso Dickens; es penosa por su ineptitud y su sentimentalismo vulgar. Un niño también, Ilusha, sufre y muere en Los hermanos Karamázov, de Dostoievski. ¿Por qué es tan angustiosamente conmovedor ese relato, cuando el cuento de la pequeña Nelly nos deja, no ya fríos, sino que nos mueve a burla? Si los comparamos, echamos de ver al instante la riqueza inmensamente mayor en cuanto a los pormenores de la acción que existe en la creación de Dostoievski. El sentimiento no le impidió ver y anotar, o, mejor dicho, volver a crear... Dickens, cegado por la emoción, no observo casi nada de lo que ocurría alrededor de la pequeña Nelly durante los últimos días de la niña no quería darse cuenta él mismo ni quería que sus lectores se diesen cuenta de nada, salvo de los sufrimientos de Nelly, por un lado, y de su bondad e inocencia, por otro. Hasta aquí Huxley, con quien estoy de acuerdo. La misión del novelista es describir una realidad objetiva, no expresar sus propios sentimientos, que es lo que hace Dickens en el caso juzgado per Huxley y en otros muchos similares. Pero Huxley va más allá, define tajante: «Una de las peculiaridades más notables de Dickens es que, cuando lo embarga la emoción, deja inmediatamente de emplear la inteligencia, «Dickens pierde la facultad-y probablemente también el deseo de ver la realidad. Su única aspiración, en tales ocasiones, es solamente la de desbordarse y nada más. Todo lo cual, y muchas cosas más, puede leerse en el ensayo titulado La vulgaridad en la literatura, donde no solo Dickens, sino varios autores famosos, quedan como chupa de dómine. Esta gente que ha recibido una educación exquisita, que ha practicado la ciencia con rigor, es implacable. Pero conviene recordar que los buenos sentimientos, en el arte, son más bien perjudiciales. Hay una cita de Gide, al respecto, muy conocida que viene a decir lo mismo. ¿Que podría objetar el propio Dickens? Hubiera respondido, quizás, que cada cual escribe como puede, o que a ver lo que haría Huxley en su caso, después de una infancia iletrada y casi desvalida. ¿Y por qué no esto otro? “! Lo que yo quiero es que la gente vea qué buen corazón tengo¡”. Porque el buen corazón de Dickens, su propensión a llorar literariamente, le granjeó muchos lectores, aunque no de los de mejor calidad, y, sobre todo, muchos lectores niños. Yo pude leer a Dickens en mi infancia gracias a sus buenos sentimientos. Entonces (no sé cómo van ahora las cosas, aunque no creo que hayan mejorado), a los niños se les dejaba leer, no para que “se realizasen”, imaginativamente, en la lectura, ni siquiera para que se les espabilase la imaginación, sino para que se formasen. Toda lectura tenía un fin pedagógico visible, y por eso había que andarse con cuidado con los libros que leían los niños. Había una censura familiar y colegial, ya que no estatal. Y las novelas y cuentos de Dickens figuraban en la lista autorizada gracias a sus buenos sentimientos. Leyendo a Copperfield se aprendía a amar a la madre; leyendo el Oliver Twist, a escapar de los malos ejemplos y de las malas ocasiones. Con frecuencia, lo que se sacaba en limpio era que los niños se alejasen de los ambientes pobres, donde se daban aquellos casos tan siniestros, pero esto acaso no tuviese demasiada importancia. Los niños debían conocer la pobreza, pero desde lejos. A este respecto, las novelas son muy útiles muestran la miseria, pero sin mal olor y sin piojos. Adiestran en la compasión teórica, y en la emoción catártica. A los niños les conviene llorar un poco a causa de la desgracia ajena. La muerte de Nelly o la de la señora Copperfield vienen muy oportunamente. El sentimentalismo, el buen corazón, es el fundamento del aspecto social de la obra de Dickens. ¡Cuidado! No solo no fue socialista, sino que ni siquiera laborista. Dickens estuvo siempre conforme con las estructuras victorianas, y sus héroes, cuando triunfan del mal y se casan, ingresan en la sociedad correcta de su tiempo. Sin embargo, no veía con buenos ojos que los pobres lo fueran tanto que a los niños se les educase tan mal, que corrieran tantos peligros, que las escuelas fuesen mazmorras donde la clientela era sometida a suplicios físicos y morales, etc. Para acabar con todo esto, escribió alguna de sus narraciones -de denuncia-, y hay que decir que, gracias a ellas, consigue algunas reformas, todas las compatibles con la indestructibilidad de las estructuras. Vio mucho de lo ya visto por Fielding, pero nunca llego a su radicalismo. Otro de sus defectos es la endeble construcción de muchas de sus novelas.
En principio no se atiene a un tipo, sino a varios. En Pickwick sigue de cerca la novela de aventuras. David Copperfield y Oliver Twist son novelas biográficas que abarcan varios años de unas vidas que, Edwin Drood hubiera, seguramente, desarrollado el tema en menos tiempo, más dentro del modelo francés. Por lo pronto, y exceptuada la primera, las figuras centrales le fallan. ¡ Es curioso! Deja la impresión de un grupo de maniquíes rodeados de una humanidad pululante, grotesca, vivaz y viva. El contraste sorprende. Y la culpa la tuvo la ideología del autor. Los personajes principales son trasmisores de mensaje; los otros no hacen más que vivir, y por eso son buenos.
Una de las grandes virtudes literarias de Dickens es su capacidad para describir ambientes. Cuando no se deja arrebatar por el sentimentalismo o por la indignación ante la injusticia, ante la crueldad, ante la estupidez; en una palabra, cuando nada le ciega, y ejerce la facultad de minar, entonces sabe muy bien a qué atenerse y describe como debe es decir, con los detalles necesarios. Entendámonos una buena descripción no depende tanto del numero de detalles como de la organización. La cita de Huxley queda, en este aspecto poco clara «ver, en este caso, no se refiere tanto a lo que hay en la realidad como al valor de los materiales elegidos para formar con ellos, compuestos de cierta manera, una nueva realidad. De lo contrario, describir equivaldría a enumerar, cosa que creyeron, y en la que se equivocaron, muchos novelistas de la época del realismo. Una realidad poética no se crea enumerando, sino ordenando. En virtud de su orden, ciertas palabras-imágenes nos permiten imaginarnos una realidad visible. Pues bien en sus mejores momentos, que fueron muchos, Dickens sabe qué palabras ha de escoger y en qué orden ha de colocarlas para crear y permitirnos la recreación imaginaria de esa realidad. Así, hoy, lejana ya su lectura, lo que mejor recordamos de sus libros son, precisamente, fragmentos descriptivos: ese hombre que atraviesa el césped de un prado, esa escalera de una casa de vecindad, poblada de críos gritones por la que sube y baja un hombre que habla mucho y divertidamente; este interior de una taberna, y sus gentes; aquel patio, luminoso o siniestro; aquel interior, pobre o pequeño burgués. Y ciertos perfiles, ciertas fachas… lo que es especialmente novelesco según lo que hoy entendemos por tal. Muchas veces, la precisión de sus líneas nos hace recordar a Daumier; otras, a los mejores caricaturistas del Punch.
Dickens fue muy leído durante el siglo xx, lo es todavía. Sus mejores cualidades le aseguran un público. Su influencia en la literatura llamada realista es grande: benéfica unas veces, otras, no .Benéfica, cuando los escritores aprendieron de su arte; perjudicial, cuando se dejaron llevar por el mal ejemplo ideológico. En la época de Dickens, y en la que le sigue, el arte literario se debate entre la autonomía y la sumisión. ¿Ha de ponerse o no al servicio de las grandes ideas o de los grandes ideales, o tiene su ideal propio? La cuestión todavía no está zanjada, y tardará en estarlo, porque, efectivamente, la literatura, la novela, pueden prestar buenos servicios, aunque sea con sacrificio de su calidad: ahí están Oliver Twist o La cabaña del tío Tom. O, por otra parte, Las Miserables y Resurrección. Sabemos, además, que a toda obra poética subyace una ideología, que es como se llama ahora a la concepción del mundo, que se decía antes. Mirándolo bien, no puede ser de otra manera; pero una cosa es la trama ideológica básica del autor y otra el sistema visiblemente defendido o atacado. Que exista este sistema de manera muy palpable, es un defecto, y el propio Marx aconsejaba a una novelista inglesa que no se le notase su socialismo. Pues bien: de lo que se trata, en esta disputa, es de que el socialismo, o el progresismo, o el humanitarismo, o lo que sea, se vea claramente, se vea en primer plano, de modo que la novela quede automáticamente comprometida. Flaubert, con su profundo sentido artístico, estaba al cabo de la calle, y aunque su obra suponga una ideología (léase Sartre), visiblemente no defiende ni ataca nada: se limita a mostrar, y lo hace de manera suficiente. Pero a su amigo Duranty no le pareció que se comprometiese en la medida por él deseada; rompió con él y lo atacó con saña. En ese episodio mínimo (la crítica de Duranty no afectó gran cosa a Flaubert) se ejemplifica la polémica. Parece que está claro: cuando se escribe una novela para defender o atacar algo, cuando es esta la finalidad principal o única del escritor, la obra es deficiente.
Pero, ¿y los satíricos? Y, dentro de la misma literatura inglesa, el caso de Swift, y de los mismos que se han nombrado, la escuela cervantina del XVIII? ¿No atacan? Sí, pero sin que el ataque menoscabe los valores literarios específicos, sin que estos se sometan a aquel. Para enterarse hoy de los objetos de la sátira swiftiana, hay que leer una edición anotada, hay que manejar una clave que nos permita descifrar el significado de los enanos y de los gigantes y de sus organizaciones políticas y civiles. Pero el lector moderno puede pasarse muy bien sin esa información, ya que lo que se le ofrece vale, interesa por sí solo. Y otro tanto sucede con los escritores satíricos que fueron, además, grandes narradores. No hay sátira que cien años dure, pero hay arte más duradero.
El escritor del siglo XIX se hallaba solicitado por dos instancias contrapuestas. Es de suponer que todos tendrían sus sentimientos y sus ideas. El ejemplo de Dickens les tentaba. ¿No era un gran novelista? ¿No fue, durante buena parte del siglo, el gran novelista? Pero, al mismo tiempo, ¿no llegaron sus acusaciones a escucharse en el mismo seno del Parlamento británico? En toda tierra de garbanzos hay instituciones y personas detestables. Nuestro Pérez Galdós, gran lector de Dickens, discípulo suyo, le sigue muy de cerca, en lo que tiene de ideólogo, en sus primeras novelas, y no acierta a retratar a doña Perfecta, porque le interesa más denunciar lo que doña Perfecta significa que la figura humana en sí. Cuando, más adelante, artista ya experimentado, echa un vistazo al mundo que le rodea, un vistazo agudo y libre de embarazos ideológicos, le salen Fortunata, o Miau, o las pobres señoritas de Bringas: como le salen a Dickens las figuras menores que se significan a sí mismas, que viven por sí mismas. Y no es que Pérez Galdós hubiera cambiado de ideas, no es que hubiera dejado aparte su anticlericalismo, su progresismo militantes, sino que comprendió que, en cuanto artista, le impedían ver lo real.
Hoy no se usa ya la literatura sentimental, y, a este respecto, Dickens puede resultar anticuado. Se usa, en cambio, la literatura sensual, y, en este sentido, Dickens es limpio. ¿Estará también anticuado por su limpieza? Confío en que no. La sensualidad literaria es un estorbo artístico de la misma categoría que el sentimentalismo o el ideologismo. Los valores específicamente poéticos–en este caso, novelescos-, tienen la virtud de mantener su eficacia un poco al margen de la moda, y si bien responden a sensibilidades muy concretas y, por tanto, muy pasajeras, por alguna razón no muy bien explicada siguen vigentes. De lo contrario, no podríamos leer autores del pasado, y los clásicos de todas partes serian un pesado fardo. La poesía viva lo es en virtud de determinados aciertos formales y son ellos, no su teología o sus odios políticos, lo que nos permite leer al Dante. De estos efectos abundan las novelas de Dickens: podríamos resumirlos diciendo que, en general, y con las excepciones apuntadas, sabe mostrarnos figuras vivas en un mundo vivo. Hay lectores a quienes interesa el modo de lograrlo; otros, los más, se contentan con recibir los efectos, los cuales se manifiestan en la continuidad del interés.





























