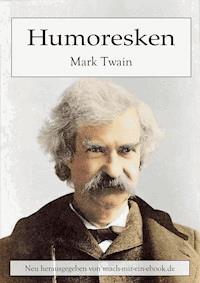8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: La Pollera Ediciones
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Los últimos veinte años de vida, Samuel Clemens –conocido por su seudónimo Mark Twain– dictó desde su cama miles de palabras con la intención de decir la verdad acerca de su época y sus contemporáneos. Aunque concluyó que para él era imposible decir la verdad, entre 1906 y 1907 publicó esta selección de sus memorias en el
North American Review.
Sin darle una estructura al relato y paseándose con libertad entre registros dramáticos y humorísticos, Twain habla de sus ancestros, su infancia en el Mississipi, sus primeros pasos en el oficio de la imprenta y la escritura, los duelos de honor y el manejo de barcos a vapor, la vida y muerte de su esposa e hijas, los gatos que adoptó y algunos viajes a lecturas públicas, como, por ejemplo, frente al emperador de Alemania. Pero, sobre todo, delinea una diversidad de personajes que podrían aparecer en sus propias novelas, algo que, en muchos casos, sucedió.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Los últimos veinte años de vida, Samuel Clemens –conocido por su seudónimo Mark Twain– dictó desde su cama miles de palabras con la intención de decir la verdad acerca de su época y sus contemporáneos. Aunque concluyó que para él era imposible decir la verdad, entre 1906 y 1907 publicó esta selección de sus memorias en el North American Review.
Sin darle una estructura al relato y paseándose con libertad entre registros dramáticos y humorísticos, Twain habla de sus ancestros, su infancia en el Mississipi, sus primeros pasos en el oficio de la imprenta y la escritura, los duelos de honor y el manejo de barcos a vapor, la vida y muerte de su esposa e hijas, los gatos que adoptó y algunos viajes a lecturas públicas, como, por ejemplo, frente al emperador de Alemania. Pero, sobre todo, delinea una diversidad de personajes que podrían aparecer en sus propias novelas, algo que, en muchos casos, sucedió.
Mark Twain
Capítulos de mi autobiografía
Traducción de Fernando Correa-Navarro
La Pollera Ediciones
www.lapollera.cl
Algo que el lector debería saber antes de leer este libro
Prólogo de Fernando Correa-Navarro
El libro que usted tiene en sus manos llegó a las mías de manera muy extraña. Me encontraba traduciendo a Ludlow en ese momento (libro que quizás ya leyó, o que debería ponerse a buscarlo si no lo hizo: El comedor de hachís), cuando me entró la duda de si existía una biografía de Mark Twain. Las razones de esta digresión solo puedo atribuírselas a esas inmensas y gloriosas ensoñaciones de Ludlow y porque hace un par de días había visto un “nuevo” libro de Twain, de ensayos, que había aparecido en una edición local. De pronto recordé que Mark Twain tenía una biografía escrita por su hija. Esto último no me pareció raro porque sabía que su hija Clara había guardado sus cuadernos de notas, además de una cantidad de recortes de diario y fotografías como para llenar un búnker. Pero también me encontré con otra cosa: una autobiografía suya.
Sí. Después de investigar un poco, descubrí que los estudiosos de Mark Twain dicen que era muy fanático de este tipo de libros. Entre sus favoritos estaban las memorias de Casanova y las confesiones de Rousseau. Lo que más había llamado su atención era la franqueza, honestidad y vileza que leyó ahí y el modo como estos dos escritores habían enfrentado la historia de un hombre que está perfectamente consciente de la naturaleza vergonzosa de sus actos o de sus errores y cobardías. Se exponen, como si fuera una especie de desafío a la hora de escribir.
Tratando de emularlos, entre 1870 y 1905 Twain intentó varias veces escribir (o dictar) su autobiografía. Siempre guardando el manuscrito antes de dar por terminado cualquier intento. Porque la interrogante que ataviaba a Twain, y que lo tenía comenzando una y otra vez el proyecto, era si sería capaz de contar la verdad sobre sí mismo, y especialmente hasta dónde podría llegar con ella, con una mirada capaz de desnudar hasta la situación más trivial y mostrar su corazón. Para 1905 había acumulado unos treinta o cuarenta de estos falsos comienzos: manuscritos que esencialmente eran experimentos, borradores de episodios y capítulos; algunos de los cuales se encuentran en esta edición.
Un proyecto que había resistido a completarse por más de treinta y cinco años por fin encontró una hábil taquígrafa en Nueva York, Josephine S. Hobby, quien además de ser una escucha sensible envalentonó a Twain para que se entregara al dictado como método de composición, algo que ya venía experimentado desde 1885. Dictar los textos hizo que le fuera más sencillo seguir un estilo de composición al que había estado dándole vueltas por lo menos durante veinte años. Como dice en junio de 1906, finalmente había visto que “la ley de este sistema es que hablaré del asunto que por el momento me interese, después lo dejaré de lado, y hablaré de otra cosa hasta que se me agote el interés. Es un sistema que no sigue una hoja de ruta y no va a seguir ninguna clase de ruta”.
Combinar el dictado y el discurso le resultó inesperadamente liberador, en gran parte no porque produjo una narrativa no convencional para la época, sino más bien una serie de recuerdos y comentarios espontáneos tanto del presente como del pasado, ordenados simplemente en el orden de su creación.
En enero de 1906, decidió que estos textos autobiográficos que ya había dictado formarían el cuerpo de lo que más tarde se llamaría “Autobiografía de Mark Twain”. En pocos meses revisó los tantos comienzos en falso y decidió incorporarlos a una serie de dictados nuevos y ver cuáles dejar inéditos. Para ese momento ya había creado más de doscientos cincuenta capítulos (y escrito uno último en diciembre de 1909, tras la reciente muerte de su hija Jean), compilando más de medio millón de palabras. Decía que su trabajo estaba terminado, pero como era un escritor que veía más allá de su tiempo y pensaba en la posteridad inminente, le dijo a su editor que la obra no debería ser publicada en su totalidad sino hasta un siglo después de su muerte.
Como su ambición era contar toda la verdad, sin reservas, a rajatabla, en una entrevista de 1899 le explicó a un entrevistador: “Un libro que no será publicado dentro de cien años le da al escritor una libertad que no puede asegurar de otra manera. Bajo estas condiciones puedes moldear a un hombre sin el prejuicio de cómo lo conociste, y por ello no tener miedo a herir sus sentimientos o los de sus hijos o de sus nietos”. Retrasar la publicación lo convierte en alguien libre para expresar sus pensamientos no convencionales sobre la religión, la política y la raza humana, para él siempre maldita, sin temor a represalias.
Siete meses después, tras ver que su proyecto iba viento en popa, permitió –y de hecho, buscó– la publicación de una selección de lo que había acumulado hasta el momento, y preparó unos veinticinco extractos de sus manuscritos y dictados autobiográficos para que fueran publicados quincenalmente en North American Review bajo el título de “Capítulos de mi autobiografía”. Cada publicación estaría debidamente “domesticada” para ese momento, y cada una con una nota al comienzo: “Ninguna parte de esta autobiografía será publicada en libro durante la vida del escritor”. Pero no mucho tiempo después de que Clemens muriera, sus instrucciones de retrasar cien años la publicación fueron ignoradas, primero en 1924 por Albert Bigelow Paine, biógrafo oficial de Twain y primer ejecutor; luego en 1940 por el sucesor de Paine, Bernard DeVoto; y por último por Charles Neider en 1959.
“Mi plan era simple: tomar los hechos de mi vida y decir nada más que la verdad, sin adornos ni embelecos, tal como ocurrieron, con esta diferencia: tomaré cada acto de valor (si alguna vez hice alguno) y lo transformaré en uno cobarde, y cada éxito en una derrota. Puedes hacer esto, pero solo de una manera; debes desvanecer la idea de público –pocos hombres pueden confesar cosas vergonzosas ante los demás–, debes contarte la historia a ti mismo y a nadie más. No debes usar tu nombre, así evitarás que te cuentes cosas vergonzosas”.
Nota a la traducción
Los siguientes textos se publicaron en la North American Review desde septiembre de 1906 hasta diciembre de 1907.
Para simplificar la estructura del libro, se han numerado los capítulos sucesivamente, independiente de la numeración con que hayan sido publicados.
El diario de Susy presenta faltas ortográficas propias de la escritura de una niña, que han sido mantenidas o simuladas en una versión en español. Estas palabras han sido marcadas en itálica.
Hemos decidido titular temáticamente los capítulos para fortalecer el índice del libro y dar una guía de lectura a esta autobiografía intencionalmente no cronológica y diversa.
Introducción
7 de septiembre de 1906
Tengo la intención de que esta autobiografía se convierta en un modelo para todas las futuras autobiografías cuando sea publicada, después de mi muerte, y también tengo la intención de que sea leída y admirada una buena cantidad de siglos debido a su forma y método –una forma y método donde el pasado y el presente están constantemente enfrentados, resultando contrastes que novedosamente encienden el interés del lector, como el contacto de un pedernal con el hierro–. Es más, esta autobiografía mía no toma en cuenta sus episodios más vistosos, sino que se las verá, mayormente, con las experiencias comunes y corrientes que van armando la vida del ser humano promedio, porque estos episodios son de una especie que es familiar con su propia vida, y donde ve su vida reflejada y luego impresa. Los típicos autobiógrafos, los convencionales, parecen buscar particularmente esas ocasiones en su carrera cuando conocieron a personas famosas, mientras que sus encuentros con desconocidos les fueron menos interesantes, y lo serán para su lector, y mucho más numerosos que su colisión con famosos.
Howells estuvo aquí ayer por la tarde y le conté todo el esquema de esta autobiografía y su poco aparente sistema sin sistema –solo aparentemente sin sistema, pues no es realmente así–. Es un sistema deliberado. Y la ley del sistema es que hablaré del asunto que por el momento me interese, después lo dejaré de lado, y hablaré de otra cosa hasta que se me agote el interés. Es un sistema que no sigue una hoja de ruta y no va a seguir ninguna clase de ruta. El sistema es un completo y deliberado desorden –un camino que no comienza en ninguna parte, no sigue ninguna ruta específica y nunca podrá alcanzar un final mientras siga vivo–, pues si tuviera que dictarle al taquígrafo dos horas al día durante cien años, incluso así, nunca sería capaz de fijar una décima parte de las cosas que me han interesado en la vida. Le dije a Howells que esta autobiografía mía viviría un par de cientos de años sin esfuerzo alguno y que después retomaría un nuevo comienzo y sobreviviría al paso del tiempo.
Dijo que creía que sería así. Y me preguntó si tenía intenciones de hacer una biblioteca.
Le dije que era mi idea; pero que, si vivía lo suficiente, la cantidad de volúmenes no podrían caber en una ciudad, requerirían de un Estado, y no habría ningún multibillonario vivo, quizás, en cualquier momento durante su existencia capaz de comprar todo el pack, excepto con un plan de suscripción.
Howells aplaudió la idea, y se llenó de alabanzas y apoyo, lo que fue sabio de parte de él, y juicioso. Si hubiera manifestado un espíritu diferente, lo habría lanzado por la ventana. Me gusta la crítica, pero debe ser a mi manera.
I
ANCESTROS
Detrás de los Clemens de Virginia City existe una oscura procesión de ancestros que se remontan a los tiempos de Noé. De acuerdo con la historia, algunos fueron piratas y esclavistas durante la época victoriana. Esto no es un miramiento en menos, pues también lo fueron Drake y Hawkins y varios más. Era un comercio respetable en ese entonces y los monarcas eran socios en esto. En una época yo mismo tuve deseos de ser un pirata. El lector, si mirara bien dentro de su corazón, encontrará… pero no importa lo que encuentre; no estoy escribiendo su autobiografía, sino la mía. Más tarde, de acuerdo con la historia, uno de los nuestros fue embajador en España durante los tiempos de Jacobo I o de Carlos I, y se casó ahí y consiguió una cepa de sangre española que nos mantiene calientes. Además, de acuerdo con la historia, este u otro –de nombre Geoffrey Clement– ayudó a sentenciar a Carlos.
Yo mismo no me he adentrado en estas historias, en parte porque era indolente y en parte porque estaba muy ocupado puliendo esta última parte de la línea y tratando de que fuera vistosa; pero los otros Clemens dicen que revisaron todo y que pasó la prueba. Por tanto, siempre he dado por sentado que ayudé a Carlos a salir de sus problemas por proximidad ancestral. Mis instintos también me han persuadido. Cada vez que tenemos un fuerte y persistente e inextirpable instinto, podemos estar seguros de que no es algo original nuestro, sino heredado –heredado desde hace mucho, y curtido y perfeccionado por la petrificante injerencia del tiempo–. Ahora, desde siempre y de manera inmutable, tengo una animadversión contra Carlos, y estoy bien seguro de que este sentimiento escurre a través de las venas de mis antepasados y desde el corazón de aquel juez; pues no es mi costumbre sentir remordimiento contra la gente de mi propia familia ni contra Jeffrey. Debería, pero no. Esto indica que mis ancestros de la época de Jacobo II eran indiferentes; no sé por qué; nunca pude entenderlo; pero eso es lo que indica. Y siempre me he sentido más amigo de Satanás. Por supuesto, esto es atávico; debe estar en la sangre, yo no podría haberlo originado.
Y así, gracias al instinto y respaldado por las afirmaciones de los Clemens que dijeron que revisaron los archivos, siempre me he visto en la obligación de creer que Geoffrey Clement (el mártir) fue ancestro mío, y de tenerlo bien arriba y, de hecho, sentirme orgulloso. Esto no ha tenido un buen efecto en mí, pues me ha hecho una persona vanidosa y esto es una falla. Me ha hecho ponerme por encima de la gente menos afortunada que yo de su linaje, y me ha impulsado a bajarle los humos, de vez en cuando, y decirles cosas que los hieren.
Un caso así ocurrió en Berlín, varios años atrás. William Walter Phelps era nuestro ministro en la Corte del Emperador por ese entonces, y una noche me invitó a cenar para conocer al Conde S., Ministro de Gabinete. Este noble hombre poseía una larga e ilustre descendencia. Por supuesto que quise dar a conocer que yo también tenía mi linaje, pero no quería sacarlos fuera de la tumba por las orejas ni mencionarlos de una manera que no pareciera casual. Supongo que Phelps estaba con la misma dificultad. De hecho, parecía aproblemado –tal como una persona que quiere develar un linaje puramente por accidente y no se le ocurre cómo hacer para que parezca suficientemente accidental–. Pero al final, después de la cena, lo intentó. Nos llevó al living, nos mostró las fotos, y se detuvo, finalmente, frente a una antigua y sencilla aguafuerte. Era una imagen de la corte que sentenció a Carlos I. Había una pirámide de jueces con holgados sombreros puritanos y, más abajo, tres secretarios a cabeza desnuda sentados en una mesa. El señor Phelps puso su dedo sobre uno de los tres y dijo con tono exultante: ―Uno de mis ancestros.
Yo puse mi dedo sobre un juez y respondí con severa languidez:
―Ancestro mío. Pero no tiene importancia. Tengo otros.
No fue noble de mi parte lo que hice. Desde entonces estoy arrepentido. Me pregunto cómo se habrá sentido. Sin embargo, no hizo mella en nuestra amistad, que era perfecta y elevada, a pesar de la humildad de su origen. Y también fue algo loable en mí, que pude dejar pasar: no hice cambios en mi relación hacia él y siempre lo traté como un igual.
Pero fue una noche dura para mí de cierta manera. El señor Phelps creyó que yo era el invitado de honor, y también el Conde S., pero no lo era, pues no había nada en mi invitación que así lo indicara. Solo era una nota de invitación cualquiera en una tarjeta. Para el momento en que se anunció la cena, Phelps mismo estaba dudoso. Algo debía hacerse, y no era buen momento para explicaciones. Trató de que saliera con él, pero me quedé; después lo intentó S., y también desistió. Había otro invitado, pero no había problemas con él. Finalmente salimos en masa. Hubo un decoroso zambullido en los asientos y conseguí el de la izquierda de Phelps, el Conde capturó el de enfrente a Phelps, y el otro invitado tuvo que tomar el lugar de honor, no pudo evitarlo. Retornamos al living en el desorden original. Yo traía unos zapatos nuevos y me apretaban. A las once lloraba en silencio; no podía evitarlo, el dolor era muy cruel. La conversación llevaba muerta una hora. S. se había quedado junto al diván como un soldado moribundo desde las nueve y media. Al final, todos nos pusimos de pie por un impulso bendito y partimos a la puerta de calle sin explicaciones, juntos, sin precedentes; y así partimos.
La noche tuvo sus defectos, aun así, introduje a mi ancestro y quedé contento.
Entre los Clemens de Virginia City estaba Jere (el ya mencionado), y Sherrard. Jere Clemens tenía una amplia reputación de buen pistolero y una vez esto le permitió meterse al bolsillo a unos tamborileros que no le iban a prestar ninguna atención a sus simples y suaves argumentos. Estaba ahí pisoteando al Estado en ese momento. Los tamborileros estaban agrupados frente a la tarima y la oposición los había contratado para tocar mientras decía su discurso. Cuando estuvo listo para comenzar, sacó su revólver y lo dejó delante de él, y dijo, en su manera suave y delicada: ―No quiero herir a nadie e intentaré no hacerlo; pero tengo justo una bala para cada uno de esos seis tambores, así que si quieren tocarlos no se paren detrás.
Sherrard Clemens era un congresista republicano de West Virginia en los días de la guerra. Luego partió a St. Louis donde vivía la rama de James Clemens, y que todavía vive, y ahí se convirtió en un tibio rebelde. Esto fue después de la guerra. Para la época que él era republicano yo era un rebelde, pero para la época en que él se había convertido en rebelde yo me había vuelto (temporalmente) republicano. Los Clemens siempre hicieron lo mejor que pudieron por mantener la balanza política equilibrada, no importando los problemas que esto pudiera causarles. No sabía lo que había sido de Sherrard Clemens; pero una vez llevé al senador Hawley a una asamblea republicana en Nueva Inglaterra y después recibí una amarga carta de Sherrard desde St. Louis. Decía que los republicanos del Norte –no, los “mudsills del Norte”– habían barrido la vieja aristocracia del sur a fuego y a espada, y esto me enfermó: un aristócrata por sangre, enseñar a esa clase de cerdos. ¿Acaso olvidé que era un Lambton?
Esta fue una referencia para el lado de la casa de mi madre. Como ya he dicho, ella era una Lambton, con una “p”, pues algunos de los Lampton norteamericanos no podían deletrear muy bien en los viejos tiempos, por lo que el nombre sufrió en esas manos. Era oriunda de Kentucky y se casó con mi padre en Lexington, 1823, cuando ella tenía veinte y él veinticuatro. Ninguno de los dos tenía abundancia de posesiones. Ella traía dos o tres negros, pero nada más, creo. Se mudaron a la remota y aislada ciudad de Jamestown, en las solitarias montañas al este de Tennessee. Allí nació el primer grupo de hijos, pero como yo fui de una cosecha posterior no recuerdo nada de esto. Fui pospuesto, pospuesto a Missouri. Missouri era un Estado nuevo y desconocido (y necesitaba atracciones).
Creo que mi hermano más grande, Orion, mis hermanas Pamela y Margaret, y mi hermano Benjamín nacieron en Jamestown. Debe haber habido otros, pero en cuanto a esto no estoy seguro. Fue un gran impulso para ese pueblito que llegaran mis padres. Se esperaba que se quedaran, así se convertiría en una ciudad. Se suponía que se quedarían. Y luego hubo un boom; poco a poco la gente se fue y los precios bajaron y pasaron muchos años antes de que Jamestown tuviera otro comienzo. He escrito sobre Jamestown en La época dorada, un libro mío, pero fue de oídas, no de conocimiento personal. Mi padre dejó un excelente legado en la región a las afueras de Jamestown: 75.000 acres. Cuando murió, en 1847, le había pertenecido desde hace casi veinte años. Los impuestos eran casi nada (cinco dólares al año por todo) y siempre los había pagado regularmente, manteniendo su título a la perfección. Siempre dijo que la tierra no sería valiosa en su tiempo, pero que sería una gran previsión para sus hijos, algún día. Tenía carbón, cobre, hierro y madera, y decía que con el pasar de los años las vías férreas penetrarían la región y entonces la propiedad sería una propiedad de hecho, como también de nombre. También producía una uva silvestre de cepa prometedora. Le había enviado unas muestras a Nicholas Longworth, de Cincinnati, para que las mirara, y el señor Longworth dijo que harían tan buen vino como su Catawbas. La tierra contenía todas estas riquezas; y además petróleo, pero mi padre no sabía qué era el petróleo (y claro, en aquellos días no le hubiera importado mucho si lo hubiera sabido). El petróleo no fue descubierto hasta 1875. Desearía tener un par de acres ahora. Así no estaría escribiendo autobiografías para vivir. El grito moribundo de mi padre fue: “Aférrate a la tierra y espera; que nada la aleje de ti”. El primo favorito de mi madre, James Lampton, que figura en La época dorada como Coronel Sellers siempre decía de la tierra –y lo decía con encendido entusiasmo también–: “Vale millones, ¡millones!”. Es cierto que siempre dijo esto de todo –y siempre se equivocaba, también–, pero esa vez tuvo razón; lo que demuestra que un hombre que va por ahí con la pistola de las profecías en la mano nunca debe darse por vencido; si mantiene su corazonada y dispara contra todo lo que ve, está obligado a darle a algo, a la larga.
Muchas personas estiman que el Coronel Sellers fue una ficción, una invención, una extravagante imposibilidad, y esto me dio el honor de llamarlo una “creación”. Pero estaban equivocados. Simplemente lo puse en el papel tal como era, pues no era una persona que podía exagerarse. Los incidentes que parecen más extravagantes, tanto en el libro como en el escenario, no fueron invenciones mías, sino hechos de su vida; y yo estaba presente cuando se desarrollaron. El público de John T. Raymond solía quedar muerto de la risa con la escena de los nabos; pero, así de extravagante como era la escena, era fiel a los hechos en todos sus absurdos detalles. El suceso ocurrió en la casa Lampton y yo estaba presente. De hecho, yo fui el invitado que se comió los nabos. En las manos de un gran actor, esta penosa escena debió haberle estrujado lágrimas de los ojos y desgarrado las costillas de risa al público (al mismo tiempo). Pero Raymond era genial solo en la interpretación graciosa. En esto era soberbio, maravilloso –en una palabra: genial–, en todas las demás cosas era el más pigmeo de los pigmeos.
El verdadero Coronel Sellers, como lo conocía yo en James Lampton, era un patético y hermoso espíritu, varonil, recto y honorable, un hombre con un corazón tan grande, tonto y altruista, un hombre nacido para ser amado; y fue amado por todos sus amigos, y adorado por su familia, esa es la palabra correcta. Para ellos era un poquito menos que un dios. El verdadero Coronel Sellers nunca estuvo en el escenario. Solo la mitad de él estuvo. Raymond no podía interpretar la otra mitad de él, estaba por sobre su nivel. Una mitad hecha de cualidades de las que Raymond estaba completamente desprovisto. Pues Raymond no era un hombre varonil, no era un hombre honorable ni honesto; estaba vacío, y era egoísta y una persona vulgar e ignorante y tonta, y con una especie de agujero en el lugar donde debía estar su corazón. Había un solo hombre que podía haber interpretado todo el papel del Coronel Sellers: y ese era Frank Mayo.
Es un mundo de sorpresas. Estas caen, también, donde uno menos lo espera. Cuando introduje a Sellers en el libro, Charles Dudley Warner, quien estaba escribiendo la historia conmigo, propuso un cambio en el nombre de Sellers. Diez años antes, en una remota punta del Este, Warner se había cruzado con un hombre llamado Eschol Sellers y pensó que era el nombre correcto e idóneo para nuestro Sellers, pues era extraño y enchapado a la antigua y todo eso. Me gustó la idea, pero dije que ese hombre podría aparecer y oponerse. Aunque Warner dijo que eso no ocurriría; que estaría indudablemente muerto para la época, que un hombre con un nombre así no podía vivir demasiado; y dijo que aunque estuviera muerto o vivo debíamos ponerle ese nombre, que era el correcto, y que no podíamos hacerlo sin nombrarlo así. Así que se hizo el cambio. El hombre de Warner era un granjero de modales toscos y humildes. Cuando el libro llevaba una semana en la calle, un caballero de educación universitaria, con modales corteses y vestido como un duque, llegó a Hartford alteradísimo y con una demanda por difamación entre cejas: ¡su nombre era Eschol Sellers! Él nunca había escuchado del otro y nunca había estado ni cerca de él. La idea de este maltrecho aristócrata era bastante clara y seria: la compañía editorial debía quitar de circulación la edición ya impresa y cambiar el nombre en las placas o se las vería con una demanda por U$10.000. El hombre se llevó la promesa de la compañía y muchas disculpas, y volvimos a cambiar el nombre a Coronel Mulberry Sellers en las placas. En apariencia, no hay nada que no pueda ocurrir. Incluso la existencia de dos hombres completamente desconocidos entre sí, que cargan el mismo e imposible nombre de Eschol Sellers, es algo posible.
James Lampton flotó, todos los días de su vida, en una niebla teñida de magníficos sueños, muriendo finalmente sin ver ni uno solo de ellos cumplidos. Lo vi por última vez en 1884, cuando habían pasado 26 años desde que comí el cuenco de nabos crudos y los lavé en un balde con agua, en su casa. Se había puesto viejo y canoso, pero entró a mí con la misma brisa de su vida anterior, y estaba ahí, todavía, sin un detalle menos: la alegre luz de sus ojos, la abundante esperanza en su corazón, la lengua persuasiva, la imaginación milagrosa; estaban todas ahí; y antes de que pudiera darme vuelta, comenzó a pulir su lámpara de Aladino, alumbrándome los deliciosos secretos del mundo. Me dije a mí mismo: “No lo exageré ni una sombra, lo escribí tal como era; y es el mismo hombre al día de hoy. Cable lo reconocerá”. Le pedí que me disculpara un momento y corrí a la habitación contigua, que era la de Cable; Cable y yo estábamos de gira por unas conferencias. Dije: ―Voy a dejar la puerta abierta, así escuchas. Hay un hombre que es muy interesante del otro lado.
Volví y le pregunté a Lampton qué estaba haciendo ahora. Comenzó a contarme de una “aventurilla” que había comenzado con su hijo, en Nuevo México: “Es una cosita –una mera insignificancia–, en parte para que mi ocio se divierta, en parte para que mi capital no se estanque, pero principalmente para que el niño se desarrolle –desarrollar al niño–; la rueda de la fortuna siempre está girando, y tendrá que trabajar para sobrevivir, algún día –mientras extrañas cosas ocurran en este mundo–. Pero no es nada más que una cosita –una mera insignificancia–, como dije”.
Y así era, al comenzar. Pero bajo sus hábiles manos, creció y floreció y se expandió (oh, más allá de lo imaginable). Después de media hora terminó; y terminó exponiendo un comentario lánguidamente adorable: ―Sí, es una insignificancia, como las cosas de hoy (una bagatelle), aunque sorprendente. Supera al tiempo. El chico piensa grandes cosas de esto, aunque es joven, ya sabes, e imaginativo; carece de la experiencia que trae encargarse de asuntos importantes, y que templa la fantasía y perfecciona el juicio. Supongo que hay un par millones en ello, posiblemente tres, pero no más, creo; aun así, para un chico, ya sabes, que recién comienza la vida, no está tan mal. No debería querer que él haga una fortuna (que esto llegue más tarde). Le puede volar la cabeza en esta parte de su vida, y hacerle daño de muchas maneras”.
Luego dijo algo sobre haber dejado su billetera en la mesa del living de la casa, y algo de que ahora estaba fuera del horario bancario, y…
Lo detuve ahí y le rogué que nos hiciera el honor a Cable y a mí de ser nuestro invitado especial en la conferencia, con tantos amigos como tuvieran la voluntad de hacernos el honor. Aceptó. Y me agradeció como un príncipe que da la bendición. La razón de por qué detuve su discurso con respecto a las entradas a la conferencia fue porque vi que me iba a pedir que hiciera los arreglos y que lo dejara pagar al día siguiente; y supe que si quedaba en deuda la pagaría aunque tuviera que empeñar su ropa. Después de conversar otro rato, me estrechó la mano con devoción y cariño, y partió. Cable asomó la cabeza por la puerta y dijo: ―Ese era el Coronel Sellers.
II
EL PRIMER LIBRO
Mis experiencias como escritor comenzaron a principios de 1867. Llegué a Nueva York desde San Francisco durante el primer mes de ese año y, después de un tiempo, Charles H. Webb, a quien había conocido en San Francisco como reportero del The Bulletin, y más tarde editor del The Californian, me sugirió que publicara un volumen de cuentos. Yo tenía una mínima reputación en el mundillo, pero estaba encantado y ansioso por la sugerencia y bastante dispuesto a aventurarme si alguna persona trabajadora me ahorraba el problema de reunir los papeles. No tenía muchas ganas de hacerlo yo mismo pues, desde el principio de mi estadía en este mundo, existe una vacante persistente en mí donde debería estar la diligencia. (Quizás “debe estar” es mejor, aunque casi todas las autoridades difieran en cuanto a esto).
Webb decía que yo tenía algo de reputación en los estados de la costa atlántica, pero yo sabía bien que debía ser una muy atenuada. Lo que fue de esto descansa en el cuento “La rana saltarina”. Cuando Artemus Ward pasó por California con un ciclo de conferencias, en 1865 o 1866, le conté de “La rana saltarina”, en San Francisco, y me pidió que la escribiera y se la enviara a su editor, Carleton, en Nueva York. La podría utilizar para rellenar un pequeño libro que Artemus estaba preparando para la prensa y que necesitaba un poco más de hojas para que fuera lo suficientemente grande por el precio que se cobraría.
El cuento llegó a tiempo a Carleton, pero no le dio mucha importancia y no quiso incurrir en los gastos de composición tipográfica. No lo tiró a la basura, sino que se lo regaló a Henry Clapp. Y Clapp lo usó para salvar su agonizante periódico literario The Saturday Press. “La rana saltarina” apareció en el último número de este diario, lo que fue el rasgo más alegre de las exequias, e inmediatamente se imprimió en diversas publicaciones de Estados Unidos e Inglaterra. Ciertamente tuvo una amplia fama, y todavía la tiene hasta el día de hoy. La rana era la única famosa. No yo. Yo todavía era una oscuridad.
Webb se hizo responsable de la revisión de los cuentos. Llevó a cabo el trabajo, luego me alcanzó los resultados y con ello fui a las oficinas de Carleton. Me acerqué al recepcionista y este se inclinó ansiosamente sobre el mostrador para preguntarme qué quería; pero cuando descubrió que había llegado a vender un libro y no a comprar uno, su temperatura cayó quince grados, su cara cambió completamente y las parduzcas trincheras en la parte superior de mi boca se contrajeron dos centímetros más y mis dientes cayeron. Humildemente le pedí el honor de una palabrita con el señor Carleton, y con mucha frialdad me informó que estaba en su oficina privada. Desánimos y dificultades siguieron, pero después de un tiempo conseguí llegar a la frontera y entrar a lo más sagrado. ¡Ah!, ahora recuerdo bien cómo lo llevé a cabo. Webb me concertó una cita con Carleton, de otra manera nunca habría cruzado esa frontera. Carleton se levantó de su silla y dijo, brusca y agresivamente: ―Bien, ¿qué puedo hacer por usted?
Le recordé que estaba ahí por una cita para ofrecerle mi libro y que lo publicara. Comenzó a hincharse y a hincharse, a hincharse y a hincharse hasta que alcanzó las dimensiones de un dios de aproximadamente segundo o tercer orden. Luego, la fuente de su hinchazón explotó y, durante dos o tres minutos, no pude verlo debido a la llovizna. Eran palabras, solo palabras, pero caían con tanta densidad que oscurecieron la atmósfera. Finalmente hizo un imponente barrido con su mano derecha, que comprendía la totalidad de la habitación, y dijo: ―Libros. ¡Mire estos estantes! Cada uno está repleto de libros que esperan ser publicados. ¿Acaso quiero uno más? Discúlpeme, no. Buen día.
Veintiún años pasaron antes de que viera a Carleton otra vez. Estaba, en ese entonces residiendo temporalmente con mi familia en el Schwetzerhof, en Luzerne. Me saludó, nos estrechamos la mano cordialmente y dijo, de una vez, sin ningún tipo de miramientos: ―Sustancialmente soy una persona oscura, pero al menos tengo una cosa que me distingue y que me da el derecho a la inmortalidad, a saber: rechacé un libro suyo, y por eso no tengo competencia alguna como el tonto más grande del siglo XIX.
Fue una disculpa muy hermosa, y se lo dije, y le dije que era una larga y retrasada venganza, aunque muy dulce para mí, más que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado; le dije que durante los últimos veintiún años imaginaba haberle quitado la vida varias veces al año, siempre de formas nuevas y de maneras muy crueles e inhumanas, pero ahora quedaba en paz, sereno, feliz, incluso exultante; y, por lo tanto, de ahora en adelante, debía considerarlo mi verdadero e invaluable amigo, y nunca más lo mataría de nuevo.
Le informé de mi aventura a Webb y valientemente dijo que no todos los Carleton en el universo rechazarían el libro; él mismo lo publicaría al diez por ciento de regalías. Y así lo hizo. Lo sacó en azul y dorado, en una muy linda edición. Creo que lo llamó “La famosa rana saltarina de la ciudad Calavera y otros cuentos”, precio $1.25. Hizo las placas y lo imprimió y coció el libro en una casa de impresión y lo publicó a través de la American News Company.
En junio me embarqué en el Quaker City, de viaje. Volví en noviembre. Y en Washington encontré una carta de Elisha Bliss, de la American Publishing Company, Hartford, ofreciéndome cinco por ciento de regalías por un libro que hiciera un recuento de mis aventuras en la excursión. En lugar de las regalías me ofrecía también la alternativa de $10.000 en efectivo tras la entrega del manuscrito. Le consulté a A. D. Richardson y dijo: “Toma las regalías”. Seguí su consejo y cerré con Bliss. Por contrato, debía entregar el manuscrito en julio de 1868. Escribí el libro en San Francisco y entregué el manuscrito dentro del tiempo estipulado. Bliss se hizo de un sinfín de ilustraciones para el libro y después dejó de trabajar en él. La fecha contractual para la edición pasó de largo y no hubo explicaciones. El tiempo siguió y, aun así, no tenía explicación. Yo andaba dando conferencias por todo el país; y unas treinta veces por día, en promedio, trataba de responder a este misterio: ―¿Cuándo saldrá tu libro?
Me cansé de inventar respuestas y, a la larga, me cansé horriblemente de la pregunta. Quien fuera que lo preguntara, de inmediato se convertía en mi enemigo (y esperaba ansioso que esto ocurriera).
Tan pronto como quedé libre del campo de las conferencias, partí volando a Hartford para hacer preguntas. Bliss decía que la culpa no era suya; que él quería publicar el libro, pero que los directores de la compañía eran unos viejos fósiles, y le tenían miedo. Habían examinado el libro y la mayoría pensaba que tenía pasajes de un carácter gracioso. Bliss decía que la editorial nunca había publicado un libro así (que ofreciera una duda como esa) y los directores estaban asustados de que su tirada dañara seriamente la reputación de la editorial; que estaba atado de manos y pies y no le permitieron continuar con el contrato. Uno de los directores, un tal señor Drake –al menos eran los restos de lo que alguna vez había sido un señor Drake– me invitó a dar un paseo con él en su cochecito, y fui. Era una patética y antigua reliquia, y sus modales y palabras también eran patéticos. Tenía un delicado propósito en ciernes, y le tomó algo de tiempo animarse lo suficiente para llevarlo a cabo, pero finalmente lo logró. Me explicó las dificultades y el sufrimiento de la editorial, como Bliss ya me lo había explicado. Luego, francamente, se arrojó a sí mismo y a la editorial a mi misericordia y me rogó que me llevara “Los inocentes abordo” y que dejara ir la preocupación por el contrato. Dije que no lo haría y así terminó la entrevista y el viaje en cochecito. Después le advertí a Bliss de que debía ponerse a trabajar o habría problemas. Se comportó según la advertencia y preparó el libro y leí las pruebas de galera. Después hubo otra larga espera y ninguna explicación. Finalmente, hacia fines de julio (1869, creo) perdí la paciencia y telegrafié a Bliss diciendo que si el libro no salía a la venta en veinticuatro horas los demandaría por daños y perjuicios.
Esto terminó con el problema. Media docena de ejemplares fueron empaquetados y puestos a la venta dentro del tiempo exigido. Luego comenzó la campaña y se vendió rápidamente. En nueve meses el libro sacó de las deudas a la editorial, aumentó su stock de 25 a 200 y dejó $70.000 en regalías. Fue Bliss quien me dijo esto. Si era verdad, fue la primera vez que me la dijo en 65 años. Nació en 1804.
III
LA PRIMERA GRAN VERGÜENZA
Esto ocurrió en 1849. Yo tenía 14 años en ese tiempo. Seguíamos viviendo en Hannibal, Missouri, a orillas del Mississippi, en la nueva ala de la casa construida por mi padre cinco años antes. Así es. Algunos vivíamos en la parte nueva, el resto en la parte vieja de atrás (la “L”). En otoño, mi hermana dio una fiesta e invitó a toda la gente joven casable de la ciudad. De todas formas, yo era muy joven y muy tímido para mezclarme con las chicas, por eso no me invitaron, al menos no para toda la noche. Diez minutos sería toda mi experiencia. Haría la parte de un oso en un jueguito. Me iba a disfrazar completamente de oso, con un traje café y peludo, propio de un oso. Alrededor de las diez y media me mandaron a mi habitación para que me pusiera el disfraz, y que estuviera listo en media hora. Comencé, pero cambié de opinión, pues quería practicar un poco y la habitación era muy pequeña. Atravesé la larga y desocupada parte de la casa en la esquina de las calles Main y Hill sin saber que una docena de jóvenes también se vestirían ahí para sus partes. Llevé al pequeño esclavo negro conmigo, Sandy, y elegimos una amplia y vacía habitación en el segundo piso. Entramos hablando, y esto le dio a un par de señoritas a medio vestir la oportunidad de refugiarse detrás de un biombo. Sus vestidos y cosas colgaban en ganchos detrás de la puerta, pero yo no las vi; fue Sandy quien cerró la puerta, pero todo su corazón estaba en la actuación y era tan poco probable que se fijara en ellas como que yo lo hiciera.
Había un biombo destartalado, con muchos agujeros, pero como no sabía que había chicas detrás no me afectaba ese detalle. Si hubiera sabido no podría haberme desvestido bajo el cruel rayo de la luna llena que se vertía por las ventanas sin cortinas; hubiera muerto de vergüenza. Sin aproblemarme, me desvestí hasta quedar desnudo y comencé la práctica. Estaba lleno de ambición, determinado a dar un golpe, ardiendo por hacerme una reputación de oso y conseguir futuros trabajos; así que me entregué a mi trabajo con un abandono tal que prometía grandes cosas. Corrí de aquí para allá, de una punta a otra de la habitación, en cuatro patas, Sandy aplaudía con entusiasmo; yo caminaba derecho y gruñía y chasqueaba y rugía; me paraba de cabeza, hacía volteretas, bailaba palurdamente con mis patas dobladas y con mi hocico imaginario olfateaba de lado a lado; hice todo lo que un oso podría hacer (y muchas cosas que ningún oso podía hacer y que ningún oso con algo de dignidad quisiera hacer); y, por supuesto, nunca sospeché que estuviera haciendo el ridículo, solo frente a Sandy. Al final, parado de cabeza, me detuve en esa postura para tomarme un minuto. Hubo un momento de silencio, luego Sandy habló con mucho énfasis y me dijo: ―Messe Sam, ¿alguna vez ha visto un arenque ahumado?
―No. ¿Qué es?
―Es un pez.
―Bien, ¿qué con eso? ¿Pasa algo?
―Sí, sí. Claro que sí. ¡Se comen los interiores y todo!
¡Un ligero estallido de risitas femeninas se escuchó detrás del biombo! Toda la fuerza se me escapó y tropecé hacia adelante como una torre minada y me llevé el biombo al piso con mi peso, enterrando a las jovencitas. Ante el miedo, descargaron un par de gritos penetrantes, y posiblemente otros, pero no esperé para conocerlos. Manoteé mi ropa y volé a la habitación del piso de abajo, que estaba oscura, con Sandy siguiéndome. Me vestí en medio minuto y salí por el pasillo de atrás. Hice jurar a Sandy el silencio eterno, después nos fuimos y nos escondimos hasta que la fiesta terminó. La ambición me había abandonado. No podía haber encarado aquella vertiginosa empresa después de mi aventura, pues había dos artistas ahí que conocían mi secreto y se reirían silenciosamente de mí todo el tiempo. Fui buscado, aunque no encontrado, y el oso tuvo que interpretarlo un joven con su ropa civilizada. La casa ya estaba en silencio y todos dormían cuando finalmente partí a mi habitación. Me sentía muy apesadumbrado y lleno de una sensación de desgracia. Aferrado a la almohada de mi cama encontré un trozo de papel que tenía unas líneas que no iluminaron mi corazón, sino que me hicieron arder el rostro. Estaba escrito con una letra laboriosamente disfrazada y estos eran sus burlones términos: ―Quién sabe si podrías haber hecho de oso, pero hiciste muy bien el desnudo, oh, ¡muy, muy bien!
Pensamos que los niños son duros, animales insensibles, pero no es así en todos los casos. Cada niño tiene uno o dos lugares sensibles y si puedes encontrar dónde están solo tienes que tocarlos y podrás marcarlos como con fuego. Sufrí miserablemente por este episodio. Esperaba que los hechos estuvieran por toda la ciudad a la mañana siguiente, pero no fue así, lo que apaciguó mi dolor, pero estaba lejos de ser suficiente porque el problema principal se mantenía: había estado bajo cuatro ojos burlones, y podrían haber sido cientos, pues tenía la sospecha de que todos los ojos de las chicas habían sabido lo que tanto temía. Durante varias semanas no pude mirar a ninguna chica a la cara; bajaba los ojos ante la confusión cuando cualquiera de ellas me sonreía y saludaba, y me decía a mí mismo: “Es una de ellas”, y me iba rápidamente. Por supuesto, me estaba encontrando a las chicas correctas por todos lados, y si deslizaban algún signo de traición, no estaría siendo lo suficientemente brillante como para atraparlo. Cuando dejé Hannibal cuatro años después, el secreto seguía siendo un secreto; nunca había adivinado quienes fueron las chicas y ya no esperaba hacerlo. No quería, tampoco.
Una de las chicas más queridas y hermosas de la ciudad para la época de mi desafortunado accidente era una a quien llamaré Mary Wilson, aunque ese no era su nombre. Tenía veinte años de edad; era chiquitita y dulce, de cachetes colorados y exquisita, graciosa y de carácter encantador, y yo le tenía respeto y temor, pues parecía que estaba hecha de arcilla de ángel y era, evidentemente, inaccesible para un chico común e impío como yo. Probablemente, nunca sospeché de ella. Pero… La escena cambia. Calcuta, 47 años más tarde. Era 1896. Llegué ahí por mis conferencias. Cuando entré al hotel, una visión divina atravesó el salón, vestida con la gloria del sol hindú: ¡la Mary Wilson de mi ya desvanecida adolescencia!. Fue una cosa sorprendente. Antes de que pudiera recobrarme de la conmoción y hablarle, había desaparecido. Pensé que quizás había visto un fantasma, pero no, era de carne. Era la nieta de la otra Mary, la Mary original. Esta Mary, ahora una viuda, estaba en el segundo piso y pronto mandó por mí. Estaba vieja y con canas, pero se veía joven y muy buenamoza. Nos sentamos y charlamos. Empapamos nuestras sedientas almas reviviendo el vino de nuestro pasado, el hermoso pasado, el querido y sentido pasado; pronunciamos los nombres que habían estado silentes en nuestros labios por más de cincuenta años y era como si estuvieran hechos de notas musicales; reverenciando nuestras manos desenterrábamos a los muertos, a los amigos de la juventud, y los acariciábamos con nuestras palabras; buscamos en los polvorientos estantes del recuerdo y sacamos incidente tras incidente, episodio tras episodio, travesura tras travesura, y reímos tanto que llorábamos. Finalmente, Mary dijo de repente y sin ningún preámbulo: ―¡Dime! ¿Qué tiene de especial el arenque ahumado?
Parecía una pregunta extraña para un momento tan sagrado como este. Y muy inconsecuente, también. Quedé un poco confundido. Aun así, me di cuenta de que algo se agitó en las profundidades de mi recuerdo, en alguna parte. Esto me puso a imaginar, pensar, buscar. Arenque ahumado. Arenque ahumado. La particularidad del aren… Levanté la vista. Tenía la cara seria, pero había un leve y vago destello en sus ojos. ¡De pronto, lo supe!. Muy de atrás en el pasado escuché la recordada voz del murmullo: “¡Se comen los interiores y todo!”.
―¡Al fin! ¡Encontré a una de ustedes! ¿Quién era la otra chica?
Pero ella trazó la línea ahí. No me lo diría.
IV
ROBERT LOUIS STEVENSON
Fue en una banca de Washington Square que vi a Louis Stevenson. La salida duró una hora, o más, y se comportó de manera muy agradable y sociable. Venía con él desde su casa, donde había estado prestándole mis respetos a su familia. Su tarea en la plaza era absorber los rayos del sol. Estaba muy escasamente amueblado de carne, y su ropa parecía caer en unos agujeros como si dentro de él no hubiera más que el contorno de la estatua de un escultor. Su cara larga y lacio cabello, y oscura complexión y expresión contemplativa y melancólica, parecía encajar en este detalle de manera justa y armoniosa, y el conjunto parecía especialmente planeado para reunir los rayos de tu observación y focalizarlos sobre la insuperable estampa de Stevenson y su rasgo dominante, sus espléndidos ojos. Quemaban con un ardiente e intenso fuego bajo el ático de sus cejas, y lo hacían hermoso.
Dije que creía que él estaba en lo correcto sobre los demás, pero equivocado en cuanto a Bret Harte; en resumen, dije que Harte era una buena compañía y un delicado y agradable parlanchín; que siempre era luminoso, pero nunca brillante; que en este asunto no debe encasillársele con Thomas Bailey Aldrich, ni con ningún otro hombre, de antes o de ahora; que Aldrich siempre era ocurrente, siempre brillante si hubiera algún presente capaz de golpear su pedernal en el lugar correcto; que Aldrich era tan seguro y veloz e inasible como el hierro al rojo vivo sobre el yunque de un herrero (solo tenías que pegarle de forma eficaz para que te entregara una explosión de chispas). Agregué: ―Aldrich nunca ha tenido buenos dichos, ni rápidos, ni breves ni divertidos. Nadie lo iguala (ciertamente nadie lo supera) en el alegre fraseo con el que vistió a los niños de su fantasía. Aldrich siempre era brillante, no podía evitarlo, era un ópalo en llamas colocado alrededor de diamantes rosáceos; cuando no estaba hablando, te dabas cuenta de que sus delicadas fantasías titilaban y brillaban a su alrededor; cuando habla, los diamantes destellan. Sí, siempre fue brillante, siempre será brillante; será brillante en el infierno, ya verás.
Stevenson, con una sonrisita entre los dientes:
―Espero que no.
―Bueno, ya verás, y atenuará incluso los fuegos rojizos y parecerá un Adonis transfigurado, apoyado contra un atardecer rosa.
Ahí, en la banca, dimos con una nueva expresión (uno de los dos, no recuerdo quien): “de renombre sumergido”. Se discutieron variantes: “fama sumergida”, “reputación sumergida”, y así, y se eligió una opción: “de renombre sumergido”, creo. Este importante tema hizo salir a la luz un incidente que le había ocurrido a Stevenson, en Albany. En una librería o puesto de libros había encontrado un largo estante con libritos baratos y esmeradamente ordenados, Davis’s Selected Prose, Davis’s Selected Poetry, Davis esto y Davis lo otro y Davis…; recopilaciones, cada una de ellas con un breve, compacto, ingenioso y útil capítulo introductorio del mismo Davis, cuyo nombre he olvidado. Stevenson había comenzado el tema con esta pregunta: ―¿Puedes nombrar a un autor norteamericano cuya fama y aceptación se extienda más allá de los Estados Unidos?
Creí que podría, pero no me pareció modesto hacerlo bajo estas circunstancias. Así que no dije nada. Stevenson se dio cuenta y dijo:
―Ahórrate la delicadeza para otro momento: tú no eres. Te apuesto un chelín a que no puedes nombrarme un solo autor norteamericano que sea el más notorio y popular de los Estados Unidos. Pero yo puedo.
Luego, prosiguió y contó el incidente en Albany. Le había preguntado al vendedor de esa librería:
―¿Quién es este Davis?
―Un escritor cuyos libros tienen que transportar en trenes de carga, no en cestas. ¿No has oído de él?
Stevenson le dijo que no, que esta era su primera vez. El hombre dijo:
―Nadie ha escuchado de Davis: puede preguntarle a todo el mundo y se dará cuenta. Nunca verá su nombre en los diarios, ni siquiera en propagandas; esas cosas no le sirven a Davis, no más de lo que le sirven al viento y al mar. Nunca verá uno de los libros de Davis flotando en el cielo de los Estados Unidos, pero póngase su traje de buceo y comience a bajar y a bajar y a bajar hasta que dé con esa espesa región, la región sombría de la fatiga eterna y los salarios de la hambruna, ahí lo encontrará por millones. El hombre que llegue a ese mercado se hará de una fortuna, su pan y su mantequilla estarán a salvo, pues estas personas nunca le volverán la espalda. Un escritor puede tener una reputación limitada a la superficie, perderla y que le tengan pena, después lo despreciarán, luego lo olvidarán, completamente (son los pasos frecuentes de una reputación superficial). La reputación superficial, aunque sea grande, siempre es mortal y siempre se puede matar si vas derecho hacia ella con alfileres y agujas, y como si fuera un lento y silencioso veneno, no con el garrote y el tomahawk. Pero es una cosa diferente con la reputación sumergida, bien profunda en el agua; una vez favorito ahí, siempre favorito; una vez amado, siempre será amado; una vez respetado, siempre respetado, honrado y creíble. Pues lo que dice el crítico nunca encuentra camino hacia esas plácidas profundidades; ni los ojeadores de diarios, ni los vientos de calumnia que soplan desde arriba. Allá abajo nunca escuchan estas cosas. Su ídolo puede estar cubierto de arcilla, allá encima en la superficie, y caer y derrumbarse y romperse, hay mal tiempo por allá; pero abajo él es dorado, sólido e indestructible.
V
VIVIR DE LA ESCRITURA
Esto es del diario de esta mañana:
VENDEN CARTA DE MARK TWAIN
Escrita a Thomas Nast, proponiendo una gira en conjunto.
Una carta firmada por Mark Twain recaudó 43 dólares en la subasta realizada por la biblioteca de la compañía Mervin-Clayton y la correspondencia del difunto caricaturista Thomas Nast. La carta tiene 9 hojas en papel de carta, tiene fecha del 12 de noviembre de 1877, en Hartford, y está dirigida a Nast. Dice, en una parte, lo siguiente: Hartford, 12 de noviembre
MI QUERIDO NAST: Nunca pensé que volvería a pararme en un estrado hasta que me llegara el momento de decir que soy inocente. Pero las ofertas de siempre siguen llegando como llegan cada año, y que rechazo cada año: U$500 de Louisville, U$500 de St. Louis, U$1.000 en oro por dos noches en Toronto, la mitad del grueso de lugares viene de Nueva York, Boston, Brooklyn, etc. Las he rechazado todas, como siempre, aunque quedo sumamente tentado, como siempre.
Ahora, no las rechazo porque me moleste hablarle al público, sino porque (1) viajar solo es tan desoladoramente deprimente y (2) asumir todo el espectáculo solo es una responsabilidad muy agotadora.