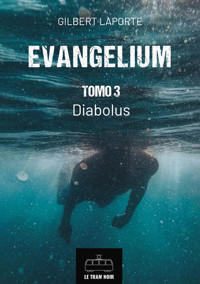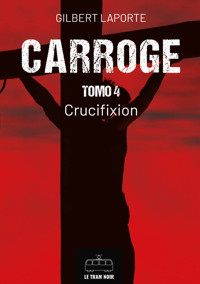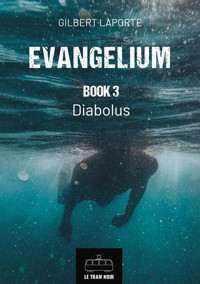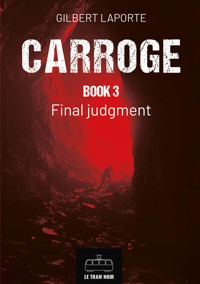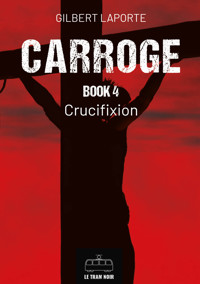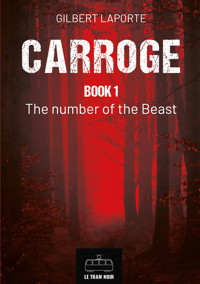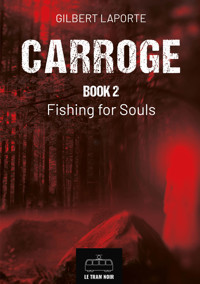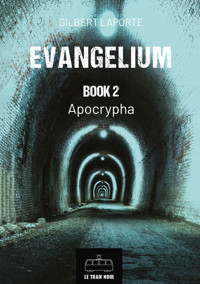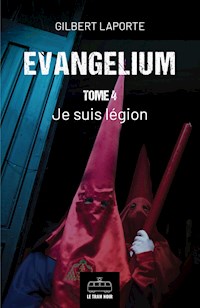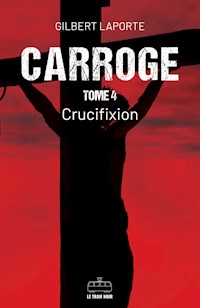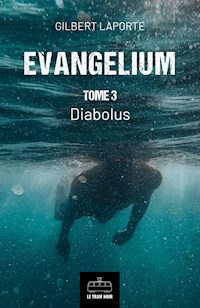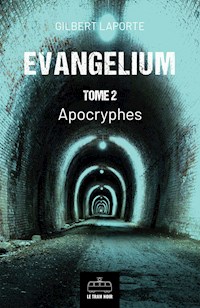Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Tram Noir - INT
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Carroge
- Sprache: Spanisch
Una serie de asesinatos que responden a un rito religioso específico sacuden la región parisina mientras numerosos fenómenos extraños alarman a África y a América...
El historiador especialista en la Biblia, Pierre Demange, recurre a un amigo detective privado de métodos dudosos para que lo ayude en la búsqueda de un antiguo manuscrito y lo proteja del psicópata que marca a sus víctimas en la frente con el número 666.
El teniente Martin Delpech de la Policía Judicial del 36 quai des Orfèvres, por su parte, hace lo posible por estrechar el cerco sobre el asesino, aunque está convencido de que volverá a atacar…
Descubra el segundo tomo de una de las investigaciones del teniente Delpech, quien intentará desenmarañar los signos del diablo.
LO QUE OPINA LA CRÍTICA
Apasionado por el tema de la creación de los evangelios, como explica al final del libro, Gilbert Laporte se sirve de este tema para crear una intriga original y muy bien construida, sobre un tema ya explotado varias veces, alrededor de la psicología del asesino y de la codicia, entre otros. Una muy buena primera novela con una escritura fluida pero también dinámica cuando es necesario. ¡Para leer! - Aucafélittérairedecéline, Babelio
SOBRE EL AUTOR
Gilbert Laporte nació en París y vive en el sur de Francia. Realizó sus estudios superiores en Niza y fue directivo en grandes empresas. Divide su tiempo libre entre la lectura de obras históricas, el cine, la música, los viajes y la escritura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
1Ut queant laxis
Christian Laumier se apoyó en la barandilla del viejo barco para observar su entrada en el pequeño puerto pesquero. La travesía del lago Atitlán, flanqueado por sus tres volcanes, había durado menos de una hora desde la ciudad de Panajachel. Había sido especialmente agradable. El cielo estaba despejado, el agua de un color índigo y el sol brillaba intensamente. El viento predominante del lago, el Xocomil, había comenzado a soplar a primeras horas de la tarde. Así, no hacía demasiado calor en este hermoso día en las tierras altas guatemaltecas.
Laumier acarició su corta barba con aire pensativo. Ya no contaba los kilómetros recorridos en los lugares más remotos del mundo para realizar reportajes sobre los temas más candentes de la actualidad. Su rostro curtido mostraba el peso de los años más de lo habitual, especialmente en su frente, marcada por profundas arrugas que los problemas de su divorcio habían acentuado.
Poco a poco, emergió de sus pensamientos. La vieja embarcación ralentizaba para atracar en una espesa nube negra de combustible. El pueblo de Santiago Atitlán se alzaba en una colina a 2.500 metros de altitud y estaba atravesado de arriba a abajo por una calle recta y empinada. Estaba coronado por una iglesia de estilo vagamente barroco. Al otro lado de la parte más estrecha del lago se presentaban las laderas del volcán San Pedro.
Aprovechó las últimas maniobras de atraque para tomar algunas imágenes de las montañas que rodeaban la extensión de agua. A la derecha de la aglomeración, había pequeños campos sembrados de un maíz escaso. El terreno volcánico era tan empinado que se preguntó cómo los campesinos podían regarlo, mantenerlo y proceder a la cosecha.
Apenas había desembarcado cuando dos indígenas muy ancianas se precipitaron hacia él para ofrecerle posar para una foto a cambio de dinero. Estaban vestidas con la indumentaria local y llevaban un curioso sombrero redondo, llamado « tocoyal », que consistía en una larga banda de tela enrollada alrededor de la cabeza. Las rechazó amablemente y comenzó su ascenso por la calle. Una cohorte de niños sucios lo siguió un momento riendo, bajo la mirada indiferente de dos hombres sentados en el muelle con sus tradicionales pantalones cortos a rayas.
Prestó atención a dónde ponía los pies mientras subía por la pequeña calle. El suelo era de tierra batida, surcado por un torrente de agua fangosa. A cada lado, diminutas tiendas ofrecían copias de arte maya a bajo precio, así como numerosos tapices, telas brillantes, cerámicas y máscaras de buena calidad artesanal. Se tomó su tiempo para echar un vistazo y se sorprendió de no ser asediado por los vendedores como en muchos otros países.
En un momento, se hizo a un lado para dejar pasar una curiosa procesión. Un grupo de hombres transportaba una estatua de madera cubierta con ropas tradicionales. Lo más sorprendente de esta escena religiosa llena de devoción era que se había colocado un cigarrillo en la boca de la figura. Intrigado, el periodista interrogó a un comerciante cercano.
—¿Cómo? ¿No conoces a Maximón? —se ofendió el comerciante, como si fuera algo evidente.
En la cima de la colina, la iglesia ocupaba un lado de la plaza principal del pueblo, donde se había instalado una feria con una gran rueda decorada con cintas de colores. Sobresaliendo con un pórtico y una barandilla de hierro, el lugar de culto estaba cubierto de una pintura blanca y azul descascarada y se accedía a él por una serie de escalones tallados en lava negra. Decidió entrar.
El lugar estaba casi desierto.
Una decena de estatuas de santos estaban vestidas con trajes tradicionales de colores vivos, como si se intentara reconvertirlas en antiguas deidades locales. Algunas velas ardían en un rincón y un fuerte olor a incienso impregnaba el aire. La decoración era casi inexistente. Sentada en el suelo, una anciana con aspecto de chamán derramaba alcohol sobre las losas del suelo mientras recitaba oraciones.
Al salir de la iglesia, se sorprendió por el contraste entre la penumbra y el silencio que reinaban en el interior, y la luminosidad y el bullicio que provenían de la plaza central.
Era día de mercado.
La animación estaba en su apogeo. Campesinos y artesanos venían a vender su producción detrás de puestos rudimentarios hechos de tablones, chapas onduladas y lonas de plástico. Algunos estaban sentados en el suelo, con sus pocos frutos y verduras sobre la tierra polvorienta. Laumier notó que estos productos eran más pequeños que los que se encontraban en Europa y estaban sobre todo manchados por enfermedades. Pero su origen natural debía proporcionarles sabores que ya no tenían los que se venden en los supermercados occidentales.
Un poco más allá, un comerciante ofrecía sus buñuelos aceitosos de aspecto apetitoso, pero que luego envolvía en papel de periódico. Lo que llamó la atención de Laumier fueron las telas colgadas o colgadas en expositores. Constituyendo un verdadero caleidoscopio, las prendas y mantas resplandecían con motivos de aves y plantas en colores cálidos y alegres.
Tras atravesar el mercado, se dirigió a la soleada terraza de un café internet. Había muchos clientes y pensó que era, sin duda, el mejor lugar para comenzar sus investigaciones. Una mesa astillada y una silla de bambú le estaban esperando. Apenas se sentó, un joven camarero de origen indígena vino a tomar su pedido. Le pidió una cerveza en un español deficiente.
Cuando su bebida aterrizó sobre la mesa, se sintió consternado por el estado de suciedad del vaso, que carecía de transparencia. Por precaución, decidió beber directamente de la botella.
Apenas había comenzado a beber cuando un hombre de gran estatura y corpulento se acercó directamente a él hablándole en inglés.
—¡Hola! ¿Todo bien?
Sorprendido, Laumier examinó al desconocido que se dirigía a él. Tenía alrededor de cuarenta años y su acento era claramente americano. Estaba vestido sin gusto, con pantalones negros, sandalias gruesas de plástico y una camisa hawaiana.
—¿Eres turista? —continuó.
Al ver la expresión desconcertada de Laumier, añadió, apoyando su mano derecha en el pecho, como si quisiera hacer una confidencia:
—Soy pastor en este pueblo.
Señaló un edificio nuevo, situado en el borde de la plaza, opuesto a la vieja iglesia. El edificio de hormigón, de arquitectura moderna, desentonaba con las demás construcciones del pueblo. Había sido pintado recientemente de blanco. En el frontón, una inscripción en español lo nombraba como «La casa de Jesús-Santa María».
—¿Puedo sentarme?
El hombre señaló la silla a su lado. Laumier lo invitó con un gesto de la mano. Tener un primer contacto con el pastor del pueblo era, después de todo, una oportunidad para comenzar sus investigaciones.
—¿Eres turista? —repitió.
—Soy periodista.
Mostró su equipo fotográfico.
—Ah, bien, ya veo. ¿Has venido también por los milagros?
—¿Milagros?
Fingió no estar al tanto.
—Sí, los signos luminosos acompañados del canto de los ángeles. Sabes, todo el mundo los ha visto y oído aquí. Puedes interrogar a quien quieras, te dirán la verdad. Estos signos vienen de Dios. No hay duda. Anuncian el regreso de Jesús que pronto estará entre nosotros. El fin de los tiempos se acerca, el Anticristo se manifestará, pero la Bestia será vencida por el Mesías.
Se entusiasmaba y hacía grandes gestos con los brazos mientras hablaba con una voz poderosa. Luego se interrumpió bruscamente, al ver que su interlocutor mostraba una expresión de escepticismo.
—¿Eres francés?
Laumier asintió con la cabeza.
—Muchos periodistas americanos o sudamericanos han venido, sabes, pero aún no franceses. Eres el primero. Pero, sin embargo, ustedes los franceses no creen en Dios, ¿verdad?
—Sí, pero quizás no tan intensamente como en otros países; de hecho, tenemos una tradición bastante laica.
—Los franceses, creen que lo saben todo y quieren dar lecciones al mundo entero. Bueno, es cierto que para Irak fue bien visto, pero aquí están equivocados al subestimar los acontecimientos.
—¿Qué ha pasado exactamente?
El pastor se inclinó hacia adelante y bajó la voz como para hacer una confidencia.
—Bueno, era un poco más de las dos de la mañana, era principios de julio, todo el pueblo fue despertado por cantos.
—¿Qué tipo de cantos?
—Como un coro de niños pequeños. Cantaban una melodía muy hermosa.
—¿Había letras?
—No, no había letras, solo voces que repetían una melodía. Era un canto extraño, que no estamos acostumbrados a escuchar, y pronunciado en un idioma desconocido.
—¿De dónde provenían esas voces?
—Del otro lado del lago.
Extendió el brazo en dirección al volcán.
—Se oían perfectamente, te lo juro. Y luego estaban las luces.
—¿Qué tipo de luces?
—Luces blancas que subían del suelo y se elevaban hacia el cielo.
Laumier, un poco perplejo, frunció el ceño.
—No me crees, constató el americano.
—No es eso, pero es bastante inusual, admítelo.
—Te lo repito, puedes interrogar a quien quieras. Todo el mundo te hablará de ello. Casi todo el pueblo es testigo y son personas simples y honestas aquí. No son del tipo que inventa cualquier cosa para hacerse interesantes.
Cambió de tema.
—¿Has visitado la antigua iglesia?
El periodista asintió.
—Bonito ejemplo de sincretismo —dijo el pastor.
—¿De qué—?
—Sincretismo. Mezcla de religiones, si quieres. Allí se encuentran numerosos símbolos cristianos y mayas entrelazados.
—Sí, lo había notado, en particular el púlpito de madera tallada que representa a una deidad maya.
—Se trataría de Yum Kaax, el dios del maíz, y de un quetzal. Curioso, ¿no? Los indios han mantenido sus creencias ancestrales en Kukulkan —el Quetzalcóatl—mientras se convertían al catolicismo.
—Supongo que se puede decir lo mismo de todas las religiones, incluidos los católicos.
—¿Por ejemplo?
—Por ejemplo, en la antigüedad, los sacerdotes egipcios agitaban un recipiente de incienso durante las procesiones. O bien, en el sacrificio de Cristo, el vino como símbolo de la sangre, o la resurrección, y muchas otras cosas que se pueden encontrar en la mitología griega o romana.
El pastor se movió inquieto en su asiento. Tenía una respuesta preparada sobre el tema.
—Por supuesto, siempre se pueden encontrar raíces en una costumbre, pero la religión cristiana es única en su género en un aspecto fundamental.
—¿Qué aspecto?
—El Amor, es evidente. ¡El Amor de Dios, y Dios es Amor! —declamó el pastor.
El terreno era resbaladizo y la discusión corría el riesgo de entrar en polémica. Laumier asintió con la cabeza y decidió cambiar de tema.
—¿Parece reciente su templo?
—Sí, data de hace un año.
—¿Son personas del pueblo las que lo han construido?
—No, no realmente, la mano de obra aquí no es lo suficientemente cualificada, tuvimos que traer principalmente trabajadores de Panajachel, la ciudad más cercana. Son las donaciones de nuestros fieles americanos las que lo han financiado. Sabes, aquí, la gente es demasiado pobre.
—¿Tienes muchos fieles en este pueblo?
—Oh, cada vez más, aunque ahora hay varios templos evangélicos. Pero nosotros, estamos cerca de la gente y les hablamos con el corazón, por eso hay mucha gente en nuestra iglesia. La iglesia tradicional, en cambio, no hace mucho por ellos. Y luego, con el milagro que ha ocurrido, esto se va a convertir en un lugar de peregrinación aquí.
Sus ojos brillaban, había mencionado a la Iglesia católica con desdén. Laumier continuó:
—¿Tu misión es, entonces, bastante nueva? Nunca había oído hablar de ella en Europa.
—Existimos desde hace tres o cuatro años, pero estamos creciendo mucho. Nuestro mensaje concierne a mucha gente y tenemos un montón de fieles en los States…
Un potente sonido de órgano lo interrumpió, como si una tecla del teclado se hubiera quedado atascada en la nota DO. Provenía del templo. Todo el mundo en la plaza volvió la mirada en esa dirección.
—¿Qué está pasando?
—No lo sé —respondió el pastor, con aire atónito.
—¿Alguien está tocando el órgano?
Negó con la cabeza.
—No, no es posible…
—¿Por qué?
Sacó un llavero de su bolsillo.
—Porque cerré con llave al salir y no hay nadie dentro.
El sonido del órgano seguía invadiendo la plaza. Poco a poco, y por curiosidad, las personas se dirigieron hacia el edificio blanco. El pastor agarró al periodista del brazo.
—¡Ven conmigo!
Corrieron hacia el templo atravesando la multitud que comenzaba a agitarse. El pastor buscó frenéticamente la llave correcta y accionó nerviosamente la cerradura. Apenas habían entrado en el edificio cuando el sonido se detuvo bruscamente.
La gran sala de culto estaba vacía. Al fondo, sobre un estrado, se alzaba un órgano solitario. Los dos hombres se acercaron. El corazón de Laumier latía nerviosamente. Su mente cartesiana de periodista estaba siendo puesta a prueba. El órgano electrónico no estaba encendido.
—¿Permite? —preguntó al pastor señalando el instrumento musical.
—Haga, por favor.
Laumier accionó el interruptor principal y un pequeño zumbido de arranque se escuchó. Pulsó la tecla DO. Era el mismo sonido que el de antes. El volumen estaba ajustado mucho más bajo, pero era el mismo.
Por primera vez en su vida, pensó que estaba ocurriendo algo que superaba su entendimiento.
2El salvador
Pierre Demange conducía nerviosamente, rumiando ira y frustración. Había tenido que hacer cola de nuevo en la gendarmería y el mismo gendarme lo había tratado con desprecio cuando declaró haber encontrado su coche. También había recibido un sermón paternalista, un recordatorio del artículo 441-6 del código penal sobre los falsos y la penalización de las declaraciones engañosas, etcétera, etcétera.
— y me está rompiendo las pelotas, no tengo suficientes problemas como para esto—
Al fin, ya no estaba muy lejos de casa. Casi había llegado. Podía volver a encontrar el consuelo de su dulce esposa y la comodidad de su gran casa, donde encontraba el aislamiento que le convenía tanto.
Activó el portal automático y se adentró en el camino de grava. Se sorprendió al ver a su esposa sentada en el césped, su bicicleta con las alforjas llenas de compras apoyada contra un árbol. Se levantó al ver el coche y se sacudió el trasero asegurándose de que no había manchado su pantalón corto. Pierre se detuvo a su altura.
—¿Qué haces aquí? —preguntó por la ventana abierta.
Claire se acercó al vehículo.
—¡Baja! —ordenó nerviosamente.
Estaba tan estresada que ni siquiera había reaccionado al hecho de que su marido había encontrado el coche.
—¿Qué pasa? —preguntó él con aire preocupado.
—Han forzado la puerta principal.
—¿Ah, sí? ¿Nos han robado algo?
—No lo sé, tuve miedo de entrar. Puede que todavía haya alguien dentro— Estaba segura y no quisiste creerme—
Ella había lanzado esta recriminación con una mirada airada. Su esposo, con aire molesto, pareció no prestarle atención, a menos que no quisiera entrar en una polémica de la que sabía de antemano que no saldría vencedor.
—¡Demonios! ¡No puede ser! ¡Es definitivamente la semana de los problemas!
Claire siguió a su marido, que se dirigía con paso enfadado hacia la entrada tras haberse armado con el gato del coche. Subieron los tres escalones exteriores del pabellón y se detuvieron en el porche de piedra. Estuvieron atentos, pero todo parecía tranquilo.
La puerta estaba entreabierta, la cerradura destrozada y el borde de la madera dañado por lo que parecían ser marcas de un palanca. Pierre Demange empujó con cuidado el batiente con la punta de los dedos de la mano izquierda, mientras que su mano derecha sostenía firmemente el gato.
La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo vacío.
Visitaron sucesivamente la cocina, el baño, las habitaciones, el comedor, la sala de estar y terminaron su inspección en la oficina.
—¡Pero, ¿qué es este desorden?! —exclamó Pierre Demange con rabia al ver la habitación desordenada.
Libros de la biblioteca habían sido derribados al suelo, los cajones del escritorio estaban abiertos tras haber sido evidentemente registrados, y numerosas hojas de papel cubrían el suelo.
—¡Nos han robado el ordenador portátil, además! —añadió.
—Aparentemente no han robado nada más, la cadena de música, el reproductor de DVD y la tele siguen en la sala, constató Claire.
—¡Estoy realmente harto! —murmuró Pierre. Necesito un whisky para relajarme, si no, me vuelvo loco.
—Buena idea. Te sigo. A este paso, mejor emborracharse.
Se dejaron caer en el sofá tras servirse una buena dosis de alcohol.
—No entiendo nada de lo que nos está pasando —se preguntó el historiador con aire abatido, después de haber explicado a su esposa cómo había encontrado su vehículo. Lo más sorprendente fue mi secuestro, con el coche devuelto casi al mismo lugar.
—Es porque no querían ni a ti ni a tu coche —afirmó su esposa.
—¿Qué dices?
—No deseaban secuestrarte ni robarte, evidentemente.
—Pero, ¿entonces por qué?
—Buscaban algo.
—¿Pero qué?
Claire se exasperó ante su falta de sentido práctico.
—No lo sé, tú eres el que mejor puede conocer las razones. Puede tratarse de un documento que tengas en tu poder o algo comprometedor.
Frunció sus rubios ceños.
—¿No sería por tu próximo libro?
—Humm, no. No lo creo. No hay secretos de Estado en él, ni nada que pueda comprometer a alguien.
—¿Y los mensajes del sacerdote?
—¿Por qué piensas en él más especialmente?
—Bueno, decía que estaba en peligro en sus correos electrónicos. ¿Te habló de algo en particular?
Él se encogió de hombros con una expresión interrogativa.
—Debíamos hacer investigaciones juntos, como te dije antes. Mencionó un antiguo documento que debía ayudarle a traducir, pero no soy un especialista en francés antiguo. Solo tengo algunos conocimientos, eso es todo—
—¿Y de qué hablaba ese documento?
—No me lo precisó. Para él, en todo caso, era muy importante. Era un compendio que había recuperado tras la muerte de su padre. Este último le habría dicho que podría poner en cuestión los fundamentos de la religión cristiana.
—¿Eso es todo?
—Sí, eso es todo. No sé más.
—Estoy segura de que está relacionado con eso —afirmó Claire.
Pierre, repentinamente abrumado por una gran fatiga, sumió su mirada en el fondo de su vaso.
—Probablemente tienes razón. De todos modos, no veo otra razón.
Ella tuvo como una intuición fulgurante.
—¡Es un golpe del Vaticano! —exclamó mientras agarraba el brazo de su marido.
Pierre, a punto de derramar su vaso, la miró atónito.
—¿Qué? ¿Qué estás diciendo?
—La Iglesia está detrás de todo esto. A todas luces.
Él levantó los ojos al cielo con una sonrisa burlona.
—¡Ahí te has pasado un poco!
—Pero, ¿quién más tendría interés en querer documentos que pueden poner en peligro a la Iglesia? Y además, me dijiste que uno de tus agresores parecía ser italiano.
Reflexionó un instante mientras se rascaba nerviosamente la nuca.
—Bueno, pensándolo bien, tu idea no es tan descabellada.
—Es evidente, por eso registraron el coche y se llevaron el ordenador portátil. Dejaron la impresora y la cadena de música. Buscaban información.
—Sí, y lo lograron. Pero eso no explica por qué encuentro mi coche en el mismo lugar.
—En mi opinión, llegaron como tú en tren y tomaron el mismo medio de transporte de regreso. Eso es todo.
Él mostró una expresión aturdida.
—Es verdad— Soy tonto. Ni siquiera lo había pensado.
Claire contempló su vaso vacío con aire pensativo.
—Entonces, ¿qué hacemos con la casa?
—¿Cómo así?
Ella levantó los ojos al cielo e imitó su expresión aturdida.
—¿Cómo así? — ¿Cómo así? — A veces parece que lo haces a propósito. ¡No vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando a que nos pase algo! Por cierto, ¿qué piensa la gendarmería de tu denuncia?
—Oh, ya sabes, no me creyeron mucho, sobre todo porque fui un cuarto de hora más tarde a decir que había encontrado nuestro vehículo.
Ella desestimó el argumento con un gesto de la mano.
—De todos modos, hay que presentar una denuncia por el robo.
—¡Ah, no! No vuelvo allí. Ve tú si quieres.
—Bueno, está bien, pero ocúpate de reparar la puerta. No podemos quedarnos así.
Recogió los vasos para llevarlos al fregadero y se detuvo en el camino.
—Tengo una idea. Voy a llamar a Mathieu.
—¿A quién?
—Mathieu Carrel. Un antiguo amigo del instituto. Nos veíamos de vez en cuando en la universidad, pero él había elegido estudiar derecho.
—¿En qué puede ayudarnos?
—Ha montado una agencia de detectives privados, que iba bastante bien hasta las últimas noticias. Estoy seguro de que podrá aconsejarnos.
—¿Ya lo he visto?
—No. Te hablé de él vagamente, pero nada más. Desde que estamos juntos, he cortado un poco el contacto.
—¿Por qué?
—Oh, creo que cuando lo veas, tal como te conozco, lo vas a detestar.
3La ira de Plutón
Nápoles, el paraíso.
Su dulzura de vivir, el sol, el mar, Capri y sus grutas marinas de múltiples colores azules, la costa amalfitana y sus blancos pueblos aferrados a acantilados abruptos.
Nápoles, el infierno.
El Vesubio.
Monstruo dormido con un ojo que siempre espera su hora. En el pasado, ya había barrido con un soplo ardiente a los impertinentes que ocupaban sus laderas y había sepultado bajo sus eructos sus frágiles viviendas. Hoy, como un gigante hipócrita, permanecía listo para vomitar la muerte de su boca abierta sobre la inconsciente población que residía a sus pies.
Se cuenta además que Dios lloró al reconocer en el golfo de Nápoles un trozo del cielo arrancado por Lucifer y, donde cayeron sus lágrimas, surgieron las vides que dieron el delicioso vino Lacrima Christi.
El paraíso y el infierno.
Graziella y Roberto iban a vivirlo…
El joven Roberto había llevado a su nueva prometida a dar un paseo por las laderas del Vesubio al caer la noche. Había recibido un scooter azul reluciente como regalo por sus dieciocho años, que había aparcado a lo largo de la carretera en zigzag, junto a un murete de piedras secas. La joven pareja se había sentado un poco más abajo, frente a la bahía de Nápoles, que comenzaba a iluminarse a medida que se desvanecían las llamas rojizas del astro del día. En la ciudad, reinaba un calor sofocante, pero allí un viento fresco acariciaba las laderas por la noche. La periferia donde vivían era banal y estaba salpicada de edificios tristes con pinturas deslavadas por el sol. Sin embargo, de noche, aparecía ante sus ojos como un amasijo de estrellas brillantes recorridas por los faros de los automóviles que, desde arriba, parecían incansables luciérnagas.
El joven había pasado un brazo protector alrededor del hombro de Graziella y, sintiendo que ella se acurrucaba contra él, pensó que era el momento adecuado para intentar besarla. Inclinó su cabeza hacia el rostro de esa hermosa morena, voluptuosa y llena de vida. Sus labios se tocaron y rápidamente su beso se volvió más profundo y apasionado.