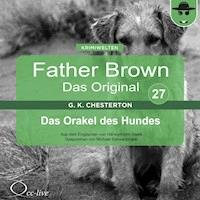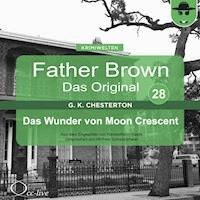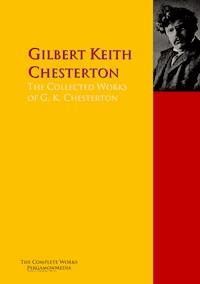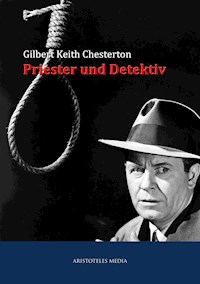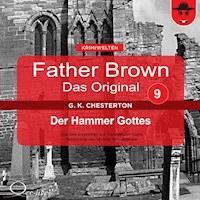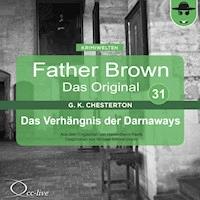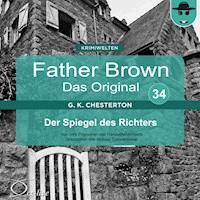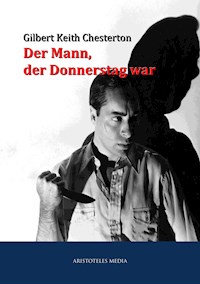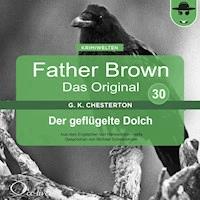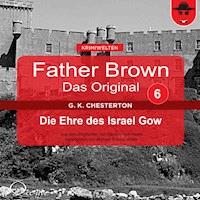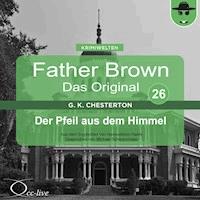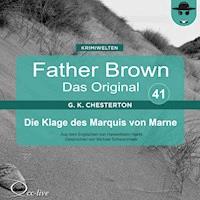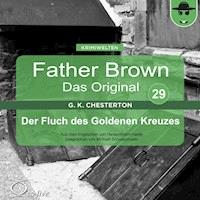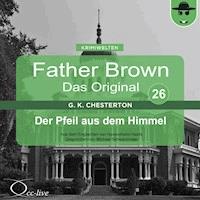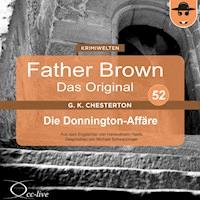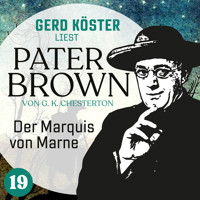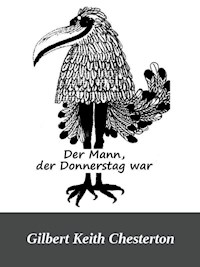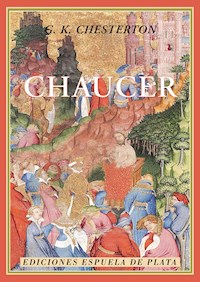
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Espuela de Plata
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
G. K. Chesterton (Londres, 1874-1936), el gran escritor inglés, es conocido sobre todo por los relatos policiales del Padre Brown y por sus novelas, en especial El hombre que fue Jueves. Pero Chesterton fue también un magnífico biógrafo en un tiempo de biógrafos magníficos: Stefan Zweig, Lytton Strachey, André Maurois, Emil Ludwig o Harold Lamb, por recordar apenas unos cuantos nombres representativos. Chesterton, como biógrafo estuvo siempre a la altura de los mejores y fue quizás el primero en el tiempo, pues empezó a escribir biografías a finales del siglo XIX, en los inicios de su carrera literaria, antes de que se pusiera de moda el género, y su primer libro importante y de cierto éxito es la biografía dedicada al poeta Robert Browning (1903).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
G. K. Chesterton
CHAUCER
Traducción de Vicente Corbi
ESPUELA DE PLATA - SEVILLA MMX
Traducción revisada porVictoria León
Diseño de cubierta:Equipo Renacimiento
1ª ed. inglesa:Faber & Faber, 1932
1ª ed. española (parcial):Poblet, 1933
1ª ed. española completa:Espuela de Plata, 2010
© 2010. Ediciones Espuela de Plata
ISBN: 978-84-96956-74-2
INTRODUCCIÓN
Si yo escribiese estas líneas en francés, como lo haría si Chaucer no hubiera decidido escribir en inglés, encabezaría la presente nota preliminar con algo parecido a un Avis au lecteur; lo cual, con un fino matiz francés, sugeriría sin exageración una nota de alerta. Pero, tal y como están las cosas, creo que sería mejor escribir: «¡Atención!», o cualquier melodramática expresión por el estilo, y colocarla al frente de este libro en grandes letras. Pues realmente deseo advertir al lector, o al crítico, de algunos posibles errores que puede contener u originar este libro: sobre su verdadero propósito y sus inevitables escollos.
Quizá sea una ingenuidad demasiado optimista decir que este libro tiene la pretensión de ser popular; pero, al menos, tiene la pretensión de ser sencillo. Describe únicamente el efecto que tiene un poeta determinado sobre determinada persona; pero expresa también la convicción personal de que ese poeta pudo ser un poeta extremadamente popular; esto es, pudo producir el mismo efecto en otras muchas personas normales o carentes de afectación. No reclama carácter especialista de ningún tipo en el campo de la erudición chauceriana. Está escrito para gentes que saben de Chaucer aún menos que yo. En ninguno de los aspectos que discute trata de imponerse a quienes saben mucho más sobre Chaucer. Se ocupa esencialmente del hecho de que Chaucer fue un poeta. O, dicho de otro modo, que es posible conocerlo sin saber nada de él. Un distinguido crítico francés dijo de cierto boceto mío sobre un novelista inglés que bien pudiera llevar el sencillo título de «En elogio de Dickens». Quedaría yo absolutamente satisfecho si este tributo se titulara simplemente «En elogio de Chaucer». La cuestión primordial es, por lo que a mí respecta, que resulta tan fácil que un inglés corriente disfrute de Dickens como que disfrute de Chaucer. Los dickensianos citan siempre a Dickens, de lo que se sigue que a menudo citen equivocadamente a Dickens. Tanto tiempo hace que dependo de la memoria, que también yo podría equivocarme en las citas; pero temo haber caído en algo que quizá parezca cosa más chocante todavía: en una especie de irregular traducción popular. Me inclino a pensar que es necesario tomarse ese tipo de libertades al exponer por primera vez a Chaucer a la atención de nuevos y ocasionales lectores. Con todo, esta parte de la explicación es relativamente fácil, y la intención del libro parece bastante clara.
Pero, desgraciadamente, este plan de simplificación y popularidad se ve obstaculizado por dos problemas de una difícilmente evitable complejidad mayor. En el segundo capítulo, me sumergí algo temerariamente en los más vastos elementos históricos de la época de Chaucer; y pronto me hallé entre corrientes profundas que bien pudieran haberme llevado muy lejos de mi destino. Aun así, no lamento el rumbo que tomé; pues, mientras escribía ese capítulo, creció en mí una vívida visión que el propio capítulo no acierta a explicar claramente. Y temo que el lector no haga sino pararse a preguntar, con no injustificado fastidio, por qué algunas veces parece que escribo sobre política moderna en lugar de escribir sobre historia medieval. Solamente puedo decir que la experiencia real de intentar exponer las verdades que conozco sobre la cuestión me ha dejado la abrumadora convicción de que es porque nos equivocamos al interpretar la historia medieval que hacemos un desastre de la política moderna. He advertido repentinamente una violenta y deslumbradora relación entre los símbolos sociales que se suceden en el escenario chauceriano y las ideas disolventes de nuestras dudas y especulaciones sociales de ahora. Se apoderó de mí el convencimiento, que a duras penas soy capaz de explicar en estas pocas líneas, de que los grandes tipos, las figuras heroicas o festivas que desfilan por la literatura del pasado, se desvanecen para nosotros en algo informe porque no comprendemos el orden civilizado antiguo que les dio forma y ni siquiera sabemos construir una forma alternativa. La presencia de los Gremios o de los grados de la Caballería, la presencia de los detalles característicos de aquel tiempo no son desde luego necesarios para todos los seres humanos. Pero la ausencia de los Gremios y y los grados de la Caballería y la ausencia de cualquier otro sustituto positivo de los mismos constituyen ahora un gran vacío que no deja de ser un hecho por tratarse de un hecho negativo. Dominado por esta impresión, no puedo por tanto participar de la obstinada actitud oficial de tratar tales cosas como cosas muertas; de hablar de heráldica como de jeroglíficos o referirme a los frailes como si hubieran desaparecido igual que los druidas. Aun así, he de excusarme por lo desproporcionado del capítulo segundo, que echa a perder la sencillez del primero y la intención general del libro. Quizás pudiera colocar una nota de advertencia y precaver al lector para que no lea ese segundo capítulo. Y ahora que lo pienso, podría también avisar al lector para que tampoco leyera ningún otro capítulo del libro; pero en esto tal vez habría algo de incoherencia. Con todo, el libro habrá servido a su propósito si alguien ha aprendido de él, aunque sea sin pasar de esta página, que lo que importa no son los libros sobre Chaucer, sino Chaucer.
Finalmente, sería afectación por mi parte negar que el propio asunto me obliga a enfrentar, o a eludir del mismo modo ostentoso, una cuestión sobre la cual en cierto sentido se espera de mí que me muestre polémico; sobre la que verdaderamente no podría esperarse de mí que no me mostrara polémico. Pero este problema es a todas luces práctico a tenor de la conclusión particular o de la verdad fundamental sobre Chaucer que se me hace más evidente al releer y reconsiderar su obra. Chaucer fue un poeta llegado al finalizar la edad y el orden medievales, que ciertamente encerraron fanatismo, ferocidad, desaforado ascetismo y todo lo demás. Incluso hay quienes afirman que no encerraron más que fanatismo, ferocidad y todo lo demás. Sea como fuere, he tenido que enfrentarme al hecho de que Chaucer fue el fruto tardío y heredero último de aquel orden. Así como al hecho, que me parece muy cierto, de que Chaucer fue mucho más sensato, jovial y normal que la mayoría de los escritores que llegaron después. Fue menos delirante que Shakespeare, menos áspero que Milton, menos fanático que Bunyan, menos amargo que Swift. En cualquier caso, he tenido que construir alguna clase de teoría en relación a este problema y este hecho prácticos. Por eso mismo, aventuro en este libro la tesis general de que, a pesar de todo, hubo una filosofía equilibrada en la época medieval y ha habido varias filosofías muy poco equilibradas en tiempos posteriores.
Lo siento. Habría podido fácilmente terminar de otra manera; hubiera sido mucho más sencillo y sociable tratar a Chaucer como a un compañero encantador y sentarnos con él en la taberna del Tabardo sin preguntarle de dónde ha venido. Pero algo debemos a las convicciones: mi libro estaba obligado a intentar ofrecer una explicación de Chaucer, y esta es la única manera en que yo sé explicarlo.
G. K. C.
I. LA GRANDEZA DE CHAUCER
Empieza a comprenderse que los ingleses son los excéntricos de la tierra. Han producido una proporción extraordinariamente grande de esos hombres que ellos acostumbraban a llamar Humoristas y ahora más bien llamarían Personajes. Y nada es más curioso en ellos que la contradicción entre la conciencia y la inconsciencia de sus propios méritos. Siento decir que considero carente de sentido sostener que son incapaces de jactancia. A veces se vanaglorian muy exageradamente de sus debilidades y deficiencias. A veces se vanaglorian de las virtudes más extraordinarias y sobresalientes que no poseen. A veces –lo digo con lamentos y temores ante la justa cólera de los cielos–, caen tan bajo que incluso se jactan de no ser jactanciosos. Pero es perfectamente cierto que parecen desconocer por completo la propia existencia de algunos de sus más honrosos derechos a la gloria y la distinción. Un ejemplo entre muchos es el hecho de que nunca se hayan percatado de la naturaleza, por no hablar de la dimensión, del genio de Geoffrey Chaucer.
Menciono intencionadamente la dimensión, porque lo que me parece que se ha soslayado por completo es la grandeza de Chaucer. Los hombres dicen de él cosas que saltan a la vista. Le llaman el «Padre de la Poesía Inglesa», pero solamente en el sentido en que se dio el mismo título a un anglosajón, Caedmon, también llamado padre de la poesía inglesa, aunque lo que escribió no fuera poesía en ese sentido ni tampoco inglés en sentido alguno. Dicen que Chaucer señala el momento en que la lengua inglesa empezó a formarse con elementos franceses y sajones; pero no ven nada elemental en el hombre que tanto hizo en su formación. Dicen –probablemente equivocados–, que Chaucer tomó de Boccaccio la idea del marco de los cuentos; y reconocen que la abrillantó un poco, dando mayor personalidad a los narradores de sus Cuentos de Canterbury. Afirman –en ocasiones con un leve aire de sorpresa– que aquel hombre del siglo catorce conocía bien la naturaleza del humor, le conceden cierta cortesía y urbanidad, y luego se ponen a desenterrar satisfechos las viejas y aburridas fábulas originales que Chaucer hizo interesantes. En resumen, se acusa ostensiblemente, en mayor o menor grado, una indescriptible disposición a tratar con condescendencia a Chaucer. Un día le dan un coscorrón en la cabeza, como a los niños, porque todos los poetas ingleses son sus hijos. Otro día le tratan como si fuera el habitante más viejo de la tierra, medio enajenado y moribundo, porque para ciertas revoluciones de la mente europea vivió antes que nadie hubiera vivido en Europa. A veces lo consideran completamente muerto: un saco de huesos desecados para ser diseccionados por los anticuarios, a quienes sólo interesan las cuestiones de detalle. Pero a ningún oído inglés corriente suena todavía el nombre de Chaucer como un trueno o un clarín, lo mismo que suenan los nombres de Dante o de Shakespeare. Decirlo parecerá un alarde de imaginación; pero el nombre de Chaucer aún no ha alcanzado completamente el sonido de algo serio. En parte, esto se debe a la idea popular de que la lengua inglesa primitiva es una especie de inglés rudimentario. En parte, se trata del prejuicio pedante de que la civilización medieval no era civilizada. Y en parte, se trata de la absoluta incapacidad de mostrar gratitud hacia aquellos que nos lo han dado todo porque no somos capaces de imaginar nada más.
La palabra medieval con que se conocía al Poeta era la de Creador, que encierra verdaderamente el sentido original de la palabra Poeta. Es éste uno de los muchos aspectos, más numerosos de lo que se supone, en que la sencillez griega y la medieval se encontraron. Y no hubo hombre que tuviera más de creador que Chaucer. Creó una lengua nacional; estuvo muy cerca de crear una nación. Cuando menos, sin él jamás habrían existido una lengua tan hermosa ni una nación tan grande. Shakespeare y Milton fueron los hijos más preclaros de su país; pero Chaucer fue el Padre de su país de un modo bastante similar al de George Washington. Y, además de eso, hizo algo que cambió Europa más aún de lo que la transformó la Prensa: creó la Novela. Fue novelista cuando aún no existían las novelas. Por novela me refiero a la narración que no es fundamentalmente una anécdota o una alegoría, sino que funda su valor en la casi total variedad accidental de los caracteres humanos. El prólogo de los Cuentos de Canterbury es el prólogo de la ficción moderna. Es el prefacio de Don Quijote y el prefacio de Gil Blas. No es tan sorprendente que fuera un inglés quien lo creara como que los ingleses apenas se hayan jactado de ello. Nadie ondea una bandera inglesa proclamando que: «Inglaterra creó para toda la tierra espléndidas narraciones». No es exagerado decir que Chaucer creó no sólo una nueva nación, sino un mundo nuevo, sin que deje de ser un verdadero creador porque este sea un mundo irreal. E hizo esto en una lengua que apenas había sido utilizable antes de que él la usara y para la gloria de una nación que apenas existía hasta que él la hizo gloriosa.
No sé por qué las gentes que tanto callan acerca de esto se vanaglorian de haber pintado de rojo el mapa de Tasmania en el atlas o de que se haya llevado el golf de Tooting a las clases altas de Turquía. Pero lo cierto es que mientras algunos –si ello es posible– han sobrevalorado la grandeza de Shakespeare, la mayoría ha subestimado la grandeza de Chaucer. Sin embargo, muchas de las cosas que se apuntan en menoscabo de Chaucer, podrían decirse lo mismo en menoscabo de Shakespeare. Si Chaucer se inspiró en Boccaccio y otros escritores, Shakespeare se inspiró en cualquier escritor y en cualquier cosa, y a menudo en las mismas fuentes francesas e italianas que su antecesor. La respuesta es obvia y concluyente: si Shakespeare tomó prestado, con creces lo devolvió. Pero eso mismo fue lo que hizo antes Chaucer, en el ejemplo que ya he mencionado, al convertir el marco de figuras decorativas del Decamerón en la animada galería de retratos de Canterbury.
En relación a ese tono de condescendencia hacía la puerilidad de Chaucer, merece la pena hacer notar que también puede hallarse casi el mismo tono de condescendencia en muchos de los primeros elogios tributados a Shakespeare. En el caso de Shakespeare, como en el de Chaucer, sus contemporáneos e inmediatos sucesores parecían haber sido influenciados por algo apacible o amable que encontraron en él y consideraron demasiado natural como para ser grande al gran estilo. Lo alaban principalmente, pero de vez en cuando lo reprenden por su frescura y espontaneidad. ¿Sería injusto encontrar algo de aquel espíritu condescendiente aun en los más grandes de entre los que fueron menos grandes?
¡Oh, dulcísimo Shakespeare, hijo de la fantasía,
que hace gorjear a los árboles del bosque!
Sospecho que Milton quería decir con esto que las notas de su órgano eran más profundas y augustas que las notas del bosque que tan melodiosamente sonaban. Y aun así, como compendio de Shakespeare, esa descripción no nos parece exhaustiva. Cúbranse los cielos de negrura, encuentren los insensatos el camino de una muerte turbulenta, vuélvanse rojas las aguas del mar, encuentren a sus enemigos los dioses que en lo alto sostienen este terrible tormento sobre nuestras cabezas… Nada de esto nos suena a gorjeos. Pero tampoco, he de decir respetuosamente, pueden considerarse todas las notas del bosque de Chaucer meros gorjeos. Hay en Chaucer elementos a la vez austeros y exaltados, como ciertos versos de sus poemas religiosos, especialmente aquellos en los que se dirige a la Virgen; y hay en Chaucer elementos sombríos y violentos, como la descripción del golpe de gracia que rompió el cuello del acusador de Constance.
Estos ejemplos, asimismo, nos ofrecen la oportunidad de decir algo, incluso a estas alturas del libro, a modo de explicación, sobre la ortografía y dicción de la lengua de Chaucer y sobre cómo he decidido tratar la cuestión. En esto también sufre Chaucer una desventaja algo injusta cuando se le compara con Shakespeare. Muchas de las obras que Shakespeare escribió se imprimen con la vieja ortografía, lo que a bastantes expresiones que nos son familiares les confiere un aspecto fantástico o un tanto desmañado. El inglés antiguo de Shakespeare es lo suficientemente cercano como para ser fácil de modernizar. Pero el antiguo inglés de Chaucer es lo suficientemente remoto para dificultar una modernización capaz de preservar el acento y la melodía. Quien lo lee no puede menos que lamentarse de que algunas de sus voces anticuadas no estén hoy en uso. El infeliz amanuense ávido de términos descriptivos tiene muchos que envidiar al amanuense del siglo catorce. No puede darse imagen más noble del ideal, en el sentido ideal de ese término vulgarizado, que este sencillo vislumbre de Chaucer: «Virgen tan sublime que nos guías hasta la alta torre del Paraíso…», ni soy capaz de leerlo nunca sin que me asalte la visión de un jardín y una apartada torre donde una mujer, con vestido de cola y resplandeciente como un cometa, sube una escalera de caracol. Por estas y otras razones no hay más remedio que dejar como está el lenguaje de Chaucer e incluso reconocer su superioridad para algunos de los fines que Chaucer perseguía. A pesar de ello, por motivos que explicaré más por extenso en otro lugar, me atreveré en muchos casos a modernizar las expresiones chaucerianas en aras del fin inmediato que me propongo: demostrar que Chaucer fue grande en el sentido en que Matthew Arnold relaciona la grandeza con eso que llamó la «gravedad elevada» y el gran estilo.
Considere cualquiera que haya sentido alguna vez la impresión de un alegre charloteo popular o de los versos armoniosos de un bardo callejero la que le produciría oír de pronto unos versos como estos:
Tal fin tuvo Troilo por su amor;
tal fin todo su gran merecimiento,
tal fin su dignidad real,
tal fin su lascivia, tal fin su nobleza;
tal fin toda la falsa fragilidad mundana:
Y así empezó su amor por Crésida…
Y, como he narrado, de esta guisa murió.
Nadie que sepa lo que es el inglés podrá decir que estos versos no sean dignos. Nadie que sepa lo que es la tragedia podrá negar que estos versos son propios de un poeta trágico. Las palabras y la ortografía no son exactamente las que Chaucer empleó, pero representan en un grado razonable lo que Chaucer pretendía que leyésemos. Las he reproducido aquí de un modo sencillo para recalcar que Chaucer es capaz de grandeza aun en el sentido de solemnidad. Todos sabemos que Matthew Arnold negaba que el poeta medieval poseyera esta «elevada gravedad»; pero el concepto que Matthew Arnold tiene de la elevada gravedad significa muchas veces una elevada y seca austeridad. Que Chaucer, en ese pasaje sobre Troilo, estaba hablando con absoluta convicción y sentido de la grandeza del asunto –elementos que me parecen los únicos esenciales del verdadero gran estilo–, no puede dudarlo nadie que lea los versos que siguen a ese pasaje, en los que se dirige con un desprecio terrible y realista a los dioses paganos con los que tan a menudo jugó. Chaucer era capaz de una elevada gravedad aun en el sentido de quienes consideran que sólo lo que es grave puede ser elevado; opinión con la que no estoy de acuerdo. Pues creo que hay otras muchas cosas que pueden ser elevadas además de la elevada gravedad; así, por ejemplo, puede haber espíritus alegres, y estos espíritus pueden ser al mismo tiempo espirituales.
Si sólo consideramos a Chaucer como humorista, fue en el más exacto sentido un gran humorista. Y con esto no sólo quiero decir que fue un magnífico humorista. Quiero decir humorista en el gran estilo, un humorista cuya vasta perspectiva abarcaba el mundo entero y que vio una gran humanidad incluso sobre un trasfondo de cosas aún más grandes. Sólo es posible explicar esta cualidad mediante un ejemplo. Y este ejemplo demuestra también la persistente maldición que domina toda la crítica de Chaucer: el hecho de que mientras el poeta es siempre grande y humorístico, los críticos a menudo son mezquinos y serios. No sólo toman el rábano por las hojas, sino también el telescopio por el extremo contrario, y reparan en el detalle cuando debieran reparar en el conjunto. La ironía chauceriana es a veces tan grande que la vista no puede abarcarla. No se me ocurre un ejemplo más llamativo que el de su propia contribución a los cuentos de los peregrinos de Canterbury. Mil veces he oído decir –y el propio Chaucer así lo hubiera considerado–, que el poeta escribió «El poema de Sir Topas» como parodia de cierta mala poesía romancesca de su tiempo. Y el crítico estará deseoso de llenar sus notas de ejemplos de esa mala poesía acompañada de no poca mala prosa. Todo ello revela una gran erudición y es perfectamente cierto, pero yerra enteramente en el punto de vista. La cuestión no es que Chaucer se burle de los baladistas: la cuestión es mucho más honda. Para comprender el alcance de esta burla gigantesca tenemos que adoptar la actitud del poeta y la concepción completa del poema.
El poeta es el Creador. Es el creador de un universo, y Chaucer es el creador del mundo todo de sus criaturas. Creó la peregrinación, creó a los peregrinos, creó los cuentos que cuentan los peregrinos. De él salieron toda la áurea pompa caballeresca del «Cuento del Caballero»; toda la ruidosa farsa del Molinero. Contó por boca de la Abadesa la triste leyenda del Niño Mártir y por boca del Hidalgo el agitado cuento casi árabe del Cambuscan. Y todo esto lo contó en un verso sostenidamente melodioso pocas veces tan prolongado en la la historia de la literatura; en un estilo que canta de principio a fin. A su debido tiempo, como el Poeta es un peregrino más entre los demás peregrinos, se le pide su contribución. Al principio, enmudece de aturdimiento; pero, de repente, comienza a hablar de manera atropellada al peor estilo que hallamos en el libro; tan malo que, después de una página o dos, el tolerante Anfitrión inicia la desesperada protesta de quien ya no puede soportarlo más, sirviéndose de unas palabras que bien podrían traducirse como: «Esto ya pasa de castaño a oscuro». Los oyentes se alborotan y abuchean al Poeta, que sólo puede defenderse asegurándoles con tristeza que es el único poema que conoce. A continuación, como clímax final o anticlímax de la misma sátira, prosigue solemnemente contando en prosa una historieta bastante aburrida.
Así es cómo una burla de esa escala va mucho más allá de la cuestión particular de «El poema de Sir Topas». Chaucer se burla no sólo de los malos poetas, sino de los buenos poetas; del mejor poeta que conoce, «los mejores de esta clase no son sino sombras». Chaucer, al tener que representarse a sí mismo recitando versos malos, muy probablemente aprovechó la oportunidad para parodiar los malos versos de otro. Pero no es la parodia la cuestión principal. La cuestión principal es la admirable ironía de toda la concepción del rimador mudo o ciego que es, sin embargo, el autor de todos los demás poemas o, mejor dicho, el autor de sus autores. Entre todos los tipos y oficios, el rudo Molinero, el tacaño Sirviente, el Erudito, el Cocinero… el único que no sabe de poesía es el poeta. Pero es aún más vasta y más profunda la ironía. Hay en ella cierta insinuación de aquellas inmensas e insondables ideas de las que los poetas se muestran semiconscientes cuando escriben: las ideas primarias y elementales relacionadas con la naturaleza de la creación y la realidad. Hay en ello algo de la filosofía de un mundo fenomenal y de lo que aquellos sabios, en absoluto pesimistas, querían decir al afirmar que vivimos un mundo de sombras. Chaucer hizo un mundo de sus propias sombras, y, cuando se hallaba en un plano determinado, se veía a sí mismo como otra sombra. Encierra esto todo el misterio de la relación del creador con las cosas creadas. Cae sobre ello desde bastante lejos un oscuro rayo de la ironía de Dios, que sufrió la burla al entrar en Su propio mundo y murió al acercarse a sus criaturas.
Esto es humor en el gran estilo, con permiso de Matthew Arnold. Pero Arnold, con todos sus méritos, no reía, sino sólo sonreía, por no decir que esbozaba medias sonrisas. La presencia de tales elementos tras la aparente sencillez del poeta del siglo catorce es aquello a lo que pretendo referirme aquí con la grandeza de Chaucer. Fue un hombre mucho menos trivial de lo que aparentaba; creo que de lo que deliberadamente se mostró. Tenía tanta fe en el sentido común que parecía haber aceptado con una sonrisa la acusación de trivialidad. Pero no fue trivial; no fue superficial. Sus juicios bastan para probar que no lo era. Quizá no haya ejemplo mejor que su viaje a Italia y su probable amistad con Petrarca, que fue coronado con la aclamación universal de la Ciudad Eterna como el poeta único, supremo y universal de su siglo; y ciertamente no fue inmerecida aquella admiración de su tiempo. Petrarca fue un poeta, un profeta, un patriota y casi todo a excepción de lo que fue llamado: el mayor genio de la época. Y forma parte de ese aspecto olvidado de Chaucer el que admirase más a Dante que a Petrarca.
Se podría cuestionar que esta interpretación sea comprensible. Dante era muy diferente a Chaucer, pero no tan absolutamente diferente como el sonido de ambos nombres hoy en día parece implicar. Es preciso recordar que la gente empezó a hablar con condescendencia de un alegre y jovial Chaucer al mismo tiempo que hablaba de un Dante meramente byronista o melodramático.
Quienes creen que Dante puede ser ilustrado por Doré bien podrían quedarse satisfechos con que Stothard ilustrara a Chaucer. Pero hubo otro Chaucer que fue ilustrado por Blake. Hubo en Chaucer un elemento simbólico a los ojos de un místico serio. Un escritor medieval llegó a decir que La casa de la Fama de Chaucer había traducido a Dante al inglés. Y aunque se trata de una exageración extravagante, no es –como algunos pudieran pensar– una comparación disparatada. Hay más de Dante en la descripción de Chaucer al ser elevado por la dorada águila de los dioses, convencido de que el Pensamiento puede llevarnos hasta el último cielo «con las alas de la filosofía», que en la noción del ordinario siglo diecinueve de que Dante fue un italiano oscuro y sombrío que únicamente estaba en su lugar en el Infierno. Chaucer avistó el águila; su cuento no es siempre el del cuento del Gallo. Pero, aun así, quizás es más grande con el gallo que con el águila.
Chaucer no es un gran poeta épico latino; es un gran humorista y humanista inglés. Pero es grande. La misma historia del Gallo en el cuento de la Monja y el Sacerdote ofrece elementos más ricos y profundos que una mera fábula de animales. No basta hablar, como hacen algunos críticos, de Reynard el Zorro o los orígenes babrianos. Del mismo modo que insisten ante todo en que Sir Topas es una parodia, les llama principalmente la atención el hecho de que la fábula es una fábula. Pero la interpretación está llena de ese curioso y rico humor autóctono que es a un tiempo ruidoso y discreto. Ese humor es extraordinariamente inglés y, por encima de todo, lo es en que no se propone ser pulcro como el ingenio y la lógica; sino que más bien se deleita en ser tosco, como si la tosquedad formara parte de la diversión.
Chaucer no acepta lo convencional; se recrea en la contradicción. Siglos después llamó la atención de un poeta francés la soberbia parodia de la humanidad que había en el corral, y este elaboró la misma burla medieval, dando su mismo nombre medieval al gallo. Pero el Chantecler de Rostand, con sus racionales y bellos epigramas a la manera francesa, tiene una especie de coincidencia con la mímica que lo hace apto para el terreno de un actor. Rostand se complace, lo mismo que un director de escena, en hacer que un hombre actúe como un gallo. Chaucer se complace en el absurdo de hacer que un gallo actúe como un hombre. Estas son impresiones estéticas y psicológicas acerca de las cuales nadie puede probar nada; pero tengo la certeza de que Chaucer se deleitó, o quizá debiera decir se regodeó, en la disparatada desnaturalización que suponía hacer que el gallo del corral de una granja hablase como un filósofo y hasta como un erudito. El gallo en cuestión aparece ya en la obra de Aristóteles y de Virgilio, en la Chançon de Roland, o al menos en la leyenda carolingia; y también aparece, por cierto, muy bien enseñado –saberlo es tranquilizador–, en los Evangelios. En un discurso de gran elocuencia el zorro se compara con Ganelón, con Judas Iscariote y con los griegos que traicionaron a Troya para hacerla caer. La oración del gallo contiene una profunda reflexión sobre la fiabilidad de los sueños y su relación con el libre albedrío, el destino y la presciencia del Cielo. Todo ello considerado con hondura y sensibilidad de las que cualquier gallo podría mostrarse orgulloso.
En otras palabras, en cierto modo, el sentido de todo esto es su falta de sentido; cuando menos, su eficacia es su ineficacia. Siempre es difícil hacer que la fábula, o incluso el animal cuadrúpedo, ande a cuatro patas. En este caso, a Chaucer no le importó que su animal de dos piernas tuviera una sola pata en la que sostenerse; tenía que cojear lo mismo que pavonearse; toda la diversión de la fábula está en que esta se inclina demasiado hacia un lado. Chaucer sólo disfraza parcialmente con plumas a su bípedo. Y cuando la impostura resulta evidente, se recrea en mantenerla permitiendo al gallo que corra a esconderse tras la única pluma que le ha quedado. No puedo imaginarme nada más inglés ni más divertido que esta exasperante evasión. Chaucer lanza una acusación a la Mujer como destructora del Paraíso para a continuación explicar a las damas, como con una reverencia y una radiante sonrisa: «si el consejo de la mujer censuro, son éstas las palabras del gallo, y no las mías; pasadlas por alto, pues por nada me perdonaría molestar a la mujer divina».
Hay algo profundamente individual en este juego de correr y descorrer el telón y quitarse y ponerse la máscara. Y hay un juego aún más sutil cuando nadie que lea toda la obra de Chaucer podrá poner en duda que, a pesar de las razones circunstanciales, y quizá personales, que pudiera tener contra alguna mujer concreta, infiel o desdeñosa, verdaderamente sintió por las damas un respeto que no era tan sólo la mera cortesía y homenaje que les son debidos. Pero si hay algo sutil en esto, hay también algo de mayor alcance y dimensión. Hay grandeza y libertad en el humorista que obtiene tanta diversión del gallo metafísico y que extiende tan vasto mundo de fantasía a partir de la pequeña oportunidad que la fábula le presenta. Ese es el don de Chaucer que ante todo quiero destacar, pues debemos apreciarlo antes de pasar a cuestiones secundarias sobre orígenes, paralelos e interpretaciones de aspectos particulares. La mente de Chaucer era amplia: había espacio de sobra para ideas con las que jugar. Podía ver la conexión, y aún más la desconexión, de las distintas partes de su propio argumento o de cualquier argumento. En el primer ejemplo de Sir Topas, Chaucer completa el argumento con su propia imperfección. En el segundo ejemplo, le vemos aprovechándose de las pequeñas posibilidades de la fábula vulgar de la granja para desarrollarla hasta casi convertirla en una comedia universal. Parece verse a sí mismo como un polluelo sin plumas hablando del misterio del Destino y la Divinidad. Ambos poseen la misma cualidad que no es fácil describir; esa cualidad mediante la cual un gran artista a veces permite que su arte resulte semitransparente para que brille una luz a través de la sombra de la pantomima. Así Shakespeare, en los momentos culminantes de sus dos comedias más afortunadas, articula estas frases profundas y felices: que no somos otra cosa que sombras y estamos hechos de la misma materia de que están hechos los sueños. y que nuestra pequeña existencia se halla dentro de una ilusión. Esta nota profunda pueden encontrarla en Chaucer cuantos pongan atención en buscarla y no se contenten con impertinentes especulaciones acerca de si copió esto de Petrarca o escribió aquello para complacer a Juan de Gante. Porque algo es cierto: nadie que tome a Chaucer tan literalmente, incluso se podría decir tan seriamente, lo entenderá jamás. Hay una especie de atmósfera de alegría alrededor de todo lo que dijo o cantó; un halo de sentido del humor. Buena parte de su obra está impregnada de una serena exageración, de una serena extravagancia. Se ha dicho, al describir su persona, que su rostro tenía algo de duende, y desde luego en su mente había también algo de duende. No le importa burlarse delicadamente del lector o de su propio libro, y esto puede comprobarse en el ejemplo que ya hemos expuesto. No le importa hacer que su fábula sea algo más que fabulosa; se recrea en dar un par de toques al cuento de un gallo y una gallina para hacer que parezca el cuento de un gallo y un toro.
Veremos mejor esta doble perspectiva cuando nos enfrentemos a las conjeturas sobre su vida privada y especialmente sobre su religión personal. Por el momento, la cuestión que debemos dejar sentada es la de su dimensión o tamaño: el hecho de que no estamos tratando aquí con una mente a la que debamos considerar condescendientemente por su simplicidad, sino con una mente que por su complejidad ha sorprendido a numerosos comentaristas. En cierto sentido se le ha tomado demasiado en serio, y en cierto sentido no con la suficiente seriedad. Pero en ambos sentidos, en la mente de Chaucer se han perdido casi tantos hombres como en la mente de Shakespeare. En este último caso, esos hombres son como niños que se preguntan lo que su padre quiere decir; en el primer caso, son los tíos orgullosos que se preguntan lo que quieren decir su sobrino.
Quiero decir con esto que en la actitud popular hacia Chaucer, y hasta cierto punto también en la crítica más erudita que se hace de él, existe una intención singular y algo cómica de tratar de «explicarlo». He dicho en otro lugar que para muchos ingleses modernos un inglés del siglo catorce es como un extranjero. Y algunos lo tratan de un modo muy semejante al que empleó Mr. Podsnap. Se recordará que el digno comerciante no sólo hablaba con aquel caballero extranjero como si éste fuera necesariamente algo sordo, sino como si hubiera que explicarle las cosas muy despacio y en palabras de una sola sílaba. Pero, aun así, Mr. Podsnap estaba verdaderamente tratando de ayudar al forastero; estaba tratando de explicarlo. Sólo que tenía cierta impresión de grata sorpresa al haber hallado algo que explicar. A Chaucer se le trata como a un niño igual que al caballero extranjero; pero estoy convencido de que Chaucer era lo bastante sutil como para divertirse con esto tanto como el caballero extranjero. Y estos ingleses modernos verdaderamente consideran a Geoffrey Chaucer como a un extranjero. De ahí que en la actualidad todo problema o enigma relacionado con Chaucer sea estudiado de una forma totalmente distinta a todo problema o enigma relacionado con Shakespeare. Cuando un crítico encuentra tan oscuro como la Dama Oscura alguno de los sonetos, admite que es posible que la mente de Shakespeare pudiera haber sido ligeramente superior a la suya. Sin embargo, está convencido de que la mente de Chaucer debió ser más simple que la suya, sencillamente porque Chaucer vivió en la época de transición más compleja y enmarañada de la historia de Europa y bebió de las tradiciones de cuatro literaturas europeas en vez de servirse de una sola. No debemos avanzar sin tener en cuenta este carácter central y civilizado del poeta medieval que conoció su filosofía, reflexionó sobre su teología y que, cosa más sorprendente aún, entendió sus propios chistes e hizo muchos más chistes de los que sus críticos han adivinado.
Hay, desde luego cierta característica, que Chaucer comparte con todos los grandes poetas antiguos, que en determinados aspectos debilita su condición de gran poeta moderno. Son muchos los modernos que dicen que un hombre no es un pensador cuando en realidad quieren decir que no es un librepensador, o dicen que no es un librepensador cuando quieren decir que su pensamiento no se halla atado y amordazado por un determinado sistema materialista. Pero la cuestión a la que me refiero es mucho más profunda que las meras discusiones sobre secularismo y sectarismo. Los más grandes poetas poseen cierta serenidad porque no han tenido que molestarse en inventar ninguna pequeña filosofía, pues han heredado una gran filosofía. Nueve de cada diez veces, una filosofía que los grandes hombres comparten además con el hombre común. No es, por tanto, una teoría que atraiga la atención como teoría. En estos tiempos en que Mr. Bernard Shaw va poco a poco ganándose, con el aplauso general, el título de Plutarco de las letras inglesas, quizá resulte descortés recordar su afirmación de que nunca hubo ingenio que despreciara tanto, con la sola excepción de Homero, como el ingenio de Shakespeare. No obstante, desde entonces ha logrado decir casi tantas cosas juiciosas como para compensar incluso tamaña estupidez. Pero traigo a cuento la referencia porque encarna exactamente la idea del siglo diecinueve de la que hablo. Probablemente, Mr. Shaw nunca haya leído a Homero, y en su crítica de Shakespeare hay pasajes que bien pueden llevarnos a dudar que alguna vez haya leído a Shakespeare. Pero la cuestión era que, con toda sinceridad, Shaw no podía ver en Homero y en Shakespeare lo que el mundo ha visto en ellos, porque lo que el mundo ha visto en ellos no es lo que Shaw estaba buscando. Shaw buscaba esa cosa sombría que los inconformistas han llamado Mensaje y siguen llamando Mensaje incluso cuando se han hecho ateos y ya no saben de quién es el Mensaje. Buscaba un sistema, uno de esos pequeños sistemas que tienen su momento. El sistema del Kant, el sistema de Hegel, el sistema de Schopenhauer y Nietzsche y el sistema de Marx y todos los demás. En cada uno de estos ejemplos surgió de pronto un hombre que aparentaba tener un pensamiento que nadie había tenido antes jamás. Pero el gran poeta sólo aspira a expresar las ideas que todo el mundo ya ha tenido. La grandeza de Homero no consiste en demostrar mediante la muerte de Héctor que la voluntad de vivir es una ilusión y una trampa; porque no es ni una ilusión ni una trampa. No consiste en demostrar mediante la victoria de Aquiles que la voluntad de poder ha de manifestarse en un Superhombre; pues Aquiles no es un Superhombre, sino al contrario, un héroe. La grandeza de Homero consiste en que fue capaz de hacer sentir a los hombres lo que los hombres ya estaban dispuestos a pensar, esto es, que la vida es un extraño misterio en el que un héroe puede errar y otro héroe caer. El poeta hace comprender a los hombres lo grandes que son las grandes emociones que ellos, a menor escala, ya han experimentado. Todo hombre que ha intentado organizar alguna cosa, aunque no fuese más que un club de ocho o diez amigos, un pequeño periódico local o una protesta política mide las profundidades de su propia alma al oír este verso conmovedor que sólo vagamente puede traducirse de este modo: «Pues, en lo más profundo de mi corazón, sé que caerá Troya». Todo aquel que vuelve la vista al pasado y advierte los cambios que hieren en nuestro interior algo que es inalterable comprenderá mejor su propio significado con el mero sonido de las palabras griegas: «Pues, por lo que hemos oído, tú también, anciano, fuiste un día feliz»; palabras que son poesía y que, por lo tanto, nunca han sido traducidas. Pero hay quizás algunos hombres para quienes las palabras de Shakespeare necesitan traducción. Sea lo que fuere, lo que aprendemos de Romeo y Julieta no es una nueva teoría del sexo: es el misterio de algo mucho mayor que lo que los sensualistas llaman sexo y que los hombres vulgares llaman atracción sexual. Lo que aprendemos en Romeo y Julieta es que no debemos llamar al primer amor «cosa de niños», ni siquiera calificar como devaneo al amor ligero, sino saber y comprender que estas cosas, que millones de personas vulgares han vulgarizado, no son triviales. El gran poeta existe para demostrar al hombre pequeño lo grande que es. No aprendemos de Hamlet un nuevo sistema de psicoanálisis o el mejor tratamiento para el lunático. Aprendemos a no despreciar el alma pequeña aun en esos casos en que críticos algo femeniles dicen que la voluntad es débil. ¡Como si la voluntad hubiera sido alguna vez lo bastante fuerte para las pruebas a las que tiene que enfrentarse en este mundo! El gran poeta es el único que posee la fortaleza necesaria para medir esa energía interrumpida que llamamos «debilidad humana».
Sólo durante un corto tiempo, en una reciente y agitada época de transición, esperaron las gentes que todo escritor ofreciera una nueva teoría de las cosas o trazara un nuevo mapa del mundo. Los escritores antiguos se contentaban con escribir del viejo mundo; pero escribían de él con tal lozanía imaginativa que siempre lo hacían aparecer como un mundo nuevo. Antes de los tiempos de Shakespeare los hombres crecían habituados a la astronomía ptolomeica, pero desde los tiempos de Shakespeare los hombres crecieron habituados a la astronomía de Copérnico. Los poetas, en cambio, nunca se han acostumbrado a las estrellas, y hasta tienen como oficio prevenir que nadie llegue a acostumbrarse a ellas. Todo aquel que lee por la primera vez las palabras: «Se apagaron las llamas de la noche», toma aire y casi se maldice a sí mismo por haberse olvidado de atender debidamente o con bastante frecuencia a las grandes y misteriosas revoluciones de la noche y el día. Las teorías pronto envejecen; pero las cosas siguen siendo nuevas. Y, según la antigua concepción de su papel, al poeta le importan estas cosas: el llanto de las cosas, como en el gran lamento de Virgilio; el goce de las cosas, como en la poesía ligera de Stevenson; la gratitud hacia las cosas, como en el cántico franciscano al sol o en el Benedicite Omnia Opera. Muy cierto es que detrás de estas cosas hay grandes verdades; y quienes son tan desdichados como para no creer en tales verdades pueden, desde luego, llamarlas teorías. Pero los poetas antiguos no creyeron que tuvieran que rivalizar entre sí desarrollando contrateorías. El advenimiento de la concepción cristiana del cosmos estableció una vasta diferencia: el poeta cristiano tenía una esperanza mucho más viva que el poeta pagano. Aun cuando algunas veces era más severo, fue siempre menos triste. Pero, aceptando esa más que humana distinción, los poetas enseñaban dentro de una tradición continua y no se avergonzaban de ser tradicionales. Cada uno enseñaba a su manera, con «una ligera novedad perpetua», como dijo Aristóteles; pero no fueron una serie de lunáticos distintos que miraban a mundos diferentes. No hubo ninguno que proporcionara un par de lentes mediante las cuales la hierba pareciera azul; ninguno que aleccionara sobre óptica para enseñar a los hombres a decir que la hierba era naranja; todos tenían el mucho más arduo y heroico deber de enseñar a los hombres a sentir que la hierba es verde. Y precisamente porque los poetas persisten en ese empeño heroico, el mundo, después de cada época de duda y desesperación, siempre vuelve a reverdecer una vez tras otra.