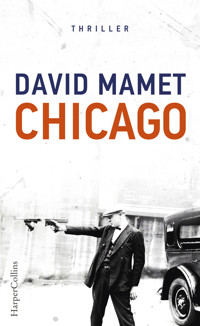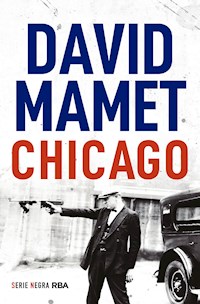
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Mike Hodge, periodista del Tribune, conoce como nadie la cara más oscura de Chicago. Veterano de la Gran Guerra, es un tipo acostumbrado a moverse por una ciudad de la que se están adueñando los gánsteres tras la promulgación de la ley que prohíbe el alcohol. Mike tan solo se muestra inseguro ante Annie Walsh, una chica irlandesa de la que se enamora al frecuentrar su floristería. Pero esa incipiente historia de amor se ve truncada cuando un desconocido mata a tiros a Annie. Presa de la desesperación, Mike acaba tomando una decisión drástica: se adentrará en los bajos fondos de la ciudad para atrapar el culpable cueste lo que cueste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original inglés: Chicago.
Publicado por acuerdo con Custom House, un sello editorial de Harper Collins Publishers.
© David Mamet, 2018.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2018.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2018.
Av. Diagonal, 189 - 08018Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: noviembre de 2018.
REF.: ODBO385
ISBN: 978-84-9187-218-4
DEPÓSITOLEGAL: B. 16.381-2018
EL TALLER DEL LLIBRE · REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Impreso en España - Printed in Spain
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970 / 932720447).
Todos los derechos reservados.
A LA MEMORIA DE J. M.
370.ªDIVISIÓNDEINFANTERÍA1917-1919
SAINT-MIHIEL, SOISSONS
DEPARTAMENTODEPOLICÍADECHICAGO
1924-1953
... En tu mar, tierra adentro,
se halla CHICAGO, grande y libre;
el mundo entero se vuelve a mirarte,
Illinois Illinois.
CHARLESH. CHAMBERLIN, 1898
PRIMERA PARTE
1
Parlow y Mike estaban sentados en silencio en el apostadero. Delante de ellos habían colocado una malla de camuflaje fabricada con hojas y ramitas del pantano; el apostadero medía un metro y medio de profundidad. Habían excavado la tierra blanda y lo habían recubierto de leña desechada. No había llovido y el refugio estaba seco.
Ambos estaban medio recostados en el borde del apostadero. Parlow era, con diferencia, mejor cazador que su compañero; Mike había ido para hacerle compañía y pasar un día al aire libre.
Parlow miraba hacia el oeste y Mike hacia el este. El viento provenía del oeste, pero las posibilidades estaban igualadas: para posarse podían volar con el viento a favor o en contra. En el pantano cabeceaban quince señuelos. «No, podrían venir de cualquier lugar», pensó Mike. Para él era una alegría disfrutar del sol invernal.
—Envidio el éxito de los demás, sí —dijo Parlow—, pero nunca he envidiado los logros de nadie.
—Ajá —repuso Mike.
—Un cabrón ganó más dinero que yo —prosiguió Parlow—. Vendió un artículo a Harper’s, engañó a un crítico. Hay gente que cae de pie y, a partir de entonces, todos los que los ven piensan: «Ese tío huele a éxito». Ya sabes cómo se llaman. Edmon Harper Gaines, Lucille Brandt Williams, cualquiera con tres nombres. Lee la reseña, soporta la prosa de lo que estaba pensando el público lector.
—No, no es imposible que la cultura sea un sembrado. Puede tener potencial o no tenerlo, pero supuestamente es capaz de dar algún fruto. ¿Qué hace falta para fomentar el crecimiento...?
—Mierda —contestó Mike.
—Hace falta estiércol —respondió Parlow—. Animal o vegetal.
—Escríbelo para Little Review —dijo Mike.
—Les mandé mi artículo sobre la escuela Prairie de arquitectura.
—¿Y?
—Me contestaron que estaban pensándoselo y me dio vergüenza. Pero a la mierda; todo viene de los japoneses. Para quienes han visitado esa Tierra de Flores de Cerezo e inhalado las sugerentes fragancias de ese lugar ancestral, el anhelo insaciable de regresar es un precio muy bajo por haberla visto.
—El anhelo de regresar podría saciarse montándose en un puto barco —dijo Mike.
—¿Y quién tiene tiempo para eso? —preguntó Parlow—. Por no hablar del mareo.
—¿Qué fue lo que más te gustó de Japón? —preguntó Mike.
—Las mujeres diminutas a un precio razonable —respondió Parlow—. ¿Qué es lo que mueve el mundo? El mundo es como una rueda de hámster que da vueltas cuando se ejerce una fuerza motriz contraria. El mundo gira porque todos corren en la dirección equivocada.
—Y, por supuesto, allí llevan la dirección equivocada —apostilló Mike.
—Decir eso es terrible —replicó Parlow—. ¿Por qué van a llevar la dirección equivocada?
—Porque están en el hemisferio sur —precisó Mike.
—Japón está en la misma latitud que Cleveland —dijo Parlow—. ¿No has leído mi libro? Hablando de envidia: ese puto libro figuraba en la breve, brevísima lista de candidatos al Premio Literario Más Prestigioso.
—¿Qué te impidió recibirlo? ¿Unas fuerzas malignas? —dijo Mike.
—Yo atribuyo esa injusticia a un público harto de relatos sobre incendios, terremotos, tifones y maremotos. Ya se han acostumbrado a la labor mundana pero necesaria de la reconstrucción y no les interesa —zanjó Parlow.
—Deberías haber vuelto antes a casa —dijo Mike.
—Sí, tienes razón.
Parlow había regresado en la primavera de 1924. Pidió una excedencia de seis meses en la sección local y se fue a Japón. Cuatro días antes de que finalizara la excedencia sobrevino el terremoto y Parlow era el Hombre sobre el Terreno. Cuando se restablecieron las comunicaciones telegráficas, aunque fuera intermitentemente, ofreció el artículo al Tribune.
La competencia, pues había varios centenares de periodistas intentando enviar telegramas, pidió a Parlow que se ciñera estrictamente a los hechos. Y él sabía que, después, los editores los colorearían, reformularían e hincharían. Así era el periodismo y así era su trabajo. Pero él no quería plasmar solo los hechos, sino la historia de la tragedia.
Cuando hubo pasado el terremoto y trascendió que los muertos ascendían a cien mil y, como dijo Parlow, «es lo que hay», la mayoría de los periodistas volvieron a casa. Muchos escribieron libros y artículos para revistas, pero Parlow permaneció allí durante las primeras labores de reorganización y reconstrucción. Zarpó medio año después del desastre. Acertó al suponer que todos debían de conocer ya la historia del terremoto; él mismo estaba harto de ella, así que escribió sobre reconstrucción, instalaciones sanitarias y arquitectura, una materia que había estudiado antes de la guerra. Nadie compró su libro.
—Por eso no se vendió —le había dicho Mike—. Esto es lo que deberías haber escrito: un joven alférez, llamémosle Yoji, está enamorado de la hija pobre pero hermosa de un artesano japonés. Supongamos que es alfarero. Las montañas que se elevan detrás de su cabaña tradicional de papel de arroz, únicas en todo el territorio japonés, contienen la arcilla, reconocida a lo largo de los tiempos, con la que los emperadores japoneses, y solo ellos, ordenaron que se fabricaran los cuencos ceremoniales que...
Al oírlos, Parlow entrecerró los ojos. Mike hizo lo propio y solo acertó a distinguirlos: eran cuatro y llegaban escalonados, volando bajo y rápido de izquierda a derecha. El lado izquierdo era el de Parlow, quien en opinión de Mike esperó admirablemente el momento adecuado, que era justo antes de «demasiado tarde». Entonces se puso en pie, alcanzó al pato que volaba en cabeza y luego al segundo. Mike disparó al tercer pato por detrás y, cuando el cuarto estaba fuera de su alcance, abrió fuego nuevamente a sabiendas de que sería inútil.
Los pájaros de Parlow habían caído cual piedras y se encontraban unos cuarenta metros pantano adentro. Parlow ya estaba apartando la malla. Luego pasó la escopeta a Mike y salió. «Bueno, él los ha oído primero», pensó Mike. «Yo perdí audición por culpa de un motor radial y él tiene mucha mejor puntería. Es bueno disparando».
Parlow vadeó torpemente con el agua hasta la cintura. Era de estatura media, con un cuerpo fornido y la cara redonda, y estaba quedándose calvo. Llevaba gafas de montura metálica y fumaba una vieja pipa bulldog. En invierno vestía tweed y en verano trajes de lino de color crema.
Él y Mike eran de la misma edad y medían lo mismo, pero cualquier testigo habría descrito al segundo como el más alto.
Regresaron al anochecer, siguiendo el río Fox hasta el club de caza del mismo nombre. Delante de la puerta, Mike se dio la vuelta.
—¿No te parece espléndido? —dijo.
—¿El qué? —preguntó Parlow.
Mike señaló el horizonte con el dedo índice, contemplando la hermosa panorámica, el pantano y el día que ya se apagaba.
El club consistía en una pequeña cabaña adquirida en un campamento de turistas y trasladada desde allí, y en ella cabían una estufa de leña y dos catres. Cada centímetro de pared estaba cubierto de ganchos hechos con hierro forjado, varillas de madera, puntas o astas y clavos que hacían las veces de percheros. De ellos colgaban enseres de caza, botas de pescador, abrigos, sombreros, cananas, bolsas para presas, correas de perro y portacazas para aves. En las paredes había también varias hileras de señuelos baratos confeccionados por campesinos y, en un alféizar, dos magníficas serretas talladas.
Cuando Parlow y Mike entraron en la cabaña, el ayudante estaba ocupándose de la estufa. Era un polaco pelirrojo de quince años, ancho como un establo. Parlow levantó el portacazas con los patos y dijo:
—¿Puedes preparar ocho?
El muchacho sonrió y cogió el portacazas. Los pájaros estaban ensartados por las patas en las anillas de la correa.
—Si lo cuelgas en la pared —dijo Parlow—, parece un magnífico cuadro de un holandés que se hartó de la lluvia y solo pintaba pájaros muertos.
—Mucha gente los ensarta por la cabeza —comentó el chico.
—Siempre me ha parecido monstruoso —repuso Parlow.
El chico cogió los patos y se dirigió al cobertizo, donde los limpiaría y prepararía.
—¿Cuántos quieres? ¿Uno? ¿Dos? —dijo Parlow—. Quédate dos, avaro de mierda. A ver si creces algún día.
El chico había preparado los patos y envuelto las pechugas con papel de estraza.
El propietario del Tokio hizo una reverencia a Parlow y a Mike en la puerta del restaurante. Parlow le entregó el voluminoso paquete de color marrón y le habló en japonés.
El propietario aceptó el detalle extendiendo las manos, y con una reverencia indicó que no merecía semejante regalo. Después, él y Parlow se dedicaron unas cuantas frases ceremoniosas.
—Corta ya, necesito una copa —intervino Mike—. Hay que querer a esos hijos de puta. Le dieron una buena tunda al zar.
—¿Y qué? —preguntó Parlow.
—Bueno, el mérito de la victoria es suyo —respondió Mike.
El propietario les llevó una tetera y dos tazas. La tetera contenía whisky del malo y Parlow llenó las tazas. Entonces, de la cocina salió un camarero con una bandeja en la que había dos cuencos pequeños de sopa, que dejó delante de ambos. A continuación hizo una reverencia, se alejó de la mesa y entró de nuevo en la cocina justo cuando salía una joven. Intercambiaron una palabra, cosa que, según observó Mike, hizo sonreír a Parlow. La joven pasó junto a su mesa y todos asintieron cortésmente. Después cruzó el pequeño salón-comedor hasta su puesto en la caja registradora y el chico volvió a hablar con ella.
Mike señaló la cocina.
—¿Qué ha dicho ese chaval? —preguntó.
—Algo en japonés —contestó Parlow.
Por supuesto, guardaba relación con Parlow y la joven. Se llamaba Yuniko y aparentaba entre dieciocho y treinta y cinco años. Había sido la amante de Parlow desde que este regresó de Japón.
Parlow ladeó la cabeza en dirección a la chica, que sonrió y se tapó la cara con la mano.
—Creo que, en algún momento —dijo—, ese momento en el que estemos a punto de concluir nuestra cena, me ausentaré un rato de Felicity y pasaré la noche con una amiga.
—¿Quién es esa tal Felicity? —preguntó Mike.
—Yo nunca venderé mi vida privada —respondió Parlow—. Pero sé que el Imperativo Biológico no te es desconocido.
—Madre mía —dijo Mike.
—Te has ofendido. Crees que tu amor es prístino mientras que el mío tiene un regusto a cosas más terrenales. ¿Se trata de eso?
—No está en la ciudad —dijo Mike.
—¿La irlandesa? —preguntó Parlow.
—La irlandesa, sí.
Parlow negó con la cabeza ante los antojos de un mundo incierto.
—Ahí lo tienes —dijo—. Pobre chico. Me recuerda a la vieja historia del joven pretendiente que muere de amor. El amor le ha sido denegado; ella tiene el típico padre cruel que se la lleva de allí. El joven pretendiente modela su imagen con paja...
—¿Por qué se la lleva? —preguntó Mike.
—«La pareja es inapropiada. Más detalles a continuación». Una imagen hecha de paja. Gasta sus últimas monedas en ropas elegantes y viste la imagen de paja con ellas. La adora. ¿Y la chica? Languidece. «¿Cómo podéis ser tan cruel, oh, padre?». El padre cede y lleva a la chica a casa. «Si tanto lo quieres, ahí lo tienes». Vuelven. El joven pretendiente acaba de ser decapitado por adorar a ídolos.
—¿Eso sucedió de verdad?
—Es demasiado bueno para contrastarlo —respondió Parlow—. Además, ¿dónde está tu sentido de la poesía?
—Se la han llevado a Wisconsin —dijo Mike.
—Vaya, es una lástima.
Los padres de la chica de Mike la habían llevado a Milwaukee a pasar el fin de semana.
Todos sabían que era demasiado mayor para que la obligaran a ir a esa excursión, pero fue de todos modos, y no hizo falta pronunciar el motivo real de su condena.
Mike se sentía solo.
En la sección local reinaba el silencio. La primera edición estaba terminada y la mayoría de los hombres se encontraban en el Sally Port bebiendo por alivio, por fatiga, por hábito o porque les daba la gana. Mike había decidido «emprender la Gran Hégira», como dijo Parlow en una ocasión, y acompañarlos.
La Hégira consistía en alejarse del escritorio, de la botella anexa y de la compañía de los periodistas y bajar cuatro pisos hasta el Sally Port para beber más o menos el mismo licor más o menos en la misma compañía.
Cuando se puso el abrigo, miró con aire distraído una galerada clavada en la pared:
... en el arsenal de la Guardia Nacional faltan setenta y cinco metralletas Thompson del calibre .45, doscientas cincuenta pistolas Colt 1911 y doce mil balas del calibre .45. Cada metralleta iba acompañada de un manual de instrucciones, dos cargadores con capacidad para veinte balas, un cargador de tambor con capacidad para cincuenta balas, un estuche de lona y un asa y material de limpieza rudimentario.
—Sí, vale... —farfulló Mike antes de bajar rumbo al bar.
A menudo le parecía que las historias que contaban allí eran muy superiores a las que publicaba el periodicucho. Cuando expresaba su opinión solía recibir una reprimenda.
—¿Por qué crees que nos pagan? —le había dicho Crouch.
—Por publicar noticias curiosas —respondió Mike.
—Y una mierda —dijo Crouch—. Las curiosidades son demasiado interesantes para ser noticia.
—Entonces ¿qué es noticia?
—Es noticia —dijo Crouch— lo que hace que el consumidor se sienta lo suficientemente importante, cabreado o lo que sea para llegar hasta la página doce y encontrarse el anuncio de las alfombras de oferta.
—Yo creía que las noticias tenían que generar interés —dijo Mike.
—Por eso descartan tus artículos —repuso Crouch—. Si genera interés al ayuntamiento, te despiden. Si genera interés a Al Capone, acabas tan muerto como Jake Leiter. Si genera interés al coronel McCormick, a lo mejor la has cagado; él se lleva la impresión de que tu nombre es más importante que el suyo y no solo te echan, sino que te es imposible encontrar trabajo. Porque, escúchame bien, chaval, hay fuerzas vivas en la tierra. No somos uno de ellos, sino una distracción de la inquietante idea de su presencia.
Cogió el periódico doblado que tenía junto a él, sobre el banco.
—Mira esto —añadió—: «Desaparecen más coches de lujo en el North Shore. El aluvión de desapariciones de vehículos Packard, Duesenberg...» —leyó. Le dio la vuelta al periódico—. «Clamor ciudadano por los reiterados robos en el arsenal de la Guardia Nacional...» —dijo, y dejó caer el ejemplar—. Un periódico es un chiste. Existen para complacer a los anunciantes, para timar a los ciudadanos, gratificar su estupidez, permitir que los propietarios recuperen parte de la inversión y ofrecer empleo putativo a sus pálidos y holgazanes hijos en ese circuito de jóvenes ilustres entre el Club Fort Dearborn y la Casa de Instrucción Everleigh.
—Que te den por culo —repuso Mike—, como decíamos en la Gran Guerra.
Los allí presentes hicieron un brindis y soltaron murmullos de aprobación. Algunos se incorporaron y dijeron: «Tiene razón».
—Que te den a ti también —había replicado Crouch—, como decíamos en la Gran Guerra, en la cual, aunque por edad no podían luchar, muchos no solo sufrieron aciagas bajas para nuestra juventud y nuestro bolsillo, sino el dolor constante de la desilusión y la calidad uniformemente precaria de los reportajes.
—Las mejores mentes estaban combatiendo —dijo Mike.
—Las mejores mentes siguen combatiendo —precisó Crouch—. No en un campo olvidado de Francia, no, ni en los campos de Flandes, oscurecidos por esas desafortunadas «amapolas», sino aquí, aquí, amigo mío, en las calles de nuestra hermosa ciudad, por el derecho al control del territorio y las rutas y métodos de distribución de esa sustancia que, en lo que antes de este contratiempo yo interpretaba como «camaradería», denominábamos licor. Esta batalla...
Mike se había puesto en pie.
—Tengo una confesión que hacer —dijo, y el bar enmudeció—. Igual que a la valerosa Bélgica y a sus célebres monjas, me han estado jodiendo —se oyó un tímido aplauso, que Mike silenció alzando las manos—. Me he visto corrompido por el periodismo, pero... Pero... Y ahora os pediré que contengáis vuestra incredulidad y, si acaso, vuestro desprecio: avergonzado, he llegado a una conclusión tan ajena al conocimiento general que...
—Vete al grano —interrumpió Crouch.
—He decidido no escribir una novela —dijo Mike.
En la respetuosa pausa, la mayoría de los presentes pidieron otra copa y esperaron. Mike encendió un cigarrillo, dirigiéndose todavía a sus oyentes.
—¡Escribe para el periodicucho! —gritó un periodista.
—Eso haré —respondió Mike—, pero no escribiré sobre el pequeño tiburón de agua dulce, sacado de los mejores acuarios y metido en la piscina del Club Fort Dearborn; tampoco sobre el capitán de policía arrepentido que, a media hora de una desgracia irremediable, tratando de saltarse la tapa de los sesos en el confesionario, le pegó un tiro a un monaguillo, aunque no a aquel cuya historia estaba a punto de llevar a la ruina al penitente.
Desde la barra se oyeron rumores de «mezquina decisión» y similares.
—No escribiré sobre el sastre judío pobre pero honesto...
—Un elemento esencial de nuestra profesión —apostilló un gracioso.
—... que descubrió, cosidos en el forro de un abrigo que le habían dado y que debía arreglar para el funeral de un señor esos doce billetes de mil dólares, ni de la pugna con su conciencia, que lo empujaba a quedárselo todo, ni de su decisión de presentárselo al faraón (el señor Brown), ni de la generosidad del señor Brown al entregarle cincuenta pavos y prometerle trabajo ilimitado.
»Tampoco escribiré sobre el plutócrata abotargado al que mordió el tiburón, ni sobre los intentos de echar tierra sobre el asunto, lo cual, según he descubierto, igual que habéis descubierto todos, es la misión más sagrada de nuestra profesión. No emplearé mi pluma ni las pequeñas habilidades que pueda atesorar en esos artículos ni en la senda que pudiera elevarlos, si no al estatus de arte, sí al menos al de literatura.
—¿Por qué no? —preguntó Hanson.
—Porque está enamorado —respondió Parlow.
Los periodistas gritaron, aplaudieron o lanzaron vítores.
—El amor —dijo Crouch— es la muerte del periodismo igual que el coño es su analgésico. Es como la gonorrea para la fornicación o los remordimientos para el adúltero.
—¿Quién es la afortunada? —preguntó Kelly.
—Estos labios no pronunciarán su santo nombre —repuso Mike antes de sentarse.
2
Se llamaba Annie Walsh.
Al principio del cortejo, Mike pasó bastante tiempo coqueteando con ella.
Como era su costumbre, abordó la operación con cautela, una cautela que, a su juicio, consistía en evaluar con precisión el momento en el que su intenso anhelo de poseerla superara lo que él concebía como un respeto decente por su juventud e inocencia.
—Es como pilotar un avión —le dijo a Parlow—. Está diseñado para que exista un desequilibrio. La única manera de mantenerlo nivelado es hacer que vaya a algún sitio. Solo permanece inmóvil antes o después de ir a algún sitio o cuando ya no va a ninguna parte...
—Es demasiado joven —respondió Parlow.
—... por ejemplo, cuando el huno ha dado la puntada prohibida a la cola de tu avión y te ha dejado buscando un buen lugar donde morir.
—Guárdatelo para el libro —dijo Parlow.
—Todo estará en el libro de un modo u otro. Porque está en mí y, por tanto, debe salir.
—Estoy convencido de que fue una experiencia traumática —observó Parlow—. Pese a todo, fue pura diversión.
—Sí, fue divertido —dijo Mike—. Ese es el oscuro y sórdido secreto que llevamos los combatientes: una úlcera en el corazón.
—Has dicho que no estabas escribiendo un libro.
—El corazón es una amante veleidosa.
—La muchacha es demasiado joven —dijo Parlow—. Y como andes jodiendo a la irlandesa, su padre te matará, y no es una metáfora.
—¿Y si me caso con ella? —preguntó Mike.
—Madre mía —dijo Parlow.
—Hay gente que se ha casado por menos.
—Pero ¿ya sabes si le gustas?
—Yo le gusto a todo el mundo —sentenció Mike—. Soy un tipo agradable... Tengo trabajo...
—¿Me ha parecido oír que quizá escribirás la novela?
—Puedo hacer ambas cosas.
—«Un hombre no puede servir a dos amos» —replicó Parlow—. ¿Quién dijo eso?
—El perro Lad* —dijo Mike.
—¿De qué hablas con esa niña? Porque sabe hablar, ¿verdad?
—No le hace falta —dijo Mike.
—¿Sabes qué? Ni siquiera te enamoras como lo haría un negro. Tú te enamoras como un paleto: ves a la chica, la metes a ella, a sus dos hijos y el banjo en la parte trasera de la camioneta y arrancas.
—Tienes razón —respondió Mike.
Mike había visto por primera vez a Annie Walsh detrás del mostrador de The Beautiful, donde había ido siguiendo una corazonada nacida de un recuerdo tras asistir a funerales de la mafia.
Cuando estuvo perfeccionada, le pareció una de esas ideas tan nítidas y sencillas que el receptor no podía creerse que nadie la hubiera explotado antes. Porque, pensaba Mike, como le ocurre a cualquiera que posea verdadera inspiración, ¿lo elegiría Dios a él, un tonto y un pecador, para dotarlo de este signo de Gracia? Y, sin embargo, lo había hecho.
Allí, en el funeral, cuyo homenajeado era un representante del South Side, un tal Alfonse Mucci, se hallaban las facciones enemigas, congregadas en la habitual muestra de «paz en el abrevadero». Y allí estaban Mike y sus compañeros, representantes de la sección local de los otros periódicos de Chicago, buscando un punto de vista que a ellos les resultara evidente pero fuera opaco para su competencia igualmente alerta.
La inspección de Mike peinó los rostros cabizbajos de los compañeros y asesinos de Mucci y luego los tributos florales, donde vio las habituales coronas, cruces y herraduras con sus típicos mensajes sentimentalistas y, atada con alambres a sus soportes de madera, una pequeña tarjeta.
La multitud se alejó de la tumba y aparecieron los enterradores, pero Mike se quedó allí. Rodeó la sepultura y se acercó a las flores. Después se agachó a leer las pequeñas tarjetas blancas y descubrió que cada una de ellas era una dirección para el repartidor: A. Mucci/Lakeside, 14:00 h. Todas llevaban el logotipo de su proveedor. En general, las más elaboradas habían sido enviadas por dos empresas: Flessa’s, situada en el 2331 de Michigan Avenue y, por tanto, proveedora del South Side, y «The Beautiful: floristas distinguidos», en el 1225 de North Clark Street.
Mike había empezado a frecuentar ambos comercios, pues creía que podían surtirlo de cotilleos sobre el mundo del crimen, y no lo decepcionaron.
De los dos, los gerentes de Flessa’s eran los más parlanchines, y les gustaba obsequiar a los clientes, cosa que Mike fingía ser, con historias sobre los grandes, aderezando el relato potencialmente árido del mundo de los negocios con las habladurías, cazadas al vuelo o confiadas al propietario, sobre los extravagantes antojos de la banda de Capone. Mike cribaba esas historias, ocurrencias, anécdotas y comentarios en busca de hechos, varios de los cuales fueron lo bastante acertados como para valerle un par de advertencias educadas de, como solía decirse, «los amigos del Pez Gordo». El Pez Gordo, también conocido como señor Brown, era Al Capone; esos amigos habían hablado con Flessa, quien, por su renovada reticencia, había trasladado el edicto a Mike, el cual restringió acto seguido sus pesquisas allí.
La respuesta de Mike a la Llamada de la Aventura, como tantos otros héroes, se había enfriado tras esa primera oposición. La Llamada reapareció una sosegada mañana de mayo. Había ido a buscar a Parlow para llevarlo a almorzar y lo encontró tecleando. Mike se sentó junto a la mesa y observó.
—Los ricos, los ricos, los ricos me ponen triste —había dicho Parlow—. En esta fabulosa tierra que Dios siempre tuvo el buen criterio de bendecir. Cuando cualquier...
—¿Ascensorista? —preguntó Mike.
—Ascensorista, sí —dijo Parlow—, puede amasar riqueza al instante por la mera posesión de un chivatazo; cuando quienes no tienen el más mínimo sentido común pueden lanzar dardos a una diana y comprar acciones cuyo potencial solo se ve limitado por la fe y las creencias del pueblo estadounidense.
—¿A quién conoces que se haya hecho rico?
—Mi hermana, me parece, tenía una amiga en el salón de belleza cuyo marido, novio, contrabandista, amante, conocido... Y te diré más.
—Soy todo oídos.
—Estoy harto y quiero ver exclusivas colgadas de la pared. «Aquí tenemos» —pasó la mano por el montón de libros que había sobre la mesa— ejemplares anticipados de, ¿qué? Exclusivas: envasado de productos cárnicos, vías ferroviarias, teléfono, el mercado de valores, por el amor de Dios, la crianza. Cualquier picha brava con una máquina de escribir puede elaborar una denuncia contra el estilo de vida americano.
—Muchas son mujeres —precisó Mike.
—Me reafirmo en el comentario anterior —dijo Parlow—. Y en eso también hay dinero. «¡Una exclusiva!». El Consumidor de Littacher exclama: «Dios, qué astuto señalar y qué valiente relatar que todos somos cerdos corruptos echando raíces en la marga de la vida alimentada con heces».
—Yo te acuso de haber estado leyendo en francés —dijo Mike.
—¿Y qué si lo he hecho? —respondió Parlow—. ¿Acaso no es una lengua, como sin duda habrás notado en tu viaje allí, entre las antigüedades, sus siluetas desgastadas por el devenir del tiempo, los Gran Berta alemanes y el Tratado de Versalles?
—¿Qué te entristece de los ricos? —preguntó Mike.
—Lo mismo que a todos los que no son como ellos —dijo Mike—. Que viven mejor que nosotros. Y nosotros soportamos estoicamente nuestra inmerecida pobreza mientras ellos navegan en sus yates y se deleitan en sabe Dios qué depravaciones en cobertizos para barcos.
—Pero ¿no odias también a los pobres porque no tienen dinero? —dijo Mike—. Por tanto, ¿qué pueden ofrecerme, con la salvedad de una ira impotente porque de cuando en cuando llevo el cuello de la camisa limpio? Que les den por culo a los pobres. Además, exceptuando siempre a los delincuentes, han malinterpretado la situación, porque, ¿cómo proponen aumentar su patrimonio? Por apelación última al gobierno.
—Que les den por culo a los pobres —dijo Parlow.
—¿Y qué hay de...?
—No he terminado.
—¿Qué hay de las huelgas?
—No he terminado —insistió Parlow—. ¿Y qué es el gobierno sino el nombre de guerra de matones y putas, de la avaricia, que, de ser practicada por quienes no ostentan un cargo político, provocaría su descuartizamiento? Yo apruebo las huelgas, pues comparten una inútil apelación a la «autoridad» y el delito. Así, la mente desconfiada podría abarcarlas bajo dos titulares con igual potencial para ser publicados.
—¿Existe un tercer titular? —preguntó Mike.
—Sí —dijo Parlow—. Su nombre es la legítima petición de la reparación de agravios.
—¿Y quién lo solucionará? —preguntó Mike.
—El American no —sentenció Parlow—, ni el Daily News, ni el Tribune, sino los garrotes de la Agencia Pinkerton, hechos con árboles plantados a tal propósito. —Sacó la hoja de la máquina de escribir y exclamó—: ¡Chico!
Luego colocó una hoja en blanco y empezó a escribir de nuevo.
—Ponlos contra una pared —dijo Parlow, que levantó la vista y gritó—: ¡CHICO, por el amor de Cristo!
Mike cogió la hoja escrita y la hizo ondear por encima de la cabeza.
—Y el chico no aparecía por ningún sitio —dijo.
Entonces, bajó la hoja y se puso a leer:
—«Página dos: de la Mejora Cívica. Los parques, obtenidos por Abraham Lincoln para nuestro uso perpetuo, son esa zona de transición tan querida por los arquitectos. No contienen la belleza de Chicago, sino que la hacen brotar. Contemplémoslos desde el este, cuando el ojo y el espíritu se alejan de la desolación del lago y ponen rumbo a la sutileza, la urbs in horto, de un jardín de cuarenta y dos kilómetros de extensión; una pausa, si se quiere, entre Naturaleza y Comercio, y se dirigen a...».
Parlow buscó a un becario.
—No leas esa mierda —le dijo a Mike.
—¿Qué es? —preguntó este.
Parlow se puso en pie.
—¡CHICO, por el amor de Cristo sangrando en la cruz! —gritó—. ¿Es que no hay nadie en esta empresa que haga su trabajo excepto yo?
En ese momento entró con parsimonia un becario en la sección local.
—¿Dónde te habías...? Inútil de mierda —dijo Parlow. El chico apretó el paso—. Sí, corre, corre, parásito de los cojones.
Mike le tendió la hoja y el becario la cogió y salió corriendo.
—¡Y vuelve! —gritó Parlow.
—¿Qué es esta porquería? —preguntó Mike.
—Un artículo sobre el embellecimiento —respondió Parlow.
—¿Por qué lo escribes?
—Es un favor.
—¿A quién? —preguntó Mike.
—No te lo voy a decir —repuso Parlow.
—Si lo hicieras, ¿qué me dirías?
—Es para la nueva señorita de la sección de cultura —dijo Parlow.
—Eres un vendido.
—Lo hago por dinero —dijo Parlow.
—¿Ella te paga? —Parlow se llevó un dedo a los labios—. ¿Por qué?
—Por lo visto, no sabe escribir —dijo Parlow.
—Todo el mundo sabe escribir —sentenció Mike.
—Ha tenido una vida acomodada. El nepotismo, ese gran igualador, le ha conseguido un trabajo, pero cuando le han impuesto el primer plazo de entrega, le ha entrado el pánico. Necesito una copa.
—Vamos a tomar algo —dijo Mike—. Podrías invitar tú.
Parlow negó con la cabeza y continuó escribiendo.
—De acuerdo, cuando termines —añadió Mike.
—No, necesito una copa ahora.
Mike abrió el cajón inferior del escritorio. La botella estaba allí, pero vacía. Parlow meneó la cabeza.
—Vete abajo —dijo Mike—. Vete, ya lo acabo yo.
Parlow se levantó y Mike ocupó su lugar frente a la máquina de escribir. Parlow le dio un beso en la cabeza, cogió el abrigo del perchero y salió de la sección local.
La página que había en la máquina de escribir decía: «... el amor de los nativos de Chicago por las flores...».
Parlow había bajado a emborracharse y Mike se quedó con el artículo inacabado: la única pista, aunque suficiente, sobre su contenido era «el amor de los nativos de Chicago por las flores».
La versión anterior había sido enviada a los tipógrafos y Mike solo podía intuir la identidad de los clichés aún disponibles. «Qué coño», pensó. «Que lo averigüen los de edición».
Después de «el amor de los nativos de Chicago por las flores» escribió «lo cual», e hizo un alto.
¿A la gente de Chicago le gustaban las flores?
A las mujeres sí, eso lo sabía. A los hombres les daban igual. Los habitantes de Chicago no parecían sentir más amor por las flores que cualquier otro grupo, y probablemente les gustaban menos, pensó, pues eran personas más terrenales.
Pero a alguien le gustaban; de lo contrario, no habría floristas. Mike, como cualquier escritor que se enfrentara a una prueba o plazo estricto, empezó a soñar despierto. ¿Quién mantenía a los floristas? Los hombres que deseaban complacer a una mujer, las mujeres, los ricos y, recordó, los gánsteres. Y pensó que, en aquel sosegado día, tal vez pudiera recurrir de nuevo a la temática que lo había hecho célebre.
Parlow encontró a Mike en el Depósito de Cadáveres del periódico leyendo un ejemplar de 1923. Era una fotografía de un gran tributo floral.
—Los floristas —dijo Mike—. North Side.
—Sí, los irlandeses tienen los floristas y su entrada al North Side, sus apartamentos de lujo, felizmente abastecidos por los recaderos. «Espere aquí, joven. Voy al dormitorio a buscarle algo, etcétera, etcétera, etcétera». ¿Por dónde iba?
—Por los floristas —respondió Mike.
—El North Side —dijo Parlow— ha ampliado su actividad comercial con la venta de licor de contrabando, coca, opio y el control de los bares situados al norte de nuestro Rubicón, el río Chicago.
—La Nación de Ausonia en el Exilio es responsable de los enclaves negros en el South y el West Side, números, chicas y los analgésicos anteriormente mencionados. El North Side...
—Nails Morton —dijo Mike.
—Nails —añadió Parlow—. Sí, sobre el papel era florista. Y también el defensor del pueblo hebreo, pero era El judíoSüss para O’Banion y su alegre pandilla de horticultores.
—Nails —dijo Mike—. De joven lo detuvieron por matar a alguna que otra alma cándida y por varias bromas pueriles, incluyendo «parsimonia sin intención de cooperar con la policía».
—El juez le pregunta: «¿Stateville o Francia?». Nail elige Francia y vuelve a casa convertido en un héroe. Se hace rico de la hostia y lleva guantes de piel amarillos. Un día, cabalgando por Lincoln Park, el caballo lo tira al suelo, le da una coz y lo mata. Es buenísimo.
—¿Y qué pasó con el caballo? —preguntó Mike.
—Aquella noche, el caballo está dándose un festín a costa de su amo, entran los esbirros de O’Banion y ra-ta-tá.
Mike siguió mirando el periódico.
—El caballo —dijo—. ¿Con qué le dispararon?
—¿Dónde estabas? —dijo Parlow—. Le dispararon con una metralleta. ¿No tienes sentido de la idoneidad...?
—En los tiempos de Roma lo habrían degollado —dijo Mike con aire distraído.
—El tiempo pasa. Por cierto, dejaron la metralleta encima del caballo muerto. Se deshicieron de ella porque estaba contaminada por «contacto con el animal». Es buenísimo. Weiss y Teitelbaum debieron de lamentar el derroche de cuatrocientos pavos.
—Yo también lo lamentaría —dijo Mike, que acercó la lupa al periódico.
—¿Qué estás mirando? —preguntó Parlow.
Mike observaba la fotografía sosteniendo la lupa encima de la inscripción, formada con margaritas en medio de la herradura.
—«Los mejores deseos de quienes te desean lo mejor» —leyó.
—Oh, sí, el lenguaje de las flores es el «lenguaje del amor» —dijo Parlow.
—Estoy siguiendo una pista, ¿vale?
—¿Así lo llaman ahora?
—Así lo llaman —dijo Mike.
La reiteradas excursiones de Mike a The Beautiful eran cada vez menos productivas, pues su informante, Annie Walsh, era la hija increíblemente hermosa del propietario, que la vigilaba de manera constante y eficaz desde su despacho. Y, para demostrar su inquietud paterna, redujo su discurso a monosílabos. Aunque ello obstaculizaba los intentos de Mike por entablar una conversación útil, no impidió que este, silenciosa e irremediablemente, se enamorara de la chica.
—¿Qué puedo hacer? —dijo a Parlow.
—Si tuvieras lo que denominaré «preferencias personales», ¿qué harías?
—Entraría en la tienda y diría: «Ponte el abrigo». Luego me la llevaría lejos de aquí y no la dejaría salir nunca de la cama.
Pero, hasta la fecha, apenas había hablado con ella, más allá de encargar flores que sirvieran para justificar su presencia en la tienda.
Evidentemente, Mike no engañaba al padre, quien, además de desconfiar de cualquier hombre sin importar la edad, era especialmente hábil a la hora de detectar el semblante de la lujuria, por disfrazado que llegara; tampoco engañaba a la hija, quien, como todas las mujeres sin importar la época, era perfectamente consciente de la presencia y el grado de interés de los hombres. El único ingenuo en aquella farsa era él. Y no solo lo pagaba con un anhelo no correspondido y con indecisión, sino con un disgusto no analizado pero persistente hacia cualquier duplicidad relacionada con su amor por la inocente chica. Porque, ¿acaso no se personaba ante ella bajo banderas doblemente falsas? ¿Acaso su burdo espectáculo como cliente no enmascaraba su concupiscencia y su carácter más vil como espía? ¿Y no podría decirse, pensaba, que la información que les sacara a ella o a su establecimiento podía valerles un castigo de la organización de O’Banion? Esta última reflexión no se le pasó por la cabeza en sus aventuras en el South Side, donde, en caso contrario, Mike se habría considerado tan «obligado a correr riesgos como el resto de nosotros».
Pero la chica no. No quería implicar a la chica.
Para ella no componía poesía, sino esa prosa, a su juicio superior y más adecuada para un periodista. Aquellas incursiones prosísticas nacieron en su imaginación como sencillas y, por tanto, valiosas declaraciones, pero pronto degeneraron en la silenciosa aquiescencia de la joven y en imágenes de él quitándole la ropa (la fantasiosa escena se trasladaba de la floristería a su apartamento de Wisconsin Street) y la iniciación de la muchacha en el arte del amor.
Mike había hablado de su inspiración floral con JoJo Lamarr, ladrón reformado o, como le gustaba decir a él, «momentáneamente no apresado», y hombre para todo.
El currículum de JoJo incluía trabajos como conductor de una banda de estafadores, ratero y proveedor de información general. No mantenía ninguna afiliación en particular y, cuando le preguntaban, achacaba su habilidad como contratista independiente a que era «amigo del mundo».
Lucía siempre camisa y vaqueros ajustados con remaches. Para los entendidos, era una alusión a la temporada que había pasado en la cárcel de Stateville y a su estatus allí, si no como líder, sí al menos como amigo de uno de ellos.
Encima de los vaqueros llevaba un abrigo de fina piel marrón que le llegaba hasta las rodillas. Para quienes supieran leer, el atuendo proclamaba: «Aquí es donde he estado y allá es a donde voy. Por el momento, estoy aquí. “¿Y tú?”».
Mike había llegado tarde a su encuentro con JoJo y esgrimió la excusa universal de los periodistas, esto es, que andaba muy atareado, respaldada en este caso por la superflua: «Vengo de la floristería».
JoJo ignoró la doble excusa, conocida entre aquellos que caminan cerca del precipicio como una revelación estéril.
Una vez que hubo archivado la inexplorada ofuscación, preguntó:
—¿Qué estabas haciendo en el trabajo? ¿La treta?
—¿Cuál de tantas? —preguntó Mike.
—La treta del funeral —respondió Mike.
—¿Por qué la treta del funeral?
—Porque has dicho que estabas en la floristería —repuso JoJo.
—«La treta del funeral» —repitió Mike—. Explícate.
—El tío se muere —dijo JoJo igual que haría un mago desvelando a un neófito la más básica de las ilusiones—. Está muerto. ¿Qué hacen todos?
—Van al entierro —dijo Mike.
—Eso es —respondió JoJo—. Mientras están fuera, ¿quién vigila la tienda y la casa?
—Hum... —balbuceó Mike.
—Exacto —dijo JoJo—. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Eso es lo bonito de la muerte: que deja un hueco en el funcionamiento aceptado de las cosas. Todo el mundo da por sentado que alguien estará «ocupándose de ello».
—¿En este caso? —preguntó Mike.
—¿«Ello»? —dijo JoJo—. «Ello» es la casa. El director de la funeraria da por hecho que alguien ha llamado a un proveedor de comida. El proveedor de comida da por hecho que alguien traerá las flores. Ponle ropa bonita a una chavala, apropiada para el barrio, y que lleve un guiso. ¿Quién va a cuestionarla? Y entonces desvalija la casa. Es dinero caído del cielo.
—¿Y qué hay de...? —dijo Mike.
—Sí, sí, sí. La gente rica que sabe de qué va el asunto contrata seguridad, desde luego. Tienen una lista. Uno, puedes distraerlos o, dos, la tía Mabel entra con una maleta; estaba fuera de la ciudad y acaba de enterarse de la noticia. Como mínimo podrá inspeccionar el lugar. ¿Demasiada protección? O dices que te vas al hotel y volverás luego o simplemente te largas. Al menos habrás conseguido información. Con el tiempo, las aguas se calman. La familia lo supera. La mujer está fuera, tirándose al jardinero, y los niños en el colegio. A lo mejor de tanto llorar se van de vacaciones. Así que, aunque de primeras tengas que irte, la información que has recabado no tiene precio.
—¿En qué sentido?
—Has visto el sitio, ¿no, Mike? Cuando eras la tía Mabel preguntaste al mayordomo, al jardinero o a la niñera cómo se llamaba. Vuelves, y posiblemente los niños anden por allí. «Soy el hermano de Forstairs. Venía a traerle un...». Sabes que Forstairs es el jardinero, así que no habrá problema. Quizá ganes un minuto, nunca se sabe.
»Y lo que es más importante: los vigilantes. Si entras durante el funeral, ¿qué están custodiando? ¿Retroceden hasta una pared? Seguramente ahí está la caja fuerte. La información es oro y te salvará el trasero más a menudo que una Smith and Wesson Modelo 3, que al final solo te meterá en jaleos.
—Tú llevas una —dijo Mike.
—Mentira —repuso JoJo—. No la he llevado en mi vida. Bueno, sí, cuando era niño. Antes de ir a la universidad, sí. ¿Y después? Tenía una profesión y nunca llevaba pistola.
»¿Por qué? Si cometes un asesinato, alguien saldrá a buscarte, no más tarde, sino ahora, porque se arma un escándalo. Parte de mi trabajo es planificar; no necesito la pistola. Otra parte del plan es “QUESALGAMAL”. Si sale mal, al menos tengo recursos. He pensado una salida, un plan de huida, excusas que pueden librarme, concederme tiempo para volver a intentarlo o dar explicaciones a la policía para que de camino a la trena me ofrezcan una copa en lugar de pegarme una paliza por arrogante.
»¿Para qué quieren algunos la pistola? Para amenazar a la gente. En mi opinión, solo sirven para disparar.
—¿No puedes utilizarla para amenazar a la gente? —preguntó Mike.
—Sí, claro que puedes —dijo JoJo—. Solo hay dos opciones: o el tío se asusta o no se asusta. Si no se asusta, ¿de qué ha servido la amenaza? Tú no lo sabes, pero a lo mejor él también lleva un arma. Y entonces ¿qué? ¿Está asustado? A lo mejor quiere salvar el pellejo, la saca y te dispara. Sí, sí, sí. Pero esa es mi opinión.
»¿De camino a la silla dispararía al carcelero? ¿Y cómo cojones voy a saberlo? Probablemente sí, o a lo mejor tendría dignidad y probaría de mi propia medicina. ¿Por naturaleza soy incapaz de dispararle a alguien? No lo sé. No soy tonto. Por otro lado, no quiero hacerle daño a nadie.
»Me gusta ayudar a la gente —añadió—. Tú nunca has estado en la cárcel, nunca has recibido una educación. De lo contrario, lo primero que aprendes allí es: ¿qué es un problema? Ya sabemos lo que es. Es un problema. ¿Dónde te los encuentras?
—En el lugar más inverosímil.
—¿Y bien, Mike? Que te sirva de lección: cuanto más inocente es algo, más intentará alguien —dijo señalándose a sí mismo a modo de ejemplo— buscar la manera de engañarte.
»Palomitas. Trabajé en la feria ambulante vendiendo palomitas. Llenabas el fondo de la bolsa con un dedo de arena: “palomitas”. El cielo es el límite.
El auténtico progreso en la educación de Mike se había producido observando a la chica tomar té en el Café Budapest.
La intimidad del lugar era una proclama. Antes, Mike solo podía disfrutar de su compañía como reportero que está siguiendo una pista.
La ficción les parecía bien a ambos y, después de tres visitas a The Beautiful, cayó prácticamente en el olvido.
Mike se dio cuenta de que podía recabar información asistiendo a entierros. No seguía el hilo de la pista y se pasaba las mañanas en el invernadero de The Beautiful interrogando de cuando en cuando a la chica, simplemente por guardar las formas. Ambos interpretaban el valor y significado de las preguntas como una especie de arrullo. La chica agradecía la decente protección que ejercía Mike sobre una castidad atribulada cuyos sonrojos, en ausencia de un tema neutral, se revelaban de forma irremediable.
En sus conversaciones en la floristería, Mike se sentaba en el taburete alto y fumaba cigarrillos. Annie llevaba un guardapolvos verde, que a él le parecía la prenda más elegante que había visto nunca. Llevaba también guantes de algodón blancos y utilizaba uno para apartarse el pelo de la frente. Los guantes se le manchaban al trabajar. Al principio buscaba una parte limpia, lo cual era cada vez más difícil, y acababa manchándose. Mike estaba hipnotizado.
Confiaba a Parlow los secretos de Annie.
—¿Sabías que puedes resucitar una flor escaldándola? —dijo.
Como periodista, siempre se podía cautivar a Parlow con algo que oliera a artimaña.
—Sí —dijo Mike—. Tienes que cortar los tallos a lo largo, en diagonal, para permitirles más acceso al agua. El agua debe ser potable y fría. Luego puedes verter el agua caliente de la tetera en los tallos nuevos. Los metes en el jarrón y vivirán un día o dos más.
Parlow empezó a hablar.
—Y nunca hay que usar tijeras para cortar los tallos —añadió Mike.
—¿Por qué? —preguntó Parlow, que en aquel momento se consideraba el amigo más útil del mundo.
—Porque eso comprime el tallo —explicó Mike— y entra menos agua en la planta. Este es mi favorito: alambre de florista.
—Alambre de florista —repitió Parlow.
—Es una sonda muy fina. La insertas en el tallo hasta la flor y corriges la inclinación. Por ejemplo, coges una rosa ya caduca... —Parlow asintió comprensivo—. Practicas un corte nuevo en el tallo, hierves agua, arrancas los pétalos muertos, dejas los frescos, insertas el alambre, la corola de la rosa se yergue y puedes venderla otra vez.
—¿Otra vez? —preguntó Parlow.
—La gente compra flores —respondió Mike. Vio que Parlow asentía y añadió—: ¿Dónde las llevan?
—Se las regalan a su chica —dijo Parlow.
—Sí...
—O a su madre.
—Sí, sí, y las llevan a alguna ceremonia —dijo Mike.
—Exacto —sentenció Parlow.
—Pagan las flores y luego las dejan en la ceremonia. ¿Y qué pasa con ellas cuando termina?
—Que alguien las lleva a los hospitales para los pobres —dijo Parlow.
—Je, je —dijo Mike—. Los empleados, el personal de limpieza o los botones vuelven a enviarlas a las floristerías.
—No tenía ni idea.
—Bueno —dijo Mike—. Y puedes pintar las flores, teñirlas. Atento a esto: la misma flor... —prosiguió, al tiempo que movía las manos, como diciendo «después de haberle hecho lo anteriormente mencionado»—. Sin duda, lo que nos atrae de ella es que simboliza la juventud.
—La juventud y el sexo —precisó Parlow.
—Con tu madre no.
—Piensa en Hamlet... —dijo Parlow.
—Juventud. «Frescura cubierta de rocío» —interrumpió Mike.
—Madre mía.
—Ese brillo —continuó Mike— que solo aflora en la juventud. «Si bien, con el tiempo y apoyo mutuo, se puede reemplazar por un entendimiento de camaradas, que...».
—Sí, vale —dijo Parlow.
—...por «la vieja flor» me refiero a la rosa —dijo Mike—. Y si tiras un centavo en el agua de los tulipanes, se conservan mejor. La rosa, sobre todo, representa el amor joven.
—Nunca lo he dudado —repuso Parlow.
—Los capilares del tallo...
—Yo creía que el propio tallo era un capilar —dijo Parlow.
—Pues no lo es —respondió Mike—. Cuando el tallo envejece se viene abajo, se seca, y llega menos agua a la flor. Por supuesto, la rosa nueva del escaparate ha sido rociada con agua. ¿Qué es más hermoso que una reluciente...?
—Vale —dijo Parlow.
—Sin embargo, en los pétalos de la rosa vieja, da igual como se seleccione, enderece y pode, no se aprecian gotas de agua.
—Evidentemente, en la rosa nueva hay gotas porque está repleta de agua y no puede contener más.
Mike lanzó una mirada acusadora a Parlow, que ignoró su afrenta.