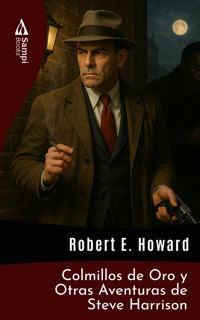
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Esta emocionante colección de cuatro relatos —Colmillos de Oro, El Secreto de la Tumba, Nombres en el Libro Negro y Las Ratas del Cementerio— sigue al detective Steve Harrison mientras enfrenta misterios mortales, sociedades secretas, cultos siniestros y horrores que surgen de los cementerios. Ambientadas en paisajes exóticos y urbanos igualmente amenazantes, estas historias sumergen al lector en un mundo de crimen, suspense y terror sobrenatural.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colmillos de Oro y Otras Aventuras de Steve Harrison
Robert E. Howard
SINOPSIS
Esta emocionante colección de cuatro relatos —Colmillos de Oro, El Secreto de la Tumba, Nombres en el Libro Negro y Las Ratas del Cementerio— sigue al detective Steve Harrison mientras enfrenta misterios mortales, sociedades secretas, cultos siniestros y horrores que surgen de los cementerios. Ambientadas en paisajes exóticos y urbanos igualmente amenazantes, estas historias sumergen al lector en un mundo de crimen, suspense y terror sobrenatural.
PALABRAS CLAVE
Misterio, Sobrenatural, Detective
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I. Colmillos de Oro
Capítulo I:Colmillos de Oro
—Este es el único camino que lleva al pantano, señor —el guía de Steve Harrison señaló con un dedo largo el estrecho sendero que serpenteaba entre robles y cipreses. Harrison se encogió de hombros. El entorno no era nada acogedor, con las largas sombras del sol de la tarde proyectando dedos oscuros en los recovecos entre los árboles cubiertos de musgo.
—Debería esperar hasta mañana —opinó el guía, un hombre alto y desgarbado con botas de piel de vaca y un mono holgado—. Se está haciendo tarde y no queremos quedarnos atrapados en el pantano después de que anochezca.
—No puedo esperar, Rogers —respondió el detective—. El hombre al que busco podría escapar antes de mañana.
—Tendrá que salir por este camino —respondió Rogers mientras avanzaban—. No hay otra forma de entrar o salir. Si intenta atravesar el terreno elevado al otro lado, caerá en un pantano sin fondo o lo devorarán los caimanes. Hay muchos. Supongo que no está muy acostumbrado a los pantanos, ¿verdad?
—Supongo que nunca ha visto uno. Es un chico de ciudad.
—Entonces no se atreverá a salirse del camino marcado —predijo Rogers con confianza.
—Por otro lado, podría hacerlo, sin darse cuenta del peligro —gruñó Harrison.
—¿Qué has dicho que ha hecho? —insistió Rogers, lanzando un chorro de tabaco masticado a un escarabajo que se arrastraba por la tierra oscura.
—Golpeó a un viejo chino en la cabeza con un cuchillo de carnicero y le robó los ahorros de toda su vida: diez mil dólares en billetes de mil. El anciano dejó una nieta pequeña que se quedará sin un centavo si no se recupera ese dinero. Esa es una de las razones por las que quiero atrapar a ese ratón antes de que se pierda en un pantano. Quiero recuperar ese dinero, por la niña.
—¿Y crees que el chino que vieron por este camino hace unos días era él?
—No puede ser otro —respondió Harrison—. Lo hemos perseguido por medio continente, le hemos cortado el paso en las fronteras y los puertos. Estábamos a punto de atraparlo cuando se nos escapó de alguna manera. Este era prácticamente el único lugar que le quedaba para esconderse. Lo he perseguido demasiado lejos como para retrasarme ahora. Si se ahoga en el pantano, probablemente nunca lo encontraremos y perderemos el dinero. El hombre al que asesinó era un chino anciano, honrado y respetable. Este tipo, Woon Shang, es malo hasta los huesos.
—Se encontrará con gente peligrosa por aquí —reflexionó Rogers—. En estos pantanos solo viven negros. No son negros normales como los que viven fuera. Estos llegaron aquí hace cincuenta o sesenta años, refugiados de Haití o de algún otro sitio. Ya sabes que no estamos lejos de la costa. Son de piel amarillenta y casi nunca salen del pantano. Son muy reservados y no les gustan los forasteros. ¿Qué es eso?
Estaban doblando una curva del camino y algo yacía en el suelo delante de ellos, algo negro y salpicado de rojo, que gemía y se movía débilmente.
—¡Es un negro! —exclamó Rogers—. Lo han apuñalado.
No hacía falta ser un experto para deducirlo. Se inclinaron sobre él y Rogers lo reconoció con un juramento.
—¡Pero si conozco a este tipo! No es una rata del pantano. Es Joe Corley, el que apuñaló a otro negro en un baile el mes pasado y se largó. Seguro que se ha estado escondiendo en el pantano desde entonces. ¡Joe! ¡Joe Corley!
El herido gimió y giró los ojos vidriosos; su piel estaba cenicienta por la proximidad de la muerte.
—¿Quién te ha apuñalado, Joe? —exigió Rogers.
—¡El Gato del Pantano! —El jadeo era apenas audible. Rogers maldijo y miró a su alrededor con miedo, como si esperara que algo saltara sobre ellos desde los árboles.
—Intentaba salir —murmuró el negro.
—¿Para qué? —preguntó Rogers—. ¿No sabías que te encarcelarían si te cogían?
—Prefiero ir a la cárcel antes que verme envuelto en los líos que están preparando en el pantano —la voz se fue apagando a medida que le costaba hablar.
—¿Qué quieres decir, Joe? —preguntó Rogers inquieto.
—Negros vudú —murmuró Corley incoherentemente—. Se llevaron al chino en mi lugar, no querían que me escapara, pero John Bartholomew... ¡Uuuugh!
Un hilo de sangre brotó de la comisura de sus gruesos labios, se tensó en una breve convulsión y luego quedó inmóvil.
—¡Está muerto! —susurró Rogers, mirando con los ojos dilatados hacia el camino del pantano.
—Ha hablado de un chino —dijo Harrison—. Eso confirma que vamos por buen camino. Tendremos que dejarlo aquí por ahora. Ya no podemos hacer nada por él. Sigamos adelante.
—¿Quiere seguir adelante después de esto? —exclamó Rogers.
—¿Por qué no?
—Señor Harrison —dijo Rogers solemnemente—, usted me ofreció un buen salario por guiarle hasta este pantano. Pero le digo sinceramente que no hay dinero suficiente para que vuelva allí ahora, con la noche acercándose.
—¿Pero por qué? —protestó Harrison—. ¿Solo porque este hombre se peleó con uno de los suyos?
—Es más que eso —declaró Rogers con decisión—. Este negro intentaba salir del pantano cuando lo atraparon. Sabía que lo encarcelarían si salía, pero iba a hacerlo de todos modos; eso significa que algo lo había asustado muchísimo. ¿Oíste que dijo que fue el Gato del Pantano quien lo atrapó?
—¿Y bien?
—Pues que el Gato del Pantano es un negro loco que vive en el pantano. Hace tanto tiempo que ningún blanco dice haberlo visto, que había empezado a creer que era solo un mito que los negros “de fuera” contaban para ahuyentar a la gente del pantano. Pero esto demuestra que no es así. Mató a Joe Corley. Nos matará si nos pilla en la oscuridad. ¡Por Dios, puede que nos esté observando ahora mismo! —Esta idea perturbó tanto a Rogers que desenfundó una gran pistola de seis tiros con un cañón enorme y miró a su alrededor, masticando tabaco con una rapidez que delataba su perturbación mental.
—¿Quién es el otro tipo que ha mencionado, John Bartholomew? —preguntó Harrison.
—No lo sé. Nunca he oído hablar de él. Vamos, salgamos de aquí. Buscaremos a algunos muchachos y volveremos a por el cadáver de Joe.
—Yo sigo —gruñó Harrison, levantándose y sacudiéndose el polvo de las manos.
Rogers lo miró fijamente
—¡Tío, estás completamente loco! Te perderás...
—No si sigo el camino.
—Pues te atrapará el Gato del Pantano, o los caimanes...
—Me arriesgaré —respondió Harrison bruscamente—. Woon Shang está en algún lugar de este pantano. Si consigue salir antes de que le ponga las manos encima, puede escapar. Voy a por él.
—Pero si esperas, reuniremos a un grupo y iremos a por él a primera hora de la mañana —insistió Rogers.
Harrison no intentó explicarle al hombre su preferencia casi obsesiva por trabajar solo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó por el estrecho sendero. Rogers le gritó:
—¡Estás loco! Si llegas hasta la cabaña de Celia Pompoloi, ¡más te vale quedarte allí esta noche! Ella es la jefa de esos negros. Es la primera cabaña que encontrarás. Yo voy a volver al pueblo a reunir una partida y mañana por la mañana...
Las palabras se perdieron entre la espesura cuando Harrison dobló una curva que le impidió ver al otro hombre.
Mientras el detective avanzaba a zancadas, vio que había sangre manchando las hojas podridas y marcas como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el sendero. Era evidente que Joe Corley había gateado durante un buen trecho después de ser atacado. Harrison se lo imaginó arrastrándose boca abajo como una serpiente lisiada. El hombre debía de tener una vitalidad increíble para haber llegado tan lejos con una herida mortal en la espalda. Y su miedo debía de ser desesperado para impulsarlo de ese modo.
Harrison ya no veía el sol, pero sabía que estaba bajo. Las sombras se alargaban y él se adentraba cada vez más en el pantano. Empezó a vislumbrar manchas de lodo entre los árboles y el camino se hizo más tortuoso al serpentear para evitar los charcos viscosos. Harrison siguió adelante sin detenerse. La densa vegetación podía servir de escondite a un fugitivo desesperado, pero no era en el bosque, sino entre las cabañas dispersas de los habitantes del pantano donde esperaba encontrar al hombre al que perseguía. El chino criado en la ciudad, temeroso de la soledad e incapaz de valerse por sí mismo, buscaría la compañía de otros hombres, incluso de hombres negros.
El detective se volvió de repente. A su alrededor, en la penumbra, el pantano despertaba. Los insectos alzaban sus estridentes voces, las alas de los murciélagos o los búhos batían el aire y las ranas toro croaban desde los nenúfares. Pero él había oído un sonido que no era ninguno de esos. Era un movimiento sigiloso entre los árboles que se alineaban en filas compactas junto al sendero. Harrison desenfundó su 45 y esperó. No pasó nada. Pero en la soledad primitiva, los instintos de un hombre se agudizan. El detective sintió que lo observaban unos ojos invisibles; casi podía sentir la intensidad de su mirada. ¿Era el chino, después de todo?
Un arbusto junto al sendero se movió, sin que soplara el viento. Harrison saltó a través de la cortina de cipreses cubiertos de enredaderas, con la pistola lista y gruñendo una orden. Sus pies se hundieron en el lodo viscoso, tropezó con la vegetación podrida y sintió los hilos de musgo colgantes golpearle la cara. No había nada detrás del arbusto, pero habría jurado que vio una forma oscura moverse y desaparecer entre los árboles a poca distancia. Mientras dudaba, miró hacia abajo y vio una marca distintiva en la tierra. Se inclinó para verla mejor: era la huella de un pie grande, desnudo y aplanado. La humedad se filtraba en la depresión. Un hombre había estado detrás de ese arbusto.
Harrison se encogió de hombros y volvió al sendero. Esa no era la huella de Woon Shang, y el detective no buscaba a nadie más. Era natural que uno de los habitantes del pantano espiara a un extraño. El detective gritó en la oscuridad creciente para asegurar al observador invisible que sus intenciones eran amistosas. No hubo respuesta. Harrison se dio la vuelta y siguió avanzando por el sendero, sin sentirse del todo tranquilo, ya que de vez en cuando oía un leve crujir de ramitas y otros sonidos que parecían indicar que alguien se movía en paralelo al camino. No le tranquilizaba saber que le seguía un ser invisible y posiblemente hostil.
Ahora estaba tan oscuro que seguía el camino más por el tacto que por la vista. A su alrededor se oían extraños gritos de pájaros o animales, y de vez en cuando un profundo gruñido que lo desconcertaba hasta que lo reconoció como el bramido de un caimán. Se preguntó si esas bestias escamosas se arrastraban por el sendero y cómo el tipo que lo seguía en la oscuridad lograba evitarlos. Al pensarlo, otra ramita se rompió, mucho más cerca del sendero que antes. Harrison maldijo en voz baja, tratando de mirar en la oscuridad estigia bajo las ramas cubiertas de musgo. El tipo se estaba acercando a él con la creciente oscuridad.
Había algo siniestro en aquello que hizo que a Harrison se le erizara un poco la piel. Aquel sendero pantanoso, plagado de reptiles, no era lugar para pelear con un negro loco, ya que parecía probable que el desconocido que lo acechaba fuera el asesino de Joe Corley. Harrison estaba meditando sobre el asunto cuando una luz brilló entre los árboles delante de él. Acelerando el paso, salió abruptamente de la oscuridad y se encontró en un crepúsculo gris.
Había llegado a una extensión de terreno firme, donde los árboles cada vez más dispersos dejaban pasar la última luz gris del crepúsculo exterior. Formaban una pared negra con flecos ondulados alrededor de un pequeño claro y, a través de sus troncos, Harrison divisó un destello de agua negra como la tinta. En el claro había una cabaña de troncos toscamente tallados y, a través de una pequeña ventana, brillaba la luz de una lámpara de aceite.
Cuando Harrison salió de entre la vegetación, miró hacia atrás, pero no vio ningún movimiento entre los helechos ni oyó ningún ruido que indicara que lo perseguían. El sendero, apenas visible en el terreno más elevado, pasaba junto a la cabaña y se perdía en la penumbra. Esa cabaña debía de ser la morada de la tal Celia Pompoloi que había mencionado Rogers. Harrison se dirigió a la entrada, que estaba hundida, y llamó a la puerta hecha a mano.
Dentro hubo movimiento y la puerta se abrió. Harrison no estaba preparado para la figura que se le presentó. Esperaba ver a una mujer desaliñada y descalza, pero en su lugar se encontró con un hombre alto, delgado y fuerte, bien vestido, cuyos rasgos regulares y piel clara delataban su mestizaje.
—Buenas noches, señor —dijo con un acento que denotaba una educación superior a la media.
—Me llamo Harrison —dijo el detective bruscamente, mostrando su placa—. Busco a un delincuente que se ha escondido aquí, un asesino chino llamado Woon Shang. ¿Sabe algo de él?
—Sí, señor —respondió el hombre con prontitud—. Ese hombre pasó por mi cabaña hace tres días.
—¿Dónde está ahora? —preguntó Harrison.
El otro extendió las manos en un gesto curiosamente latino.
—No sabría decirle. Tengo poco trato con los demás habitantes del pantano, pero creo que se esconde entre ellos. No lo he visto pasar por mi cabaña al volver por el camino.
—¿Puede guiarme hasta esas otras cabañas?
—Con mucho gusto, señor, pero a la luz del día.
—Me gustaría ir esta noche —gruñó Harrison.
—Es imposible, señor —protestó el otro—. Sería muy peligroso. Ha corrido un gran riesgo al venir solo hasta aquí. Las otras cabañas están más adentro del pantano. No salimos de nuestras chozas por la noche; hay muchas cosas en el pantano que son peligrosas para los seres humanos.
—¿El Gato del Pantano, por ejemplo? —gruñó Harrison.
El hombre le lanzó una rápida mirada interrogativa.
—Hace unas horas mató a un hombre negro llamado Joe Corley —dijo el detective—. Encontré a Corley en el camino. Y, si no me equivoco, ese mismo lunático me ha estado siguiendo durante la última media hora.
El mulato mostró una considerable inquietud y miró hacia las sombras que se cernían sobre el claro.
—Entra —le instó—. Si el Gato del Pantano está merodeando esta noche, nadie está a salvo fuera de casa. Entra y pasa la noche conmigo, y al amanecer te guiaré a todas las cabañas del pantano.
Harrison no vio ningún plan mejor. Al fin y al cabo, era absurdo ir dando tumbos por la noche en un pantano desconocido. Se dio cuenta de que había cometido un error al entrar solo, al anochecer, pero trabajar solo se había convertido en una costumbre para él, y estaba teñido de una fuerte pizca de temeridad. Siguiendo una pista, había llegado a la pequeña ciudad al borde de los pantanos a media tarde y se había adentrado en el bosque sin dudarlo. Ahora dudaba de la sensatez de su decisión.
—¿Es esta la cabaña de Celia Pompoloi? —preguntó.
—Lo era —respondió el mulato—. Lleva muerta tres semanas. Vivo aquí solo. Me llamo John Bartholomew.
Harrison levantó la cabeza y miró al otro con renovado interés. John Bartholomew; Joe Corley había murmurado ese nombre justo antes de morir.
—¿Conocía a Joe Corley? —preguntó.
—Un poco; vino al pantano para esconderse de la ley. Era un tipo bastante despreciable, aunque, naturalmente, lamento su muerte.
—¿Qué hace un hombre de su inteligencia y educación en esta selva? —preguntó el detective sin rodeos.
Bartholomew sonrió con ironía.
—No siempre podemos elegir nuestro entorno, señor Harrison. Los lugares desolados del mundo son refugio no solo para los criminales. Algunos vienen a los pantanos, como su chino, huyendo de la ley. Otros vienen para olvidar las amargas decepciones que les han impuesto las circunstancias.
Harrison echó un vistazo a la cabaña mientras Bartholomew colocaba una barra resistente en la puerta. Solo tenía dos habitaciones, una detrás de otra, conectadas por una puerta de construcción sólida. El suelo de losas estaba limpio y la habitación estaba escasamente amueblada: una mesa, unos bancos y una litera construida contra la pared, todo hecho a mano. Había una chimenea sobre la que colgaban unos utensilios de cocina primitivos y un armario cubierto con un paño.
—¿Le apetece un poco de tocino frito y pan de maíz? —preguntó Bartholomew—. ¿O quizá una taza de café? No tengo mucho que ofrecerle, pero...
—No, gracias, comí mucho antes de adentrarme en el pantano. Solo cuénteme algo sobre esta gente.
—Como le he dicho, tengo poco trato con ellos —respondió Bartholomew—. Son muy cerrados y desconfiados, y viven muy aislados. No son como los demás negros. Sus padres llegaron aquí desde Haití, tras una de las sangrientas revoluciones que han azotado esa desafortunada isla en el pasado. Tienen costumbres curiosas. ¿Ha oído hablar del culto al vudú?
Harrison asintió con la cabeza.
—Esta gente es vudú. Sé que tienen misteriosas reuniones en los pantanos. He oído el estruendo de los tambores por la noche y he visto el resplandor de las hogueras a través de los árboles. A veces me he sentido un poco inquieto por mi seguridad en esos momentos. Esa gente es capaz de cometer actos sangrientos cuando su naturaleza primitiva se vuelve loca con los ritos bestiales del vudú.
—¿Por qué no vienen los blancos y lo detienen? —preguntó Harrison.
—No saben nada al respecto. Nadie viene aquí a menos que sea un fugitivo de la ley. La gente del pantano practica su culto sin interferencias.
—Celia Pompoloi, que una vez ocupó esta misma cabaña, era una mujer de considerable inteligencia y cierta educación; era la única habitante del pantano que había salido “afuera”, como ellos llaman al mundo exterior, y había asistido a la escuela. Sin embargo, según tengo entendido, era la sacerdotisa del culto y presidía sus rituales. Creo que finalmente encontró su destino durante una de esas saturnalias. Su cuerpo fue encontrado en los pantanos, tan mutilado por los caimanes que solo se la pudo reconocer por sus ropas.
—¿Y el Gato del Pantano? —preguntó Harrison.
—Un maníaco que vive como una bestia salvaje en los pantanos, solo esporádicamente violento, pero en esos momentos es algo horrible.
—¿Mataría al chino si tuviera la oportunidad?
—Mataría a cualquiera cuando le da por ahí. ¿Dijiste que el chino era un asesino?
—Asesino y ladrón —gruñó Harrison—. Le robó diez mil dólares al hombre al que mató.
Bartholomew levantó la vista con renovado interés, empezó a hablar, pero evidentemente cambió de opinión.
Harrison se levantó bostezando.
—Creo que me voy a acostar —anunció.
Bartholomew cogió la lámpara y condujo a su huésped a la habitación de atrás, que era del mismo tamaño que la otra, pero cuyo mobiliario consistía únicamente en una litera y un banco.
—Solo tengo esta lámpara, señor —dijo Bartholomew—. Se la dejaré.
—No se moleste —gruñó Harrison, que sentía una secreta desconfianza hacia las lámparas de aceite, debido a que de niño había presenciado la explosión de una—. Soy como un gato en la oscuridad. No la necesito.
Tras disculparse por las precarias condiciones y desearle una buena noche, Bartholomew se despidió con una reverencia y se marchó. Harrison, por costumbre, examinó la habitación. Un poco de luz de las estrellas entraba por la única ventana, que observó que estaba provista de pesadas rejas de madera. No había más puerta que la por la que había entrado. Se tumbó en la litera completamente vestido, sin siquiera quitarse los zapatos, y reflexionó con bastante pesimismo. Le asaltaban los temores de que Woon Shang pudiera escapar, después de todo. ¿Y si el chino se escabullía por donde había entrado? Es cierto que los agentes locales vigilaban el borde del pantano, pero Woon Shang podría evitarlos por la noche. ¿Y si había otra salida, conocida solo por la gente del pantano? Y si Bartholomew conocía tan poco a sus vecinos como decía, ¿qué garantía había de que el mulato pudiera guiarlo hasta el escondite del chino? Estas y otras dudas lo asaltaban mientras yacía escuchando los suaves ruidos de su anfitrión al retirarse y veía desaparecer la delgada línea de luz bajo la puerta al apagarse la lámpara. Por fin, Harrison echó sus dudas al diablo y se quedó dormido.
Capítulo II:Huellas de Asesinato
Lo despertó un ruido en las ventanas, un sigiloso retorcimiento y tirón de los barrotes. Se despertó rápidamente, con todos sus sentidos en alerta, como era su costumbre. Algo se abultaba en la ventana, algo oscuro y redondo, con manchas brillantes. Se dio cuenta de que era una cabeza humana lo que veía, con la tenue luz de las estrellas brillando en sus ojos saltones y sus dientes desnudos. Sin mover el cuerpo, el detective buscó sigilosamente su pistola; tumbado como estaba en la oscuridad de la litera, el hombre que lo observaba apenas podía ver el movimiento. Pero la cabeza desapareció, como advertida por algún instinto.
Harrison se sentó en la litera, frunciendo el ceño, resistiendo el impulso natural de correr hacia la ventana y mirar alrededor. Eso podría ser exactamente lo que quería el hombre de fuera. Había algo mortal en todo aquello; era evidente que el tipo había intentado entrar. ¿Era la misma criatura que lo había seguido por el pantano? De repente, se le ocurrió una idea. ¿Qué era más probable que el chino hubiera puesto a alguien para vigilar a un posible perseguidor? Harrison se maldijo por no haberlo pensado antes.
Encendió una cerilla, la protegió con la mano y miró el reloj. Apenas eran las diez. La noche aún era joven. Frunció el ceño distraídamente hacia la pared rugosa detrás de la litera, minuciosamente iluminada por el resplandor de la cerilla, y de repente su aliento siseó entre sus dientes. La cerilla se quemó hasta sus dedos y se apagó. Encendió otra y se inclinó hacia la pared. En una rendija entre los troncos había un cuchillo, y su malvada hoja curva estaba manchada y coagulada. La implicación hizo que Harrison sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. La sangre podía ser de un animal, pero ¿quién mataría un ternero o un cerdo en aquella habitación? ¿Por qué no habían limpiado la hoja? Era como si la hubieran escondido apresuradamente después de asestar un golpe mortal.
La cogió y la miró de cerca. La sangre estaba seca y ennegrecida, como si hubieran pasado muchas horas desde que la derramaron. El arma no era un cuchillo de carnicero común y corriente. Harrison se puso rígido. Era una daga china. La cerilla se apagó y Harrison hizo lo que habría hecho cualquier hombre normal. Se inclinó sobre el borde de la litera, lo único en la habitación que podía ocultar un objeto de ese tamaño, y levantó la tela que colgaba hasta el suelo. En realidad, no esperaba encontrar el cadáver de Woon Shang debajo. Simplemente actuó por instinto. Tampoco encontró ningún cadáver. Su mano, que tanteaba en la oscuridad, solo encontró el suelo irregular y los troncos rugosos; entonces sus dedos tocaron algo más, algo compacto y blando, encajado entre los troncos como lo había estado el cuchillo.





























