
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
Novela cargada de fantasía, ingenio y ciencia que nos habla sobre el crecimiento interior. Ser el único chico negro en un barrio inglés donde sólo hay gente blanca es apenas uno de los muchos problemas de Strato Nyman, protagonista de esta novela. También están las dificultades familiares y el bravucón de su escuela, Lloyd Archibal Turnbull, quien lo ha convertido en el objeto de sus burlas. Pero Strato posee una característica que lo convierte en un ser especial: es un genio de la física. Cierto día, poco antes de cumplir trece años, en una oscura librería, descubre un enigmático volumen que supuestamente le enseña al lector cómo volverse invisible. ¿Eso es posible? ¿Es la invisibilidad algo real? A partir de ese día su vida dará un giro inesperado; descubrirá que las personas pueden ser muy distintas de lo que él imagina y que ser más inteligente que la mayoría tiene sus ventajas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
A todas las personas invisibles
Capítulo 1
13
Fue el 13 de septiembre, trece días después de mi decimotercer cumpleaños, cuando aprendí a hacerme invisible.
Jamás he sido supersticioso. Me habían dicho que el trece era un número de mala suerte, pero para mí eso no era más que una coincidencia insignificante. Mi padre, Melchior Nyman, me había inculcado que la gente no puede dejar de atribuirle significado a las coincidencias. Melchior es científico. Su mente es totalmente lógica.
Según él, el hecho de que el patrón 13, 13, 13 tenga un significado es simplemente una invención de la mente humana. No hay señales ni portentos. No hay presagios, ni buenos ni malos.
Sin embargo, mi padre también insistiría en que es imposible que su hijo, o cualquier otra persona, se vuelvan invisibles. Así que puede ser que también se equivoque en lo de las coincidencias.
Peaches, mi madre, ve las cosas de forma bastante diferente. Ella sí es supersticiosa, aunque nunca usaría esa palabra sino que diría que es “intuitiva”. Sin duda alguna opinaría que aprender a hacerme invisible me traería consecuencias desagradables.
Peaches estaba convencida de que el pueblo en que vivíamos, llamado Hedgecombe-upon-Dray, tenía un significado místico, incluso desde antes de que dejáramos Londres. Sostenía que el pueblo estaba situado sobre líneas ley.
Le pregunté qué eran esas líneas ley.
—No tiene sentido que te lo cuente porque de ninguna manera lo vas a creer —dijo.
Si ella hubiera sido cualquier otra persona, probable mente yo habría dejado el asunto ahí. En ese entonces, yo era muy tímido, a ratos al borde de lo patológico. Pero con mis padres me comportaba de manera diferente. Me sentía seguro con ellos así que no me importaba desatar discusiones. De hecho, disfrutaba haciéndolo. En mi mente yo no era para nada tímido, sino que estaba lleno a rebosar de opiniones, sentimientos y pensamientos. Pero los desconocidos me hacían encerrarme cual almeja en su concha, y tartamudear y encorvarme. No sabía por qué ni se me ocurría nada para remediarlo.
Le insistí a Peaches para que me explicara lo de las líneas ley y tras un rato suspiró y sin mirarme dijo:
—Son corrientes muy antiguas de energía invisible. Ciertos lugares antiguos como monumentos y megalitos y templos están conectados por estas líneas magnéticas. Están presentes en la tierra, y en las piedras y en los campos. Si vives en una de esas líneas, tienes suerte porque estás rodeado de energía especial. Ahí lo tienes. Eso es una línea ley. ¿Ya terminó el interrogatorio? ¿Puedo irme?
Peaches jamás ocultaba el hecho de que a ratos se desesperaba conmigo, y eso se debía a que, con ella y con Melchior al menos, yo siempre estaba decidido a llevar cada argumento de una discusión hasta su conclusión lógica, lo cual solía revelar las fallas de su razonamiento.
—Entonces, están ahí, pero ¿no las puedes ver ni detectar? —pregunté.
—Así es —dijo Peaches, en tono levemente cansado.
—¿Y cómo sabes entonces que están ahí?
—Porque las percibes. La energía no es la misma en Hedgecombe que en Londres. Aquí es diáfana, más natural y pura.
—No lo entiendo. No puedes medir esas dichosas líneas ley, ni las puedes detectar ni examinar. No hay pruebas de ellas.
—Mira, corazón…
Los únicos momentos en que Peaches recuperaba su forma de hablar del sur de los Estados Unidos, donde había nacido, era cuando estaba tensionada o exasperada.
—Mira, corazón, no necesitas pruebas de que el amor existe, ¿o sí? Muéstrame un trozo de amor en una lámina de laboratorio. Existen un montón de cosas que son reales y que no puedes ver. Pon una lágrima humana bajo el microscopio y no encontrarás más que agua y sal.
—Y también una buena cantidad de trazas de otros elementos —anoté yo.
—El sentido no es ése —respondió—. Una lágrima es más que agua, sal y trazas de compuestos. Tiene un significado que no puedes aislar con experimentos científicos.
—No es lo mismo.
—Bla, bla, bla, bla, bla. Como siempre, este intercambio de ideas contigo ha sido mentalmente estimulante, pero tengo que dejarte. Hay cosas que hacer, gente a la que ver, ventanas por las cuales asomarme al mundo.
—¿Y qué hay de las pruebas? —pregunté.
—Las pruebas no lo son todo. Tengo que volver al trabajo. Tengo un libro en proceso, y mi público no puede esperar. Nos vemos más tarde, genio.
Diciendo esto, se alejó camino de su estudio y su preciado libro. Era el primero que escribía y lo consideraba la cosa más importante del mundo.
Yo no estaba para nada de acuerdo con ella en eso de las líneas ley. Me parecía que las pruebas lo eran todo. Mi forma de pensar es fundamentalmente científica. Eso lo heredé de Melchior y no de Peaches.
Por esa razón, cuando descubrí que podía hacerme invisible se produjo un cataclismo en mi mundo.
Así empezó todo. Las clases habían terminado ese día y yo no tenía nada especial qué hacer. Llevaba alrededor de un mes viviendo en Hedgecombe, y todavía faltaba mucho para Navidad. Me ilusionaba la Navidad. Era lo único que me ilusionaba en verdad.
Hasta ese momento yo había vivido en el sur de Londres, y asistía a una escuela para niños superdotados y con talento. La escuela especial era necesaria porque mi coeficiente intelectual de 156 me dejaba en una minoría del 1.2 por ciento entre todos los niños del mundo. Fui muy feliz en esa escuela. Tenía buenos amigos en Londres, y eso me había ayudado a salir un poco de mi caparazón.
Cuando nos mudamos a Hedgecombe, tuve que empezar a ir a una escuela común y corriente. Sentí el cambio nada más al entrar al edificio. Mis hombros se encorvaron un poco hacia delante, de manera que me sentí más bajo. Se me dibujó una especie de sonrisa en la cara casi permanente, aunque no hubiera nada gracioso. Me costaba mucho establecer contacto visual con mis compañeros, y empecé a morder cosas: mis uñas, los lápices, las esquinas de las tapas de mis cuadernos. Hablaba muy bajito, y musitaba casi todo el tiempo, como si tuviera algún defecto de habla, cosa que no era cierta.
No era una mala escuela, pero sabía que me iba a tomar un tiempo adaptarme. Tenía la esperanza de que tarde o temprano me acostumbraría (o la escuela se acostumbraría a mí). No representaba un desafío intelectual, pero eso no me importaba mucho. Compensaba esa parte de mi cerebro que no se usaba en la escuela con las frecuentes visitas a las librerías del pueblo. Había una cantidad enorme en Hedgecombe. El lugar era mundialmente famoso por eso, nada más ni nada menos.
Era difícil imaginar cómo se las arreglaban todas esas librerías para obtener ganancias. En Hedgecombe vivían apenas unos pocos miles de personas, y entre todas no lograrían comprar todos los libros necesarios para que esas librerías no quebraran. Había treinta en todo el pueblo, y a los propietarios no parecía importarles si uno pasaba horas en su local sin comprar nada.
Yo solía entrar a alguna de ellas, buscar un libro que me llamara la atención y entonces sentarme en el suelo, o en una silla, si es que había, a leer. Nadie me molestaba nunca. La mayor parte de los libreros se alegraba de tener un cliente, incluso si ese cliente jamás gastaba un centavo.
Este martes de final de otoño, en particular, era un día con neblina. La luz se iba desvaneciendo con rapidez. Sin importar si Hedgecombe está o no situado sobre las líneas ley, lo cierto es que tiene una “atmósfera” muy peculiar. Y eso tiene que ver con el hecho de que está en el fondo del valle de un río, al pie de una cadena montañosa. En consecuencia, hay densas masas de neblina y bruma que bajan desde la cima de las montañas o que suben del río y envuelven al pueblo en espirales de vapor. A veces son tan densas que amortiguan el sonido y dejan en total silencio el lugar, como si el resto del mundo hubiera desaparecido.
En ocasiones resulta difícil verse la propia mano poniéndola de frente cuando uno sale temprano en la mañana. De manera semejante a una nevada, la niebla transforma el paisaje y hace que todo parezca extraño y desenfocado. A veces el sol se asoma entre resquicios de niebla y forma arcoíris en el aire. Eso jamás se vería en el sur de Londres.
El pueblo está plagado de callejuelas serpenteantes y callejones empedrados. No hay ningún orden y parece que todo estuviera rezumante de secretos, especialmente cuando el pueblo se llena de niebla y las calles parecen sombras. Muchas de las calles son demasiado estrechas como para que pasen los carros, así que también es misterioso y sin ruido.
Ese día en especial iba yo caminando sin destino ni propósito, a solas, cuando me percaté de un pequeño callejón sin salida que era el final de una corta sección adoquinada que unía dos calles en el centro del pueblo. Había recorrido ese tramo adoquinado antes, e incluso me había asomado a una de sus librerías (una verdaderamente aburrida que se especializaba en temas militares y náuticos), pero por alguna razón no había notado el callejón que se extendía más allá del café que estaba en el extremo.
El callejón era más bien un pasadizo estrecho, del ancho de dos carretillas puestas una al lado de la otra, y me asombró ver, cuando logré divisarlo en la borrosa distancia, un anuncio desconchado sobre la fachada de un polvoriento local. Al acercarme, vi que era otra librería. Me costó imaginarme que alguien pudiera dar con este lugar y, con las otras veintinueve librerías del pueblo, la simple competencia debía hacer que a ésta le resultara difícil seguir en funcionamiento. Un poste solitario de luz amarillenta alumbraba al frente del local, y le daba a la niebla un matiz mostaza.
Me colé por el callejón (no era tan estrecho pero sentí como si tuviera que embutirme en él). Pensé que encontraría una hilera de locales, pero resultó que había sólo uno: la librería iluminada por el poste solitario.
No parecía tener nombre. El anuncio en el frente del local estaba en blanco, y uno más pequeño, que colgaba al viento, decía nada más “Libros”. Sólo que la pintura de varias letras estaba muy desvaída y apenas se leía “Lib”.
Vi un pájaro posado sobre el anuncio. Era grande y negro, con una mancha como una especie de ocho blanco en un ala. Hubiera podido jurar que me miraba fijamente, y eso me puso los pelos de punta. Recogí unos guijarros y se los lancé, pero no se movió. Siguió mirándome.
No se veía luz dentro del local así que pensé que podía estar cerrado, pero cuando empujé la puerta para entrar, se abrió sin dificultad ni ruido. El gran pájaro negro seguía encaramado en el anuncio, como si fuera un centinela.
No había nadie a la vista. Lo único que había, obviamente, eran libros. Libros en el piso, libros apilados hasta el techo, en los estantes, en el alféizar de las ventanas y hasta tapiando las mismas ventanas. Había tantos que la luz a duras penas lograba colarse al interior.
Había una cantidad absurda de libros que atiborraban un espacio pequeño. La superficie del local no era mucho mayor que la sala de una casa. No se notaba que hubiera ningún orden de clasificación. La mayor parte de las librerías, hasta las más caóticas, tienen secciones de literatura y de ensayo, y subsecciones en ellas, como autobiografía, novela de detectives y cualquier otra cosa que se les ocurra. Aquí había sencillamente libros. Estaban en pilas, torre tras torre, y todos parecían viejos; la mayoría, bastante aporreados y polvorientos.
Resultaba obvio que no hubiera otros clientes. El lugar era un despojo. Las ventanas se veían muy sucias y la iluminación no funcionaba. También hacía mucho frío, incluso más que afuera.
Recogí unos cuantos libros con pinta de ser muy aburridos. Una nube de polvo flotó en el aire, y me hizo estornudar. El ruido resonó en el silencio. Pero nadie se materializó en la penumbra para venir a atenderme.
Estaba a punto de abandonar el lugar cuando noté una puerta a la derecha del mostrador. Un letrero allí decía “Abajo: Ciencia ficción y fantasía a mitad de precio”. Yo era un gran entusiasta de ambos temas. Estaba leyendo Juego de tronos, el primer tomo de la serie Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin, y me tenía fascinado. Quería un ejemplar del segundo libro de la serie, Choque de reyes. Decidí, impulsivamente, aceptar la invitación a bajar.
Las escaleras que descendían crujían y eran tan angostas que apenas había espacio para voltear en donde giraban, pero, cuando logré llegar al final, el cuarto en el cual me vi era exactamente como el de arriba, pero más abarrotado y caótico. El único foco de luz era muy débil así que la habitación estaba envuelta en penumbra y sombras.
Se percibía un olor extraño, como de hojas viejas y mojadas. Tomé un libro al azar. Era una novelita romántica mediocre, titulada Un beso para los malvados. En la cubierta se veía una atractiva rubia con biquini rojo apuntándole a un hombre de traje cruzado con un arma. Si es que había libros de ciencia ficción y fantasía, no iba a ser fácil encontrarlos.
Me di cuenta de que había otra escalera que llevaba más abajo, a las entrañas del edificio. Esta vez, había un letrero que decía: “Ciencia ficción y fantasía: descuento 75%”. Parecía ser que el precio era menor mientras más se bajaba. Me esforcé en llegar hasta la escalera abriéndome paso entre los libros desperdigados por el piso, y bajé con lentitud.
Abajo había una oscuridad casi total. Me daba cuenta de que había muchísimos libros en desorden, pero ni siquiera valía la pena mirar los títulos porque no hubiera sido capaz de ver nada.
Y luego casi se me sale el corazón del susto, por así decirlo, cuando una voz me habló a buen volumen desde un rincón del cuarto, donde no alcanzaba a ver nada.
—¿Busca algo en particular?
La voz era extraña. Áspera y gruesa, la cual Peaches hubiera clasificado como “común”, pero con una especie de entonación culta. No era el tipo de voz que se oía en las librerías, donde usualmente se topaba uno con voces corteses y amables, que hablaban en voz baja. Ésta se parecía más bien a la de un hombre que solía vender cuchillos en un puesto del mercado al que íbamos en el sur de Londres. Tenía la voz más cortante que los cuchillos, y uno sentía que lo atravesaba.
Tartamudeé un poco porque el lugar me daba escalofríos y el hombre, a quien aún no lograba distinguir del todo en la penumbra, me ponía nervioso. Lo que salió de mi boca fue una especie de jerigonza sin sentido.
—No. Yo… yo… el letrero decía… ¿Hola? No. Ciencia ficción. Y…
—Y fantasía —dijo la áspera voz, cortando de tajo mi balbuceo. Una extraña figura emergió de las sombras.
Era un hombre de apariencia muy peculiar. Para empezar, era desmesuradamente alto, diría que de unos dos metros, un gigante. El techo de la habitación era muy bajo. Es posible que yo lo hubiera podido tocar estirando un brazo y dando un buen salto, pero el señor estaba inclinado en un ángulo bastante agudo para poder caber.
Además, tenía un bigote rojizo. Pero rojizo de verdad, rojo brillante. Y era enorme, tanto que le cubría la mitad de la cara, que era delgada, gris y arrugada.
Se dio cuenta de que miraba su bigote.
—¿Te gusta mi mostacho? —preguntó, sonriendo ampliamente, con lo cual la franja peluda sobre sus labios pareció extenderse mucho más, hasta casi alcanzarle las orejas.
No respondí.
—El estilo se conoce como “imperial”. Está pasado de moda. No hay muchos devotos en estos tiempos. Del mostacho, quiero decir. Es una lástima.
No respondí tampoco. Me contenté con mirarlo fijamente. Percibí que yo estaba sonriendo, cosa que hago cuando estoy especialmente nervioso.
—¿Dije algo gracioso?
—No. Sólo que… no.
Me enderecé y traté de arrancarme la sonrisa de la cara. Sin establecer contacto visual, le eché otro vistazo. Supuse que tendría unos sesenta años. Llevaba puesto un traje de tres piezas de color café-anaranjado estridente, y le faltaban los dos botones del medio del chaleco. Tenía un lápiz mordisqueado tras la oreja y un par de lentes levemente ahumados. No pude explicarme por qué usaba lentes ahumados si la librería era tan oscura. Los lentes tenían forma de media luna.
De repente, se encendió una luz fluorescente. Era verdaderamente brillante y la sentí como una bofetada. Parpadeé y me tambaleé, derribando una enorme pila de libros. Estiré la mano y logré atrapar uno, pero el resto cayó con ruido al piso.
—¡Huy, huy, huy! —dijo el hombre.
Nuevamente, no dije nada.
—¿Qué es? —preguntó, señalando con un movimiento de cabeza el libro que yo tenía en la mano.
Miré el libro. No había ninguna palabra en la cubierta, ninguna en el lomo. La cubierta era una superficie reflectante, lisa como un espejo.
—No lo sé —dije—. Simplemente lo pesqué.
—¿Lo pescaste? —preguntó—. ¿Por accidente?
Nos quedamos en silencio los dos.
—¿Por qué no lo abres? —propuso, tras parecerme que habían transcurrido varios minutos. Lo dijo con el tono de voz que hace difícil negarse o no hacer caso. Seguía con la cabeza doblada contra el techo. Debía estar muy incómodo, sin duda, pero sonreía como si se encontrara perfectamente feliz.
Abrí el libro. Miré la portada. No había autor ni editorial ni ninguna otra cosa. Tan sólo tres palabras.
—Cómo hacerse invisible —leí, en voz baja.
—No te oí —dijo él.
Me aclaré la garganta y repetí de nuevo.
—Cómo hacerse invisible —dije, alzando la voz un par de decibelios.
—Ah, ese libro —dijo, mirándolo, y luego mirándome a mí atentamente. Habló con seriedad, como si estuviera en una junta muy importante.
No supe qué decir.
—Un genuino y verdadero clásico —dijo, asintiendo pensativo.
—¿Lo ha leído? —se me escapó—. Ése fue mi intento por establecer una conversación.
—He leído todos y cada uno de los libros que hay aquí —respondió, con voz más luminosa—. Algunos hasta dos veces. Es como si se tratara de mi biblioteca personal. A decir verdad, no me gusta mucho venderlos. Y tampoco es que sea un gran problema. Como verás, no vienen muchos clientes. Hay mucha competencia aquí. El lugar está un poco escondido.
—Sí, ya veo —comenté.
Quedamos nuevamente en silencio. Quería salir de allí pero no quería portarme con descortesía. A pesar de la aspereza de su voz, el señor parecía contento de verme. Una sonrisa torcida se dibujaba en su cara. No era desagradable pero sí le hacía tener un aspecto extraño, y más aún teniendo en cuenta el hecho de que tenía que permanecer encorvado.
—Llévatelo —dijo.
Miré el libro.
—¿En serio?
—Es gratis —añadió.
A decir verdad, yo ni siquiera quería el libro. Era tan viejo y estaba tan lleno de polvo que con seguridad resultaría aburrido.
Se dio un golpecito en la nariz, y luego estiró el brazo para darme un golpecito en la nariz a mí. Con suavidad. Pero en todo caso fue raro, porque me dio el golpecito exactamente en el mismo sitio donde lo hace mi padre cuando quiere mostrarme su afecto.
—Pareces el tipo de muchacho que necesita ese libro —dijo.
No supe a qué se refería, pero ahora que miro atrás me doy cuenta de que tenía razón.
Me pareció que era un buen momento para retirarme, así que me volví para subir por las retorcidas escaleras.
—Muchas gracias —le dije al alejarme.
—Es un placer conocer a un verdadero aficionado —dijo, sin quitarme la vista de encima. Pronunció la palabra “aficionado” con un fuerte acento español—. Es decir, que tienes afición o pasión por algo.
Detecté un pequeño insecto que caminaba entre los pelos de su bigote, y en lugar de que me resultara repulsivo, me pareció enternecedor. Como si le hubiera proporcionado un hogar a un amigo.
La luz fluorescente se apagó, y el hombre desapareció entre las sombras.
Subí los dos pisos por las escaleras y salí a la calle con el libro bien agarrado. Miré hacia arriba. Ahí estaba el maldito cuervo, o lo que fuera ese pájaro, y tenía la vista fija en mí. Había empezado a llover, así que me puse el libro en el bolsillo. No era grande. Tenía el tamaño de un libro de bolsillo común.
Y entonces sucedió algo muy raro: el pájaro habló.
En ese momento supuse que sería mi imaginación, porque los pájaros no hablan, así que debí haber imaginado que el sonido que hizo fue una palabra y no el graznido habitual. Pero era sorprendente que sonara tan semejante a una palabra de verdad. La palabra que creí oír fue “Cuidado”.
En ese momento, el pájaro se alejó volando, planeando en grandes círculos con sus alas color carbón.
Capítulo 2
Observaciones científicas del mundo adulto
Cuando llegué a casa, me fui directo al piso de arriba, puse el libro en la mesita junto a mi cama y me olvidé de todo el asunto. Pensé que iba a hacer mis tareas pero era difícil concentrarse porque Melchior y Peaches estaban en plena pelea. Siempre andaban discutiendo. Podría decirse que era el único pasatiempo que compartían de verdad. Supongo que no habían querido desaprovechar la ocasión de expresar su desacuerdo por cualquier cosa aprovechando que yo no estaba en casa.
Deduje que no me habían oído entrar. Entonces pensé en bajar y preguntarles cuál era el motivo de la pelea, pero no me lo hubieran contado. Los adultos no suelen compartir esa información con sus hijos, pues creen que éstos no pueden entenderla. Pero yo creo que ignorar el motivo es peor.
No lograba descifrar de qué hablaban porque Melchior y Peaches suelen discutir en una voz lo suficientemente baja como para fingir que no están peleando. Pero de repente una palabra flotó por encima del caos de sílabas y susurros y exclamaciones. Fue como si viniera encendida con luces de neón y con campanitas tintineantes, tan clara que se oyó en el resto de murmullos.
La palabra era “divorcio”.
Técnicamente, Melchior y Peaches no podían divorciarse, porque en realidad no estaban casados. Melchior estuvo casado brevemente, a los veintiún años, y el matrimonio se había terminado en cosa de un año. Había jurado no volverse a casar jamás. Al fin y al cabo, decía, estábamos en el siglo XXI y ¿quién necesitaba un papel para probar que dos personas se amaban? Peaches fingía que no le importaba, aunque sospecho que en realidad sí que le importaba. Pero era demasiado orgullosa para admitirlo.
Sin embargo, usaron la palabra “divorcio” para dar a entender una ruptura total y definitiva. Que mis padres se separaran era mi mayor temor, incluso mayor que el segundo en ese orden, que era tener que hablar en público. Según una serie de encuestas, hablar en público es lo que más terror produce en la gente, al menos en mi país, mucho más que la propia muerte.
Cuando oí la palabra “divorcio” empecé a pensar en el asunto compulsivamente, con furia.
Me pregunté con quién tendría que irme a vivir, y con quién querría irme a vivir. Abrigué la esperanza de que nadie me pidiera escoger, porque sería imposible decidirme. Me pregunté si Melchior regresaría a Londres tras divorciarse. Nunca estuvo de acuerdo con venirnos a vivir a Hedgecombe.
Sabía con certeza que había sido idea de mi madre mudarnos a Hedgecombe, porque había oído una pelea entre ellos a través de la puerta de su habitación poco antes de dejar Londres, un domingo al final del verano. La cosa había sido más o menos así:
—Entiendo lo que dices, Marie-France —dijo Melchior—. Ya lo has repetido lo suficiente. Lo que me preocupa es el efecto que todo esto tendrá en nuestro hijo.
El verdadero nombre de mi madre es Marie-France. Pero le decimos Peaches, apodo que se ganó al nacer en los Estados Unidos, en el hotel Peachtree Plaza, en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, el 17 de febrero de 1974. Su madre era una de las camareras del hotel. Marie-France Decoudraux era su nombre completo, descendiente de una familia de criollos de Nueva Orleans.
Y luego Peaches interrumpió a Melchior, cosa que hace con frecuencia, sobre todo cuando su rival va a anotarse un tanto.
—Debiste pensar en eso antes. ¿Qué hay del efecto que tendrá en mí? ¿Has pensado en ello? Siempre te sales con la tuya. Llevamos diez años viviendo en esta casa diminuta, todo por tu culpa. Siempre hacemos lo que tú quieres, ¿o no? Tú, tú, sólo tú. A mí ni siquiera me gusta Londres. Jamás me ha gustado. Es demasiado grande y apesta. Podríamos conseguir una casa bien grande en cualquier otro lugar, con una huerta y pollos y aire puro. Yo podría disponer de algo de paz y calma para terminar mi libro. Pero a ti poco te importa mi libro. Lo único que te interesa son tus experimentos.
—Es muy injusto lo que dices —contestó él—. Es sólo que Strato…
Strato soy yo. Me pusieron un nombre griego en honor a un filósofo de la ciencia, Estratón de Lámpsaco, del cual Melchior es un verdadero fan. O tal vez es que mis padres no quisieron que yo fuera el único de la familia en no tener un nombre escogido totalmente al azar.
Peaches interrumpió nuevamente a Melchior.
—Ahora vamos a hacer un experimento en la vida real, fuera del laboratorio, Melchior. Se llama “Mudanza”. También se llama “Nos vamos de Londres”. Se llama “Viviremos en el campo”. Y en el fondo, no me importa lo que opines, ya no. Todo está decidido. No tiene sentido hablar del asunto.
Llegados a ese punto, Melchior tomó aire.
—¿Y qué hay de Strato? Tendrá que dejar su escuela y a sus amigos. Sea lo que sea lo que yo hice… y lo siento mucho, de veras…
—Ya es demasiado tarde para lamentarte. No te esfuerces más por disculparte.
—A decir verdad, estoy hasta la coronilla de disculparme. ¿No podemos hablar de Strato, sólo de él, aunque sea un momento?
—Strato pesa sobre tu conciencia, no sobre la mía —respondió ella—. Le hará bien el cambio. Eso de estar metido todo el día en un colegio especial con todos esos bichos raros no le está haciendo ningún favor.
—No son bichos raros, y Strato tampoco.
—Ponerlo en una escuela normal le ayudará a desarrollar sus destrezas sociales —continuó Peaches—. Es demasiado tímido. Y sería bueno que pudiera correr al aire libre, por campos y bosques, entre árboles y flores.
—A Strato no le gusta correr. Y tampoco le gustan los árboles, ni las flores, ni los pollos.
—Entonces, más vale que aprenda a que le gusten.
—¿Cómo puedes ser así de… negligente? —preguntó Melchior.
A propósito, “negligente” significa “irresponsable” o “descuidada”.
—No es negligencia —replicó Peaches—. Nadie quiere a Strato tanto como yo. Y menos tú, plantado ahí en tu pedestal de moralismos, mirándonos al mundo y a mí por encima de tu enorme nariz.
No es que Melchior tenga una narizota, sino más bien lo que yo llamaría una nariz de emperador romano. Una nariz formidable, tal vez. Noble.
Todavía con la sangre en ebullición, Peaches siguió con su embate.
—Si en realidad fueras tan honesto, no habrías… bueno, no volvamos a ese asunto. Otra vez no. Quiero lo mejor para Strato, y no creo que lo mejor sea quedarnos aquí, y menos aún porque, en caso de que nos quedemos, casi con certeza no seguiremos juntos.
Después, se callaron y yo me escabullí por si alguno salía y me pillaba espiándolos.
Era evidente que Peaches había ganado la pelea, porque nos mudamos a Hedgecombe poco después.
Ella suele ganar las peleas. Sabe pelear muy bien.
Me gustaban las flores y los árboles, a pesar de lo que había dicho Melchior. Simplemente me parecía que eran un poco aburridos en comparación con las computadoras, los libros y la física. Desde luego los pollos no me gustaban mucho, pero supuse que podría acostumbrarme a ellos.
En realidad no me preocupaba tanto que nos fuéramos de Londres como el hecho triste de que Melchior dejara su trabajo y se fuera a un instituto más pequeño y de menos renombre. En Londres estaba a la cabeza de la investigación en su campo, rodeado por el equipo más novedoso y de vanguardia.
Había llegado incluso a trabajar en proyectos relacionados con la materia oscura, y en la comunidad científica lo respetaban mucho. Yo no estaba muy seguro de lo que hacía tras mudarnos a Hedgecombe, pero me imaginaba que era algo importante. Sin embargo, sabía que teníamos menos dinero. Habíamos tenido que vender el carro y cambiarlo por uno más viejo, Peaches hacía todas las compras en las rebajas y en tiendas de caridad y de segunda, en lugar de en boutiques prestigiosas, y Melchior empezó a comprar una marca de whisky mucho más barata.
Tampoco ayudaba mucho el que Peaches tuviera ese trabajo de medio tiempo como escritora (en realidad, era una escritora en ciernes, que no había publicado nada aún) porque significaba que no recibía ningún sueldo, aunque su amiga Dorothea Beckwith-Hinds, que trabajaba en el mundo editorial, parecía haberle ofrecido cierta suma por su primer libro. Ahora Peaches estaba completamente obsesionada con terminar el dichoso libro y no creía poder hacerlo en ninguna otra parte que no fuera algún lugar remoto en el campo.
No quería decirme de qué se trataba el libro. Pero cuando aprendí a hacerme invisible, descubrí su secreto.
Sin embargo, a veces pienso que hubiera preferido no enterarme.
Aunque aquella discusión en Londres había sido tremenda, ésta era aún peor, porque habían pronunciado la palabra que empieza con “d”. Los pensamientos empezaron a correr y alcanzarse unos a otros en mi mente. Si me quedaba con Peaches, y Melchior se regresaba a Londres, ¿tendría yo que ir y venir solo en tren para estar con uno y otro? ¿Y quién iba a prepararme la comida si me iba con Melchior? Es un pésimo cocinero: sus espaguetis a la boloñesa son los peores que he probado. Más aún, ¿qué había hecho yo para merecerme esto? ¿Cuál había sido mi error?
La palabra “divorcio” seguía dándome vueltas en la cabeza, dolorosamente, como una manotada de tachuelas afiladas. No me gustaba. Tuve la esperanza de que oír la palabra no significara lo que creía que podía significar. Peaches y Melchior seguían en lo suyo, los oía. Sus peleas podían prolongarse bastante. El récord era cuarenta y ocho minutos.
La medición exacta es muy importante si uno pretende calcular las cosas de manera científica, y yo a veces hacía investigación científica sobre las peleas de Melchior y Peaches. La duración promedio era diecisiete coma tres minutos, y la intensidad promedio, tres coma cinco en una escala de uno a cinco. Esta pelea en particular llegaba a los cuatro, o incluso a los cuatro y medio.
Para distraerme, hice a un lado mi tarea y tomé el libro que el extraño gigante del bigotazo rojo me había dado. Lo sostuve frente a mi cara. Era curioso que pareciera contener mi cara completamente, sin importar si lo acercaba mucho, a pesar de que el libro en sí era pequeño. Resultaba paradójico. Y la imagen era tan clara… era como un verdadero espejo en lugar de lo que podría haber sido alguna variedad de papel de aluminio.
Lo abrí en la página siguiente a la portada. Estaba en blanco. Pasé a la siguiente. Nada. La que seguía era igual. De hecho, resultó que no había más palabras impresas en el libro que las de la portada: Cómo hacerse invisible.
Me pareció, cuanto menos, extraño. ¿Por qué razón ese hombre encorvado y raro de la librería me había recomendado un libro que tenía sólo tres palabras? ¿Por qué iba a decir que era un clásico y regalármelo? ¿Qué libro iba a circular por ahí que sólo tuviera impresa la portada y el resto en blanco? ¿Sería algún tipo de broma muy elaborada para bibliófilos?
A propósito, “bibliófilo” quiere decir “persona que ama los libros”.
El ruido que venía de la planta baja iba en aumento, y estaba cerca de alcanzar el tope de los cinco grados en la escala Strato Nyman, un nivel de intensidad que sólo había presenciado una o dos veces antes. Traté de concentrarme en el libro, aunque no había nada en particular en lo que pudiera concentrarme. No sólo carecía de palabras, sino que tampoco había números de página, ni dedicatoria o agradecimientos, ni colofón o datos de autor. El papel en sí era grueso y amarillento, y tenía un olor muy especial, como de avellanas. Pero el libro en sí no tenía ningún valor, obviamente. Decidí deshacerme de él.
Apunté con cuidado a la papelera que tengo en un rincón de mi habitación, al lado del espejo de cuerpo entero que hay junto al clóset, a unos tres metros de donde me encontraba, y lancé el libro trazando un arco. Golpeó el borde de la papelera y cayó fuera, abierto, en el piso. Suspiré y me puse de pie para recogerlo.
Cuando me agaché para levantarlo, listo para tirarlo en la papelera, vi el reflejo del libro abierto en el espejo. Fue entonces cuando me percaté de que estaba equivocado. Era obvio que no había revisado todas las páginas. Sí había algo impreso. Lo veía con claridad en el espejo.
Recogí el libro, con curiosidad por saber qué decía. Un libro con una sola página impresa era mucho más peculiar que un libro todo en blanco.
Pero cuando miré la página seguí sin ver nada.
Una vez que salí del desconcierto, hice lo que cualquier persona con mente inclinada hacia la ciencia haría: decidí repetir el experimento para poder confirmar mis observaciones.
Situé el libro frente al espejo otra vez. Como esperaba, las palabras aparecieron nuevamente. Me hallaba demasiado lejos para poder leerlas bien, el tamaño de las letras era muy pequeño, así que tuve que hincarme de rodillas y poner el libro cerca del espejo.
Había algo más que resultaba muy raro sobre las palabras. Al reflejarse aparecían al derecho. Lo cual quería decir que si las palabras estaban verdaderamente en esa página y sólo podían leerse en un espejo, habían sido impresas al revés.
Era muy extraño. Me pareció que había hecho un descubrimiento asombroso, que a Melchior le fascinaría. Estaba seguro de que él sabría explicarlo (mi padre es capaz de encontrar la explicación a casi cualquier cosa), pero esto pondría a prueba su formidable capacidad intelectual. A lo mejor se llevaría el libro a su laboratorio para experimentar con él. A lo mejor hasta me llevaría consigo, cosa que jamás hacía, pues siempre me desanimaba diciendo que me iba a aburrir.
Hice un esfuerzo por distinguir las letras. Parecía que flotaran y desaparecieran por momentos. No sabía si era algo que le sucedía al libro o a mi vista. La impresión no era muy nítida y el tipo de letra era un poco raro, serpenteante y anticuado. Poco a poco logré distinguir las palabras, pero no me sirvió de mucho para comprender el texto.
Lo copié, para recordar lo que decía. Las letras del espejo parecían vacilantes, inestables, como las imágenes de un televisor estropeado, y temía que fueran a desaparecer. Aquí está el texto, palabra por palabra:
A ti, que permaneces bajo la sombra de la mocedad,
las cosas que realmente importan
no están hechas de materia.
Las palabras esconden el papel.
El papel oculta el espacio.
Todo es vacío.
Y todas las cosas, por siempre,
de ese vacío
surgen.
No lograba captar el significado.
Pasé la página… nada. Y más allá nada, y nada y nada más. Era la única página en la que había algo escrito y… mientras la contemplaba, esa página también quedó en blanco. Las palabras desaparecieron, así sin más, ante mis ojos.
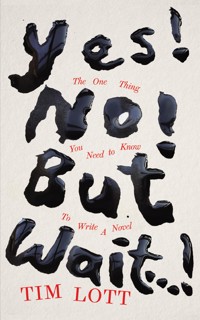













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














