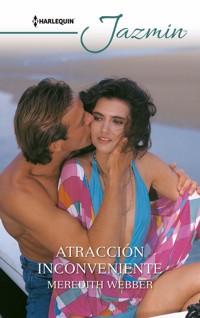2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Mitch Hammond tenía una vida muy ocupada, era un ginecólogo con la consulta muy llena, y lo último que necesitaba era que su casa también estuviera llena de obreros. Sobre todo, si la jefa de todos ellos era Riley, tan hermosa y tan decidida a hacerse con el control de su vida. Una cosa estaba clara: Mitch necesitaba poner orden en su vida y su hija necesitaba una madre, y la mejor manera de lograr ambas cosas era casarse. Riley estaba de acuerdo en que Mitch necesitaba una salvadora. Así que tenía que convencerlo de que, aunque ella no era exactamente lo que él pensaba, sí era la novia perfecta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Meredith Webber
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Como la brisa, n.º 1651 - enero 2020
Título original: Redeeming Dr Hammond
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1328-970-0
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
MITCH se colocó una almohada sobre la cara, intentando desesperadamente ahogar el ruido del despertador. Pero el maravilloso campo de hierba había desaparecido, junto con la mujer que se parecía sospechosamente a Celeste, aunque era mucho más simpática que ella.
El ruido seguía atronando sus tímpanos. Cuando se quitó la almohada de la cara y miró el despertador descubrió que solo eran las seis de la mañana.
Era la puerta. ¡Estaban llamando a la puerta!
¿Por qué no había abierto la señora Rush?
Mareado, se levantó, maldiciéndose a sí mismo por haber asistido a la fiesta de despedida de Peter y por beber litros de champán.
Con lo mal que le sentaba el champán.
Dando traspiés por el pasillo, desesperado por detener aquel timbre que lo estaba volviendo loco, Mitch se chocó con algo envuelto en una bata de franela rosa.
La señora Rush.
–¿Por qué no ha abierto? –exclamó, cerrando los ojos para evitar que el rosa fucsia de la bata lo dejara ciego.
–Es de noche –replicó la mujer–. ¿Y si es un violador?
–Que Dios me libre de las mujeres… hasta de las que aparecen en mis sueños –masculló él, abriendo el cerrojo. Tiró de la puerta, pero entonces recordó que había dos cerrojos más. La señora Rush no ahorraba en medidas de seguridad–. ¡Ya voy, ya voy! ¡Quite el dedo del timbre!
Su cabeza estaba a punto de estallar.
Cuando por fin consiguió abrir, vio una figura en el porche. Tenía tal resaca que apenas podía verla, pero intuía que era una mujer. Muy alta.
–El timbre se ha quedado atascado… Si quiere, luego puedo echarle un vistazo.
Mitch se inclinó para mirar el maldito aparato. Apretó el botón, pero no sirvió de nada. Histérico, le dio un puñetazo. Nada. Por fin, encolerizado, se acercó al cuadro de luces y empezó a tirar de los cables.
–¿Qué quiere, matarlos? –preguntó ella, pulsando un botón.
El ruido cesó. Por fin.
–¿Quién es usted? –preguntó Mitch.
–Riley Dennison –contestó la mujer.
–¿Riley Dennison? La Riley Dennison que yo conozco es más gorda que usted y tiene la voz ronca. ¡De hecho, la Riley Dennison que yo conozco es un hombre!
La extraña, que llevaba un peto vaquero y un pañuelo azul cubriéndole el pelo, era desde luego una mujer.
–Es mi padre, pero se ha hecho daño en la espalda y por eso estoy aquí –dijo, mirando su reloj–. Y no deberíamos perder el tiempo. Mi equipo llega a las siete y tengo que comprobar que las habitaciones están vacías para empezar a colocar los andamios.
–¿Cómo? –exclamó Mitch, jurándose a sí mismo que jamás volvería a probar el champán–. ¿Qué andamios?
–Para quitar el tejado.
–¿Qué tejado?
–El suyo –contestó la chica.
–¡No pueden quitarme el tejado!
–No se puede construir un segundo piso sin quitar el tejado de una casa.
–Ah, es verdad. Pero, ¿tiene que ser hoy? Es sábado.
Si añadía: «y tengo un dolor de cabeza que me voy a morir», ¿se apiadaría de él?
–Los obreros, al contrario que los médicos, trabajan los sábados –replicó ella.
Mitch se dio cuenta de que era una mujer fría y calculadora. Una bruja. Nada comprensiva, además.
–El doctor Hammond trabaja mucho –dijo la señora Rush, saliendo en defensa de su jefe.
–Sí, ya –replicó la joven, irónica.
¿No se daba cuenta de que iba a estallarle la cabeza? ¿No tenía piedad de un pobre hombre?
–De verdad, trabaja mucho.
–Y ni siquiera tiene tiempo de escuchar los mensajes del contestador, ¿no? –dijo entonces la del peto vaquero.
–¿Ha dejado un mensaje para decir que llegaría antes del amanecer?
La señora Rush desapareció. Lo del miedo a la oscuridad, lo entendía. Pero que le diera miedo el contestador… ¿Cuántas veces iba a tener que decirle que solo era una máquina y no se comía a nadie?
En tres zancadas, Mitch se acercó al teléfono. Efectivamente, la lucecita roja del contestador estaba encendida, y allí estaba el mensaje del auténtico Riley Dennison:
–Parece que va a llover la semana que viene, doctor Hammond. Yo tengo un problema en la espalda, pero mi equipo estará allí mañana a las seis para empezar con el tejado.
La mujer del peto vaquero estaba tras él, mirándolo con expresión engreída. Tenía los ojos de un color raro, azul grisáceo. Y brillaban mucho. Se estaba riendo de él.
–¿Por dónde piensa empezar? Su padre me dijo que no tendrían que quitar todo el tejado, solo una parte.
La nueva Riley sacó un plano del bolsillo y señaló algo. Mitch se acercó, aunque hubiera preferido dar un paso atrás porque el instinto le decía que aquella mujer iba a estropearle el día.
–Por la habitación pequeña. El tejado del dormitorio principal no se tocará por el momento, pero creo que mi padre también le recomendó cambiar a su hija de habitación. Por el polvo.
–Puede dormir en la mía cuando me marche –dijo entonces la señora Rush, que había vuelto sin que la oyeran.
Pero Mitch no tenía la cabeza como para preguntar qué había querido decir con eso de «cuando me marche».
–Muy bien. Como solo van a colocar los andamios, no hay prisa por sacar las cosas de las habitaciones. La señora Rush lo hará más tarde.
La mujer de los ojos azul grisáceo lo miró, irónica.
–Cuando estemos trabajando, nadie podrá entrar en esa habitación. De hecho, estará cerrada y yo tendré la llave porque si se cae una herramienta podría matar a alguien. Pensé que los médicos eran más listos.
Y también se supone que su oficio consiste en salvar vidas, no en tener pensamientos criminales. Pero Mitch no tenía un buen día.
–En esa habitación no hay casi nada que pueda estropearse.
–Vamos a echar un vistazo –sugirió Riley Dennison que, sin esperarlo, se dirigió a la habitación como si estuviera en su propia casa.
–Pase, pase. No se corte –murmuró él.
Olivia, a la que el ruido había despertado, se acercó a investigar.
–¿Qué es esto? ¿El santuario de la «diosa del sexo»? –exclamó Riley.
Mitch hizo la misma mueca que había hecho cuando leyó esa frase en los periódicos. Y cuando asomó la cabeza en aquella habitación en la que nunca entraba, tuvo que admitir que parecía un santuario.
–¡Señora Rush!
Olivia, asustada, se puso a llorar y Mitch la tomó en brazos, pero la señora Rush no apareció.
–Hay que sacar todo esto de aquí. Si lo quiere por alguna perversa razón, habrá que guardarlo en otro sitio –dijo Riley, señalando los vestidos de fiesta, colocados como en una exposición.
–¡No puede entrar ahí! –gritó Olivia.
Mitch no sabía qué hacía todo eso allí y por qué no se habían librado de ello años antes.
–¿Cree que va a volver? –preguntó Riley entonces.
–¡No es asunto suyo! Usted está aquí para hacer una obra.
–En cuanto haya limpiado esta habitación –replicó ella, descarada. Después, se volvió hacia Olivia–. ¿Quieres jugar con los vestidos?
Mitch sujetó a su hija, que intentaba bajar al suelo. Sin duda, para entrar en la habitación prohibida. Pero la niña le dio una patada en la entrepierna para demostrarle que, o la bajaba, o la liaba.
–¿Son los vestidos de mi mamá?
–Supongo que sí –contestó Riley–. Bonitos, ¿verdad?
Olivia asintió, alargando el bracito para tocar uno de los brillantes disfraces.
–¿Puedo jugar con ellos, papá?
Era tan inocente, tan dulce, con los ojitos azules llenos de esperanza, los rizos dorados como un marco para su carita… Pero no tenía ninguna duda de que si le decía que no, los gritos dejarían noqueada a la del peto.
–Puedes elegir un par de ellos para jugar. El resto habrá que guardarlos.
Los ojos de su hija se endurecieron, pero antes de que tuviera tiempo de corregir «un par de ellos» por «seis o siete», Riley tomó el asunto en sus manos.
–Podemos guardar el resto en una caja con naftalina. Y cuando seas mayor, podrías ponértelos para ir a bailar.
Por alguna razón, Olivia, que jamás había entendido el término «llegar a un acuerdo», pareció aceptar la idea.
–¿Qué es «natalina»?
–Es una cosa para que las polillas no se coman la ropa –contestó Riley–. ¿Por qué no vas a pedírsela a la señora Rush? Y nos harán falta cajas o maletas.
Olivia salió corriendo y Mitch, asombrado por el comportamiento de su hija y celoso por la capacidad de aquella extraña para conquistarla, se cruzó de brazos.
–Está aquí para quitar el tejado –le recordó.
–Como si usted fuese a dejar que lo olvidara –replicó ella–. Pero quiero esta habitación limpia antes de que lleguen mis hombres. Podemos meter todo esto en su dormitorio para que la señora Rush lo organice.
Sin esperar respuesta, tomó un montón de vestidos y se dirigió a su habitación. Donde tropezó con sus pantalones, que estaban en el suelo.
–¿Tenía prisa anoche? –preguntó, sarcástica–. Espero que no haya ninguna mujer escondida en el cuarto de baño.
Mitch abrió la boca para decir que en su baño no había nadie, que no era asunto suyo y que se había quitado la ropa a toda prisa porque… tenía prisa. Pero la del peto lo ponía tan nervioso que se le quedaban las palabras atragantadas.
Ella tiró los vestidos sobre su cama, el último sitio en el que quería algún recordatorio de Celeste, y se volvió para que él dejase los suyos.
Solo que Mitch no llevaba nada en las manos, demasiado sorprendido como para hacer algo más que seguirla.
–Se supone que tiene que ayudarme. Es más, debería haberlo hecho usted. ¿Dónde vamos a poner la cama de su hija? ¿Cerca de la ventana?
–No puede dormir aquí… –protestó él.
–Ah, claro, no quiere que le estropee sus… diversiones nocturnas.
–¡No! Es que no quiero despertarla por la noche. Soy médico y las pacientes me llaman cuando tienen algún problema.
–Puede bajar el volumen del teléfono. ¿A la «diosa del sexo» no la despertaba?
–¿Quiere dejar de referirse a mi mujer… mi ex mujer, de esa forma?
Riley se encogió de hombros.
–Así es como la llamaban en los periódicos.
–Me da igual cómo la llamen en los periódicos. Si la oigo decir eso delante de la niña…
–¿La niña? ¿Es que no tiene nombre? ¿No se llama Olivia?
Mitch apretó los puños. ¿La pena por asesinato sería más leve cuando se tenía justificación? En aquel momento, una celda no le parecía tan mal sitio. Además, para cuando saliera de la cárcel, se le habría pasado la resaca. Y a lo mejor Olivia se había casado con un gran abogado, dispuesto a darle todos los caprichos.
Eso, si tener un padre convicto por asesinato, añadido al feroz carácter de la niña, no hacía que el abogado se lo pensara dos veces.
–No se moleste en ayudarme. Otros sesenta viajes y habré terminado
Riley Dennison había debido salir de la habitación mientras él se perdía en unos pensamientos manchados de sangre y estaba de nuevo frente a él, cargada de vestidos. Cualquier posibilidad de volver a la cama, destrozada para siempre.
¡Menudo fin de semana libre!
–Ya voy, ya voy.
Con la cabeza como un tambor y la boca seca, Mitch siguió a aquella irritante mujer y la ayudó a cargar vestidos.
Cuando Olivia entró para decir que la señora Rush estaba buscando cajas, Riley le pidió que los ayudara llevando zapatos.
¿Zapatos? Mitch miró en el armario. ¿Tantos zapatos tenía Celeste que había podido dejar atrás varias docenas?
–A lo mejor no pegaban con su nuevo estilo de vida –murmuró la descarada operaria, como si hubiera leído sus pensamientos.
–No es asunto suyo.
Riley sacó unas sandalias doradas del armario.
–Mira, cielo, podrías jugar con esto –le dijo a Olivia.
Los ojos de la niña se iluminaron.
–¡Qué bonitas!
Al ver que su hija, normalmente imposible, se emocionaba al ver un simple par de sandalias, Mitch se sintió viejo y triste.
–Llévate estos vestidos para jugar a las mamás.
–¿A las mamás? –repitió él, incrédulo.
–Es importante para ella, considerando que no tiene una. ¿Era una compradora compulsiva?
–La gente le regalaba ropa. Los diseñadores y las tiendas –explicó Mitch, sintiendo que debía defender a Celeste.
Pero, por la cara que puso la operaria, lo de los «regalos» le sonaba sospechoso.
¿Lo sería?
Mitch se dio cuenta de que le daba igual. Y esa repentina lucidez casi hizo que olvidara la resaca.
Casi.
–Acabo de oír a mis hombres, así que tendrá que seguir usted solito. Después lo ayudaré con la cama. Podemos ponerla en la habitación de Olivia cuando lleve la de la niña a la suya. Cubierta con sábanas, no se estropeará.
Él iba a protestar, pero Riley Dennison no tenía tiempo para discutir. Tomando a Olivia de la mano, la llevó hacia la puerta.
–Ven conmigo. Si no te acercas mucho, puedes ver a los chicos colocando el andamio.
Mitch recordó entonces lo de «la herramienta que podía matar a alguien» y, con los vestidos apretados contra el pecho, corrió tras las dos mujeres.
–No quiero que salga. Podría hacerse daño.
Olivia apretó los labios, a punto de liarla, pero Riley se adelantó.
–No soy idiota, doctor Hammond. No voy a dejar que se haga daño. Pero como mis hombres van a estar aquí dos meses, será mejor que los conozca.
Y, sin esperar respuesta, se dio la vuelta.
Mitch se rindió, preguntándose si poniendo todos aquellos vestidos a un lado de la cama, podría echarse durante media hora. Necesitaba dormir media hora más. Solo media hora.
Quizá cuando se despertase, aquello no habría sido más que un mal sueño.
–Tengo un casco especial que puedes ponerte cuando quieras –estaba diciéndole Riley a la niña, acariciando sus rizos dorados.
Tener que crecer con un ama de llaves timorata, un padre que obviamente bebía demasiado, y una «diosa del sexo» que la había abandonado para marcharse a Hollywood no debía de ser nada fácil.
Hadyn y Bert estaban descargando andamios, pero se detuvieron para darle la mano a la «nueva ayudante» de Riley.
–Encantado de conocerte –sonrió Hadyn, antes de volverse hacia su jefa–. ¿Vamos a usar las tejas o tenemos que ponerlas nuevas?
–Nuevas. Esta casa es vieja y será lo mejor. Y quiero que pongáis una red de seguridad. La niña vive aquí y no quiero correr riesgos. Además, si tenemos que fiarnos de su padre…
–Muy bien, jefa –dijo Bert.
–Vamos, Olivia, tenemos que decirles dónde montar el andamio. ¿Qué ventana es esa?
–La del dormitorio de mi papá.
Estupendo, pensó Riley. Que intentara dormir la resaca con las tejas cayendo sobre su cabeza.
–¿Quieres quedarte en el camión o prefieres entrar en casa?
Olivia eligió el camión y Riley la sentó tras el volante, desde donde podía observar las operaciones como si estuviera en el cine.
Dos horas más tarde, el andamio estaba colocado y la red de seguridad, en su sitio.
La niña había perdido todo interés por el asunto una hora antes y Riley la llevó dentro de la casa, advirtiéndole que no debía salir sin avisar.
–¿Por qué?
–Porque no tengo aquí el casco pequeñito y no quiero que te pase nada. Mira, haré una marca de tiza. Cuando salgas, te pones en esta marca y así, yo sabré que quieres salir.
–Vale. ¿Puedo jugar con la tiza?
El ogro de su padre se quejaría, seguro. Pero la tiza se iba con agua.
Lo encontró en el pasillo, tirando de la cama.
–Le dije que lo ayudaría –le recordó Riley, levantando la cama de un lado.
Unos ojos oscuros, que debían de ser atractivos cuando no estaban inyectados en sangre, se clavaron en ella.
–Vamos a llevarla a mi dormitorio. Olivia puede dormir en esta cama y nos ahorraremos mover dos.
Riley dejó caer la cama al suelo. Un error, porque cayó directamente sobre el pie del hombre.
Por supuesto, débil que era, se puso a dar botes, pero ella ignoró sus gritos de dolor.
–¿Y cómo va a dormir en una cama extraña? Además de todo el lío de cambios, obligarla a dormir en una cama que no es la suya…
–¡No voy a obligarla a nada! –gritó Mitch controlando sus manos, que iban directamente al cuello de la operaria.
En lugar de estrangularla, levantó su lado de la cama y ella hizo lo mismo, pero cuando se dirigió al dormitorio de Olivia, Mitch no protestó.
Riley sonrió, satisfecha. La cama de la niña era mucho más bonita que la sencilla cama de metal de la habitación pequeña.
–Ahora vamos a mover esta. El colchón primero.
–Aquí las órdenes las doy yo –replicó él. A pesar de eso, levantó el colchón con más facilidad de la que Riley habría imaginado y salió con él del dormitorio, muy digno.
–¿Quieres elegir algunos de tus juguetes para llevarlos a la habitación de tu papá?
–No, gracias –contestó Olivia.
–¿No quieres ningún juguete?
–No, gracias –repitió la niña. Después, salió corriendo para buscar a su padre.
A la hora de la comida, los hombres habían terminado. Quitaron las tejas más deterioradas y colocaron lonas sobre los huecos. Dos meses después, habría un segundo piso, pero hasta entonces, las lonas evitarían que entrase el agua de la lluvia.
Mitch, contento de que la actividad tuviera lugar fuera de la casa, se sentó frente a la televisión. La señora Rush estaba guardando vestidos en cajas y Olivia estaba otra vez con su nueva amiga.
Era su fin de semana libre y pensaba descansar un poco. Y eso incluía ver un partido de fútbol.
Su hija entró en el salón en ese momento.
–Riley quiere verte. Tiene que quitar la luz.
Adiós al partido de fútbol.
–¿Y por qué tiene que quitar la luz? –exclamó. Entonces, se dio cuenta de que no debería gritar a su hija, sino a la maldita operaria–. ¿Dónde está?
–Fuera.
–Pensaba que hoy solo iban a colocar el andamio –le espetó a la causante de todos sus problemas.
–Eso ya lo hemos hecho. Pero no podemos empezar a trabajar hasta que hayamos comprobado la instalación eléctrica.
–¿La instalación eléctrica?
–Mi padre le advirtió que debían mudarse hasta que terminasen las obras, pero parece que no le ha hecho caso.
–¿Y qué piensa, destrozarme la vida por ello?
Riley Dennison tuvo la cara de sonreír.
–No creo que dejarle sin luz durante una hora sea destrozarle la vida. ¿Por qué no va a dar un paseo con su hija? Así se le pasará la resaca.
–Vamos al parque, papá –le rogó la niña antes de que Mitch pudiera decirle a aquella metomentodo que se metiera en sus asuntos.
–Muy bien. Dile a la señora Rush que nos vamos al parque.
Pero no quería que Riley Dennison pensara que le había gustado la sugerencia y le lanzó una mirada iracunda antes de entrar en la casa.