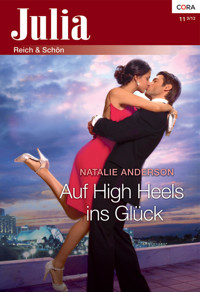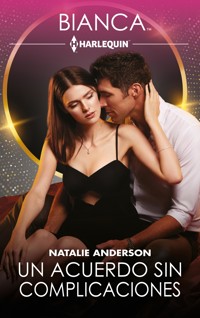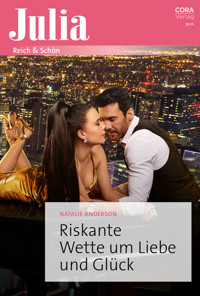4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Con este anillo… Natalie Anderson Ana no se podía creer su buena suerte cuando el irresistiblemente sexy Sebastian Rentoul le propuso matrimonio. Él no la hacía sentir como una larguirucha desgarbada y torpe, sino como una supermodelo despampanante y deseable. Hasta que se dio cuenta de que ser su mujer no significaba tener su amor. ¿Rojo o negro? Cat Schield Missy Ward era la secretaria eficiente y discreta de Sebastian Case. Pero nada más llegar a Las Vegas, la recatada profesional se transformó por completo. Pasó de ser una chica del montón a una mujer arrebatadora, sensual e irresistible. Y Sebastian, que jamás la había visto como una mujer, quedó bajo el influjo de sus encantos. Pasión en Hollywood Jules Bennett ¿Quién era la exótica belleza que iba del brazo del atractivo Bronson Dane, el playboy y productor cinematográfico? Era Mia Spinelli, de la que se rumoreaba que había sido la amante de su jefe anterior, el enemigo de Bronson desde hacía muchos años. Ahora, ella era la asistente personal de la madre de Bronson. ¿Estaba Mia asistiendo también íntimamente a Bronson?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 407 - marzo 2019
© 2010 Natalie Anderson
Con este anillo…
Título original: To Love, Honour and Disobey
© 2011 Catherine Schield
¿Rojo o negro?
Título original: A Win-Win Proposition
© 2012 Jules Bennett
Pasión en Hollywood
Título original: Caught in the Spotlight
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011,2012 y 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, c aracteres, lu gares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-963-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Con este anillo…
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
¿Rojo o negro?
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Pasion en Hollywood
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
No sabía qué haría con tantas fotos. Había cientos, y no quería deshacerse de ninguna. África era todo lo que había esperado: salvaje, enorme y calurosa. Pretendía inmortalizar cada recuerdo para revivir aquella sensación de libertad una vez en casa.
Incluso en esos momentos, con la camioneta parada junto a la carretera a las afueras de Arusha, la cámara estaba preparada para disparar. Sacó la cabeza por la ventanilla y vio a Bundy, el sonriente conductor, hablando con un extraño que estaba de espaldas.
Ana también sonrió. El amigo de Bundy era todo masculinidad y se deleitó en la primera sensación placentera que experimentaba ante la visión de un hombre en casi un año. Por un instante sintió una punzada en el estómago mientras se preguntaba, «¿y si…?». Se incorporó en el asiento y buscó un mejor ángulo de visión. Definitivamente, «¿y si…?»
Soltó una carcajada. Fantástico, volvía a ser normal. Por fin volvía a sentir excitación sexual. Alzó la cámara, disparó un par de veces y accionó el zoom.
Los pantalones vaqueros cortos dejaban ver unas bronceadas piernas y prometían unos torneados muslos. Las manos apoyadas en las estrechas caderas acentuaban un grandioso trasero. Pero fueron los hombros los que llamaron su atención. El torso formaba un perfecto triángulo invertido. Los hombros eran anchos y fuertes, hechos para apoyarse en ellos. Poseía un físico de los que hacían sentirse ultra femenina a una mujer y, dada su estatura, necesitaba un hombre muy grande para sentirse femenina. Desgraciadamente no abundaban y, si encontraba alguno, nunca se interesaba en ella. Por algún motivo, a los hombres grandes les gustaban las mujeres pequeñitas. No obstante, en esos momentos se limitó a disfrutar de la fantasía. El extraño llevaba los cabellos muy cortos, un corte casi militar. Al pensar en la sensación de acariciarlos, sintió un cosquilleo en la punta de los dedos. Interesante.
Cambió la cámara de mano y movió los agarrotados dedos. Sexo. En realidad estaba pensando en sexo.
A punto de echarse a reír de nuevo, hizo otra foto. Era una tontería, pero le encantaba la sensación de libertad que le permitía disfrutar de un hermoso ejemplar masculino. No hubiera creído que pudiera volver a sucederle. Tras el infierno del año transcurrido, era estupendo descubrir que sí. Sólo le quedaba regresar a Londres y terminar con el papeleo. Al fin podría proseguir con su vida. Y acababa de recibir la prueba definitiva de su recuperación y del regreso de la chispa de la vida… y de su libido.
Bundy se volvió y ambos hombres se dirigieron a la parte delantera de la camioneta, donde ya no pudo verles. Pero no importó. Sonrió al contemplar en la pantalla de la cámara las imágenes de la vista trasera más hermosa que hubiera visto jamás.
Sonrió. Al fin, lo había superado.
Sonó un golpe sordo y la camioneta dio un salto. Estaban otra vez en marcha. Sus compañeros de viaje saludaron en voz alta. Aún necesitó unos segundos para comprender que había alguien nuevo al que todos saludaban. El extraño se aproximaba por el pasillo, lentamente, hacia ella. Su mirada era directa, despiadada e inescrutable.
Ana jamás habría creído posible quedarse helada a causa de una llamarada de calor. Era incapaz de moverse, de pensar, ni de creerse lo que veían sus ojos. Aun así, consiguió seguir respirando y, con gran tristeza, no pudo negar lo que estaba viendo.
–¿Seb? –¿De verdad lo había dicho en voz alta?
Era él al que había visto con pantalones cortos y una camiseta que resaltaba los anchos hombros. Era él al que había visto con el pelo cortado al estilo militar. Era él el extraño tan alto y que hacía reír a Bundy.
Era él el inspirador de la refrescante fantasía. La primera que había tenido en meses.
Pestañeó con la esperanza de haber visto visiones.
Pero no. Era Sebastian.
Había estado devorando con los ojos a su ex.
Sebastian Rentoul. El revolcón de una sola noche. La aventura de una sola semana. El protagonista de la precipitada boda.
Su marido. El padre de su bebé.
El marido que había mentido. El bebé que había muerto.
Miles de imágenes se abrieron paso en su mente. El calor y la luz del bar, el latido del corazón al sentirlo tan cerca, la lujuria de la caricia, la risa ante las tonterías compartidas. La ira al descubrir el engaño. La angustia de la solitaria pérdida.
Ni siquiera se le había concedido la dicha de conocer al bebé. Si lo pensaba bien, tampoco había conocido a su marido. El hombre del que se había enamorado era una falacia, una fantasía del anhelo de su mente y corazón.
Le enfurecía pensar en lo estúpida que había sido. El dolor resultante casi la había matado.
«Resiste, Ana. Resiste».
Y lo había hecho. Aquello pertenecía al pasado y no iba a desmoronarse sólo por verlo. Él sólo conocía una parte de la historia. Pestañeó de nuevo, Sebastian se acercaba a ella. Se apresuró a esconder todos los recuerdos y las emociones en su prisión interna y apagó la cámara. No quería que viera las últimas fotos.
Bajó la vista y se quitó el anillo de casada. Lo último que deseaba era que descubriera que seguía llevando el anillo. No se lo había quitado, aunque varias veces había estado a punto de hacerlo. Por otro lado, para una viajera solitaria era más seguro aparentar estar casada.
Guardó el anillo en la funda de la cámara. La mano bronceada revelaba la marca, pero seguramente no se daría cuenta. No iba a acercarse tanto.
Estaba prácticamente a su lado y la miraba con una sonrisa en el rostro. No era la sonrisa devastadora que había exhibido aquella primera noche, aun así, bastó para que la temperatura le subiera varios grados. No era justo que un tipo así tuviera semejante don.
Ana le dedicó una radiante sonrisa que ocultaba el hecho de que por dentro estaba hecha pedazos. El orgullo le dictaba mantener la compostura.
–¡Vaya, Sebastian! –la voz sonó entrecortada.
Increíble. Él la miraba como si estuviera en su ambiente. Como si hubiera estado de safari en África un mes. Incluso estaba bronceado, aunque sabía que con sólo unos segundos al sol, su piel adquiría ese maravilloso bronceado. Sucedió en Gibraltar. No quería pensar en ello otra vez. El calor proveniente de cada rincón de su cuerpo se concentró en el centro.
–Ana –él no parecía agitado sino tranquilo. Señaló un asiento vacío junto a ella–. ¿Puedo?
–Por supuesto –ella seguía sonriendo–. Por favor.
El latido del corazón se intensificó mientras se apartaba de él todo lo que podía.
No podía ser. No podía estar allí. Y no podía pensar en… en lo que había estado pensando.
–Qué curioso verte aquí –continuó–. En África.
–Menuda casualidad, ¿verdad? –él se sentó y le dedicó una traviesa sonrisa.
–Desde luego –contestó ella en un tono de voz que evidenciaba que no se lo creía–. ¿Quién te dijo que estaba aquí?
–Nadie –se defendió él con gesto inocente–. De verdad que ha sido casualidad.
Sí, claro.
–Por cierto –Sebastian se volvió hacia ella, mirándola demasiado intensamente, sentándose demasiado cerca–, recibí los papeles del divorcio.
–¿Y los has firmado? –Ana intensificó la dulzura de su sonrisa.
Por favor, por favor, por favor. Si los había firmado, todo habría terminado.
–Aún no.
Ella se sintió desfallecer.
–Quería verte primero.
–¿Y eso? –ya estaba todo dicho y hecho. Aunque en realidad nada había sido dicho ni hecho, y así prefería que continuara.
No necesitaban un recordatorio póstumo. Habían cometido un estúpido y loco error, y lo mejor sería pasar página y seguir adelante. Lejos el uno del otro, y lo más rápidamente posible, dado cómo empezaba a reaccionar su cuerpo ante la presencia de Sebastian.
Sebastian respiró hondo un par de veces e intentó aclarar sus ideas. No se la había imaginado con ese aspecto. En los meses transcurridos, se la había imaginado pálida, tímida, conformista.
Pero se había encontrado a una mujer bronceada, con los cabellos más largos y vestida únicamente con unos pantalones cortos y un top. Tenía un aspecto fresco, brillante y confiado.
Cierto que había sufrido una impresión al verlo. Lo había visto reflejado en su rostro en el instante en que lo había reconocido, y no había sido una expresión de felicidad. Sin embargo enseguida le había sonreído, con la mirada turbia, pero con una increíble sonrisa.
–Quería verte. Quería… –dudó un instante.
Lo suyo había acabado muy mal. Antes de cumplirse una semana de la boda habían tenido una terrible bronca y ella se había marchado. Todo había sido culpa suya. Al principio se había sentido aliviado, pero después había empezado a dudar.
–Quería asegurarme de que estabas bien.
Recibir noticias suyas había supuesto un alivio, aunque los papeles del divorcio no habían bastado. No podía firmarlos sin más y olvidarse de todo. Necesitaba verla en persona. En su vida no se había lamentado de casi nada, pero sí lamentaba aquella semana más que nada en el mundo.
–Bueno –la rígida sonrisa no se movió–, como puedes ver, Sebastian, estoy bien.
El ligero tono de desafío en la voz le recorrió las venas como si le hubiesen inyectado un virus mortal. El fornido cuerpo reaccionó de inmediato. ¿Sería capaz de luchar contra ello, construirse alguna defensa, o sucumbiría nuevamente a la enfermedad?
–Sí –asintió él a su pesar–. Lo estás.
En realidad estaba más que bien. Se lo decía el cosquilleo que sentía en su interior, el calor ascendente. A pesar de mirarla a los ojos, cada una de las células de su cuerpo absorbía las esbeltas curvas y las increíblemente largas piernas que mostraban los cortos, muy cortos, pantalones.
Los recuerdos se revelaron. Recuerdos que había enterrado. El olor, la risa, el brillo de sus ojos y la suavidad de su piel. Y su corazón.
Se sentía arder. Bueno, estaban en África, ¿no? No sería por ella. Se debía al calor seco e implacable de un continente sumido casi perpetuamente en la sequía.
Aunque no era del todo exacto. No sólo ardía. Se había puesto duro, aunque de inmediato suprimió la inesperada oleada de deseo. Desde luego no estaba dispuesto a volver a caer. Recordó aquella semana con los precipitados y borrosos acontecimientos que habían vaciado sus pulmones de aire y su cabeza de sentido común. Ni siquiera con el paso del tiempo era capaz de comprender cómo había sucedido. Cómo había sido capaz de cometer tal estupidez.
Volvió a fijarse en ella y sintió la tirantez en su interior. Lo supo de inmediato. Interés sexual, compatibilidad física, lujuria instantánea. Podía llamarlo como quisiera, lo compartían a raudales, pero no compartían nada más, ni siquiera el menor interés.
Tuvo una ligera sensación de pánico. Ya la había visto. Estaba bien, claramente bien. Pero se encontraba atrapado junto a ella en una camioneta, y lo estaría durante una semana. «No muy bien planeado, Seb». Sintió el impulso de gritarle al conductor que parara, pero estaban lejos de la civilización y se dirigían hacia una reserva salvaje. Muy bien, se sentaría un poco más apartado de ella. Podría controlarlo, ¿no?, podría controlar sus impulsos más alocados y animales. ¿Acaso no había pasado el último año descubriendo el significado de la disciplina?
Ana miró por la ventana y pestañeó. Intentaba que la niebla no invadiera su mente. Lo había olvidado. Más bien se había obligado a sí misma a olvidar. Había sido la única manera de eliminar la jaqueca: anular la electricidad entre ellos. Pero había regresado, como un destello, antes de siquiera reconocerlo, haciendo que sintiera deseos hacia él.
Su casi metro noventa y siete hacía que fuera prácticamente imposible ignorar la presencia de Sebastian. Y la altura no era más que el comienzo, pero ahí acababan todas sus similitudes. Si se añadía el resto del cuerpo de Seb, la sonrisa y los ojos de un color azul glacial, se conseguía un conjunto espectacular, algo que, desde luego, no podía decirse de ella. Era demasiado alta, demasiado angulosa, demasiado tímida. Y había algo más en Seb, algo que trascendía lo físico. Una autoridad no pronunciada, confianza. Lo tenía todo bajo control.
Alguien a quien todos decían que sí. Pero ella no estaba dispuesta a que volviera a controlarles a ambos como durante aquella semana. Ya no había ningún «ambos».
Sintió renacer la confianza. Ya no era la bobalicona que había conocido Seb. En realidad, las renovadas fuerzas que poseía eran consecuencia de sus atenciones. Quizás no hubiera habido nada más, pero la arrolladora pasión había sido algo a lo que aferrarse. Nadie la había deseado jamás de ese modo. Por primera vez en su vida se había sentido hermosa. Era una lástima que sucediera lo que sucedió, pero había aprendido la lección. Había pasado página, decidida a valorarse más. Debería agradecerle haber encendido la mecha, el fuego que le había permitido finalmente tomar el mando de su vida.
–¿Te has unido a la expedición?
–Sí.
–Casi ha acabado –no se molestó en ocultar el alivio que sentía.
–Me quedaré un poco más –él sonrió como si conociera sus sentimientos y comprendiera su alivio–. Voy a hacer algo de turismo por mi cuenta.
–Genial –ella, mientras tanto, estaría de regreso en el avión y alejándose de su vida. Sin embargo, antes tenían toda una semana por delante.
Ordenó sus pensamientos. No deberían relacionarse demasiado y podrían sentarse separados. A pesar de la estrechez de la camioneta, si se esforzaba por relacionarse con algún otro pasajero, podría ocultarse de él. Sin embargo, se había mantenido apartada de todos, disfrutando del paisaje y de su libertad.
La camioneta continuó saltando por la carretera, alejándose del poblado. Por primera vez, Bundy parecía tener prisa y Ana se concentró en el paisaje mientras disfrutaba de la brisa que le refrescaba la piel. La camioneta era un viejo camión militar reconvertido y el techo estaba recogido para que pudieran disfrutar de las vistas, y de paso cocerse lentamente bajo el sol. Sin embargo en esos momentos no se sentía cocer a fuego lento sino asar en la parrilla.
El estallido fue fuerte. Ana se vio lanzada hacia delante y se golpeó la cabeza contra el asiento de delante justo antes de ser propulsada hacia atrás.
–¡Oh! –exclamó principalmente a causa del susto.
A su alrededor se oían juramentos. Bundy gritó una disculpa y explicó que habían sufrido un pinchazo. Ana cerró los ojos, mareada.
Unos dedos la agarraron por los hombros. Piel contra piel. La impresión le aceleró el corazón y cerró los ojos con más fuerza, negándose a admitir lo que sentía.
–Ana, ¿estás bien?
Ella no contestó.
–¿Ana? –los dedos de Seb le acariciaron el brazo, provocándole un incendio en cada punto que tocaban. Era increíble que no hubiera humo.
Al fin abrió los ojos y lo miró fijamente al rostro, tan familiar y al mismo tiempo tan desconocido. Estaba más delgado y la miraba… demasiado intensamente. Sus miradas se fundieron y de inmediato se silenciaron las voces a su alrededor. No oía nada más que el rugir de la sangre en los oídos. Había pasado mucho tiempo. Mucho tiempo desde que los dedos de sus pies se habían encogido de puro placer. Mucho tiempo desde que hubiera sentido esa inquietud en su interior.
El cerebro estaba cada vez más espeso, pero la sangre fluía cada vez más líquida. Se estaba derritiendo, el núcleo se descongelaba como un capullo de rosa ante la pasión que en una ocasión le había vuelto loca. La pasión de Seb.
Abrió la boca, pero fue incapaz de pronunciar sonido alguno. Hechizada, contempló los azules ojos. El gélido azul reflejaba el sobresalto, pero entonces las pupilas comenzaron a dilatarse y la oscuridad engulló el hielo. Percibió la tensión a medida que los diminutos músculos entornaban casi imperceptiblemente los párpados.
Sus propios ojos estaban abiertos de par en par. Era incapaz de pestañear, incapaz de respirar.
Tras lo que pareció una eternidad, la atención de Seb se esfumó. Lo sintió en la mirada. Lo leyó en su mente y, durante un fugaz instante, lo deseó.
Deseó un beso.
Se irguió apartándose de él. Debía haber sido por la contusión. Era la única explicación a ese momento de alucinación.
Seb apartó la mano y pronunció la palabra que una vez había ansiado oír de sus labios:
–Lo siento.
Ella también. Sentía que hubiera regresado a su vida. Y sentía aún más que su cuerpo pareciera alegrarse por ello.
–Voy a echar una mano con la rueda.
–Estupendo –Ana volvió a dibujar una sonrisa en su rostro como si nada hubiera sucedido.
Una semana con Seb. Podría controlarlo. Sin duda podría. Sin ningún problema.
Capítulo Dos
Ana se obligó a recordar que, aunque Sebastian Rentoul le había hecho sentirse realmente deseada por primera vez en la vida, también había sido el causante de la peor de sus angustias, de la llama que había ardido en su interior hasta que no quedó nada más que las frías cenizas. La pérdida le había dejado sin aliento, sin sangre. Y él no tenía ni idea.
Lo único que le importaba era su trabajo. Haría lo que fuera por ascender, ¿no era ése el motivo por el que le había hecho todo aquello? No había sido más que un revolcón. Una escapada de fin de semana que había culminado en boda. La había hechizado. Embriagada por el deseo de Seb hacia ella, por lo bien que se había sentido en sus brazos, por una vez no se había sentido demasiado alta y torpe. La relación había sido tan física que su habitual reticencia no había importado. Habían estado demasiado ocupados para hablar. Y ella, privada de aliento y de cerebro, había accedido, excitada ante el futuro que les aguardaba.
Sin embargo, aquello había durado menos de una semana. Porque a su regreso a Londres había averiguado lo del ascenso de Seb, el que había dependido de que sentara la cabeza. No se había enamorado locamente de ella. Simplemente necesitaba una esposa, y ella había sido el maleable revolcón del momento. Ingenua y estúpida.
Él ni siquiera se había molestado en negarlo, reconociendo fríamente que no creía en el matrimonio, que jamás había pretendido que durara eternamente. Y así descubrió, demasiado tarde, que la vida era su juego. Era un playboy. Sebastian Rentoul conseguía todo lo que deseaba, y a todos. Había sido una conversación corta y violenta. Ella se había marchado. Pero lo peor aún estaría por llegar.
Por tanto no le llevó más de treinta segundos decidir por qué no tenía la menor intención de volver a repetir el error. Treinta minutos después, cambiada la rueda, Seb regresó al asiento junto a ella, provocándole que el pulso se le acelerara de nuevo.
–¿Qué tal va el trabajo?
–Bien –él la miró con ironía–. Tengo muchos casos. Trabajo hasta muy tarde.
Y seguro que estaba de fiesta hasta mucho más tarde aún. Le había impresionado descubrir que era abogado. Pero Seb no llevaba peluca y túnica, ni defendía a los inocentes. Era abogado de divorcios. Representaba a personas de la alta sociedad inmersas en la amargura de una separación.
Seb se ponía en acción, dividía y conquistaba, y se aseguraba de que el cliente conservara la casa o que el adúltero se librara de pagar la pensión alimenticia. Conocedora de su poder de persuasión, sabía que estaba desperdiciando su talento. Debería defender casos criminales. Sería capaz de lograr la absolución aunque el acusado hubiera sido grabado y las pruebas de ADN respaldaran su culpabilidad.
–¿Conseguiste que te hicieran socio?
Por eso se había casado con ella. No porque se hubiera enamorado perdida y apasionadamente, como se había enamorado ella de él. No porque se hubiera visto arrastrado por una especie de locura. No, sus motivos habían sido mucho más terrenales. El bufete al que pertenecía sostenía la arcaica creencia de que los socios debían tener una vida familiar respetable y estable, muy lejos de su vida de playboy.
Debería haberse dado cuenta antes de la mentira. La había elegido en un bar, ¿así se empezaba una relación seria? En cuestión de minutos la había seducido por completo, tal y como hacía cada semana con una mujer diferente. Pero ella había sido tan ingenua, y estaba tan necesitada que, cuando él le había dicho que era especial, se lo había creído. Había sido tan estúpida como para subirse a un avión rumbo a una isla hecha para el sexo. Una isla en la que, llegado el caso, uno podía casarse.
Había necesitado creer desesperadamente que alguien podía enamorarse de ella. Sin embargo, una infancia sin amor y repleta de soledad le hacía cosas extrañas a una persona.
–Sí –Seb suspiró–. Cumplo todos los requisitos, ¿no? Tengo una esposa y triunfaré.
–Tú no tienes ninguna esposa.
–Sí, la tengo –contestó él mientras alzaba una mano para mostrar el anillo de boda.
–¿Otra? –exclamó ella imperturbable–. Por Dios bendito, eres un bígamo.
Él soltó una carcajada y Ana aprovechó para estudiar su rostro con todo detalle. Los carnosos labios se separaron, los dientes centellearon y los ojos se iluminaron. Y el fresco sonido de la risa la inundó de calor. A su pesar, no pudo evitar responder a esa sonrisa.
–Ana, estamos casados. Seguimos casados, por si lo has olvidado.
–Sólo estamos casados sobre el papel, Seb –imposible de olvidar. A fin de cuentas estaba concentrando todas sus fuerzas para acabar con ese matrimonio–. Y no por mucho tiempo.
–¿Qué significa «sólo sobre el papel»? –el brillo en los ojos de Seb aumentó–. Recuerdo haber consumado el matrimonio. Recuerdo esa noche en el balcón. Recuerdo cómo tú…
–De acuerdo –Ana alzó una mano para acabar con lo que consideraba un recuerdo inapropiado–. Soy tu esposa. ¿Y cómo demonios te las arreglas para explicar la situación?
–No te gusta la vida en la ciudad –él inclinó la cabeza y la miró como si le estuviera leyendo la mente–. Por lo que yo sé, hasta podría ser cierto. Rechazo invitaciones en tu nombre y no participo en las fiestas de mis clientes. Vivo totalmente entregado.
–¿A qué? ¿A mi ausencia?
–Resulta muy útil –él asintió–. Puedo rechazar a mis clientes femeninos y al mismo tiempo ganarme su admiración.
–¿Y de verdad se creen que tienes una esposa oculta en alguna parte? –Ana sentía verdadera curiosidad. No podía creerse que las engañara de ese modo.
–Y así es, ¿no? lo que ellas no saben es que yo tampoco tengo la menor idea de dónde demonios has estado. Tengo tu foto en mi despacho, mirando con emoción a la cámara.
–Estás de broma –tenía que estarlo–. ¿En serio se lo tragan?
–Supongo –Sebastian se encogió de hombros.
En realidad no le importaba si se lo creían o no. Dado el mal humor que había exhibido últimamente, las preguntas habían cesado hacía tiempo, evitándole la molestia de tener que mentir. Y dado que había abandonado toda vida social, sumergiéndose en el trabajo, se había hecho más que merecedor del ascenso. Debería haber empezado por ahí. No habría habido necesidad de celebrar la estúpida boda.
Algún día se reiría de ello. Hasta que obligó a Phil, el mejor amigo de Ana, a revelarle su paradero no había dejado de preguntarse si le habría sucedido algo. Le había dejado un mensaje, pero había descubierto que era falso. Se había evaporado, dejándolo con una irritante sensación de preocupación. Y remordimiento. Se había mostrado brutalmente sincero cuando le había preguntado por qué se había casado con ella. No había pretendido herirla, le gustaba y, sobre todo, le gustaba acostarse con ella.
Pero un simple vistazo a su aspecto en esa camioneta había bastado para convencerse de que no había tenido ningún motivo para preocuparse. Estaba estupenda.
No debería haberla tocado. Estaba allí para concluir una relación, no para reavivar un incendio descontrolado.
–Deben pensar que no estás bien de salud –continuó–. Ya no hacen preguntas. Se limitan a ofrecerme su silenciosa simpatía.
–En lugar de sexo.
–No se atreverían –Seb soltó una carcajada–. No, cuando me creen un marido devoto.
De haber sabido que sería tan sencillo, se habría inventado una esposa un par de años antes, ahorrándose problemas. Conseguir ser socio de Wilson & Crosbie había sido su ambición antes de entrar en la universidad. Pero no había posibilidades de serlo mientras estuviera soltero. Los chicos del bufete eran ultraconservadores y no querían que las elegantes clientas con tacones de aguja se le insinuaran, ni que las exesposas de los clientes acapararan su agenda. Y, desde luego, no les gustaba que las secretarias se quedaran paralizadas cada vez que él pasaba ante sus mesas. Y puesto que había tenido una aventura con una de ellas que había terminado con la chica derramando ríos de lágrimas en el trabajo, a lo mejor, no les faltaba algo de razón.
Pero aquello había sido antes de conocer a Ana. El destino le había echado una mano. Le excitaba tanto que se había apresurado a utilizarla en beneficio propio. Y una tarde en Gibraltar, ebrio de sol y arena, y sexo del bueno, tuvo la idea más estúpida. Ella había aceptado y se habían casado al día siguiente.
–¿Y cómo explicarás lo del divorcio? –ella desvió la mirada.
–Puede que no haya ningún divorcio –Seb sintió despertar al demonio que llevaba dentro.
–¿Cómo? –Ana lo miró con ojos desorbitados–. Desde luego que habrá divorcio. Puedes estar seguro de ello.
–¿Tan desesperada estás por librarte de mí? –¿Por qué? ¿Acaso tenía a otro? ¿Dónde? ¿Y por qué recorría África en una camioneta?
–Por supuesto que lo estoy.
–Entonces, ¿por qué has tardado tanto? –había pasado casi un año desde que se había marchado antes de recibir los papeles.
–¿No quieres el divorcio? –ella no contestó directamente–. Cielo santo –lo miró furiosa–. ¿Aún necesitas una esposa para conservar tu maravilloso trabajo? Es una locura.
Seb abrió la boca, dispuesto a sacarle del error, pero ella continuaba hablando.
–Lucharé contra ti, Seb. No creas que no lo haré. Deberías firmar cuanto antes, de lo contrario puede que intente conseguir tu dinero.
–Ningún juez se lo tragaría, cariño –él soltó otra carcajada y sacudió la cabeza–. Fuiste tú la que me abandonó, ¿recuerdas? Tras apenas tres días de casados. Yo soy la parte ultrajada. Sería más probable que fuera yo quien obtuviera dinero de ti.
Aquello no era cierto, por supuesto, pero la sonrisa de Seb se esfumó.
–¿Por qué ahora, Ana? –tras meses de silencio sin saber dónde estaba, le había enviado los papeles–. ¿Has conocido a alguien?
–Eso no es asunto tuyo, Seb.
No lo era, pero la pregunta lo quemaba por dentro. ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho durante el último año? Tenía un aspecto estupendo, delicioso. Resultaba irritante.
Durante el último año él no había hecho más que trabajar duro, pero hasta ese momento no lo había relacionado directamente con ella. Había pensado que la situación había estrangulado su habitualmente exacerbado impulso sexual. Había pensado que el desastroso matrimonio y la extraña situación resultante habían disminuido temporalmente su interés por las mujeres. Sin embargo, ese «temporalmente», se había alargado y seguía sin tener ningún interés en salir con nadie.
Ana reprimió un suspiro en intentó con todas sus fuerzas no volver a mirar el reloj. Las horas pasaban con exasperante lentitud.
¿Por qué no le había mandado antes los papeles? Porque durante los primeros meses había estado demasiado enferma. Y cuando por fin se había recuperado físicamente había estado destrozada emocionalmente. Al fin había emergido de la oscuridad, enriquecida tras la experiencia, y había empezado a reconstruir su vida. Había empezado por dos aspectos: la confianza en sí misma y la sensación de haber conseguido algo. Y había trabajado, preparándose para relanzar su vida. Únicamente entonces había estado segura de poder enfrentarse a Seb, o al menos de instruir a su abogado para que lo hiciera.
Por fin llegaron al campamento base. Estaba en un parque de serpientes en el que iban a poder ver la mamba negra de la cual, al parecer, bastaba un mordisco para caer fulminado. No estaría mal que una se acercara a Seb. O mejor aún, uno de los cocodrilos, que podría engullirlo de un solo bocado. Con eso, desde luego, sus problemas quedarían atrás.
Ana saltó de la camioneta y se estiró en un intento de suavizar la tensión que se acumulaba en cada uno de sus músculos. Otra noche más en una tienda de campaña. Después de tres semanas, estaba un poco harta.
–¿Ustedes querrán compartir una tienda? –Bundy se acercó.
–Claro –contestó Seb antes de que ella pudiera siquiera respirar, mucho menos pensar.
–Ahí, detrás de ese árbol –el conductor guiñó un ojo–. Así tendrán un poco de intimidad.
Ana se quedó boquiabierta.
–Gracias –contestó Seb.
Ella no pudo hacer otra cosa que darse media vuelta y fingir no haber visto ese intercambio de miradas cómplices entre los dos hombres.
Seb sacó una tienda del montón y, seguido por Ana, se acercó al punto que Bundy había señalado. Desde luego necesitaban intimidad, puesto que estaba a punto de cometer un asesinato en primer grado.
–¿Por qué habrá pensado que querríamos compartir tienda? –apenas consiguió no gritar.
–Le dije que estábamos casados.
–¿Cómo? ¿Por qué?
–Porque lo estamos. Así conseguí incorporarme a la excursión en su etapa final.
–Dijiste que nuestro encuentro había sido pura casualidad.
–Mentí –él sonrió abiertamente.
–Y no por primera vez, Seb –espetó ella. Definitivamente lo haría con un cuchillo.
–Yo también subestimé lo agradable que sería volver a verte, Ana –la sonrisa de Seb se hizo más amplia.
No había planeado volver a ver a Seb. Y desde luego no iba a pasar la noche en una tienda con él. Un punzante calor descendía por su cuerpo desde la nuca. Phil era la única persona que sabía dónde estaba. Iba a tener que intercambiar unas palabritas con él a su regreso a Londres.
Furiosa, observó cómo Seb colocaba las piezas de la tienda en el suelo. Iba a necesitar al menos una hora para averiguar cómo disponerlas, tal y como le había sucedido a ella la primera vez. Odiaba el reducido tamaño de las tiendas. No podrían dormir ahí dentro sin encogerse… juntos. Iba a resultarle imposible respirar. Apenas lo lograba en esos momentos, al aire libre y con él a unos dos metros de distancia.
Porque a pesar de todo lo sucedido, aún lo deseaba. Una mirada, a su espalda, había puesto en marcha de nuevo el mecanismo. Los sentidos, tanto tiempo dormidos, habían despertado, suplicando atención, anhelando caricias… las suyas.
–No voy a compartir tienda contigo, Seb –ella se rebeló.
–Tenemos que hacerlo. Bundy dijo que no quedaban tiendas libres –él se encogió de hombros.
–Puedes dormir al raso dentro de una mosquitera –o en la camioneta. O con las serpientes. En cualquier sitio, pero lejos de ella–. Bajo las estrellas.
–De acuerdo –él le sostuvo la mirada y repitió sus palabras lentamente–. Bajo las estrellas.
Ana recordó otra ocasión en la que él había sugerido eso mismo. No había habido mosquitera, nada salvo dos cuerpos desnudos. La noche de bodas. En el balcón, cuando ella se había visto cegada por las estrellas.
Sintió un escalofrío que le atravesó el cuerpo. Rápidamente se agachó y empezó a extender la tienda sin orden ni concierto.
–Déjame a mí –Seb la apartó–. ¿Por qué no te vas a tomar algo? Pareces acalorada.
–Puedo arreglármelas –¿Acaso no se daba cuenta de que llevaba meses haciéndolo?
–Estoy seguro de que puedes –contestó él–. Pero yo no llevo días sentado bajo el sol en ese camión. Siéntate un rato a la sombra.
–Gracias –Ana era perfectamente capaz de montar la tienda, pero no era ninguna estúpida. ¿Él quería montarle la tienda? Fabuloso. Algún provecho sacaría de la ocasión.
Agarró el sarong que utilizaba a modo de toalla y se dirigió a los aseos. Una ducha fría sería maravillosa.
Después se dirigió a los recintos que albergaban a los animales. Durante una eternidad contempló al cocodrilo tumbado al sol, tan quieto que parecía esculpido en piedra.
–¿Crees que estará realmente vivo? –preguntó Seb.
–No te dejes engañar –contestó ella sin volverse–. Se mueve más rápido que tú pestañeas.
Las serpientes no le resultaron atractivas, mirándola con sus fríos y peligrosos ojos, pero se sintió fascinada por cómo el camaleón movía los ojos por separado en todas direcciones y maravillada ante el color de su piel.
–No se decide por un camuflaje –Seb rió.
Ana se identificaba con la pobre criatura. Ella misma no sabía cómo defenderse de su propia debilidad. Pero la curiosidad le pudo más.
–¿Y tú qué, Seb? ¿Por qué viajas solo? ¿No tienes a nadie que caliente tu saco de dormir?
–Si quieres puedes hacerlo tú –él rió ante la mirada espantada de Ana–. Tú preguntaste –se frotó los nudillos contra la barbilla y un fugaz destello de arrepentimiento asomó a su mirada–. En realidad hace mucho tiempo que no he besado a nadie.
–¿Y esperas que me lo crea? –ella apartó la mirada del camaleón.
–Pues sí.
–Sebastian, te conozco –Ana puso los ojos en blanco–. Sé cómo eres.
–No he estado con ninguna después de ti. Lo que sucedió entre nosotros no fue normal.
–No –ella consiguió sonreír. Desde luego para ella no lo había sido.
–Normalmente no les pido a las mujeres que se casen conmigo.
–¿La experiencia te ha apartado de todas las mujeres? –ella rió. Sería un justo castigo.
–A lo mejor –él le sostuvo la mirada fríamente.
Ni rastro de burla.
–¿Has conocido a alguien? –volvió a preguntar él.
–A la mayoría de los hombres no les gusta que una chica les saque una cabeza.
–Tú no me sacas una cabeza. Soy más alto que tú.
–Tú no eres la mayoría de los hombres.
–A la mayoría de los hombres les gustan las piernas largas –él la recorrió con la mirada.
–Para ti no tiene importancia, eres un hombre –Ana sacudió la cabeza, irritada ante la mirada incrédula de Seb–. En tu caso es un activo. Pero para una mujer, ser tan alta como yo, es esperpéntico. Los veo, Seb. Me miran, se ríen, se colocan a mi espalda en el bar para medirse con la mujer gigante.
–¿Tanto te preocupa? –él frunció el ceño–. Si te miran es por lo hermosa que eres.
Sí, claro.
–¿En serio no hay nadie más? –él se acercó un poco.
–No –contestó ella, incapaz de mentir. ¿A qué tanto interés?–. Pero eso es irrelevante, Seb.
–Quizás –él se concentró de nuevo en el camaleón.
Ana no estaba dispuesta a que la confundiera. No estaba dispuesta a que el pasado volviera a sacudirla cuando al fin lo había superado.
Se giró para regresar a la seguridad del grupo, pero Seb se interpuso en su camino, sin tocarla, pero sin dejarle avanzar. Levantó la vista y lo miró en un intento de dejar patente su desinterés por él, algo difícil, dado que su cuerpo se empeñaba en mostrarse interesado.
Seb casi sonreía, pero su mirada era demasiado afilada y su cuerpo demasiado tenso.
–La cena ya debe estar lista –Ana interrumpió el incómodo silencio–. Estoy famélica.
Comió en silencio, atenta a la charla que mantenía Seb con los demás. No dio ninguna explicación a su aparición y, afortunadamente, los demás eran demasiado educados para preguntar, aunque era evidente que estaban encantados con él. Como ella, como Phil la noche que habían salido por la ciudad. Era imposible no sentirse encandilado por esa sonrisa, las atenciones, las habilidades sociales. Y en esos momentos desplegaba todo el lote. Los hombres pensaban que era un buen tipo mientras las mujeres la miraban de reojo preguntándose cómo podría tener tanta suerte.
Si supieran. La cálida afabilidad que mostraba no era nada comparada con su comportamiento en la cama. Las mejillas se le enrojecieron ante el recuerdo. Era como si dedicara cada célula de su cuerpo al arte del placer… una y otra vez.
Ana se dirigió al lavadero a pesar de no ser su turno de lavar los platos. Tenía que apartarse de su lado.
La oscuridad era absoluta y, aunque en el cielo brillaban millones de estrellas, en la tierra no había ninguna luz. Jamás dormiría al aire libre allí, había muchos peligros. Pero Seb era grande y fuerte y tendría que apañárselas. Se acurrucó en la tienda e intentó no sentirse culpable.
Unas horas más tarde, cuando aún seguía despierta, oyó el característico sonido de la lluvia. No llovía a menudo, pero cuando lo hacía, llovía a conciencia. Cerró los ojos y maldijo. No podía permitir que durmiera sobre un frío barrizal.
–Seb, métete aquí –encendió la linterna y bajó la cremallera de la tienda.
Estaba sentado a unos pocos metros, mascullando entre dientes. En cuestión de segundos el enorme corpachón entró en la tienda arrastrando el saco.
–Maldita sea –con un ágil movimiento se quitó la camiseta.
–¿Qué haces?
–¿A ti qué te parece? –Seb la arrojó en una esquina de la tienda.
–Estás… –cielo santo, ese cuerpo era increíble. Lo encontró más delgado, más atlético. Pura roca que hacía que sus dedos ardiesen en deseo de tocarlo.
–Exacto, me estoy quitando la ropa mojada.
Las enormes manos desabrochaban con calma el pantalón. Ella recordó esas manos sobre su cuerpo. Recordó el calor de la noche y la música. La locura que se había apoderado de ella haciéndole suspirar sí, sí, sí.
–Aquí hay escorpiones –espetó–. Podrían picarte.
–Podría picarme algo mucho más grande –con gesto divertido, él dejó al descubierto los calzoncillos.
Ana apagó la linterna.
–¡Eh! –Seb alargó una mano y volvió a encenderla–. Me gustaría encontrar mi saco –rió–. No creo que te gustara que me equivocase y me metiera en el que no es, ¿verdad?
Ella desvió la mirada ante el viejo Seb que la provocaba con tanta facilidad.
Encogió las piernas y se hundió en el ardiente saco de dormir.
Con la mirada fija en el techo de la tienda, el silencio le resultó agónico. ¿Cómo demonios iba a poder dormir con tanta tensión? Seb era como una central eléctrica que la encendía cada vez que se acercaba a menos de tres metros. Y apenas separados por treinta centímetros estaba a punto de saltar del suelo.
Cerró los ojos y contó las respiraciones, intentando pensar en algo, en cualquier cosa que no fuera él. Pero a medida que la lluvia arreciaba, comprendió la ridiculez de aquello y empezó a reírse sin poder parar.
Y él también rió con esa risa profunda y fuerte que aliviaba la tensión. Adoraba esa risa.
Pero de repente la tensión volvió a invadirla con ese estúpido deseo que sentía al recordar las horas de risas y revolcones en lo que había pensado sería una aventura eterna.
–¿Tuviste que venir hasta África, Seb? –preguntó completamente seria.
–Sí –suspiró él en un tono que evidenciaba que lo lamentaba tanto como ella–. Tuve que hacerlo.
Capítulo Tres
Ana abrió los ojos y encontró a Seb tumbado a su lado ocupando más espacio de lo que era justo y dejándola a ella acurrucada en un extremo del saco. Por el sonido de su respiración, continuaba profundamente dormido. Con cuidado, se acercó a él y estudió el masculino rostro como jamás se atrevería a hacerlo si estuviera despierto.
Aquello fue un error, pues el aroma de Seb, repentinamente familiar, la envolvió. ¿Cómo había podido olvidarlo? El corazón empezó a latir con fuerza mientras recordaba las sensaciones que deliberadamente había aparcado en el fondo de su mente meses atrás. La mandíbula estaba cubierta por una incipiente barba y recordó la sensación de esa barba bajo las yemas de los dedos, haciéndole cosquillas en el estómago, quemando dulcemente sus muslos…
Seb tenía unos labios carnosos y recordó la sensación que habían provocado en su cuerpo. El torso descubierto dejaba a la vista unos amplios y musculosos hombros. Cada célula de su cuerpo se tensó ante la visión del hombre más atractivo que hubiera visto jamás.
–Ana –apenas fue un susurró, pero consiguió penetrar hasta lo más hondo de su ser.
Lentamente, alzó la vista y sus miradas se fundieron. Los azules ojos reflejaban adormecimiento, pero también algo más. Sabía que lo había estado mirando… con deseo.
Durante un instante ninguno se movió.
–Me toca preparar el desayuno.
Ana agarró apresuradamente los pantalones cortos y el sujetador del biquini. Ya se los pondría detrás de un arbusto. Seb la llamó de nuevo, pero ella escapó, ignorándolo.
Los sentimientos que había creído haber ahogado: vista, olfato, oído, tacto, regresaron poderosos dejándola temblorosa de pies a cabeza.
Y sabor. Se moría por saborearlo.
¿Cómo era posible? ¿Cómo podía pensar en ello si meses atrás no había significado nada para él y todo para ella? ¿Cómo, si él le había hecho vivir algo tan horrible?
Sin embargo el cuerpo hacía caso omiso de su cerebro. No le interesaban esos recuerdos. Los músculos tenían sus propios recuerdos del peso, la sensación y el placer que el cuerpo de Seb le había proporcionado. Lo deseaba sin importarle las consecuencias.
Se dirigió al centro del campamento, donde Bundy ya había encendido el fuego y puesto a hervir el agua. Se sirvió una taza de té amargo y caliente y lo bebió con un estremecimiento al quemarse los labios y el velo del paladar. El dolor fue un buen recordatorio de que no deseaba experimentar nada parecido.
El desayuno terminó enseguida y durante el mismo no miró a Seb ni una sola vez. Al ver que había recogido la tienda y sus efectos, murmuró un agradecimiento casi inaudible.
Los Jeep llegaron para conducirles hasta el cráter Ngorohgoro y Ana caminó hacia ellos. Sin embargo, antes de poder dar dos pasos, Seb estaba pegado a ella. Sus ojos brillaban divertidos mientras arrojaba las pertenencias de ambos a la parte trasera del coche.
Ana se movió inquieta, sintiendo el impulso de salir corriendo. Pero no había escapatoria, sobre todo cuando él le sujetó la puerta y luego se sentó a su lado.
La carretera era deplorable. En lugar de camino había cráteres, hoyos y barro reseco, más duro que el asfalto, que les hizo saltar en todas direcciones, manteniéndoles suspendidos en el aire en numerosas ocasiones. Seb se agarró al techo del Jeep mientras sujetaba a Ana con el otro brazo. Casi hubiera preferido golpearse contra el coche.
Al fin llegaron al campamento junto a la boca del cráter. El Jeep se paró y se bajaron. Al día siguiente visitarían la naturaleza salvaje y Ana se moría de ganas. Además, llevaba consigo un cebo vivo para alimentar a los leones…
Seb estiró los músculos mientras observaba a Ana caminar hacia los servicios. Al verle quitarse la camiseta no pudo reprimir el impulso de seguirla. El sujetador del biquini y el pantalón corto dejaban al descubierto prácticamente todo el cuerpo. ¿Cómo podía pensar que esas piernas eran demasiado largas?
Aceleró el paso y la alcanzó, agarrándola del brazo y obligándola a volverse hacia él. Tenía las mejillas ligeramente sonrosadas y los ojos azules brillaban.
–¿Qué es eso? –Seb carraspeó. No se había dado cuenta de que tenía la voz ronca.
–¿El qué?
–Eso –él señaló hacia el ombligo.
–Oh…
Con masculino placer, observó cómo se acentuaba el rubor de las mejillas de Ana.
–Un piercing.
Eso ya lo sabía, pero le encantaba ver cómo había reaccionado, consciente de que ella también sentía algo. En cuanto a él, sentía que perdía el control de su cuerpo.
–¿Cuándo?
–Hace unos meses.
–¿Por qué?
–Por algo que leí en un libro de autoayuda –ella puso los ojos en blanco, como una quinceañera descubierta tiñéndose el pelo–. Decía que había que hacer algo impropio de uno, como tatuarse o ponerse un piercing. Yo me decidí por la opción no permanente.
–¿Lo hiciste porque lo ponía en un libro? –Seb tenía ganas de reír, pero estaba demasiado ocupado mirándola fijamente–. ¿Qué clase de libro?
–Pues uno bastante bueno, por cierto.
–¿Y te sientes más fuerte?
–Osada.
En esa ocasión sí que rió, aunque apenas un segundo. ¿Ana osada? Adoptó un semblante muy serio, incapaz de resistirse a la tentación de tocar. Pegó la mano contra el estómago situando el ombligo entre el pulgar y el dedo índice. Sintió estremecerse los músculos de Ana, y sintió la calidez de su piel.
–¿Te dolió? –el deseo por ella aumentaba.
–No –respondió ella con un tono de desafío en la voz–. He pasado por cosas peores.
A Seb le faltaba muy poco para besarla.
Si era tan osada como admitía ser, seguramente recibiría un bofetón a cambio y se lo tendría merecido, ¿o no? Porque ella se había tomado en serio un matrimonio que él sólo había pretendido que fuera un divertido revolcón.
–Eh… –buscó las palabras, algo coherente para no hacer el ridículo–. ¿Qué dijo tu madre?
–¿Sobre el piercing? –ella parpadeó perpleja antes de soltar una carcajada–. Está muerta.
–Demonios, Ana, lo siento –fue el turno de Seb de parpadear. ¿Había sucedido recientemente? No tenía ni idea.
–No pasa nada. Fue hace mucho tiempo.
–Entiendo –él sonrió tímidamente e intentó arreglar la situación–. ¿Y tu padre, qué dijo?
La sonrisa se esfumó de los labios de Ana. Debería habérselo imaginado.
–Murieron juntos en un accidente, Seb. Yo tenía seis años.
–Ana, eso es terrible –él respiró entrecortadamente.
Ella dio un paso atrás, dispuesta a alejarse, pero él no iba a permitírselo. Necesitaba saber, preguntar sobre todo aquello que no le había importado hasta entonces. Quizás así lograría entenderla mejor. La mano, apartada de su cuerpo, estaba helada.
–¿Con quién te criaste?
–Con el hermano de mi madre y su mujer.
–¿Gente agradable? –Seb caminaba lentamente a su lado, temeroso de preguntar lo obvio, pero incapaz de resistirse a ello.
–¿En serio quieres saberlo, Seb? –Ana se paró en seco.
Él asintió.
–Fui la típica huérfana solitaria –comenzó ella, mientras sacudía la cabeza–. Ellos ya tenían dos hijos, dos perfectas personitas rubias. Yo no encajaba. No estaba a la altura. Y sufría. Supongo que se lo puse difícil desde el principio. Me encerré en mí misma.
–Tenías seis años, era normal que sufrieras –tras la sonrisa y el sarcasmo, Seb distinguió un profundo dolor–. Estabas perdida, ellos tenían que haberte encontrado.
Deberían haberle proporcionado un hogar seguro. Seb sabía bien lo que era no sentirse deseado. ¿Acaso no había percibido esa sensación de un par de padrastros?
–¿Mejoró con el tiempo? ¿Te llevabas bien con tus primos?
–No mucho.
O sea que había ido a peor.
–Me marché de casa en cuanto pude.
Decididamente a peor.
–¿Y tú qué? ¿Tienes hermanos?
Seb dudó sin saber por dónde empezar, consciente de lo difícil que resultaba llevarse bien con unos niños con los que no tenías nada en común, pero con los que tenías que vivir por culpa de los adultos. En su caso fue debido a un matrimonio tras otro de sus padres. Prefirió no destapar aquello y se decidió por el camino más fácil.
–No –la miró y esperó a que ella lo mirara–. Cielos, no sabemos mucho el uno del otro…
–No creo que quisiéramos –ella lo miró durante un instante antes de soltar una carcajada y darse media vuelta–. Creo que éramos demasiado felices en nuestro mundo de fantasía.
–Pero estuvo bien, ¿verdad? –Seb rió. Aquellos días habían sido una locura.
Ella se encogió de hombros, evitando responder, despertando la curiosidad de Seb.
–¿Por qué viniste a África? ¿Me enviaste los papeles del divorcio y saliste corriendo? –era una de sus especialidades… huir.
–No salí corriendo. Me apetecía vivir una aventura, una que pudiera controlar.
A diferencia de lo que habían vivido juntos. Una aventura en la que ninguno de los dos había controlado nada.
–¿Ibas a ir a verme a tu regreso?
–No.
Le había enviado los papeles del divorcio junto con una breve nota en la que detallaba sus pretensiones y los papeles que debía enviar a su abogado. No había tenido el menor deseo de verlo y había esperado que se limitara a firmar y enviar los papeles por correo.
–Ana, eres una cobarde.
–Lo fui –Ana guardó silencio antes de asentir–. Durante mucho tiempo, pero ya no lo soy.
Ana dedicó el resto de la tarde a leer a la sombra mientras ignoraba el partido de fútbol que Seb había organizado entre los hombres. No necesitaba recordar la buena forma física de la que disfrutaba. Ya había pensado demasiado tiempo en su increíble atractivo sexual.
Pero durante la cena se sentó junto a ella y la obligó a conversar, a hablar sobre el viaje, sobre lo que había visto y hecho. Temas de conversación sin peligro… y aun así peligrosos dadas las oportunidades que ofrecían para sonreír, reír y relajarse. La oscuridad se adueñó de todo y la conversación se alargó hasta que perdieron la noción del tiempo.
No durmió mucho aquella noche, consciente de que él estaba a escasos metros de la tienda. Se despertó temprano, sudorosa y preocupada, y se sentó en la tienda para controlar sus hormonas y el acelerado latido del corazón. El problema no era sólo la proximidad física sino también las conversaciones mantenidas con él. Necesitaba urgentemente recuperar la confianza y adoptar una actitud que le advirtiera de que no le causara problemas. Rebuscó en el fondo de la mochila y sacó los ridículos zapatos que había acarreado durante semanas. Apenas podía creerse que se hubiera comprado eso, ni que fuera a ponérselos, pero la situación era desesperada. ¿De verdad opinaba que no era demasiado alta? Pues iba a sacarle de su error.
–Qué calzado más apropiado –él se fijó enseguida–. Tacones altos para ir de safari.
–Sí, lo es –ella lo miró desafiante–. ¿No te gusta lo alta que me hacen parecer?
–Sigo siendo más alto que tú –Seb se encogió de hombros.
–Algún día encontraré unos que me hagan parecer más alta que tú.
–Prueba en el circo, allí tienen zancos.
–¿No temes tener que mirar hacia arriba?
–Tu estatura no me intimida –él sonrió–. En realidad resulta interesante –se inclinó hacia ella y susurró–. Muy adecuado en determinadas circunstancias. Me evita tener que contorsionarme.
Con ese hombre resultaba muy fácil pasarse de la raya y Ana continuó provocándole, acercándose a él, registrando con placer la expresión en sus ojos.
–¿Quieres saber lo mejor de estos zapatos?
Seb abrió la boca, pero no consiguió producir el menor sonido.
–Los tacones son estupendos para aplastar los dedos de los pies de cualquiera que se acerque demasiado –se echó hacia atrás y lo miró con frialdad.
–Me doy por advertido.
–Estupendo –ella se volvió y se alejó ocultando una expresión triunfal.
Volvieron a subirse al Jeep y se dirigieron al interior del cráter. Ana llevaba años soñando con esa excursión y, a pesar de las pocas horas de sueño, estaba decidida a aprovecharla al máximo. No iba a permitir que sus hormonas lo estropearan todo.
De pie en el Jeep contemplaron la abundante fauna cuya magnificencia hizo que se olvidara de luchar contra él, o contra ella misma.
–¿Cuál es tu animal interior, Seb? ¿El león? No, no, ya lo sé –sonrió–. El guepardo.
–Pues no –él la miró fijamente–. El elefante.
–¿Y eso? –preguntó ella con gesto inocente–. ¿Por tu enorme… trompa?
–Gracias por el elogio, cariño, pero no. Es por mi memoria. Puede que no supiera muchas cosas de ti, Ana, pero lo que aprendí no lo he olvidado –le susurró al oído–. Recuerdo lo que te gusta. Recuerdo cómo te gusta… lo rápido, lo intenso, cuántas veces.
Ana sintió el deseo arder en el estómago. Era su venganza por el asuntillo de los tacones.
–¿Sabes tú qué clase de animal alojas? –le recogió un mechón de los cabellos tras la oreja.
–Ni te atrevas a decir la jirafa –ella se obligó a respirar.
–Ni se me ocurriría –él la miró con ojos brillantes–. Pensaba más bien en una gacela.
–Debes estar de broma –Ana se sentía muy en peligro cuando él la miraba de ese modo. Estaba claro que era una jirafa, angulosa y torpe.
–Lo he dicho en serio. Saltas a la más mínima –él parecía cada vez más cerca–. Asustadiza.
–No soy asustadiza –ella se pegó al lado del Jeep en un intento de alejarse de él.
–Sí, lo eres –contestó él–. Y no me importa. Tengo paciencia de sobra para acechar a mi presa.
–Los elefantes son vegetarianos –ella se negaba a convertirse en su presa.
–Entonces sí que debo ser un león.
–En realidad, la que caza suele ser la leona –Ana alzó la barbilla desafiante.
–¿De verdad? –murmuró él–. Pues enséñame tus garras.
Ella se apartó un milímetro más.
–Yo tenía razón –Seb parecía acaparar todo el espacio–. Una pequeña y asustadiza gacela.
Ana encogió el estómago y le dio la espalda, concentrándose en el paisaje. En la disputa verbal él siempre llevaba las de ganar.
Se maravilló ante las vistas: a lo lejos se divisaban los flamencos junto al lago, los hipopótamos en el agua, las hienas acechando alrededor. Seb parecía decidido a dejarla tranquila. Le señaló las mejores fotos, rió con ella al descubrir al león tumbado a la sombra a quien no parecía importarle la presencia de unos humanos, cámara en ristre, de pie en el Jeep descapotable. No podía creerse que estuviera tan cerca y casi estuvo a punto de parársele el corazón al divisar a un cachorro con su madre.
–¡Mira, Seb! –susurró, volviéndose hacia él para asegurarse de que lo hubiera visto.
Pero él no miraba al león, sino a ella. La miraba con una feroz quietud y la concentración de un cazador. Pero no eran los animales los que estaban en peligro.
–¿Estás tomando pastillas contra la malaria? –preguntó ella bruscamente–. Creo que tienes fiebre o algo así. Tienes la mirada vidriosa.
–Pero eres tú la que pareces acalorada –él le acarició la frente con el dorso de la mano.
–No tienes remedio, ¿verdad? –Ana se apartó.
–Al parecer, no –Seb hizo una mueca.
Seb permaneció aplastado contra ella durante el horrible trayecto de regreso al parque de las serpientes donde les esperaba la camioneta. Durante horas su pierna se apretó contra el muslo de ella. Tanta frustración iba a acarrearle la muerte. Sentía cada respiración entrecortada de la joven, que intentaba calmarse a la vez que hacía intentos desesperados por apartarse de él. Bajando la vista vio los erectos pezones, que se marcaban bajo el sujetador del biquini. Veía claramente las marcas de la deliciosa areola y los tensos botones que se moría por mordisquear.
Un intenso deseo lo invadió. Había pasado mucho tiempo y sabía que ella también lo sentía. Estaban celebrando un baile de miradas y palabras en el que se iban acercando.
Sin embargo, jamás olvidaría el dolor reflejado en los ojos de Ana al preguntarle si se había casado con ella únicamente para conseguir ser nombrado socio. ¿Qué se había creído? ¿Pensaría que se trataba de amor verdadero? Por supuesto que sí. Pero no había sido más que un salvaje y fabuloso revolcón. La lujuria, por ella y por la posible promoción, lo había cegado, y el matrimonio no había sido más que un medio para asegurárselo, al menos durante un tiempo. Pero él no creía en el matrimonio. Había dedicado tanto tiempo a arreglar el final para otras parejas que no podía tomárselo en serio. Lo había hecho por el trabajo. Sus propios padres le habían enseñado una y otra vez lo fácil que resultaba romper y olvidar los votos. Pero ella no había sabido nada de eso, ¿verdad? No le había contado nada sobre sí mismo.
Tampoco conseguía olvidar la sensación del cuerpo de Ana. Se bajó del Jeep y se dirigió a la camioneta en busca de algo para beber. Primero se refrescaría desde el interior antes de quemar un poco más de la maldita frustración jugando al fútbol. Sin embargo, no había fútbol que pudiera quemar la energía de su cuerpo.
Ana montó la tienda en un tiempo récord, desesperada por meterse en un agujero aunque sólo fuera unos minutos. Gateó al interior rápidamente y subió la cremallera. Respiraba entrecortadamente, y sudaba. Un día entero apretujada contra Sebastian, sin tenerlo realmente, resultaba agotador para cualquier mujer. Sentía una gran agitación, y no era por los baches de la carretera. A pesar del cansancio estaba muy lejos de sentir sueño. Los recuerdos y las palabras, pronunciadas o no, daban vueltas en su mente como en una enloquecedora noria.
Deseaba acallar los rumores, apagar el botón de encendido que la mera presencia de Seb había pulsado. Como si no hiciera ya bastante calor en África, él se empeñaba en subir la temperatura varios grados con sus leves caricias y ojos escrutadores. Cada vez que la rozaba, de su piel saltaban chispas y el deseo aumentaba.
Las gotas de sudor cayeron por el cuello y se acumularon entre los pechos, unos pechos hinchados y sensibles. Se moría por una ducha de agua fría. La fantasía era casi tan buena como la otra que danzaba en el fondo de su mente, aquélla que le hacía sentir más calor y cuyo origen no era una ducha sino un hombre.
Pero ninguna de las dos opciones era posible en esos momentos. Desde luego, podría ducharse, pero eso implicaría salir ahí fuera y pasar delante de los chicos que jugaban al fútbol, y le flaqueaban las piernas. Sin embargo, sí se dio un lujo. Llevaba toallitas húmedas y sacó algunas del paquete. Con las piernas cruzadas, cerró los ojos y deslizó las toallitas por la ardiente y sensible piel.
El zumbido sonó fuerte y acelerado. Ana se quedó paralizada y se apresuró a recoger el sujetador del biquini, pero él fue más rápido y le agarró las manos, apartándolas del desnudo cuerpo. Con la otra mano, bajó la cremallera, quedando encerrados en la tienda.
–Creía que ibas a jugar al fútbol –exclamó ella.
–Necesitaba… una cosa –Seb se tomó su tiempo en contestar.
–¿El qué? –ella lo animó a continuar.
–No lo sé –los ojos de Seb desprendían fuego.
–Sebastian –Ana intentó sacudir la cabeza, pero la ardiente llama le impedía moverse.
De todos modos, Sebastian no parecía oír nada. El deseo que reflejaba su mirada igualaba el que ella sentía en su interior. Los erectos pezones prácticamente gritaban que los tocara. Sentía la tensión en los pechos y, a pesar de todo lo sucedido, deseaba que él los tomara con sus manos ahuecadas y que los besara. Deseaba que aliviara el angustioso tormento.