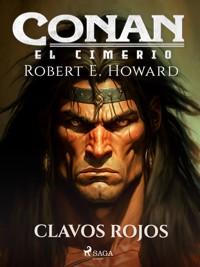
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Conan el cimerio
- Sprache: Spanisch
Una nueva y trepidante aventura de Conan el Bárbaro, llena de acción, huidas, combates y romance. Valeria, la pirata de la Hermandad Roja, huye a través de las selvas hibóreas de un violador que ha intentado forzarla. En su huida se cruzará con Conan, y juntos emprenderán un viaje a través de las profundas junglas del continente hasta una ciudad que encierra secretos, peligros y monstruos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert E. Howard
Conan el cimerio - Clavos rojos
Translated by Antonio Rivas
Saga
Conan el cimerio - Clavos rojos
Translated by Antonio Rivas
Original title: Red Nails
Original language: English
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728322888
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
1
La calavera en elrisco
La jinete tiró de las riendas de su agotada montura. El corcel quedó inmóvil con las patas rígidas y la cabeza gacha, como si incluso la liviana brida de cuero rojo con borlas doradas le resultara un peso excesivo. La mujer liberó la bota del estribo plateado y desmontó de la silla remachada en oro. Ató las riendas a la rama de un arbolillo y se giró, con las manos en las caderas, estudiando los alrededores.
El paisaje era inhóspito. Árboles gigantes rodeaban la pequeña charca donde el caballo acababa de beber. La maleza entorpecía la mirada que intentaba penetrar la oscura penumbra creada por los majestuosos arcos de ramas entrelazadas. La mujer se estremeció con una sacudida que hizo temblar sus atractivos hombros, y escupió un juramento.
Era alta, de pechos plenos, extremidades esbeltas y hombros compactos. Toda su figura reflejaba una fuerza inusual, sin por ello reducir la feminidad de su aspecto. Era toda una mujer, a pesar de su comportamiento y su indumentaria, incongruente con el entorno que la rodeaba. En vez de falda llevaba unos amplios bombachos de seda que terminaban medio palmo por encima de las rodillas, sujetos con un ancho fajín de seda que hacía las veces de cinturón. Las botas altas de cuero suave le llegaban casi hasta las rodillas, y una blusa de seda de cuello bajo y abierto y mangas amplias completaba su atuendo. De una esbelta cadera colgaba una espada recta de doble filo, y de la otra, un largo puñal. Llevaba la melena rubia y despeinada cortada a la altura de los hombros, sujeta con una cinta de satén carmesí.
Contra el fondo de la selva sombrío y primitivo, la mujer resultaba inconscientemente pintoresca, extraña y fuera de lugar. Debería haber posado en un escenario de nubes marinas, mástiles pintados y gaviotas en vuelo. En sus grandes ojos asomaba el color del mar. Y así debería haber sido, pues se trataba de Valeria de la Hermandad Roja, cuyas gestas se celebraban en canciones y baladas allá donde se reunían las gentes del mar.
Intentó atravesar con la mirada el lúgubre techo verde formado por las ramas arqueadas, para así ver el cielo que presumiblemente se extendía por encima, pero tuvo que rendirse y maldijo de nuevo.
Dejó el caballo atado y avanzó hacia el este, volviendo de vez en cuando la mirada hacia la charca para grabar en su mente el camino. El silencio de la selva le resultaba deprimente. Ningún pájaro cantaba en lo alto de las ramas; ningún rumor en los arbustos indicaba la presencia de pequeños animales. Había viajado durante leguas por un reino de silencio taciturno, roto tan solo por los sonidos de su propio paso.
Había aplacado la sed en la charca, pero ahora sentía la mordedura del hambre y empezó a buscar alguna de las frutas que la habían sustentado desde que agotó las provisiones que llevaba en las alforjas.
En aquel momento vio por delante de ella un saliente de roca oscura, semejante al pedernal, que crecía hasta convertirse en un risco escarpado que se alzaba entre los árboles. La cima quedaba oculta a la vista por la nube de hojas que lo rodeaban. Quizá se alzara sobre las copas de los árboles, y desde allí pudiera ver qué había más allá... Si, de hecho, había algo más allá de aquella jungla aparentemente interminable por la que había cabalgado durante tantos días.
Una cresta estrecha formaba una rampa natural que recorría la empinada pendiente del risco. Tras ascender unas veinte varas alcanzó el cinturón de hojas que rodeaba la roca. Los troncos de los árboles no se acercaban al risco, pero los extremos de las ramas bajas se extendían sobre él y lo ocultaban con su follaje. La mujer se abrió paso entre la oscuridad vegetal, incapaz de ver por encima ni por debajo de ella; entonces vislumbró el azul del cielo, y un instante después la bañó la cálida luz del sol y contempló el techo de la selva que se extendía bajo sus pies.
Se encontraba en una amplia cornisa que se extendía prácticamente a la altura de las copas de los árboles, y en ella se alzaba un pináculo que era la cumbre definitiva del risco que había escalado. Pero fue el suelo lo que atrajo su atención cuando su pie topó con algo oculto por la alfombra de hojas muertas que cubría la cornisa. Apartó las hojas de una patada y contempló el esqueleto de un hombre. Examinó con mirada experta la figura blanquecina, pero no descubrió huesos rotos ni otras señales de violencia. Debía de haber muerto de forma natural, aunque no Valeria no era capaz de imaginar por qué habría escalado aquel risco solo para morir.
Trepó hasta la cumbre del pináculo y estudió el horizonte. El techo de la selva, que parecía un suelo desde aquel punto elevado, era tan impenetrable como cuando se observaba desde abajo. Ni siquiera alcanzaba a ver la charca junto a la que había dejado el caballo. Miró hacia el norte, en la dirección por la que había llegado. Solo alcanzó a ver el océano verde que se extendía en la lejanía, y apenas una tenue franja azulada, muy lejos, que indicaba la línea de colinas que había cruzado días atrás, antes de sumergirse en aquel páramo boscoso.
Al este y al oeste el paisaje era igual, salvo por la ausencia de la línea azulada de las colinas. Pero cuando volvió la mirada hacia el sur, se tensó y contuvo el aliento. A algo menos de una legua en aquella dirección, la selva se despejaba y después se interrumpía bruscamente, dando paso a una llanura salpicada de cactos. En el centro de la llanura se alzaban las murallas y torres de una ciudad. Valeria masculló un juramento, asombrada. Era increíble. No le habría sorprendido descubrir algún indicio de presencia humana: una colmena de chozas de alguna tribu negra, o la morada cavernaria de la misteriosa raza de piel marrón que, según las leyendas, habitaba algún país de aquella región inexplorada. Pero era una experiencia impactante encontrarse con una ciudad amurallada allí, a tantas semanas de marcha de los puestos avanzados más cercanos de cualquier civilización.
Volvió a la cornisa con las manos doloridas de trepar por el pináculo. Frunció el ceño con indecisión. Había llegado muy lejos desde el campamento de mercenarios de la ciudad fronteriza de Sujmet, alzada en las praderas, donde aventureros desesperados de numerosas razas defendían la frontera de Estigia contra las incursiones que se lanzaban como una ola roja desde Darfar. Había huido a ciegas, adentrándose en una región que le era por completo desconocida. Ahora se debatía entre el impulso de cabalgar directamente hacia aquella ciudad de la llanura y el instinto de precaución que le aconsejaba evitarla por completo y continuar su huida solitaria.
Un rumor entre el follaje que se extendía a sus pies dispersó aquellos pensamientos. Se giró como un gato, echando mano a la espada, y se quedó paralizada, mirando con ojos asombrados al hombre que estaba ante ella.
Era casi un gigante, con músculos que se retorcían con suavidad bajo su piel tostada por el sol. Llevaba una indumentaria similar a la de ella, salvo por un ancho cinturón de cuero en vez del fajín. Del cinturón colgaban una gran espada y un puñal.
—¡Conan el cimerio! —espetó la mujer—. ¿Qué haces siguiéndome?
El hombre sonrió levemente, y sus fieros ojos azules ardieron con un brillo que cualquier mujer podía reconocer mientras recorrían la magnífica figura, deteniéndose en el bulto de los espléndidos pechos bajo la fina camisa y la carne blanca desnuda que se mostraba entre los bombachos y las botas.
—¿No lo adivinas? —Se echó a reír—. ¿No he dejado clara mi admiración por ti desde el momento en que te vi?
—Un garañón no lo habría dejado más claro —replicó ella con desdén—. Pero nunca esperé encontrarte tan lejos de los barriles de cerveza y los asados de Sujmet. ¿De verdad me has seguido desde el campamento de Zarallo, o es que te expulsaron a latigazos por rufián?
Conan rio ante la insolencia de la mujer y flexionó los poderosos bíceps.
—Sabes que Zarallo no tenía bellacos suficientes para echarme del campamento. —Sonrió—. Por supuesto que te he seguido. ¡Y ha sido una suerte para ti, moza! Cuando apuñalaste a aquel oficial estigio renunciaste al favor y a la protección de Zarallo, y para los estigios te convertiste en una fuera de la ley.
—Ya —replicó Valeria con hosquedad—. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Ya sabes cómo me provocó.
—Desde luego —coincidió Conan—. Si hubiera estado allí, lo habría apuñalado yo mismo. Pero si una mujer vive en los campamentos militares de los hombres, tiene que esperarse cosas así.
Valeria dio una patada en el suelo y lanzó un juramento.
—¿Por qué los hombres no me dejan vivir como a otros hombres?
—¡Es evidente! —De nuevo la devoró con una mirada hambrienta—. Pero hiciste bien al escapar; los estigios te habrían desollado. El hermano de aquel oficial te siguió, y más rápido de lo que crees, estoy seguro. Te pisaba los talones cuando le di alcance. Su caballo era mejor que el tuyo. Unas pocas leguas más y te habría atrapado y cortado el cuello.
—¿Y? —preguntó Valeria.
—¿Y qué? —Conan pareció desconcertado.
—¿Qué pasó con el estigio?
—¿Qué crees que pasó? —respondió con impaciencia—. Lo maté, por supuesto, y dejé sus restos para los buitres. Pero eso me retrasó, y casi te perdí la pista cuando cruzaste las colinas rocosas. De lo contrario te habría alcanzado hace mucho.
—¿Y ahora me vas a arrastrar de vuelta al campamento de Zarallo?
—No digas tonterías —gruñó Conan—. Vamos, chica, no seas tan arisca. No soy como el estigio al que apuñalaste, y lo sabes.
—Un vagabundo sin blanca —azuzó ella.
Conan se echó a reír.
—¿Y qué eres tú, si no? No tienes dinero ni para remendar esos pantalones. No me engañas con tu desdén. Sabes que he capitaneado barcos más grandes y a más hombres que tú en toda tu vida. Y en cuanto a lo de estar sin blanca... ¿Qué pirata no lo está la mayor parte del tiempo? He derrochado en todos los puertos del mundo oro suficiente para llenar un galeón. Eso lo sabes también.
—¿Y dónde están ahora los excelentes barcos y los valientes hombres que comandaste? —se burló ella.
—En el fondo del mar, la mayoría —replicó él con desenfado—. Los zingarios hundieron mi último barco en la costa de Shem; por eso me uní a los Compañeros Libres de Zarallo. Pero vi que me habían timado cuando marchamos a la frontera de Darfar. La paga era mala; el vino, avinagrado, y no me gustan las mujeres negras. Y esas eran las únicas que iban por el campamento de Sujmet, con aros en las narices y dientes afilados... ¡Bah! ¿Por qué te uniste tú a Zarallo? Sujmet está muy lejos del agua salada.
—Ortho el Rojo quería hacerme su concubina —respondió, taciturna—. Una noche salté por la borda y nadé hasta la orilla, cuando estábamos anclados frente a la costa de Kush. Cerca de Zabhela. Un mercader shemita me dijo que Zarallo había llevado a los Compañeros Libres al sur, para defender la frontera de Darfar. Nadie me ofreció un empleo mejor. Me uní a una caravana que se dirigía al este y al final llegué a Sujmet.
—Huir hacia el sur fue una locura —comentó Conan—, pero también fue inteligente; a las patrullas de Zarallo no se les ocurrió buscarte en esa dirección. Solo el hermano del hombre al que mataste dio con tu rastro.
—¿Qué pretendes hacer ahora? —preguntó Valeria.
—Ir hacia el oeste. Ya he estado antes tan al sur, pero nunca tan al este. Después de muchos días de viaje al oeste llegaremos a las sabanas abiertas, donde las tribus negras pastorean su ganado. Allí tengo amigos. Luego iremos a la costa y buscaremos un barco. Estoy harto de la selva.
—Entonces, ponte en marcha —aconsejó ella—. Yo tengo otros planes.
—¡No seas idiota! —Conan pareció irritado por primera vez—. No puedes seguir errando por esta jungla.
—Puedo, si me da la gana.
—Pero ¿qué pretendes hacer?
—No es asunto tuyo —le espetó.
—Sí, lo es —respondió Conan con calma—. ¿Crees que te he seguido hasta tan lejos para dar media vuelta con las manos vacías? Sé razonable, moza. No voy a hacerte daño.
Dio un paso hacia ella. Valeria saltó hacia atrás y desenvainó la espada.
—¡Atrás, perro bárbaro, o te ensarto como a un cerdo en el asador!
Conan se detuvo con desgana y preguntó:
—¿Quieres que te quite ese juguete y te azote con él?
—¡Palabras! ¡Nada más que palabras! —se burló Valeria, con destellos como los reflejos del sol en aguas azules danzando en sus ojos indómitos.
Conan sabía que decía la verdad. Ningún hombre vivo podía desarmar a Valeria de la Hermandad Roja con las manos desnudas. Frunció el ceño, sintiendo un nudo de emociones en conflicto. Estaba furioso, pero también le divertía la situación, y admiraba el espíritu de la mujer. Ardía por el ansia de agarrar aquella figura espléndida y estrujarla entre sus brazos de hierro, pero a la vez deseaba ante todo no hacer daño a la joven. Estaba dividido entre el deseo de sacudirla con fuerza y el de acariciarla. Sabía que si se acercaba más a ella le hundiría la espada en el corazón. La había visto matar a demasiados hombres en escaramuzas fronterizas y peleas de taberna para hacerse ilusiones. Era rápida y feroz como una tigresa. Podía desenfundar su propia espada y desarmarla, arrancándole el arma de la mano, pero el pensamiento de empuñar su espada contra una mujer, incluso sin intención de herirla, lo repugnaba hasta el extremo.
—¡Maldita sea tu alma, zorra! —exclamó exasperado—. Te voy a quitar esa...
Dio un paso hacia ella, temerario a causa de su airada pasión, y Valeria se preparó para lanzar una estocada mortal. Algo interrumpió de repente aquella escena tan absurda como peligrosa.
—¿Qué ha sido eso?
Fue Valeria la que habló, pero los dos se sobresaltaron con violencia, y Conan giró como un felino, con la gran espada destellando en su mano. De la selva se había elevado un coro de sonidos atroces: los relinchos de los caballos presa del terror y el dolor. Mezclado con los relinchos les llegó el chasquido de huesos quebrándose.
—¡Unos leones están matando a los caballos! —gritó Valeria.
—¡No son leones! —bufó Conan, con fuego en la mirada— ¿Acaso has oído rugidos? ¡Yo tampoco! Escucha cómo se rompen los huesos; ni siquiera un león podría hacer tanto ruido al matar a un caballo.
Se apresuró a descender por la rampa natural y Valeria lo siguió; su discusión había quedado olvidada bajo el instinto de los aventureros para unirse ante una amenaza común. Mientras atravesaban la capa verde de hojas que envolvía la roca, los relinchos cesaron.
—Encontré tu caballo atado junto a la charca —murmuró Conan, avanzando tan silenciosamente que Valeria dejó de preguntarse cómo había podido sorprenderla en el risco—. Até el mío al lado y seguí las huellas de tus botas. ¡Atenta ahora!
Habían atravesado el cinturón de follaje y contemplaban bajo ellos la capa inferior de la selva. Sobre sus cabezas, el techo verde extendía su sombrío dosel. Por debajo, la luz del sol se filtraba lo suficiente para crear un crepúsculo tintado de jade. A cien pasos, los gigantescos troncos de los árboles parecían difusos y espectrales.
—Los caballos deberían estar tras aquellos matorrales — susurró Conan, y su voz bien podría haber sido una brisa soplando entre las ramas—. ¡Escucha!
Valeria ya lo había oído, y un escalofrío se arrastró por sus venas; apoyó sin darse cuenta la blanca mano en el musculoso hombro de su compañero. Del otro lado de los matorrales llegaba el sonido de unos huesos crujiendo y el ruidoso desgarrar de la carne, unido al rechinar babeante de un horrible festín.
—Los leones no hacen ese ruido —susurró Conan—. Algo se está comiendo a los caballos, pero no es un león. ¡Crom!
El ruido se detuvo de golpe, y Conan maldijo en voz baja. Una brisa repentina soplaba directamente desde donde estaban hacia el punto en el que se desarrollaba la carnicería, oculto a la vista.
—¡Aquí viene! —musitó Conan, empezando a alzar la espada.
Los matorrales se agitaron con violencia, y Valeria apretó con más fuerza el brazo del cimerio. Aunque desconocía la jungla, sabía que ningún animal que hubiera visto antes podría haberlos sacudido de aquella forma.
—Debe de ser tan grande como un elefante —murmuró Conan, pensando de forma parecida—. ¿Qué diablos...? —El asombro le impidió acabar.
A través de la espesura apareció una cabeza de pesadilla demencial. Unas mandíbulas sonrientes dejaban a la vista filas de colmillos amarillentos y babeantes; por encima de aquella boca abierta se arrugaba un hocico reptiliano. Unos ojos enormes, como los de una pitón pero mil veces más grandes, observaban sin parpadear a los humanos petrificados colgados de la pared rocosa. La sangre empapaba los belfos escamosos y goteaba desde las inmensas fauces.
La cabeza, mayor que la de un cocodrilo, se alzaba sobre un largo cuello escamoso del que crecían filas de púas como dientes de sierra, y a continuación, aplastando matorrales y arbolillos, oscilaba el cuerpo de un titán; un torso gigantesco con forma de barril sostenido por unas patas ridículamente cortas. El vientre blanquecino casi arrastraba por el suelo, mientras que la sierra dorsal se elevaba a más altura de la que Conan habría alcanzado poniéndose de puntillas. Una larga cola cubierta de púas, semejante a la de un escorpión gargantuesco, arrastraba tras la bestia.
—¡Sube al risco, deprisa! —espetó Conan, empujando a la joven agazapada tras él—. Creo que no podrá escalar, pero puede alzarse sobre las patas traseras y alcanzarnos...
Rompiendo y aplastando arbustos y tallos, el monstruo se lanzó a través de la espesura, y los dos humanos escalaron a toda velocidad como hojas impulsadas por el viento. Mientras Valeria penetraba en la pantalla de follaje echó una ojeada hacia atrás y vio que el titán se alzaba imponente sobre las gruesas patas traseras, como Conan había anticipado. La visión hizo que le invadiera el pánico. Al erguirse, la bestia pareció más gigantesca que nunca; la cabeza hocicuda rivalizó con los árboles. La mano de hierro de Conan le aferró la muñeca y de un tirón la arrastró dentro del fárrago cegador de hojas. de vuelta a la cálida luz del sol de la parte superior justo cuando el monstruo golpeaba con las patas delanteras en el risco con un impacto que hizo temblar la roca.
Tras los fugitivos la gran cabeza atravesó las ramas, y ambos contemplaron por un terrible instante el rostro de pesadilla enmarcado por las hojas verdes, los ojos llameantes, las fauces desencajadas. Los gigantescos colmillos entrechocaron fútilmente y la cabeza se retiró, desapareciendo de la vista como si se hubiera sumergido en un estanque.





























