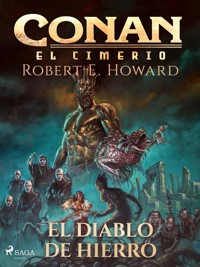
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Conan el cimerio
- Sprache: Spanisch
Excelente compilación de tres obras del afamado escritor Robert E. Howard: "El diablo de hierro", "El estanque del negro" y "Las joyas de Gwahlur", en las que viviremos algunas de las más trepidantes aventuras de nuestro cimerio favorito. Un demonio antiguo que surge las aguas de una isla remota, una travesía marina acompañando a una tripulación pirata, una incursión en el África de la era hibórea. Estas tres aventuras del Conan el cimerio nos llevarán a sentir la emoción del acero, el derramamiento de sangre y la acción a raudales a la que su autor, Robert E. Howard, nos tiene acostumbrado. Aventuras, combates, persecuciones, ruinas mitológicas, brujería y criaturas ultraterrenas nos esperan en esta colección indispensable para los fans de la obra de Howard y para quienes quieran iniciarse en ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert E. Howard
Conan el cimerio - El diablo de hierro (Compilación)
Translated by Rodolfo Martínez
Saga
Conan el cimerio - El diablo de hierro (Compilación)
Translated by Rodolfo Martínez
Original title: The Devil in Iron
Original language: English
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728476673
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Conan el cimerio - El diablo de hierro
1
El pescador aflojó el cuchillo en la vaina. El gesto fue instintivo, pues lo que temía no era nada que un cuchillo pudiera atravesar; ni siquiera las curvas hojas en sierra de los yuetshi, capaces de eviscerar a un hombre de un solo golpe. Ni hombre ni bestia lo amenazaban en la soledad que se extendía sobre la escarpada isla de Xapur.
Había escalado los acantilados, había cruzado la jungla que los bordeaba y ahora permanecía de pie en medio de las ruinas de un esplendor pasado. Columnas rotas asomaban entre los árboles y las líneas dispersas de las murallas desmoronadas serpenteaban entre las sombras. A sus pies había amplios adoquines, rotos y retorcidos a causa de las raíces que crecían bajo ellos.
El pescador era un ejemplar típico de su pueblo, gente peculiar cuyo origen se perdía en el remoto amanecer del pasado y que vivía desde tiempo inmemorial en sus toscas cabañas de pesca de la costa meridional del Mar de Vilayet. Era robusto, de grandes brazos simiescos y pecho amplio, aunque de caderas estrechas y piernas delgadas y torcidas. Tenía el rostro ancho, la frente baja y huidiza y el pelo espeso y enmarañado. No vestía más que un cinturón del que pendía un cuchillo y un retal que le hacía de taparrabos.
Que estuviera donde estaba demostraba que era algo más curioso de lo normal entre su pueblo. Rara vez los suyos visitaban Xapur. Estaba deshabitada, olvidada por todos, tan solo una isla más de la miríada de ellas que punteaba el gran mar interior. La llamaban Xapur la Fortificada a causa de sus ruinas, restos de algún reino prehistórico, perdido y olvidado mucho antes de que los conquistadores hibóreos bajaran desde el norte. Nadie sabía quién había erigido aquellas piedras, aunque entre los yuetshi circulaban leyendas macabras que medio sugerían una conexión de inenarrable antigüedad entre los pescadores y el desconocido reino insular.
Pero habían pasado más de mil años desde que algún yuetshi comprendiera la importancia de tales consejas; las repetían ahora como una fórmula sin sentido, un acertijo incomprensible que acudía a sus labios por pura costumbre. Ningún yuetshi había posado los pies en Xapur durante un siglo. La costa adyacente estaba desierta y no era más que un cañaveral pantanoso que pertenecía a las espantosas bestias que lo habitaban. El pueblo del pescador estaba a alguna distancia al sur, en el continente. Una tormenta había arrastrado su frágil bote de pesca lejos de los caladeros acostumbrados y lo había estrellado en una noche de resplandecientes relámpagos y olas rugientes contra los altos acantilados de la isla. Ahora, al amanecer, el cielo brillaba claro y azul y el sol naciente convertía en gemas las hojas goteantes. Durante la noche había escalado los acantilados contra los que había encallado porque, en medio de la tormenta, había visto caer del cielo negro una espantosa lanza de luz; esta había impactado con tal fuerza que toda la isla se estremeció, y había venido acompañada de un estampido cataclísmico que el pescador dudaba que lo hubiera causado un árbol desarraigado.
Una cierta curiosidad lo había llevado a investigar aquello, y ahora que había encontrado lo que buscaba se sentía poseído por una inquietud instintiva, un presentimiento casi animal de peligro.
Entre los árboles se alzaban los restos de una estructura semejante a una cúpula, compuesta de gigantescos bloques de esa curiosa piedra verde de aspecto metálico que solo se encuentra en las islas del Vilayet. Parecía increíble que hubieran sido talladas y transportadas por manos humanas, y sin duda estaba más allá de la habilidad humana destruir la estructura que conformaban. Pero el rayo había convertido en astillas de aspecto cristalino varios de los pesados bloques y había reducido otros a polvo verde, además de haber arrancado toda la cúpula.
El pescador trepó a las ruinas, se asomó y no pudo evitar un gruñido ante lo que veía. Bajo la cúpula destruida, rodeado de polvo y trozos de mampostería, yacía un hombre sobre un bloque dorado. Vestía una especie de saya ceñida con un fajín de cuero. El pelo, negro y largo, caía sobre los amplios hombros, y lo ceñía a la frente una cinta de oro. En su enorme pecho musculado descansaba un curioso puñal de pomo enjoyado, empuñadura de cuero y hoja ancha y curva. Se parecía al cuchillo que llevaba el pescador en la cadera, aunque no tenía el filo serrado y era producto de una artesanía infinitamente más elaborada.
La visión del puñal llenó de codicia al pescador. El hombre yacente estaba muerto, por supuesto, y llevaba así varios siglos. Aquella cúpula era su tumba. Al pescador ni se le ocurrió preguntarse qué arcanas artes habían preservado el cuerpo de un modo tan perfecto que casi parecía vivo, cómo habrían hecho para que los fuertes miembros parecieran plenos e intactos o la carne oscura tan llena de vida. En la mente embotada del yuetshi solo había sitio para el cuchillo, para las delicadas líneas onduladas que cruzaban la resplandeciente hoja.
Descendió con dificultad al interior y cogió el puñal del pecho del cadáver. Al hacerlo, algo extraño y terrible sucedió. Las manos oscuras y poderosas se cerraron de forma espasmódica, los párpados se abrieron y revelaron unos ojos grandes, negros, hipnóticos, cuya mirada golpeó al sobresaltado pescador de un modo casi físico. Este retrocedió y, en su agitación, soltó el puñal. El hombre sobre el estrado se incorporó hasta sentarse, y el pescador se quedó boquiabierto al contemplar su verdadera estatura. Los ojos entrecerrados estaban fijos en el yuetshi y en aquellos orbes rasgados no se apreciaba gratitud o amistad; solo se vislumbraba un fuego ajeno y hostil como el que brillaría en los ojos de un tigre.
De pronto, el hombre se incorporó por completo y se irguió ante él, amenazador de la cabeza a los pies. En la mente abotargada del pescador no había lugar para el terror, al menos para ese terror que hace presa en el alma cuando se contempla algo que desafía las leyes fundamentales de la naturaleza. Mientras las grandes manos descendían hacia sus hombros, el yuetshi desenvainó su cuchillo en sierra y golpeó hacia arriba en un solo movimiento. La hoja se partió contra el tenso vientre del extraño como si hubiera chocado contra una columna de acero, y el grueso cuello del pescador se quebró como una rama podrida entre las gigantescas manos.
2
Jehungir Agha, señor de Khawarizm y guardián de la frontera costera, examinó de nuevo el pergamino enrollado con el sello del pavo real y lanzó una carcajada tan breve como sardónica.
—¿Y bien? —preguntó secamente su consejero, Ghaznavi.
Jehungir se encogió de hombros. Era un hombre apuesto, orgulloso de ese modo despiadado que va aparejado a la alta cuna y el éxito.
—El rey se impacienta —dijo—. Se queja de su puño y letra de lo que llama mi fracaso en guardar las fronteras. Por el Tarim, si no consigo asestar un golpe decisivo contra esos salteadores de la estepa, Khawarizm quizá tenga pronto un nuevo amo.
Ghaznavi se acarició meditabundo la barba entrecana. Yezdigerd, rey de Turán, era el monarca más poderoso del mundo. En su palacio de la gran ciudad portuaria de Agrapur se amontonaba el botín de varios imperios. Su armada de galeras de guerra de velas moradas había convertido el Vilayet en un estanque hirkanio. Los cetrinos habitantes de Zamora le pagaban tributo, así como las provincias orientales de Koth. Al oeste, hasta Shushan, los shemitas se sometían a su imperio. Sus ejércitos hostigaban la frontera de Estigia en el sur y las nevadas tierras de Hiperbórea en el norte. Sus jinetes habían llevado sangre y fuego a occidente: a Britunia, Ofir Corintia... Incluso a las fronteras de Nemedia. Los cascos de los caballos de sus espadachines de yelmos dorados habían pisoteado ejércitos enteros, y las ciudades amuralladas estallaban en llamas a una orden suya. En los abarrotados mercados de esclavos de Agrapur, Sultanapur, Khawarizm, Shahpur y Khorusun se vendía a las mujeres por tres reales de plata: britunias de cabello rubio, estigias morenas, zamorias de pelo oscuro, kushitas del color del ébano, shemitas de piel aceitunada...
Sin embargo, mientras sus veloces jinetes aplastaban al enemigo en países lejanos, en sus mismas fronteras un audaz enemigo le tiraba de las barbas con una mano manchada de sangre y de humo.
En las amplias estepas entre el mar de Vilayet y la frontera de los reinos hibóreos orientales había surgido un nuevo pueblo en el último medio siglo, formado en un principio por criminales fugitivos, hombres arruinados, esclavos fugados y desertores del ejército. Muchos eran sus delitos y procedían de numerosas naciones: algunos habían nacido en la estepa, otros habían huido de los reinos occidentales. Se los llamaba kozaki, que significaba derrochadores.
Moraban en la estepa abierta y agreste, no se regían por otra ley que su extraño código y se habían convertido en un pueblo capaz de desafiar incluso al Rey de Reyes. Saqueaban una y otra vez la frontera turania y se retiraban a la estepa en la derrota; asolaban la costa en connivencia con los piratas del Vilayet, con quienes guardaban estrecha relación, y asaltaban las naves mercantes que hacían cabotaje entre los puertos hirkanios.
—¿Cómo voy a aplastar a esos lobos? —quiso saber Jehungir—. Si los sigo a la estepa corro el riesgo de que me acorralen y destruyan o de que me den esquinazo y quemen la ciudad en mi ausencia. En los últimos tiempos se han vuelto cada vez más osados.
—Eso se debe al nuevo caudillo que tienen —respondió Ghaznavi—. Ya sabes a quién me refiero.
—¡Sí! —respondió Jehungir, arrebatado—. Ese demonio de Conan. Es aún más feroz que los kozaki y tan astuto como un león de montaña.
—Se guía más por puro instinto animal que por la inteligencia —respondió Ghaznavi—. Al menos el resto de los kozaki desciende de gente civilizada. Él no es más que un bárbaro. Acabar con él les asestaría un golpe mortal.
—Pero ¿cómo? —quiso saber Jehungir—. Una y otra vez se las ha apañado para salir de situaciones que parecían una muerte segura. Ya sea por instinto o inteligencia ha conseguido evitar o escapar de todas las trampas que le hemos tendido.
—Para toda bestia u hombre hay una trampa de la que no puede escapar —acotó Ghaznavi—. He observado a este Conan cuando parlamentábamos con los kozaki para negociar el rescate de prisioneros. Tiene una acusada predilección por las mujeres y las bebidas fuertes. Haz que traigan a tu cautiva Octavia.
Jehungir dio una palmada y un impresionante eunuco kushita, ébano brillante en bombachos de seda, se inclinó ante él y salió a cumplir la orden. No tardó en volver llevando de la muñeca a una joven alta y bien parecida cuyo cabello dorado, ojos claros y piel delicada la identificaban como miembro sin mácula de su pueblo. La exigua túnica de seda, ceñida en la cintura, dejaba ver perfectamente su espléndida figura. Sus delicados ojos brillaban de resentimiento y los rojos labios estaban fruncidos, pero la cautividad la había enseñado a mostrarse sumisa. Se detuvo con la cabeza gacha ante su amo hasta que este le señaló un diván a su lado. Solo entonces miró a Ghaznavi en un gesto inquisitivo.
—Debemos separar a Conan de los kozaki —dijo de pronto el consejero—. Su campamento está en estos momentos en alguna parte del curso inferior del río Zaporoska, que, como bien sabes, se trata de un marjal pantanoso cubierto de cañas; fue allí donde nuestra última expedición resultó masacrada por esos diablos sin amo.
—No es algo que vaya a olvidar con facilidad —respondió Jehungir, mordaz.
—Hay una isla desierta cerca de la costa —dijo Ghaznavi—. Se la conoce como Xapur la Fortificada a causa de unas ruinas antiguas que hay en ella. Tiene una característica que la hace perfecta para nuestros fines. No hay orillas en todo su contorno, sino que está rodeada de acantilados de cincuenta varas de altura. Ni siquiera un mono podría escalarlos. Solo hay un lugar en el que desembarcar, un estrecho pasaje en el lado occidental; aparentemente una escalera desgastada tallada en la roca del acantilado.
»Si pudiéramos atrapar a Conan a solas en la isla le daríamos caza a nuestro gusto. Con arcos, como si fuera un león.
—Lo mismo podrías pedir la luna —dijo Jehungir con impaciencia—. ¿Qué vamos a hacer? ¿Enviarle un mensaje pidiéndole que suba el acantilado y espere nuestra llegada?
—¡Exactamente! —Ante la mirada de asombro de Jehungir, Ghaznavi siguió hablando—: Pediremos parlamento a los kozaki para intercambiar prisioneros; en el borde de la estepa, junto al fuerte Ghori. Al igual que otras veces, acudiremos con un contingente y acamparemos fuera del fuerte. Vendrán e igualarán nuestras fuerzas y el parlamento transcurrirá como de costumbre, lleno de sospechas y desconfianza. Pero llevaremos con nosotros, como quien no quiere la cosa, a tu hermosa cautiva. —Octavia palideció y prestó atención con renovado interés a las palabras del consejero mientras este la señalaba con la cabeza—. Usará todas sus artimañas para llamar la atención de Conan, lo que no le será difícil. Para un bandido salvaje como él, parecerá la imagen misma de la belleza. Su vitalidad y su aspecto lo atraerán más que cualquiera de las muñecas que pueblan tu serrallo.
Octavia se puso en pie de un salto, con los puños apretados, los ojos brillantes y el cuerpo trémulo de rabia e indignación.
—¿Me obligarías a ser la ramera de ese bárbaro? — exclamó—. ¡No! No soy ninguna buscona callejera que sonríe y le hace caídas de ojos a un bandido de la estepa. Soy la hija de un noble nemedio...
—Pertenecías a la nobleza nemedia antes de que mis jinetes te capturaran —respondió Jehungir con cinismo—. Ahora no eres más que una esclava y harás lo que se te ordene.
—¡Me niego! —aulló ella.
—En absoluto —replicó Jehungir de forma deliberadamente cruel—. No te negarás. Me gusta el plan de Ghaznavi. Sigue, príncipe entre los consejeros.
—Seguramente Conan querrá comprarla. Te negarás a venderla, por supuesto, o a intercambiarla por prisioneros hirkanios. Quizá intente robarla o tomarla por la fuerza, aunque no creo que ni siquiera él se atreva a romper la tregua. En cualquier caso, debemos estar preparados para cualquier cosa que intente.
»Después de parlamentar, antes de que haya podido olvidarse de ella, le enviaremos un mensajero bajo bandera de tregua y lo acusaremos de haber robado a la moza y exigiremos que la devuelva. Quizá mate al mensajero, pero quedará convencido de que ella ha escapado.
»Enviaremos después un espía al campamento kozaki, un pescador yuetshi servirá, para que le diga a Conan que Octavia se oculta en Xapur. Si lo conozco bien, irá de cabeza a la isla.
—Pero no estamos seguros de que vaya solo —arguyó Jehungir.
—¿Acaso va a llevar un grupo de guerreros para ir a buscar a la mujer que desea? —replicó Ghaznavi—. No, lo más probable es que vaya solo. Pero tendremos en cuenta la otra posibilidad. No lo esperaremos en la isla, donde podríamos quedar atrapados, sino ocultos en el marjal a poco más de cien varas de Xapur. Si trae con él un grupo numeroso, nos retiramos y tramamos otro plan. Si viene solo o con un grupo reducido, vamos por él. En cualquier caso, acudirá; no habrá olvidado las encantadoras sonrisas de tu esclava y sus miradas insinuantes.
—¡Jamás me prestaré a algo tan vergonzoso! —Octavia estaba fuera de sí de rabia e indignación—. ¡Antes moriré!
—No morirás, mi rebelde beldad —dijo Jehungir—. Pero sí vas a pasar por una experiencia dolorosa y humillante.
Dio una palmada y Olivia palideció. Esta vez no entró el kushita, sino un shemita musculoso de estatura media y barba rizada y negroazulada.
—¡Tengo una tarea para ti, Gilzan! —dijo Jehungir—. Toma a esta estúpida y dómala un poco. Ten cuidado de no estropear su belleza.
Con un gruñido inarticulado, el shemita agarró la muñeca de Octavia y ante la presa de aquellos dedos de acero toda rebeldía desapareció de ella. Con un grito lastimero se escabulló y se postró de hinojos ante su implacable amo, mientras suplicaba clemencia entre sollozos incoherentes.
Jehungir despidió con un gesto al decepcionado torturador y le dijo a Ghaznavi:
—Si tu plan tiene éxito, te llenaré el regazo de oro.
3
En la oscuridad que precede al alba, un sonido desacostumbrado rompió la soledad que se cernía sobre el marjal y las aguas brumosas de la costa. No se trataba de ningún ave acuática medio adormilada o una bestia que despertase. Era un ser humano quien cruzaba con esfuerzo la espesura de cañas más altas que un hombre.
De haber habido alguien por las cercanías habría visto que se trataba de una mujer alta y de pelo dorado, de miembros espléndidos a los que se adhería la túnica embarrada. Octavia había escapado en cuanto había podido y hasta la última fibra de su ser temblaba de indignación ante el recuerdo de un cautiverio que se había vuelto insoportable.
Estar sometida a Jehungir ya había sido bastante malo. Pero de un modo deliberadamente cruel, Jehungir la había entregado a un noble cuyo nombre era sinónimo de degeneración incluso en Khawarizm.
El resistente cuerpo de Octavia se estremecía y temblaba al recordar. La desesperación la había hecho escapar del castillo de Jelal Khan descolgándose por una cuerda trenzada con jirones de tapices, y había tenido la suerte de encontrar un caballo atado cerca. Había cabalgado toda la noche, y el alba la encontró con un corcel agotado en la pantanosa orilla del mar. Temblando de repugnancia ante la sola idea de ser arrastrada de vuelta al asqueroso destino que Jelal Khan tenía pensado para ella, se arrastró por los marjales en busca de un escondite. Contaba con que la persiguieran. Cuando las cañas empezaban a ralear y el agua le llegaba a los muslos divisó la silueta borrosa de una isla frente a ella. La separaba un amplio brazo de agua pero no dudó un momento. Vadeó hasta que las olas lamieron su cintura; luego se impulsó hacia adelante y echó a nadar con un vigor que revelaba una resistencia poco común.
A medida que se aproximaba a la isla, vio alzarse los acantilados como los muros de un castillo. Llegó a ellos pero no encontró lugar alguno bajo el agua en el que hacer pie ni asidero al que subir. Continuó nadando, bordeando los acantilados, pero el prolongado esfuerzo empezaba a hacer que le pesaran las extremidades. Palpó con las manos los contornos de la roca desnuda y de pronto dio con una oquedad. Se aupó hasta ella con un suspiro de alivio. A la pálida luz de las estrellas parecía una diosa goteante.
Se encontraba en lo que parecían escalones tallados en el acantilado. Empezó a subirlos. Se pegó de pronto a la pared al oír el eco apagado de unos remos. Entrecerró los ojos y le pareció divisar un bulto indistinto que se movía hacia el extremo del cañaveral que ella había abandonado poco antes. Pero estaba demasiado lejos para estar segura en medio de aquella oscuridad. El débil sonido cesó y ella siguió su ascenso. Si se trataba de sus perseguidores, lo mejor que podía hacer era esconderse en la isla. Sabía que la mayoría de las islas de aquella costa pantanosa estaban deshabitadas. Quizá aquella fuera una guarida de piratas, pero hasta los piratas eran preferibles a la bestia de la que había escapado.
Un pensamiento fugaz cruzó su mente mientras seguía ascendiendo, y se encontró comparando a su amo anterior con el caudillo kozaki con el que, obligada, había flirteado desvergonzadamente en las tiendas del campamento levantado junto a Fuerte Ghori, donde los hirkanios habían parlamentado con los guerreros de la estepa. Su fiera mirada la había asustado y avergonzado, pero su ferocidad claramente elemental lo situaba por encima de Jelal Khan, un monstruo que solo podía ser fruto de una civilización opulenta.
Trepó hasta superar el borde del acantilado y examinó con precaución las espesas sombras que tenía enfrente. Los árboles empezaban cerca del borde y formaban una masa densa y oscura. Algo zumbó sobre ella y no pudo evitar agacharse, aunque se dio cuenta de que no era más que un murciélago.
No le gustaba el aspecto de aquellas sombras impenetrables, pero apretó los dientes y fue hacia ellas, intentando no pensar en serpientes. Sus pies desnudos no hacían el menor ruido sobre el mullido suelo bajo los árboles.
Una vez estuvo entre ellos, la oscuridad se cerró atemorizadora a su alrededor. No había dado ni una docena de pasos cuando se dio cuenta, al mirar atrás, de que ya no podía ver los acantilados ni el mar más allá. Unos pasos más y ni siquiera fue capaz de discernir hacia dónde iba, desorientada sin remedio. A través de las ramas enredadas no asomaba ni una estrella. Avanzó a tientas, indecisa, a ciegas, hasta que algo la hizo detenerse de repente.
En algún lugar frente a ella oyó el rítmico retumbar de un tambor. No había esperado oír un sonido así en aquel momento y mucho menos en aquel lugar. Mas no tardó en olvidarse de ello en cuanto fue consciente de una presencia cercana; no podía verlo, pero supo que había algo a su lado en la oscuridad.
Sofocó un grito mientras retrocedía y, en ese momento, algo que reconoció a pesar del pánico como un brazo humano se cerró alrededor de su cintura. Gritó y luchó por liberarse con todas sus juveniles fuerzas, pero su captor la sujetaba como quien sostiene a un niño, venciendo sus frenéticos intentos con facilidad. El silencio que recibieron sus aterradas súplicas y protestas incrementó su terror mientras la llevaban a través de la oscuridad hacia el lejano tambor, que aún sonaba rítmicamente.
4
Mientras el primer resplandor de la mañana teñía de rojo el mar, un pequeño bote con un solo ocupante se acercaba a los acantilados. Era un individuo curioso. Llevaba un pañuelo carmesí anudado a la cabeza y los amplios pantalones de seda, del color del fuego, estaban ceñidos por una faja ancha de la que pendía una cimitarra con vaina de piel. Sus botas de cuero con adornos dorados parecían más propias de un jinete que de un marino, pero manejaba el bote con habilidad. La blanca camisa de seda, abierta, mostraba un pecho amplio y musculoso, tostado por el sol.
Los músculos de sus broncíneos y macizos brazos se flexionaban mientras manejaba los remos con una elegancia casi felina. En cada gesto y movimiento se percibía una vitalidad feroz que lo diferenciaba de los hombres corrientes. Su expresión, sin embargo, no era salvaje ni sombría, aunque en los brillantes ojos azules se agazapaba una ferocidad latente. Se trataba de Conan, que había llegado al campamento de los kozaki sin más posesiones que su determinación y su espada y había tallado su camino hacía el liderazgo con ellas.
Remó hacia la escalera esculpida en la roca como si estuviera familiarizado con ella y atracó el bote junto a un saliente. Luego ascendió con decisión por los escalones desgastados. Tenía los sentidos alerta, no porque sospechase algún peligro oculto, sino porque estar alerta era parte de su naturaleza, afinada por la vida agreste que había llevado.
Lo que Ghaznavi había calificado de intuición animal o de sexto sentido no eran más que los sentidos afilados y salvajes de un bárbaro. Conan no tenía instinto alguno que le dijera que lo vigilaban desde un escondite entre las cañas de la costa.
Mientras ascendía por el acantilado, uno de los vigías tomó aire poco a poco y alzó sigilosamente un arco. Jehungir lo sujetó por la muñeca y susurró un exabrupto en su oído:
—¡Idiota! ¿Quieres que nos descubra? ¿No ves que está fuera de alcance? Deja que se meta en la isla y que busque a la chica. Permaneceremos aquí un rato. Quizá haya notado nuestra presencia o adivinado la trampa. Puede que tenga guerreros ocultos cerca. Esperaremos. Dentro de una hora, si no ocurre nada sospechoso, iremos al pie de la escalera y esperaremos allí. Si no vuelve en un tiempo razonable, iremos unos cuantos a la isla y le daremos caza. Pero no quiero llegar a eso a menos que no quede más remedio. Algunos de los nuestros morirán sin duda si tenemos que emboscarlo. Mejor pillarlo con los arcos desde una distancia segura.





























